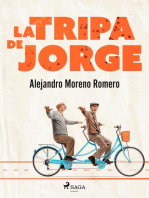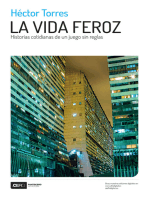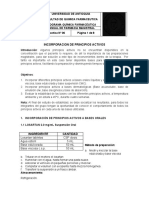Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Senales y Garabatos Del Habitante
Загружено:
Jesnata0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
57 просмотров8 страницАвторское право
© © All Rights Reserved
Доступные форматы
PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
57 просмотров8 страницSenales y Garabatos Del Habitante
Загружено:
JesnataАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 8
Seales y garabatos del habitante
I. Aventuras y deducciones de un lector de novelas policacas
Se enfrasc literalmente (as como suena, como quien se mete en un frasco) en la
lectura del caso del seor Roodman. Los nicos que, de veras, saben manejar el terror
son los ingleses. El terror es un product o nacional ingls como la niebla, el
tartamudeo de buen t ono y el humor teolgico. Detenerse con toda minuciosidad en
esta tcnica. La cuestin ha sido de tal modo calculada (bien dirigidas las agujas,
regulada la presin en los diferentes compartimentos del relato, personajes y situacio-
nes traslaticios, desmontables) que la sospecha se torna en un elemento aritmtico.
Despus de t odo, nunca nos falta nuestra dosis de razn al sospechar de alguien. Estos
cientficos del terror manejan, pues, t odos sus ingredientes con impecable virtuosismo.
Se busca al responsable como se busca un virus en un laboratorio. Se toman placas,
se ensayan filtros, cada presunta huella es microscpicamente analizada. La lupa no es
un adorno en los detectives ort odoxos.
Todo esto conduce al detectivismo en estado puro, del que hace relamerse a los
buenos gast rnomos del gnero: esos hombrecitos calvos, meticulosos, con lentes sin
aro, que se pasan la vida entre papeles, tras los escritorios, sobre libros de contabilidad
o traducciones poticas del arameo y masturbndose peridicamente en el bao de su
oficina con el olor que efunden los retratos de algunas (preferentemente espas con
antecedentes teatrales) mujeres semidesnudas. Esos gast rnomos no permiten un pelo
en la sopa. Asepsia rigurosa. Cuidado con una falla, por mnima que sea, en el
servicio! Insinuacin, duda, cautela, morosidad analtica, t odo sistemticamente
involucrado. Una leve fisura de luz, por all en el captulo cuarto, por ejemplo. A
estas alturas, el gerente de una casa de modas puede permitirse el lujo (y dar al lector
el invaluable indicio) de aparecer asesinado en la tina (esas tinas!) de su casa de campo.
Faltan, por lo menos, tres asesinatos ms para completar una decorosa coleccin. A
quin le toca el turno? El valet ese caballero de atildado carraspeo, mofletudo,
rosceo, con ojos de favorita de harn, que efunde una catalizadora suspicacia sera
una vctima de primer orden. Pero la flaca y domi nant e seora, con mejillas de
parlamentario jacobino, energtica, coleccionista de hormigas y ella misma una
inmensa y detestable hormiga, no est mal t ampoco. Otorgara un verdadero respiro
verla atravesada, en el descanso de la gran escalinata, por uno de esos garfios de la
panoplia. Aqu el buen lector se siente en el deber de colaborar. En esto, precisamente,
radica una de las ocultas delicias del juego. Toca barajar posibilidades. Pero el
veterano en estas lides debe contar, propicindolo secretamente, con el fracaso. Si
atina en su juicio ha superado al autor y, por t ant o, ha salido defraudado. Se ha
privado a s mismo, con torpe e inexcusable lucidez, de un premi o delicioso. Ha
6
9
fracasado, en suma, al no fracasar. El autor debe ganar la partida. Por eso todo el
relato debe estar tan bien ajustado que ninguna fisura pueda colarse al azar. El azar
no tiene aqu ningn oficio. Todo ha de ser insensible pero justamente ensamblado.
Donde los ingleses han alcanzado realmente las altas matemticas es en la novela
policaca. Por eso el lector de este tipo de narracin mientras ms ofuscado se
encuentre al tratar de solucionar el enredo ms excitacin alcanza. Se siente formando
parte del asunto. Su propio desconcierto es ya un factor ecuacional. Puede, inclusive,
hombrearse con el disecado anticuario (el que ya se perfila como otra de las vctimas
que han de culminar la tensa y minuciosa cogitacin) que est a punto de asesinar o
ser asesinado. Pero eso s, muchsima atencin al final todo debe quedar en la
sombra. Cerrado de golpe, con hermtica limpieza, como las valvas de una ostra.
El cambio de sitio de dos frascos de perfume en la mesa del tocador; las bujas
apagadas y el tornillo, sin rosca pero sostenido por un alambre en la falleba de la
ventana, en el cuarto de bao; la grieta (algo tan minsculo que para otro, que no
hubiera sido un infatigable y aprontado deductor, habra sido despreciable) en la parte
media, exactamente entre el tacn y la curva de la suela, en la zapatilla de la mujer del
chfer asesinado. Todo esto, en asocio del tufillo a gas, o a barato licor?, que
emanaba ese rincn del jardn, donde se supona que pudo estar enterrado (cuestin
no comprobada) el cofre lleno de escarabajos secos y botones triturados, suministra-
ron la pista definitiva. Era lgico. Tantos elementos delatores, reunidos por una
misma y maligna perspicacia e ntima y pacientemente concatenados como puso en
claro el grueso legajo del informe levantado a tan irreprochable i nvest i gaci n-
terminaron por conducir al menos previsible de los componentes de aquel fastuoso
aporisma delictivo. El jefe de inspectores no pudo (hubiera sido desleal, incluso
descorts de su parte) reprimir la lisonja cuando lo llevaba, sin haberse atrevido a
esposarlo, en el automvil a prueba de balas. Usted no es un asesino, reconoci con
sosegado fervor, usted es un cientfico y tengo tanta pena de apresarlo por esto que
tendremos que llamar crimen como la tendra de apresar a un gran matemtico por
haber concluido una nueva teora sobre el tomo. El otro volvi hacia l su cara
larga y rosada, severa y apacible, de gerente de astillero holands. Sus ojos, de un azul
bondadoso, lo perdonaron (entendiendo y agradeciendo, con una dulzura estrictamen-
te profesional) la reverencia del conocedor, involucrada en aquel elogio. A l, en
cambio, en su simple pero respetable posicin de lector, le queda la sensacin de haber
repuesto una partida de ajedrez entre dos grandes maestros que ha terminado en tablas.
II. En busca de la pelcula ideal
A m lo que de veras me gusta del cine es el cine mismo. Su puro estar en l, su
luminoso y deslumbrante fluir. Por eso estoy capacitado para gozar an de las malas
pelculas. Malas para otros, se entiende. Porque lo que es a m, que me den pelculas
a secas, que ya me encargar del resto. Basta sentarme en una butaca para empezar,
como el pescador con su caa, a regalarme con la sola promesa del ms simple tirn.
Hay que ver una cmara bien corrida, lenta no importa, repito, la calidad misma
del film deleitndose a su sabor en lo que narra. Es un banquete. Lo que aparece
70
all es siempre, siempre (recordemos que el cine es realidad alucinada) como el lado
ms apasionante y siempre desconocido, por mucho que creamos conocerlo, de
cualquier realidad. La realidad es una pieza en huida y hay que cobrarla a tiempo. All
tenemos una torre, un camino, un rostro en primer pl ano, una nube, cualquier cosa.
Y nada como la cmara para ensearnos a rastrear, descubrir, rodear y, por ltimo,
atrapar porciones de cualquier suceso. De all que en muchas pelculas que ot ros, tal
vez con entera razn para ellos, llaman mediocres, yo haya gozado lo mo, ms de la
cuenta inclusive. Mientras nada se dice (aparentemente) mientras nada ocurre (tambin
aparentemente) una mujer de edad madura, por ejemplo, riega sus tiestos de cilantro
o de organo en un balcn, bajo una jaula donde trina un jilguero. La escena, por su
mera trivialidad, es de hecho una invitacin a sumergirnos en el puro y vent uroso
instante. Debajo ronronea la calle. La cmara nos recuerda que el vestido de esa mujer
es de miel y de vidrio, que centellea cada hebra de su cabello entre una luz de furia
apacible, que ella ha de morir algn da (acaso no nos lo dice, en alguna forma, el
sbito or, que hasta pretendemos adivinarle como una costumbre, con el ceo
fruncido, a nada ni a nadie que no sea su propia oquedad?) que el hierro de la
balconadura, donde se apoya de cuando en cuando, parece un regalo de oro. No es
suficiente?
En verdad, a la hora de un riguroso anlisis, son pocas, poqusimas, casi inexistentes
(como siempre ocurre con cualquier actividad) las grandes pelculas. Pero en cambio
son muchos, muchsimos, los grandes instantes del cine que estaran repartidos, segn
el criterio de cada enjuiciador, en pelculas buenas, regulares y malas. Porque el cine,
y es ste tal vez su mximo atributo, en lo que ms nos ayuda es en su capacidad de
hacernos espigar esos punt os de apoyatura (la toalla plegada en esa silla mientras
omos un susurro; ese reflejo acutico sobre un mur o, tan intenso que est a punt o
de producir una revelacin; el comps de esos pauelos y esas lilas que puede estar
meciendo algo que ya no es la brisa) en que demora el misterio de una circunstancia
cualquiera. Para m, pues, la grande e inolvidable pelcula vendra a estar constituida,
en el plano ideal, por una seleccin, el collage ms ambicioso, de algunos de esos
instantes. Puro y deleitable tijereteo memorioso. Cortaramos aqu, pegaramos all,
rellenaramos ac. Recorto, por ejemplo, ese moment o en que Gary Cooper, con el
ment n prensado y los ojos llorosos, se maldice a s mismo por haber tenido la
necesidad, dictada por su cdigo de militar y caballero sureos, de ultimar a tiros al
orgistico badulaque encarnado por Burt Lancaster en Veracruz. A su costado
pegaramos dos o tres rias atroces, una en especial, de Charles Bronson contra los
maosos gorilas donde la sangre busca la sangre, donde crujen y se rompen los
huesos bajo los puos, donde cada palmo respiratorio debe comprarse con una
sajadura o un hemat oma de El peleador callejero. De esta pelcula elegira,
tambin, aquella alcobita, bajo el peridico fragor del tren elevado (uno de los tantos
smbolos de la ciudad acogedora, impersonal y monstruosa) donde el luchador, que
ya pisa el linde de la vejez, ejercita su recia ternura, su magullada soledad, con las
caricias y cuidados a su gato. Qu buen recorte nos quedara de esos inodoros en fila
(cmplices o testigos) paladeando-tragando-eructando copiosamente en Vaquero de
medianoche! La teora de rostros altivas arrugas, desdn ante el propi o y acelerado
7i
derrumbami ent o, traqueteante saboreo de cajas dentales, falsas pero coposas cabelle-
ras, empolvadas y ostentosa decrepitud entre joyas de hi el o del retablo de ancianos
con que el bi nomi o Lampedusa-Visconti concibe la secuencia de la misa en El
gatopardo. La paloma que aletea frente a la gota de cielo (el nico mendrugo de
evasin y tal vez de alegra ot orgado al espectador) en la Juana de Arco de Bresson.
El rostro en primer plano de Mae West, riendo con invencible pero ya postuma
coquetera sus facciones de parca, indisimulables bajo una mscara de lociones y
afeites ante unos soldados, en cualquier guerra sagrada impuesta por el fanatismo
industrial, en cualquier esperpntico cabaret del San Francisco de antes del primer
terremoto. Los dos caballos blancos que trotan en crculo, opulentos, sobrenaturales,
vanidosos y femeniles, en un subterrneo de Fellini. La venenosa lujuria, apurada
hasta las heces, de la joven que acepta la irremisible determinacin de su alma contra
o a favor de su carne ojos que miran de frente, sin un pestaeo, la imagen de su
futura pero ya asumida e incluso deglutida y ya olvidada depravacin, el brillo
desvelador que pule sus facciones, el cabello que le defiende y aprisiona el valo como
un casco de hi erro en la atrocidad de aquel Un verano con Mnica, de Bergmann.
El viento ululante, que astilla las copas e infla el mantel, los adornos y las cortinas
como un velamen iracundo, mientras el ruido del helicptero le comunica a cada uno
de los invitados (y a cada invitado-espectador) algo proftico, personal y terrible, de
privado juicio final, en la ltima escena de Mam cumple cien aos, del mejor Saura.
Charlot cont empl ando una rosa, los ojos con puntitos de llanto, mientras, riendo, trata
de hacer rer (para m, el instante de ms fortuita y rigurosa concisin que ha dado el
cine) a la bailarina mori bunda de Candilejas. Los caminantes que jadean, buscando,
siempre buscando (quines son, a dnde se dirigen tan presurosos y anhelantes?) a
grandes y acezantes zancadas, con las corbatas y chaquetas al viento, en una pelcula
de Buuel. El cuerpo del fugitivo (ese gesto preciso, en el pantano, en que se ladea
para escuchar a los perros y alguaciles perseguidores) en Las Vegas 500. Los cuerpos
de Bonny y de Clay l ent os, soadores, navegando su ausencia, como si fueran dos
de los ahogados de E barco ebrio ondul ando, ingrvidos y ya gozosos en una
espuma de metralla, entre un automvil, en un silencio atronador. La ceremonia de
los lienzos, el simple per o atroz y henchido de sacrificial premoni ci n cambio de
fundas (con toda la majestuosa lentitud de un descendimiento) cobertores y sbanas,
para asear o aliviar o tal vez acelerar su fin, a la mori bunda de Gritos y susurros.
El sigilo de los automviles en que viajan los asesinos (monstruos abisales esos
mismos automviles, rugiendo en sordina, con sus fanales encendidos, implacables,
esperando taimadamente) en uno cualquiera de esos films en que Clint Easwood se
plagia al plagiar a un hampn en su papel de galn policivo. Los ijares y las patas del
caballo que compendian, ellos solos hi erros y cinchas que crujen y rechinan, la nota
de alegra en que culmina un relincho de horror, el mugido de dos cuerpos que chocan en
la secuencia del torneo en Lancelot. La monja enana bajando de un rbol al loco de
Amarcord. La hembra que se detiene acariciada por las lenguas de nen y se despoja
de su vestido de fantasa lenta, ritual, enardecindonos hasta la idiotez con su
aniada procacidad en una cualquiera de esas pelculas que tiene todas las seas de
haber sido filmada nicamente para justificar la petulancia (de quien est perfectamen-
72
te convencido de que el purismo sartorial y la eficacia interpretativa y hasta la
televisiva santidad, pueden alcanzarse, de golpe y en conjunto, a travs del gangste-
rismo simplemente gestual, sin compromisos penitenciarios) de Frank Sinatra y sus
malvados y traqueteados amigotes. El friso viviente de los corceles en Ben-Hur.
Cerrara este collage de mi pelcula ideal (intercambiable y nunca definitivo y en
constante apertura) con una vampiresa de Mordeau ent rada en carnes su veste
opertica, la frente cruzada por un cintillo y el pecho subiendo y bajando a impulsos
de una emocin tan gratuita que alcanzamos, sinceramente, a temer por su salud en
brazos de un silente galn, con marcadas ojeras y labios pintados, que no la mira a
ella, sino a nosot ros, con equvoca mirada de hiptonizador o trasvestista. A su costado
pondra un vehculo espacial (el ms candido, el ms entraable) del Viaje a la luna,
de Melis e inmediatamente el recorte de un grupo de fans orando ante el beato Elvs
Presley, de guitarra al cinto, en el moment o de su cuarta o novena aparicin en un
garaje de Arkansas. No estara de ms, naturalmente, una mrbida rumbera cubana
(de las que le dieron muy mala vida al sufrido Ramn Armengod) sentada, con las
piernas cruzadas y fumando un cigarrillo, en un piano en que el maestro Agustn Lara
improvisa un bolero para lamentar el adulterio de una cabaretera o el cierre de un
cabaret. Porque a m, repito, lo que me gusta del cine es el cine mismo. Paladear el cine.
III, El poder y la soledad: Los idus de mar^o
Si se me pidiese, en el panorama cont emporneo, un modelo de concisin
novelstica, que aprovechase los peligros del enredo histrico para un alarde de
sutileza testimonial y travesura cronolgica; que siendo parodia, estuviese a punt o si
no de reemplazar por lo menos hombrearse victoriosamente con la realidad que la ha
hecho posible y que, por sobre t odo, fuese un ejemplo de felicidad narrativa, no
vacilara en escoger Los idus de mar^o, de Thor nt on Wilder. Es la obra de un viejo
zorro. De alguien que conoce no slo la eficacia transfiguradora, sino la ndole
trascendente del chisme. Me refiero al chisme como espuma del suceso, como sabroso
protesmo de los hechos, como forma viva, intensa y sorpresiva de cualquier realidad
social. Los verdaderos novelistas, entre sus muchas caractersticas, tienen la de ser
chismosos insignes. Atentos a la delicadeza, siempre nerviosa y evasiva, del detalle.
Nada les pasa por alto. De all esos descubrimientos que les debemos sobre los ms
escondidos, o diligentemente mimetizados, resortes de la pasin. Pero esa capacidad
es todava ms admirable cuando de t odo lo que narran o contribuyen a dilucidar, o
meramente insinan, los separa una espesa y venerable muralla de siglos. Tal es el caso
de esta novela. Pues no se trata de una reposicin. Se trata, por el contrario, de un
estudio de la soledad como forma angustiada del poder. Y, dent ro de la tcnica del
relato, es el manejo de mltiples espejos que, a manera de cartas, rubricadas por los
actores ocultos o visibles del drama, refractan la luz y la sombra de los das que-
precedieron al asesinato de Csar.
A travs de esas cartas podemos ver, olfatear y palpar una Roma que, al mismo
tiempo que fragua la desaparicin del dictador, se cuestiona a s misma y cuestiona
tanto la esencia de los gobiernos fuertes como los elementos que conforman la magia
73
de una gran personalidad. Estamos en ese moment o clave en que agoniza la repblica
y se consolida la conciencia de la urbe imperial. Y ese cambio, consciente o
inconscientemente, es el drama particular de cada ciudadano. Csar se nos aparece de
cuerpo entero. Con esa mezcla de templanza etrusca y aticismo cosmopolita, que
fueron los ingredientes bsicos del romano superior. Es un tpico varn latino que, al
igual de sus coetneos ilustres, tiene una preocupacin obsesiva por el gesto, por la
forma en que la posteridad ha de recoger el estilo (y descifrar los mviles) de sus
ademanes pblicos y privados. Est o redunda, fsicamente, en la compost ura, en la
disciplina emotiva, en la atildada vigilia. No permite que se le sorprenda. Como t odo
aquel que detenta el mando, Csar es un formidable actor. Tiene, por t ant o, el deber
y la necesidad de ofrecer una continua sensacin de equilibrio, de majestad y de fuerza.
Desde este punt o de vista, ser para siempre no slo el arquetipo del gran romano,
sino de todos los que, urgidos por la angustia del absolutismo, han de cumplir un
papel parecido, y nunca semejante, en el escenario de la historia. Pero, en Csar, la
voluntad de poder que en el orden poltico vendra a ser una forma, subjetiva e
intransferible, de prever y manejar el terror colectivo, la ntima necesidad de cada
hombre de deponer su responsabilidad en el fuero de quien lo asume por disposicin
carismtica alcanzar su pice y crear una legislacin inalterable. En Csar, en su
sola biografa, podemos apreciar t odo el proceso del autoritarismo. Lo que tiene de
desesperada sensualidad, de mesinica pero equvoca intuicin, de tozuda furia que se
satisface y se prodiga en la medida en que, en una forma aleatoria pero irreductible,
ordena y pone en militancia los instrumentos de su propi o sacrificio.
En los idus de mar^o encontraremos, pues, una aproximacin al mecanismo
psicolgico de Csar. Oiremos el engranaje finsimo de aquel pensamiento. Y sentire-
mos el clima y hollaremos, con persistente familiaridad, los arenales de su tribulacin.
Todo, absolutamente t odo, le ha sido conferido. Roma, con una sospechosa sumisin,
termina por enlucirlo con la tropologa de su obediencia. Basta extender la mano para
crear nuevas perspectivas pblicas o variar, con jugosas sinecuras, la suerte de sus
parientes, favoritos o amigos. Basta una insinuacin, la ms simple siquiera, para que
el crimen anule a un enemigo hasta ese moment o poderoso. En el senado, su voluntad
es la nica redactora de leyes. La repblica, en una postracin que no hacen ms que
poner en evidencia los escasos y amedrentados opositores del autcrata, queda
reducida, nica y exclusivamente, a seguir el rumbo y el murmul l o de su ambicin.
Pero Csar va descubriendo, y en esto consiste el suspense y el enigma de la novela,
que cualquier atributo es un eslabn ms en la cadena que lo ata, que lo constrie,
que terminar sofocndolo. En el fondo es un ni o, desamparado, tiritante, que clama
por encontrar la salida del laberinto.
Su epistolario a Lucio Mamilio Tur r i no un gran seor, a usanza de la vieja edad,
que fue cruelmente mutilado en una de las campaas de Csar y que ha hecho de su
villa de Capri el refugio de sus meditaciones es t odo un elegante tratado de la
suspicacia, del miedo, de la orfandad y de la increencia como compaeros de triunfo.
Y tambin de ese magno desdn, que sofrena la irona y mitiga el conocimiento de
todas las servidumbres humanas. Csar no tiene velos en sus cartas a Turri no. Le
habla, por ello, de sus proyectos o temores ms ntimos. Pero, sobre t odo, aquel
74
epistolario es un document o ceniciento de la gloria, la zozobra y la inevitabilidad del
poder. Turri no, entre las condiciones no estipuladas, pero s celosamente mantenidas
de su trato con Csar, ha impuesto dos en especial: no contestar jams ninguna de sus
cartas y permitirle una sola visita anual al dictador. Csar ha aceptado aquello con una
docilidad que nos habla muy alto no tanto de su sentido de la amistad y de su
comprensin por los motivos de aquel riguroso marginamiento, sino de sus ocultos
planes para convertir a Turri no en el pretexto catrtico y en el smbolo (y hasta en la
vctima) de una astuta contricin. Su destinatario es la nica contraparte de su
grandeza individual. Turri no, poco a poco, se nos va evidenciando como el ot ro lado
de Csar. El lado silente y duro, el lado fecundo y amargo, que irriga de tarde en tarde
con el caudal ms insigne que ha generado el idioma latino. Es ms, el receptor de
aquel extrao epistolario alcanza a mutarse en el ideal de su concepto del hombre.
Csar se dirige a l como podra dirigirse a un dios. Por eso aquellas cartas tienen
mucho de ofrenda votiva. Llega un instante en que Turri no, el lejano oidor,
desaparece. En cambio, de l nos queda una especie de mugi do sagrado que, entre las
olas de Capri, parece conceder una final pero sibilina absolucin a la congoja del dspota.
Los idus de mar^o es una novela que insiste en recordarnos la esencia fantasmal de
la vida. Y, dent ro de ella negndola, justificndola o coronndola, tal vez, la
esencia fantasmal del poder. Y, repetimos, no es en absoluto una reposicin. Es otra
manera, tenaz, delicuescente y espectral como una pesadilla, de contarnos la historia
del hombre. La historia de su horror y su limitacin y de la crudeza, algunas veces
admirable, con que acepta el compromi so terrestre. Es una novela que, siendo
implacable en su voluntad esclarecedora, hace alardes de elasticidad y desenfado para
no dejarse sobornar por la magnificencia y el prestigio del tema. Y que est poblada
de personajes tan inquietantes como Clodia, la conspiradora bromista, que sobrelleva,
en una sntesis de repulsin y fulgor, la vanidad puntillosa de un erudito con la
grosera de un jayn de taberna, el despecho de una cortesana con el refinamiento de
un sofista. Un product o, en suma, de la Roma que ya ha dado, con su tendencia al
desenfreno plebeyista, demostraciones de fatiga cultural. Una faceta, todava apasio-
nante, de lo que despus, en la urbe cesrea, tendr los sntomas y los impenitentes
estragos de una lujosa decadencia. La Roma del medioda orat ori o y del cinismo
retrico de Cicern; del desconsuelo elegiaco y los irritados epigramas de Catulo; de
la recatada sabidura y la arrogante austeridad de Julia Marcia; de la reserva rencorosa
y la prudencia destructiva de Bruto; del frenes, convertido a la postre en senil
obcecacin, de Servilia, la ms frvida alentadora del magnicidio. Todos estos
personajes dent r o de una tcnica de elusiones y acercamientos, de viveza en el trazo
y de controtada pericia para esbozarnos los tintes de una escena o la gravedad de una
determinacin nos mantienen sumergidos en una trama lquida, que fluye en oleadas
del azoro del dictador al azoro de sus gobernados.
Roma sabe lo que se prepara. Y, de antemano, ha asumido su responsabilidad
colectiva y las consecuencias de su accin. Por ello, estimula y purifica tanto la
oport uni dad como los instrumentos del asesinato. P^lla intuye con desesperada
premonicin (lo sabe su destino) que el sacrificio de Csar, el ms encumbrado de sus
hijos, es una honda necesidad ritual. La magnificencia de tal individuo, tan larga y
75
pacientemente forjado por la ndole y el anhelo de su raza, debe macerarse para
alimentar, en una monstruosa iconologa, a la loba insaciable, a la voracidad genetriz.
La grandeza particular, en la euritmia de los pueblos depredadores, debe ser el
alimento nico de la grandeza colectiva. Pero Csar tambin lo sabe. Y l mismo se
convierte en ot ro ademn acelerado del destino. La solucin a que arriba, despus de
un tenso monl ogo sobre la persona que ha de reemplazarlo, lo prueba por entero.
Si yo no fuera Csar alcanza a descubrir a la luz de un relmpago deduct i vo
sera el asesino de Csar. Lo que nos lleva a la conclusin de que el autcrata, al
igual de quienes han de sacrificarlo fsica o polticamente, son formas desesperadas del
sino y deben generarse y desaparecer en la rbita del mito. Este drama, sobre el cual
aletean las sombras de Esquilo y de Sfocles, es el que nos ofrece Thor nt on Wilder
con la frescura y el diapasn de una novela. De una gran novela. Que no vacilo en
sealar como uno de esos libros a los cuales entramos con un alma y regresamos con
otra.
HCTOR ROJAS HERAZO
Vizconde de los Asilos, j , 2.
0
A,
MADRID-2
7
.
76
Вам также может понравиться
- Hijo de Ladrón de Manuel RojasДокумент5 страницHijo de Ladrón de Manuel RojasmelisacorreaОценок пока нет
- Los mejores cuentos de Misterio: Poe, Defoe, Chéjov, Quiroga, Maupassant, Dickens…От EverandLos mejores cuentos de Misterio: Poe, Defoe, Chéjov, Quiroga, Maupassant, Dickens…Оценок пока нет
- Crónica de Un Amor Maldito - Gustavo H. MayaresДокумент79 страницCrónica de Un Amor Maldito - Gustavo H. MayaresmargaritadutriОценок пока нет
- Fieras y Angeles. Un Bestiario DomésticoДокумент158 страницFieras y Angeles. Un Bestiario DomésticoEleazar RodríguezОценок пока нет
- El Angel RojoДокумент156 страницEl Angel RojoEverardo Bracamontes DíazОценок пока нет
- Don (Texto Definitivo I)Документ317 страницDon (Texto Definitivo I)Ruben Polo EscribaОценок пока нет
- González 122Документ1 страницаGonzález 122mariaospinalopezОценок пока нет
- Leyes de La Narración y El RitmoДокумент6 страницLeyes de La Narración y El RitmochentyОценок пока нет
- Gerard de Nerval - Las Hijas Del FuegoДокумент149 страницGerard de Nerval - Las Hijas Del FuegoOrlando OruéОценок пока нет
- El Angel RojoДокумент270 страницEl Angel RojoRodrigo MirandaОценок пока нет
- Literatura 5to Vanina PDFДокумент109 страницLiteratura 5to Vanina PDFAylen NuñezОценок пока нет
- VV. AA. - Cuentistas Checos ModernosДокумент94 страницыVV. AA. - Cuentistas Checos ModernosalcampОценок пока нет
- Los crimenes de la viuda roja - Carter DicksonДокумент162 страницыLos crimenes de la viuda roja - Carter DicksonSara Mendoza SerranoОценок пока нет
- !aqui Sale Hasta El Apuntador! - Fernando Fernan GomezДокумент242 страницы!aqui Sale Hasta El Apuntador! - Fernando Fernan Gomezluis50% (2)
- El Arte de InjuriarДокумент3 страницыEl Arte de InjuriarHernan ZerriОценок пока нет
- La Loca de La Casa. Rosa Montero.Документ5 страницLa Loca de La Casa. Rosa Montero.palomaОценок пока нет
- El Angel Rojo - Franck ThilliezДокумент262 страницыEl Angel Rojo - Franck ThilliezJarod AnОценок пока нет
- Regreso Del Infierno - Jose Ferrater MoraДокумент130 страницRegreso Del Infierno - Jose Ferrater Morayolanda floresОценок пока нет
- Cadaver Exquisito IIДокумент2 страницыCadaver Exquisito IImapuki2000Оценок пока нет
- El Castillo de OtrantoДокумент3 страницыEl Castillo de Otrantoapi-3718517Оценок пока нет
- Obras - Colección de Emilia Pardo Bazán: Biblioteca de Grandes EscritoresОт EverandObras - Colección de Emilia Pardo Bazán: Biblioteca de Grandes EscritoresОценок пока нет
- Boileau - Narcejac - Las DiablicasДокумент0 страницBoileau - Narcejac - Las DiablicasVictoria VictoriaОценок пока нет
- El NecrofiloДокумент28 страницEl NecrofiloFernando Reyes100% (2)
- David Langford - Guia Del Dragonpista GalacticoДокумент55 страницDavid Langford - Guia Del Dragonpista Galacticoveliger2009Оценок пока нет
- Museo Barnum - Steven MillhauserДокумент11 страницMuseo Barnum - Steven MillhauserAriel GuallarОценок пока нет
- M. D'outremort Suite Fantastique (Renard Maurice (Renard Maurice) ) (Z-Library)Документ81 страницаM. D'outremort Suite Fantastique (Renard Maurice (Renard Maurice) ) (Z-Library)Maria HernandezОценок пока нет
- Débora Pablo PalacioДокумент80 страницDébora Pablo PalacioGene Vera100% (2)
- Horacio Quiroga - El Manual Del Perfecto Cuentista PDFДокумент5 страницHoracio Quiroga - El Manual Del Perfecto Cuentista PDFchelosss100% (1)
- Reage Pauline - Historia de OДокумент74 страницыReage Pauline - Historia de ORoberto Soriano ChivaОценок пока нет
- Aquelarre. Antologia Del Cuento de Terror Espanol ActualДокумент277 страницAquelarre. Antologia Del Cuento de Terror Espanol ActualMaría Angélica Robles CórdovaОценок пока нет
- Gaburah Lycanón - El Arco de Artemisa - Segundo Episodio (Edición Digital) - 499 PágДокумент499 страницGaburah Lycanón - El Arco de Artemisa - Segundo Episodio (Edición Digital) - 499 PágGustavoJanitoОценок пока нет
- CasaBrujasДокумент118 страницCasaBrujasvic3389Оценок пока нет
- Pauline Réage - Historia de O PDFДокумент102 страницыPauline Réage - Historia de O PDFAnonymous hMJFQt100% (2)
- Los monstruos. Cuentos completos. Tomo II: Los monstruos. Cuentos completos. Tomo IIОт EverandLos monstruos. Cuentos completos. Tomo II: Los monstruos. Cuentos completos. Tomo IIОценок пока нет
- OASIS de Saint ExupéryДокумент7 страницOASIS de Saint Exupéryjuan taveñaОценок пока нет
- Sintesis Historia de La BellezaДокумент10 страницSintesis Historia de La BellezaJoseloFreyОценок пока нет
- Rimas Con Buena Leche - Tomás GalindoДокумент80 страницRimas Con Buena Leche - Tomás GalindoTomás GalindoОценок пока нет
- María Luisa Bombal - Washington, Ciudad de Las Ardillas (1934)Документ3 страницыMaría Luisa Bombal - Washington, Ciudad de Las Ardillas (1934)Marquitx Gálvez ArrietОценок пока нет
- Escuela de Escritura - Mercedes AbadДокумент96 страницEscuela de Escritura - Mercedes AbadDuplicentro MitreОценок пока нет
- Malpertuis HolaebookДокумент159 страницMalpertuis Holaebookc ldtsОценок пока нет
- Cartas Sobre La MesaДокумент164 страницыCartas Sobre La MesananagutОценок пока нет
- Meyrink Gustav - El Angel en La Ventana de OccidenteДокумент257 страницMeyrink Gustav - El Angel en La Ventana de OccidenteJavier Ignacio Gutiérrez GutiérrezОценок пока нет
- Sofrón PDFДокумент19 страницSofrón PDFJesnataОценок пока нет
- Guia Del Usua RioДокумент68 страницGuia Del Usua RioJesnataОценок пока нет
- Pautas para La PublicaciónДокумент10 страницPautas para La PublicaciónJesnataОценок пока нет
- ELFUNAMBULOYELPAYASOOOДокумент7 страницELFUNAMBULOYELPAYASOOOJesnataОценок пока нет
- primeraParteDeLosPensamientosMoralesDePlutarco PDFДокумент145 страницprimeraParteDeLosPensamientosMoralesDePlutarco PDFJesnataОценок пока нет
- SofronДокумент19 страницSofronJesnataОценок пока нет
- EndecasilaboДокумент2 страницыEndecasilaboJesnataОценок пока нет
- Pedro Mair Al Hoy Tempra NoДокумент3 страницыPedro Mair Al Hoy Tempra NoJesnataОценок пока нет
- CaeiroДокумент1 страницаCaeiroJesnataОценок пока нет
- Un SilencioДокумент1 страницаUn SilencioJesnataОценок пока нет
- Esto Es Una Fiesta de Máscaras y No RealidadДокумент1 страницаEsto Es Una Fiesta de Máscaras y No RealidadJesnataОценок пока нет
- La PalabraДокумент1 страницаLa PalabraJesnataОценок пока нет
- Tutorìas - Oraciones Simples y CompuestasДокумент4 страницыTutorìas - Oraciones Simples y CompuestasJesnataОценок пока нет
- Pautas Que Se Deben Tener en Cuenta para La Entrega Del Trabajo Final en Literatura de Los Siglos XVII y XVIII 2013 02Документ1 страницаPautas Que Se Deben Tener en Cuenta para La Entrega Del Trabajo Final en Literatura de Los Siglos XVII y XVIII 2013 02JesnataОценок пока нет
- Realismo y NaturalismoДокумент27 страницRealismo y NaturalismoJesnataОценок пока нет
- CongresosemitoДокумент1 страницаCongresosemitoJesnataОценок пока нет
- SafoanotaciónДокумент1 страницаSafoanotaciónJesnataОценок пока нет
- 4101 Nuevo Cine Latinoamericano RCLL ConvocatoriaДокумент1 страница4101 Nuevo Cine Latinoamericano RCLL ConvocatoriaJesnataОценок пока нет
- II Jornadas de Literatura Inglesa - Beckett - 2 CircularДокумент3 страницыII Jornadas de Literatura Inglesa - Beckett - 2 CircularJesnataОценок пока нет
- Ledesma Margarito PoesiasДокумент153 страницыLedesma Margarito PoesiasLuis Miguel Rionda100% (3)
- Prólogo Que Cree Saber AlgoДокумент1 страницаPrólogo Que Cree Saber AlgoJesnataОценок пока нет
- Jameson, Fredric-Una Modernidad Singular PDFДокумент102 страницыJameson, Fredric-Una Modernidad Singular PDFernestopmodelОценок пока нет
- Proyecto Haikú-Legado Oriental PDFДокумент14 страницProyecto Haikú-Legado Oriental PDFJesnataОценок пока нет
- Quevedalia Nº4, 2013Документ62 страницыQuevedalia Nº4, 2013JesnataОценок пока нет
- Pensar y Tomar Una Cosa en Serio, Asumir Su Peso, para Ellos Es Lo Mismo, No Tienen Otra Experiencia"Документ1 страницаPensar y Tomar Una Cosa en Serio, Asumir Su Peso, para Ellos Es Lo Mismo, No Tienen Otra Experiencia"JesnataОценок пока нет
- Acentuación Rítmica VersalДокумент10 страницAcentuación Rítmica VersalJesnataОценок пока нет
- Estandares Básicos de Competencias Del LenguajeДокумент28 страницEstandares Básicos de Competencias Del LenguajeMeche CarbajalОценок пока нет
- List A Dere Vistas Arbit Rad AsДокумент10 страницList A Dere Vistas Arbit Rad AsJesnataОценок пока нет
- Cali GramaДокумент2 страницыCali GramaJesnataОценок пока нет
- Sistema SensorialДокумент22 страницыSistema SensorialPamela SaldiasОценок пока нет
- Vdocuments - Es Maintenance Sandvik LH 410Документ87 страницVdocuments - Es Maintenance Sandvik LH 410Francisco GutierrezОценок пока нет
- Manejo Manual de CargaДокумент38 страницManejo Manual de CargaJean LatorreОценок пока нет
- La Historia de La Anatomía Patologica UniversalДокумент23 страницыLa Historia de La Anatomía Patologica UniversalHerrera Santos MarianaОценок пока нет
- Floxamicin (Norfloxacina400)Документ1 страницаFloxamicin (Norfloxacina400)maria__luceroОценок пока нет
- La conversión y el seguimiento de JesúsДокумент6 страницLa conversión y el seguimiento de JesúsLupita CepedaОценок пока нет
- Guia Numeros Racionales Multiplicación y División.Документ7 страницGuia Numeros Racionales Multiplicación y División.Verónica Jiménez AlcántaraОценок пока нет
- DestruyeДокумент22 страницыDestruyeChery CastilloОценок пока нет
- Contrato de Locación Inmobiliaria (Casa o Departamento en P.H.) Amoblada para TurismoДокумент5 страницContrato de Locación Inmobiliaria (Casa o Departamento en P.H.) Amoblada para TurismoJuanGearОценок пока нет
- Proyecto Consumo de SustanciasДокумент15 страницProyecto Consumo de Sustanciasligny obregonОценок пока нет
- ANDRAGOGIAДокумент13 страницANDRAGOGIAJosé Ponce TataОценок пока нет
- Unidad 5 Mantenimiento A Turbinas de VaporДокумент39 страницUnidad 5 Mantenimiento A Turbinas de VaporDeygler Alor Santiago100% (2)
- Impacto Ambiental Semana 3Документ7 страницImpacto Ambiental Semana 3Vanessa VegaОценок пока нет
- Manual de Farmacia Magistral U. de AntioquiaДокумент8 страницManual de Farmacia Magistral U. de AntioquiaSteigher DevitaОценок пока нет
- EVALUACION SISTEMA INMUNE NovenoДокумент2 страницыEVALUACION SISTEMA INMUNE NovenoLina Luz Perez Medrano79% (24)
- Silabo Enfermeria CriticaДокумент25 страницSilabo Enfermeria CriticacindyОценок пока нет
- Exportacion Carne de CharqueДокумент259 страницExportacion Carne de CharqueMaidelen Zoe MendozaОценок пока нет
- América y Las CrónicasДокумент14 страницAmérica y Las CrónicasGema López MoralesОценок пока нет
- Triptico Vitamina DДокумент3 страницыTriptico Vitamina DIvelsa Sergrafic100% (2)
- Introducción Al Cuerpo HumanoДокумент3 страницыIntroducción Al Cuerpo Humanofisiopop0% (1)
- Cómo Crear Un Probador de Lamparas de TV y Monitores LCDДокумент2 страницыCómo Crear Un Probador de Lamparas de TV y Monitores LCDvaahplusОценок пока нет
- Propuesta de Informe PericialДокумент12 страницPropuesta de Informe PericialAngie RojasОценок пока нет
- 7 Acciones en Seguridad VialДокумент6 страниц7 Acciones en Seguridad VialWilson GarciaОценок пока нет
- Memorias SemiconductorasДокумент2 страницыMemorias SemiconductorasJose MartinezОценок пока нет
- Hortus 20220707094447 FichaTecnicaTEBUSAC25EWTebuconazoleHortusДокумент3 страницыHortus 20220707094447 FichaTecnicaTEBUSAC25EWTebuconazoleHortusCharles Cipriano AvalosОценок пока нет
- 04 Preparacion HidromielДокумент2 страницы04 Preparacion HidromielMAXI1000TUCОценок пока нет
- Guia de Laboratorio #01Документ5 страницGuia de Laboratorio #01James AnthonyОценок пока нет
- Traduccion Nace tm0173Документ11 страницTraduccion Nace tm0173fernandez100% (2)
- ES - Como Instalar Tiras LEDДокумент12 страницES - Como Instalar Tiras LEDAntonio BrasíliaОценок пока нет