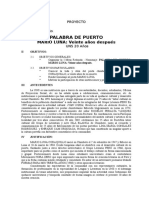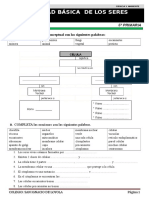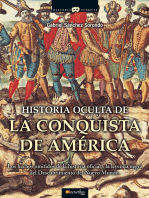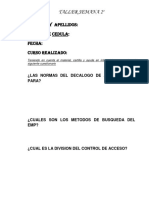Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Pedro Serrano
Загружено:
anacantarino0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
571 просмотров5 страницАвторское право
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Доступные форматы
DOC, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Доступные форматы
Скачайте в формате DOC, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
571 просмотров5 страницPedro Serrano
Загружено:
anacantarinoАвторское право:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Доступные форматы
Скачайте в формате DOC, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 5
Pedro Serrano, el Robinson español
I. Viajes y naufragios
El mundo es un barco en un viaje sin retorno
(H. Melville. Moby Dick)
Desde la Odisea en adelante, en todas las épocas, la literatura de viajes y de
aventuras ha sido el género de mayor popularidad. No pocas obras señeras de la
literatura –el poema de Gilgamesh, la Eneida, las 1001 noches, los viajes de Gulliver,
Moby Dick…– entran dentro de ese género, que tiene en su nómina moderna a plumas
tan notables como las de Robert L. Stevenson, Julio Verne, Joseph Conrad, Jack
London o Ridder Haggard. Quizá la causa de esa aceptación estribe en que la
metáfora del viaje es la más básica y fecunda a la hora de comprender y explicar la
vida humana. Pocos avatares de esta escapan a una comparación iluminadora con los
sucesos de un largo viaje. El nacimiento y la muerte son como el punto de partida y el
fin de trayecto de la existencia, a no ser que creamos en el “más allá", que iniciaría
otro periplo, también con muy ilustres referencias literarias. (La más excelsa en
castellano es, creo, la elegía de Jorge Manrique a la muerte de su padre: Este mundo
es el camino/ para el otro, que es morada/ sin pesar…)
La sucesión de descubrimientos y experiencias que van alimentando la madurez
vital, el cruce con compañeros de viaje y de cama, más o menos extraños, la gente
que vamos dejando atrás, los retrocesos y las pérdidas de orientación, la pérdida del
caballo –o del tren– que nos debía llevar a otro sitio… todo eso ocurre tanto en la vida
como en el viaje. Y, a pesar de los contratiempos y de los sucesos desgraciados,
queremos que el viaje de la vida sea largo, “lleno de aventuras, lleno de
descubrimientos”, como quería Cavafis.
Diez años dura la vuelta de Ulises a Ítaca (veinte si incluimos la duración del
asedio de Troya, al cual puso fin nuestro héroe con el ardid del caballo de madera). Y
no es de extrañar, ya que los mares Egeo y Jónico contienen más de 3.000 islas con
unas 30.000 playas, como presume el departamento de turismo griego, y que Ulises y
sus hombres deben hacer frente a monstruos, hechiceras, tempestades rabiosas y
divinidades no siempre benévolas. Por si fuera poco, el Destino les arrastra hasta los
confines geográficos conocidos (las columnas de Hércules) y al Más Allá, un hito
viajero iniciado por Gilgamesh que luego tendrá tan ilustres seguidores como Eneas,
Jesucristo y Dante.
Ulises vuelve a su patria muy maduro y experimentado. Tras esas pruebas y
periplos inauditos, de vuelta del mismísimo infierno, uno ha cumplido su destino y ha
llegado a conocer los límites de la experiencia humana, la respuesta a las cuestiones
“sobre la muerte y sobre la vida” que buscaba Gilgamesh. Podría considerarse que se
ha llegado también al último capítulo de la propia biografía, pero no es así. Eumeo,
siervo de Ulises que no le reconoce, le llama varias veces “anciano”, pero el astuto
Pélida aún tiene vigor sobrado como para tensar el arco, exterminar a los
pretendientes y hacer crujir el lecho conyugal que él mismo había construido tantos
años atrás. Penélope y Ulises viven luego una noche que debió de ser casi eterna,
como la multiplicada de Sherezad, ya que, tras hacer el amor, uno y otro se contaron
sus cuitas “sin ocultar ningún detalle”. (Previamente el poeta nos hace saber que una
benévola Atenea ha ordenado a la Aurora retrasar su aparición en el cielo.)
------------------------------------------
Llama la atención que la literatura española carezca de grandes autores de este
género viajero, aunque, bien mirado, el maravilloso Quijote puede ser visto, entre otras
cosas, como un relato de viajes y aventuras. Los dos protagonistas hablan, piensan,
hacen y deshacen hazañas y entuertos mientras no paran de cabalgar o de caminar de
acá para allá; tanto es así que algunas ediciones del libro vienen acompañadas de
útiles mapas de España con los itinerarios de las dos salidas del ingenioso hidalgo. Y
lo mismo se podría decir de los devaneos de los pícaros, desde el Lazarillo en
adelante. Es difícil imaginarse a un pícaro quieto y parado en un sitio todo el tiempo. El
personaje, cuando finalmente se asienta, logra “empleo estable” y forma familia, si es
que lo consigue, deja de ser pícaro.
Por otro lado, la obra de los cronistas de Indias también tendría algo de ese
carácter de literatura errabunda y fantástica (fantástica en el sentido de increíble, no de
irreal) y no sirve decir que no es literatura de ficción, pues muchos pasajes de ella
están tocados por un sentido de la maravilla insuperable. ¿Qué decir, por ejemplo,
cuando Colón asegura estar cerca del Paraíso terrenal en su tercer viaje e incluso
compara su relieve con un pecho femenino? (Habría que aclarar que para los
cristianos de la época el Edén bíblico era un paraje geográfico real que debía
permanecer como tal en algún lugar de la Tierra, y así era representado en los mapas
medievales, incluso con su Adán y Eva antes de la expulsión); ¿qué, cuando Pigafetta,
compañero de Magallanes en la primera circunnavegación, nos habla de árboles de
los que cae lluvia en Canarias (y los hay, ciertamente) o de hombres gigantes a los
que el capitán portugués bautiza como patagones y que se asustan de sí mismos
cuando los europeos les ponen delante de espejos?, ¿o cuando los viajeros describen
o aluden a las amazonas (mujeres guerreras y despechugadas sin sociedad con los
hombres), islas móviles, monstruos marinos, esciápodos o enanos orejudos…?; ¿más
aventuras que las de Cortés, la de los Pizarro o Pedro Arias Dávila, echando abajo
grandes imperios “precolombinos” con un puñado de hombres armados, unos pocos
caballos y un mucho de codicia, crueldad y falta de escrúpulos?. El imaginario de los
conquistadores se vuelve a la mitología clásica o a los libros de caballerías cuando se
trata de identificar y dar nombre a realidades y lugares novedosos: la isla Antilla (o
Antillas), California, Amazonas, el Río de la Plata…
Con razón los historiadores llaman a muchos de esos episodios “viajes mayores” y
“menores”. He ahí relatos en los que lo fantástico y lo real se penetran mutuamente, si
bien para los lectores que no se movían de su casa era difícil asimilar intelectualmente
ese raro binomio. Pero los cronistas veían un nuevo mundo, que era tanto como
asombrarse ante paisajes y constelaciones nunca vistos, pueblos y costumbres
alienígenas, animales y plantas asombrosos. Para una realidad nueva y distinta no
sirven ni el lenguaje ni los conceptos acostumbrados y es difícil dar cuenta de lo que
se observa con asombro y sin acabar de entender. Así describe Garcilaso el Inca, por
ejemplo, un bicho que debe de ser una especie de caimán o de iguana:
Asaban un cierto animal que parecía una serpiente, salvo que no tenía alas, y de
aspecto tan feo que nos maravillábamos mucho de su deformidad. Caminamos así
por sus casas o mejor cabañas, y encontramos muchas de esas serpientes vivas
que estaban amarradas por los pies y tenían una cuerda alrededor del hocico, que
no podían abrir la boca, como se hace a los perros alanos para que no muerdan;
tenían tan fiero aspecto que ninguno de nosotros se atrevía a tocarlas, pensando
que eran venenosas; son del tamaño de un cabrito y de braza y media de longitud;
tienen los pies largos y gruesos y armados de fuertes uñas; la piel dura y de
diversos colores; el hocico y la cara de serpiente y de la nariz sale una cresta como
una sierra, que les pasa por medio del lomo hasta la punta de la cola; en conclusión,
juzgamos que eran serpientes, y venenosas, y se las comen.
Pero si el mundo natural es sorprendente, no menos lo son las costumbres
humanas avistadas entre los pueblos lejanos. Bernal Díaz del Castillo asegura, por
ejemplo, que daban de comer al emperador Moctezuma “carnes de muchachos de
corta edad”. (Como se ve que las malas costumbres se pegan, en otro pasaje se
menciona que los españoles usaron “el unto de un indio” para sanarse las heridas). Y
de este modo tan exótico describe el conquistador extremeño el consumo de tabaco:
… también le ponían en la mesa tres cañutos muy pintados y dorados y
dentro tenían liquidámbar arrevuelto con unas yerbas que se dice tabaco, e
cuando acababa de comer, después que le habían bailado y cantado y alzado la
mesa, tomaba el humo de uno de aquellos cañutos, y muy poco, y con ello se
adormía…
Se advierte en estas líneas la dificultad de vestir con viejas palabras las
realidades inéditas, por lo que no es de extrañar la incredulidad de los primeros
lectores de este tipo de literatura. (Ya Marco Polo fue tildado de embustero en el siglo
XIII, pues en su “Libro de las maravillas” hablaba de la China del gran Kublai Kan,
donde todas las cosas se contaban por “millones y millones” y donde las riquezas y
avances técnicos aventajaban con creces las de la medieval Europa).
Pero no ha durado demasiado históricamente esa sensación de maravilla: tras
los viajeros y los exploradores vienen los colonizadores, los comerciantes, los clérigos
y soldados. Y el contacto con la llamada civilización cristiana occidental fue letal para
las culturas de los pueblos “vírgenes” (aunque ni aquella era tan cristiana ni estas tan
vírgenes), como ya denunciara el Padre Las Casas en el siglo XVI. Para el XIX,
Stevenson solo puede anotar con pena el estado de decadencia moral y material de
los indígenas de los mares del sur, diezmados por la sífilis, el alcohol y el dinero
“occidental cristiano”. Lo mismo pasaba en el “corazón de las tinieblas” africanas y en
otros lugares coloniales. Ya hoy el viajero occidental no tiene a dónde ir
inocentemente, no hay nuevas fronteras geográficas, tampoco las hay en el espacio,
una vez que hemos destinado este a la Guerra de las Galaxias, y detrás queda un
doloroso rastro de destrucción, a veces incluso de la memoria. (Hay libro de “Historia”
de EE.UU. que ni siquiera menciona a los “Pieles rojas” aborígenes).
- -----------------------------------------------
A veces viajamos porque queremos ir hacia algún destino; otras, porque
escapamos de un lugar o queremos cambiar de aires. Deseamos huir a veces de
nosotros mismos y del mundo que nos rodea; pero, como señalaba Unamuno -otro
viajero o, al menos, paseante-, eso resulta una empresa imposible: al marchar nos
llevamos lo que creemos dejar, que nos sigue con la inercia de la propia sombra. No
es difícil percibir ese desasosiego íntimo en el continuo deambular de autores más
recientes como Bruce Chatwin, Ryszard Kapuszinski o W. G. Sebald, que hacen del
viaje una metáfora total, un método para la construcción de la propia personalidad y de
la propia obra. Se mueven en un deambular sin fin (o, al menos, sin llegada), que
progresa, por decirlo así, no solo en el espacio y en las distancias terrestres, sino en el
tiempo, en la memoria personal y colectiva de un mundo martirizado y descoyuntado.
Quizá no hacía falta ir tan lejos, ni cursar tantas idas y venidas, para advertir
que lo esencial de nuestra condición está en todas partes y que podemos percibirlo en
las cosas y las personas que nos rodean; pero ha sido útil el viaje para que lo veamos
todo de otra manera. Lo exótico, lo maravilloso, lo bello podemos tenerlo delante de
las narices y, a la inversa, fácilmente volveremos a reconocer los rostros familiares del
tedio y de la insatisfacción en parajes lejanos.
Luis Castro
Вам также может понравиться
- Locuciones LatinasДокумент50 страницLocuciones LatinasErnesto GonzalezОценок пока нет
- Una Historia de Amor EternoДокумент4 страницыUna Historia de Amor EternoLilian LogaОценок пока нет
- Proy. Palabra de Puerto Mario LunaДокумент4 страницыProy. Palabra de Puerto Mario LunaCésar Quispe Ramírez100% (1)
- Petronio - La Matrona de Éfeso (Cuento Dentro Del Satiricón)Документ3 страницыPetronio - La Matrona de Éfeso (Cuento Dentro Del Satiricón)Cálvaro Benavides TrigueroОценок пока нет
- Carmen NOVELA INFANTIL - SecretaríaДокумент64 страницыCarmen NOVELA INFANTIL - SecretaríamenriquerzОценок пока нет
- Diccionario de Figuras RetoricasДокумент10 страницDiccionario de Figuras RetoricashelanesОценок пока нет
- I Trim Cta 5ºДокумент45 страницI Trim Cta 5ºRomel Rodrimo RenoguezОценок пока нет
- La Leyenda La Flor de PapaДокумент6 страницLa Leyenda La Flor de PapaAngelitto G M TlvОценок пока нет
- Taurija V A3Документ1 страницаTaurija V A3Carolina GarciaОценок пока нет
- I TRIMESTRE 5º Prim IgnacioДокумент38 страницI TRIMESTRE 5º Prim IgnacioAnonymous I4Ui38BC0Оценок пока нет
- 09 Descargar Criptoaritmetica PDFДокумент3 страницы09 Descargar Criptoaritmetica PDFbenito sixtoОценок пока нет
- Ancash y Su GastronomíaДокумент3 страницыAncash y Su GastronomíaLopez GenaroОценок пока нет
- Tema: Conocemos Tecnologias Ancestrales para Mejorar Nuestra AlimmentacionДокумент1 страницаTema: Conocemos Tecnologias Ancestrales para Mejorar Nuestra AlimmentacionAbel BerrocalОценок пока нет
- Colmillo Blanco (Fragmento)Документ1 страницаColmillo Blanco (Fragmento)Yuridia Evangelista JoaquínОценок пока нет
- ListadoPadron YUYAPICHISДокумент10 страницListadoPadron YUYAPICHISmiguelcrushОценок пока нет
- Cuento GuacamayoДокумент1 страницаCuento GuacamayoAlejandro Alejandro LuqueОценок пока нет
- Estudio Hidrologico - MatacotoДокумент6 страницEstudio Hidrologico - MatacotoHenri Macedo GarcíaОценок пока нет
- Glosario PDFДокумент164 страницыGlosario PDFMaria FarfanОценок пока нет
- Las Secuelas de Lucía - Diego RojasДокумент156 страницLas Secuelas de Lucía - Diego RojasDiego RojasОценок пока нет
- Aymarismos en El Quechua de PunoДокумент10 страницAymarismos en El Quechua de PunoMarcos van LukañaОценок пока нет
- Fabulas de Samaniego PDFДокумент14 страницFabulas de Samaniego PDFcoyyotlОценок пока нет
- Danzas de PeruДокумент4 страницыDanzas de PeruEmily Gabriela Fuentes MarcaОценок пока нет
- Cuentos Completos HeiremansДокумент529 страницCuentos Completos HeiremansalfredoОценок пока нет
- Diomedes Morales Escritores de ContumazaДокумент31 страницаDiomedes Morales Escritores de ContumazaRafael Oswaldo Vasquez GuerreroОценок пока нет
- Ancash en Broma Por Wilfredo KapsoliДокумент19 страницAncash en Broma Por Wilfredo Kapsoliceci18Оценок пока нет
- Diccionario JeograficoДокумент87 страницDiccionario JeograficoMauricio Martinez HurtadoОценок пока нет
- Región AncashДокумент13 страницRegión AncashNancy Del Pilar33% (3)
- Examen 2°Документ5 страницExamen 2°Jorge Jerson Vera Bonilla0% (1)
- OnomatopeyasДокумент3 страницыOnomatopeyasEdgar Sanchez MestanzaОценок пока нет
- ¡Gua! El Insospechado Origen Del LenguajeДокумент278 страниц¡Gua! El Insospechado Origen Del Lenguajedj_jomi_819240Оценок пока нет
- Ancashx PDFДокумент157 страницAncashx PDFFernando FernandezОценок пока нет
- Deslindes Lingüísticos en La Costa Norte Peruana ALFREDO TOREROДокумент17 страницDeslindes Lingüísticos en La Costa Norte Peruana ALFREDO TOREROOctavio Rojas LeónОценок пока нет
- Braulio MuñozДокумент6 страницBraulio MuñozArnulfo Martinez MartinezОценок пока нет
- Ficha #2 El Ciclo Vital El Arbol y Su DesarrolloДокумент8 страницFicha #2 El Ciclo Vital El Arbol y Su Desarrollorominangelica100% (3)
- 14 Cuentos CortosДокумент14 страниц14 Cuentos CortosManuelCastilloОценок пока нет
- Biografias de FabulistasДокумент6 страницBiografias de FabulistasMireya MaldonadoОценок пока нет
- Poemas - César OlivaresДокумент11 страницPoemas - César OlivaresRegina Alfaro EspinozaОценок пока нет
- El Gran PajaténДокумент2 страницыEl Gran PajaténArmand Ruiz SaldañaОценок пока нет
- El Torturador de Saul IbargoyenДокумент203 страницыEl Torturador de Saul IbargoyenoilyboogОценок пока нет
- Cuatro Soldados y Un Cabo - Salvador J. CarazoДокумент72 страницыCuatro Soldados y Un Cabo - Salvador J. CarazobibliotecalejandrinaОценок пока нет
- Revista CULLI PDFДокумент20 страницRevista CULLI PDFMelitón García GuevaraОценок пока нет
- Tomo v. - Metales y MIneralesДокумент275 страницTomo v. - Metales y MIneralesFlorencio Choque AyqueОценок пока нет
- FORJANDO ANCASH. Revista Institucional Del Club Ancash-Lima. Presidente Pablo Flores Guerrero.Документ52 страницыFORJANDO ANCASH. Revista Institucional Del Club Ancash-Lima. Presidente Pablo Flores Guerrero.Sonia Luz Bermudez Lozano100% (1)
- Cerrón-Palomino Multilingüismo y Política Idiomática en El Perú PDFДокумент26 страницCerrón-Palomino Multilingüismo y Política Idiomática en El Perú PDFJavier CuadraОценок пока нет
- Oscar Colchado LucioДокумент1 страницаOscar Colchado LucioJuanDColmenaresMОценок пока нет
- Rodolfo Cerrón. Onomástica Andina: AimaraДокумент22 страницыRodolfo Cerrón. Onomástica Andina: Aimaraledelboy100% (4)
- Revista Alborada #29 - 2013Документ79 страницRevista Alborada #29 - 2013Pablo Alberto Torres Villavicencio100% (9)
- Cuento CleopatraДокумент2 страницыCuento CleopatraMary1985100% (2)
- Torres. Panorama Linguístico Del Departaento de Cajamarca PDFДокумент400 страницTorres. Panorama Linguístico Del Departaento de Cajamarca PDFHugo E. Delgado Súmar100% (2)
- Fedro FabulasДокумент35 страницFedro Fabulasdijousgras100% (1)
- Chimu PDFДокумент5 страницChimu PDFLesleyCarrilloОценок пока нет
- Helena de TroyaДокумент2 страницыHelena de TroyaFito CastañedaОценок пока нет
- El Espejo - Cuento ChinoДокумент1 страницаEl Espejo - Cuento ChinoRicardo Carrasco-FranciaОценок пока нет
- ILLAPA. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales PDFДокумент151 страницаILLAPA. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales PDFMiguel AguirreОценок пока нет
- La leyenda de El Dorado y otros mitos del Descubrimiento de América: La auténtica historia de la búsqueda de riquezas y reinos fabulosos en el Nuevo Mundo.От EverandLa leyenda de El Dorado y otros mitos del Descubrimiento de América: La auténtica historia de la búsqueda de riquezas y reinos fabulosos en el Nuevo Mundo.Оценок пока нет
- El eje del mundo: La conquista del yo en el Siglo de Oro españolОт EverandEl eje del mundo: La conquista del yo en el Siglo de Oro españolОценок пока нет
- Lomce Ciudad RodrigoДокумент145 страницLomce Ciudad RodrigoanacantarinoОценок пока нет
- Metodologias ActivasДокумент120 страницMetodologias Activasmauriceavil100% (5)
- PresentaciónABP BIOGEO 4 PDFДокумент15 страницPresentaciónABP BIOGEO 4 PDFanacantarinoОценок пока нет
- Movies at School PDFДокумент45 страницMovies at School PDFanacantarinoОценок пока нет
- Conexionred 21Документ7 страницConexionred 21anacantarinoОценок пока нет
- #Geo Earth 3Документ3 страницы#Geo Earth 3anacantarinoОценок пока нет
- C. Rodrigo PDFДокумент53 страницыC. Rodrigo PDFanacantarinoОценок пока нет
- Homo Videoludens 2.0. de Pacman A La GamificationДокумент304 страницыHomo Videoludens 2.0. de Pacman A La GamificationCarlos A. Scolari100% (23)
- Orientaciones Guion TICДокумент0 страницOrientaciones Guion TICanacantarinoОценок пока нет
- Trabajo CooperativoДокумент30 страницTrabajo CooperativoanacantarinoОценок пока нет
- InkpadДокумент12 страницInkpadanacantarinoОценок пока нет
- Aprendizaje Basado en ProblemasДокумент14 страницAprendizaje Basado en ProblemasDay DGОценок пока нет
- AumentatyДокумент9 страницAumentatyanacantarinoОценок пока нет
- Espectaculos Taurinos Siglo XVIIIДокумент8 страницEspectaculos Taurinos Siglo XVIIIanacantarinoОценок пока нет
- Las Mil y Una Noche Científicas.Документ16 страницLas Mil y Una Noche Científicas.anacantarinoОценок пока нет
- Las Mil y Una Noches IIIДокумент12 страницLas Mil y Una Noches IIIanacantarinoОценок пока нет
- Hace 20 AñosДокумент9 страницHace 20 AñosanacantarinoОценок пока нет
- El Antruejo MirobrigenseДокумент6 страницEl Antruejo MirobrigenseanacantarinoОценок пока нет
- OlimpiadaДокумент2 страницыOlimpiadaanacantarinoОценок пока нет
- J Lanturly!Документ12 страницJ Lanturly!anacantarinoОценок пока нет
- En El Nombre de La PAZДокумент1 страницаEn El Nombre de La PAZanacantarinoОценок пока нет
- Habia Una Vez Un Sultan Que HabitabaДокумент9 страницHabia Una Vez Un Sultan Que HabitabaanacantarinoОценок пока нет
- Misión EspacialДокумент1 страницаMisión EspacialanacantarinoОценок пока нет
- El MaximatoДокумент10 страницEl Maximatofer100% (1)
- Centurion1 PDFДокумент287 страницCenturion1 PDFFd SdsaОценок пока нет
- Procesal V Cosa Juzgada Nicolás UbillaДокумент3 страницыProcesal V Cosa Juzgada Nicolás UbillaANGELOОценок пока нет
- Harvey, Introd, Cap1 - Breve Historia Del NeoliberalismoДокумент43 страницыHarvey, Introd, Cap1 - Breve Historia Del NeoliberalismoAmi Véliz100% (1)
- Colombia Siglo XixДокумент2 страницыColombia Siglo XixSofi VergaraОценок пока нет
- El Secretode AdelineДокумент4 страницыEl Secretode Adelinedani chavezОценок пока нет
- Taller Semana 2Документ21 страницаTaller Semana 2netОценок пока нет
- Los Ovnis de La Alemania Nazithe UFO's of Nazi GermanyДокумент60 страницLos Ovnis de La Alemania Nazithe UFO's of Nazi GermanyRoy ToyОценок пока нет
- Guion de La IliadaДокумент4 страницыGuion de La IliadaLokita TefitaОценок пока нет
- Catalogo Exposicion Rabih Mroue. Images Mon AmourДокумент434 страницыCatalogo Exposicion Rabih Mroue. Images Mon AmourAnto Rodríguez VelascoОценок пока нет
- Taller El Arte de La Guerra ArleyДокумент9 страницTaller El Arte de La Guerra ArleyArley IllidgeОценок пока нет
- El Estado Fallido. DR Norberto EmmerichДокумент26 страницEl Estado Fallido. DR Norberto EmmerichNorberto Emmerich100% (2)
- El Decenio de FujimoriДокумент1 страницаEl Decenio de FujimoriLuis Edu EsbarОценок пока нет
- Carrera Espacial TerminadoДокумент18 страницCarrera Espacial TerminadoJessica Galvez HormazabalОценок пока нет
- Fuerza ArmadaДокумент1 страницаFuerza ArmadaAndreaОценок пока нет
- 2 Operaciones FNHДокумент21 страница2 Operaciones FNHemilio castellanosОценок пока нет
- La Revolución Rusa y El Origen Del Estado Soviético (1917-1927)Документ55 страницLa Revolución Rusa y El Origen Del Estado Soviético (1917-1927)Victor Chiner BelenguerОценок пока нет
- Resumen Del Libro Los de AbajoДокумент2 страницыResumen Del Libro Los de AbajoÁngel David Ramírez GómezОценок пока нет
- 04-Planteo de Ecuaciones IIДокумент4 страницы04-Planteo de Ecuaciones IIMILERОценок пока нет
- Curso de JaponesДокумент263 страницыCurso de JaponespixelxaОценок пока нет
- Inmaculada Virgen de La Puerta Comunicación 5ºДокумент5 страницInmaculada Virgen de La Puerta Comunicación 5ºLuis Francisco CruzadoОценок пока нет
- Rio PutumayoДокумент4 страницыRio PutumayoJuan Carlos Tacay ClaudioОценок пока нет
- Juramento de Simón Bolívar en El Monte SacroДокумент2 страницыJuramento de Simón Bolívar en El Monte SacroLuis Alejandro AparicioОценок пока нет
- Analisis Muy Completo de 1984Документ12 страницAnalisis Muy Completo de 1984elianazelada98Оценок пока нет
- Eventos Que Marcaron La Historia de México PDFДокумент9 страницEventos Que Marcaron La Historia de México PDFItzel Ahelyn Ríos RubioОценок пока нет
- Poder y Potencia NacionalДокумент49 страницPoder y Potencia Nacionaljafetbj7Оценок пока нет
- Examen Quinto GradoДокумент20 страницExamen Quinto GradoUlises Montesinos50% (2)
- Sesión RECORDAMOS LA BATALLA DE ARICAДокумент11 страницSesión RECORDAMOS LA BATALLA DE ARICASánchezRebeca78% (9)
- Descuentos 011020 PDFДокумент15 страницDescuentos 011020 PDFOscar CОценок пока нет
- Tratado de VersallesДокумент3 страницыTratado de VersallesEmely Yamile IVОценок пока нет