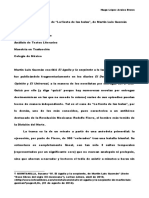Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
La Fuerza Del Origen
Загружено:
LeNiais0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
8 просмотров6 страницHistoria del Taekwondo
Авторское право
© © All Rights Reserved
Доступные форматы
DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документHistoria del Taekwondo
Авторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
8 просмотров6 страницLa Fuerza Del Origen
Загружено:
LeNiaisHistoria del Taekwondo
Авторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате DOCX, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 6
La fuerza del origen
Ahí estábamos. Era un jueves en la madrugada en el aeropuerto. Claro que para
algunos seguía siendo miércoles, para aquéllos que habíamos decidido pasar la
noche en blanco (somos los pesimistas, los que sabemos que de todos modos no
nos va a tocar ventana). Pero sin importar qué día de la semana fuera para cada
quien, algo nos unía a todos: la cara de zombies seso-seco. Aún no lo sabíamos,
pero ésa sería una expresión frecuente en nuestros –ya no tan– bellos rostros.
Después de un par de horas de registro de maletas, abandono de maletas,
vaciado de maletas y demás cosas que se puede hacer con ellas, estábamos listos
para el abordaje. ¡Al abordaje! Gritaron nuestros piratas interiores, pero las
aeromozas los taimaron, sentaron en sus lugares y obligaron a usar cinturón. El
vuelo transcurrió sin contratiempos, al grado de que tuvimos que esperar un
rato estacionados en la pista porque los de la aduana todavía no llegaban a
trabajar.
En Los Ángeles surgió un problemita: nos faltaba gente. Nos alcanzaron
una hora después, sin aliento y con una excusa tan mala que el Prof. Park los
puso a hacer lagartijas en frente de todos los turistas (esta situación también se
repetiría, aunque con otras razones para la lagartijeada). El segundo vuelo fue un
poco más demandante: con todo y las telecitas personales, simplemente no
puedes sentar a quinientas personas durante 12 horas y pretender que no se
desesperarán. Seguramente tomando en cuenta la posibilidad de un motín, las
telecitas incluían un programa de instrucciones para ejercicios relajantes.
Por fin aterrizamos en Corea. Habíamos salido el 7 en la madrugada y
llegábamos el 9 a mediodía. Nadie supo qué pasó con el 8. Y oh sorpresa: aún nos
quedaban varias horas en camión. Cuando después de varias equivocaciones
llegamos al hotel, estábamos demasiado cansados como para quejarnos de que
fuéramos a dormir en el suelo.
Era Muju. Luego nos enteramos que es un resort de esquí (se ven bien
raras las pistas de esquí en verano, como si hubieran rasurado mal al bosque).
Durante varios días fue sede de la World Taekwondo Culture Expo, un evento
que reunía a equipos de diferentes países para meterlos a seminarios, paseos
culturales y un torneo de dos días. En el último nos fue bien: peleamos duro,
obtuvimos varias medallas y sobre todo pusimos bien en alto el nombre de
nuestro país al gritarlo hasta el desgañite cada vez que uno de los nuestros
competía. Éramos una marabunta naranja que recorría el gimnasio en busca de
gente a quien porrear. Lo más desconcertante para nuestros oponentes fue que
siguiéramos celebrando aunque perdiéramos. Calidez mexicana. Cinco días
después nos despedíamos de unas llorosas voluntarias que no se cansaban de
repetir que fuimos el grupo más divertido.
Los siguientes tres días fueron de introspección espiritual. Pasamos una
noche en Seu Deok Sa, el monasterio más grande de Corea del Sur y dos en el
templo de Yesan, pueblo natal del Prof. Park. De camino pasamos a rendir
homenaje al santuario dedicado a Yi Sun Sin. Yi Sun Sin fue un almirante que
diseñó lo que algunos consideran el primer acorazado, con él venció a la armada
japonesa y terminó con la primera invasión nipona a la península. Por esa razón
es considerado héroe nacional y hay un parque memorial en su honor erigido
alrededor de su hogar. Llegamos a Seu Deok Sa entrada la tarde. Nuestra primera
tarea –que debíamos mantener los tres días– fue guardar silencio. Para la porra
más temida de oriente fue un ejercicio arduo, pero nuestras gargantas lo
agradecieron. Apenas desempacados nos enseñaron a hacer chol, la genuflexión
de máximo respeto. No teníamos idea de lo mucho que la usaríamos. Tomamos
parte en la ceremonia del atardecer. Un monje golpeó con baquetas un pez de
madera, otro hizo lo mismo con una escultura plana de bronce y un tercero hizo
sonar la campana monumental del patio central. Los dos primeros parecían
imitar el sonido de una pelota que detiene sus rebotes: primero estable y luego
cada vez más rápido hasta parar. El último reproducía los latidos de nuestro
corazón. Todo esto estaba inscrito en la enseñanza de Man Gong, uno de los
maestros más célebres del budismo coreano. En el patio se leía su caligrafía “El
mundo es una flor”, expresando que todo es la misma cosa, sin diferenciación ni
individualización. Entramos al templo propiamente dicho y continuamos con la
ceremonia: una serie de genuflexiones hacia distintas direcciones acompañadas
de cánticos.
En cuanto salimos del templo comenzó a llover. No fue una lluvia amable,
sobria, que se toma el tiempo para mojarte seductoramente. Fue una lluvia
violenta. Apenas logramos llegar al siguiente techo para salvar el pellejo (es
decir, las cámaras, celulares y iPods). Así son las lluvias veraniegas en Corea, un
segundo estás bailando bajo el sol y al siguiente chapoteas como anfibio. Cuando
al fin amainó y llegamos al dormitorio nos pidieron que sacáramos los cojines,
porque íbamos a hacer una ceremonia muy especial. Entró un monje con una
vera de bambú y un huacal lleno de bolsitas. Cada una tenía un cordel y cuentas
de madera. Se trataba de hacer un rosario (estos instrumentos son originarios de
la India, de donde pasaron al mundo islámico y finalmente al cristiano). La
premisa era sencilla: realizar chol y, en el punto más bajo, insertar una cuenta en
el cordel. Pequeño detalle: eran 108 cuentas. El monje daba la orden con un
golpe de la vara de bambú. Conforme vio que dominábamos la técnica, fue
subiendo el ritmo. Por la trigésima se empezaron a notar charcos de sudor donde
la frente tocaba el cojín, a la quincuagésima reinaban los bufidos, en la
septuagésima temíamos por la salud de quienes ya se levantaban usando las
cuatro extremidades y lo que tuvieran a la mano para recargarse. Todos
terminamos las 111 (hubo un ligero error de cálculo) y agradecimos la
oportunidad de adornar el final como mejor nos placiera. A partir de entonces
portamos orgullosamente nuestros rosarios, más valiosos cuanto que en vez de
comprarlos los habíamos hecho con el sudor de nuestras frentes. El último día le
pregunté al monje que nos daba las pláticas (seguramente alemán, uno de varios
occidentales que habían cruzado el mundo para unirse a esa espiritualidad tan
lejana) cómo se usaba. Me contestó que era para contar, ya fueran mantras, ya
fueran genuflexiones. Hay monjes que hacen tres mil o cuatro mil al día. Cuando
alguien más le preguntó por qué 108 cuentas, dijo: “En el budismo tradicional,
cada cuenta representa un pecado, pero mi maestro me enseñó que son 108
porque si hacemos tantas, significa que a lo mejor hicimos cien bien”. La mañana
siguiente hicimos una caminata hacia una estatua monumental más arriba en la
montaña. Fue calentamiento para la que haríamos un día después en Yesan,
donde sí subimos hasta la punta y admiramos la vista de 360º. Hubo quienes
hicieron esta última dos y hasta tres veces. En las faldas de esa misma montaña
corría diariamente el Prof. Park en sus años mozos.
Si bien las noches y madrugadas las pasábamos en los templos, por el día
salíamos a pasear. Visitamos una escuela para señoritas, donde nos dieron un
espectáculo de música tradicional coreana. Lo primero que sorprende es que
ésta es casi exclusivamente percusión (una vez vimos a un tímido trompetista
acompañando), lo segundo, que bailan y hacen acrobacias mientras tocan. El
cuarteto típico son: un pandero de latón que funge como líder, un gong mucho
más grave, un tambor de doble parche en forma de reloj de arena y un tambor,
también de doble parche, pero cilíndrico y grave. Si el grupo es más grande hay
un acróbata libre de instrumentos, que salta y hace piruetas mientras mueve un
larguísimo listón amarrado a su sombrero (por larguísimo me refiero a que va de
dos a cinco metros). También visitamos una prepa dedicada al taekwondo. Eligen
a los más talentosos y los meten ahí, en calidad de internado. Cada generación es
de unas veinte personas, entre hombres y mujeres. Lo impresionante es que no
sólo entrenan la mitad de la jornada, también deben mantener excelencia
académica. Aquella vez sólo los vimos entrenar, pero en la otra prepa tuvimos la
oportunidad de acompañarlos (y recibir unos buenos cates); lo mismo en la
universidad, en la que estaba de visita la selección del Reino Unido. Todos
seguían la misma rutina, especializados en combate.
Nuestro último día en el templo de Yesan fue el examen de 8º Dan del
Prof. Park. Lo presentamos en el auditorio de la escuela primaria en la que
estudió. Hablo en plural porque en los grados superiores parte esencial de la
práctica es la enseñanza, así que dimos una pequeña demostración. Después el
profesor nos dejó boquiabiertos con un par de poomsae y defensa personal. Fue
una ceremonia muy emotiva y no faltaron las lágrimas entre los familiares. Por la
noche festejamos en un karaoke, siempre teniendo en mente que teníamos que
estar temprano en el templo. Aquí es pertinente hacer un paréntesis acerca de la
comida coreana. Lo primero es que nunca habrá una mesa con un plato por
persona, más bien estará tapizada con una miríada de platitos con pequeñas
guarniciones, como si les ofendiera ver la madera desnuda. Se come con palillos,
pero también se usa cuchara para las sopas, y a veces, para el arroz. Pica. Mucho.
En el s. XVI comerciantes portugueses llevaron chiles americanos, y en cuatro
siglos ya los han hecho propios. Pude reconocer chiles de árbol y serranos.
También hay que estar preparado para el ajo. Si bien no nos golpeó el tufo que
nos habían advertido que nos recibiría en el momento de bajar del avión, el ajo
abunda. Incluso ponen dientes enteros al servicio de quien se los quiera echar de
un bocado. Comen todo tipo de carne: pescado, mariscos, pollo, cerdo, res y
perro. El último no lo pudimos probar, porque la influencia occidental lo ve con
malos ojos y ha sido empujado fuera de los centros urbanos. Hablando de
influencia occidental, abundan las iglesias protestantes, en un horrendo estilo
que nombré gótico-neón: iglesitas de una sola nave con torre puntiaguda, en
cuyas paredes hay letras neones con pedazos de las Escrituras en hangeul y en
cuya cúspide resplandece orgullosa una enorme cruz, también de neón. Parecen
sacadas de una película de Robert Rodríguez.
Finalmente nos despedimos de los monjes. Se había formado un fuerte
lazo entre nosotros, por lo que hubo fotos e intercambios de despedida. Nuestra
siguiente parada era Seúl. Si bien nadie podía negar que nos habían consentido
escandalosamente en los templos, varios ya saboreaban el shopping y las camas
mullidas de la capital. La primera impresión fue de opulencia. Sobran los malls,
llenos todos con ropa a la moda (los coreanos se preocupan hasta la ansiedad por
su apariencia) y gadgets electrónicos. Visitamos los palacios imperiales y un
antiguo canal de desagüe convertido en riachuelo paradisiaco. Las calles están
limpias, los coches no tocan el claxon y hay una multa de treinta mil won al
peatón que cruce la calle en alto. Íbamos en camión a todos lados, por lo que no
teníamos idea de las dimensiones del lugar. Fue hasta el día libre que cada quien
asedió la ciudad por sus propios medios. Varios revisitaron Insadong: un barrio
famoso por sus tiendas de souvenirs típicos y galerías de arte. Otros fueron a
Myeongdong, el equivalente coreano a Times Square. Unos más regresaron al
Kukkiwon para abastecerse de uniformes y equipo. ¡Tres veces más baratos que
en México! Algo sobre el Kukkiwon: quizá fuera porque veníamos de tres días de
espiritualidad concentrada, pero nos decepcionó un poco su apariencia de
gimnasio setentero, muy al estilo del Juan de la Barrera. La exploración mostró
otra cara de Seúl. Justo del otro lado de los malls, en la misma cuadra, había un
laberinto de callejones que enmarcaban un gigantesco mercado. Vendían
cualquier cosa, desde comida hasta partes de coches. Los tenderos más viejos
pasaban el rato jugando cartas contra sus vecinos, en un juego que parecía una
mezcla de rummy, memoria y manotazo. Motocicletas de redilas recorrían las
calles-pasillos a toda velocidad. Había puestos callejeros que ofrecían brochetas
y omelettes de soya. Después de ver todo eso me sentí tranquilo: Seúl era una
ciudad real, viva, pulsante de energía.
Al día siguiente se despidieron la mayoría. Iban con la mente, las cámaras
y las maletas llenas de recuerdos y aunque estaban muertos de cansancio, se
lamentaban de no poder quedarse más tiempo. La fuerza del origen nos había
pegado a todos y el país nos tenía conquistados.
Hugo López Araiza Bravo
Вам также может понравиться
- Esquemas de ÁrabeДокумент65 страницEsquemas de ÁrabeLeNiaisОценок пока нет
- Lectura CompletoДокумент17 страницLectura CompletoLeNiaisОценок пока нет
- Completo PDFДокумент49 страницCompleto PDFLeNiaisОценок пока нет
- Comentario CarpentierДокумент5 страницComentario CarpentierLeNiaisОценок пока нет
- Comentario BorgesДокумент5 страницComentario BorgesLeNiaisОценок пока нет
- Comentario La Fiesta de Las BalasДокумент5 страницComentario La Fiesta de Las BalasLeNiaisОценок пока нет
- VokiДокумент4 страницыVokiLeNiaisОценок пока нет
- Crónicas de Un PepenadorДокумент2 страницыCrónicas de Un PepenadorLeNiaisОценок пока нет
- CrucesДокумент100 страницCrucesLeNiaisОценок пока нет
- Saber y ConocerДокумент2 страницыSaber y ConocerLeNiaisОценок пока нет
- Mi CiudadДокумент2 страницыMi CiudadLeNiaisОценок пока нет
- Qué VsДокумент1 страницаQué VsLeNiaisОценок пока нет
- NailaДокумент1 страницаNailaLeNiaisОценок пока нет
- Lee El Texto y Contesta en Equipo Las PreguntasДокумент2 страницыLee El Texto y Contesta en Equipo Las PreguntasLeNiaisОценок пока нет
- Yuca Teque An DoДокумент4 страницыYuca Teque An DoLeNiaisОценок пока нет
- Cómo Entender La FilosofíaДокумент1 страницаCómo Entender La FilosofíaLeNiaisОценок пока нет
- Cómo Entender La FilosofíaДокумент1 страницаCómo Entender La FilosofíaLeNiaisОценок пока нет
- Los Monstruos PosiblesДокумент10 страницLos Monstruos PosiblesLeNiaisОценок пока нет
- La Acción SimbólicaДокумент7 страницLa Acción SimbólicaLeNiaisОценок пока нет
- El Hacedor (Remake) - Agustín Fernández MalloДокумент173 страницыEl Hacedor (Remake) - Agustín Fernández MalloJosé Ernesto Alonso100% (1)
- Poesia Nahua HuastecaДокумент10 страницPoesia Nahua HuastecaAlejandro CastellanosОценок пока нет
- Manual de Guerrilla Táctica para Terminar Un NoviazgoДокумент23 страницыManual de Guerrilla Táctica para Terminar Un NoviazgoÁnuar Zúñiga NaimeОценок пока нет
- Cortázar Collazos Vargas Llosa-Revolución en La LiteraturaДокумент60 страницCortázar Collazos Vargas Llosa-Revolución en La LiteraturaCarlos Cuspa67% (3)
- CrucesДокумент100 страницCrucesLeNiaisОценок пока нет
- El Libro de Oro de TCQДокумент203 страницыEl Libro de Oro de TCQLeNiaisОценок пока нет
- Examen Tecnico de Grados - Gimnasio LeeДокумент3 страницыExamen Tecnico de Grados - Gimnasio LeeJosé Ignacio Mendieta CamargoОценок пока нет
- Invitacion 3er Sudamericano 2023Документ4 страницыInvitacion 3er Sudamericano 2023Joaquin DelgadoОценок пока нет
- Libro de TaekwondoДокумент101 страницаLibro de TaekwondoOnel1Оценок пока нет
- Invitacion WC 2024Документ9 страницInvitacion WC 2024Carolina GonzalezОценок пока нет
- Revista 17Документ94 страницыRevista 17Adr Kun100% (2)
- Influencia de La Práctica Deportiva "Taekwondo" en La Alteración Postural de Miembros Inferiores.Документ128 страницInfluencia de La Práctica Deportiva "Taekwondo" en La Alteración Postural de Miembros Inferiores.Jaime Patricio Carmona GuenanteОценок пока нет
- Palabras Básicas TKDДокумент6 страницPalabras Básicas TKDWilliam Moreno Reyes100% (3)
- Presentación Sin TítuloДокумент48 страницPresentación Sin TítuloJORGE ORLANDO REINOSOОценок пока нет
- TKD FigurasДокумент7 страницTKD FigurasJuan Pablo Jimenez SosaОценок пока нет
- Propuesta Manual Metodologico 2020Документ58 страницPropuesta Manual Metodologico 2020tkdmaca1982Оценок пока нет
- General Choi Hong Hi - TAEKWON-DO - El Arte Coreano de La Defensa Personal PDFДокумент763 страницыGeneral Choi Hong Hi - TAEKWON-DO - El Arte Coreano de La Defensa Personal PDFBernard Barès80% (10)
- Reglamento Oficial Del Cuerpo de Arbitros de La Federacion Deportiva Nacional de Taekwondo WTF 2018Документ14 страницReglamento Oficial Del Cuerpo de Arbitros de La Federacion Deportiva Nacional de Taekwondo WTF 2018Edo RossОценок пока нет
- Historia Del TKDДокумент5 страницHistoria Del TKDAdrián RamírezОценок пока нет
- Teoria para TKDДокумент14 страницTeoria para TKDMaryory Benavides BuitragoОценок пока нет
- Revista 6 UyДокумент111 страницRevista 6 Uyxasil perezОценок пока нет
- Tae Kwon DoamarilloДокумент5 страницTae Kwon Doamarillocarlos betmolОценок пока нет
- FILOSOFÍAtaekwondoДокумент29 страницFILOSOFÍAtaekwondoLowОценок пока нет
- Invitacion MO2023Документ9 страницInvitacion MO2023BrianОценок пока нет
- Bases - Campeonato Talentos Trujillo 2023.Документ10 страницBases - Campeonato Talentos Trujillo 2023.Sebastian Rocha MezaОценок пока нет
- Teoria de Las PoomsaeДокумент30 страницTeoria de Las Poomsaefelectronica19Оценок пока нет
- A Continuación Se Lista Una Serie de Centros y Escuelas Deportivas en Donde Es Posible Aprender Artes Marciales Como El KarateДокумент4 страницыA Continuación Se Lista Una Serie de Centros y Escuelas Deportivas en Donde Es Posible Aprender Artes Marciales Como El KarateLuis Fernando Rubiano AguileraОценок пока нет
- Manual Club de Taekwondo ChunsДокумент55 страницManual Club de Taekwondo ChunsKarlos Baptist KenwayОценок пока нет
- Hechos para Accion TutelaДокумент14 страницHechos para Accion TutelaJOSE DAVIDОценок пока нет
- 2013 Apéndice 3 - Señas de Mano para Arbitrar en Torneos ITFДокумент23 страницы2013 Apéndice 3 - Señas de Mano para Arbitrar en Torneos ITFMatias BraicovichОценок пока нет
- CONICET Digital Nro. A PDFДокумент15 страницCONICET Digital Nro. A PDFGustavo FalcoОценок пока нет
- Plan Pedagogico Escuelas de Taekwondo de CasanareДокумент20 страницPlan Pedagogico Escuelas de Taekwondo de CasanaretatianaОценок пока нет
- Guia de TaekwondoДокумент11 страницGuia de TaekwondoTanya Pereira100% (1)
- KIAI013 - Lou Carrigan - Con Los Pies Por DelanteДокумент122 страницыKIAI013 - Lou Carrigan - Con Los Pies Por DelanteJosé Vicente Gandía GarcíaОценок пока нет
- Planificacion - (1) (Reparado)Документ6 страницPlanificacion - (1) (Reparado)Adriana RamirezОценок пока нет
- El Combate A Un Pasoref47Документ4 страницыEl Combate A Un Pasoref47Llorenç Veciana GarciaОценок пока нет