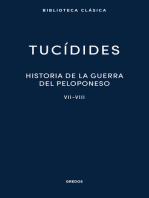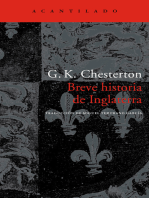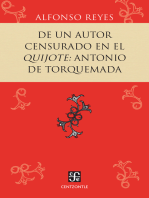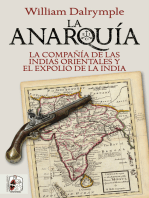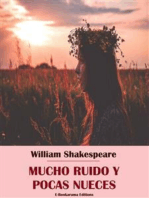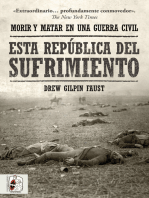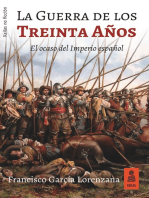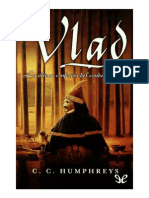Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Historia de La Revolución Francesa - Tomo2
Загружено:
Anonymous 2Ry76y100%(2)100% нашли этот документ полезным (2 голоса)
217 просмотров986 страницSegundo tomo de la magna obra de Jules Michelet
Оригинальное название
Historia de La Revolución Francesa- Tomo2
Авторское право
© © All Rights Reserved
Доступные форматы
PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документSegundo tomo de la magna obra de Jules Michelet
Авторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
100%(2)100% нашли этот документ полезным (2 голоса)
217 просмотров986 страницHistoria de La Revolución Francesa - Tomo2
Загружено:
Anonymous 2Ry76ySegundo tomo de la magna obra de Jules Michelet
Авторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 986
1791)
El primer entusiasmo por la guerra. —Vacilaciones de los políticos y
de los militares. —El mundo llamaba a Francia. —Odio de los reyes a
Francia. —Madame de Lamballe en Inglaterra. —Inglaterra y Austria
querían adormecer y enervar a Francia. —Suicidio universal de los
reyes en el siglo XVIII. —El pensamiento íntimo de Austria y de la
reina. —Reinado y caída de Barnave (septiembre-noviembre). —
Violencia interior del rey, de su hermana y de su hija. —El rey no
quería a los emigrados. —Estaba dominado por los curas. Su poder. —
Los curas, amenazados en París, eran omnipotentes en las provincias.
—Francia comprende que el rey es su enemigo. —Apertura de la
Asamblea legislativa. —Aparición de los girondinos. —Discusión
entre el trono y la Asamblea, —Discusión relativa a los curas y a los
emigrados. —Respuestas hostiles de las potencias. —Noticias del
desastre de Santo Domingo. —Noticias de la matanza de Avignon.
La idea del libro en este momento es la guerra, el impulso
nacional contra el enemigo de dentro y de fuera.
La nueva Asamblea, elegida bajo la impresión del peligro
público, debía no llamarse legislativa sino Asamblea de la
guerra.
El asunto ahora es el descubrimiento progresivo de esta
verdad demasiado cierta: que el rey es el enemigo, el centro
(voluntario o involuntario) de todos los enemigos interiores y
exteriores.
Y el objetivo al que nos dirigimos es la salvación de Francia
el 10 de agosto de 1792 por la caída del trono.
La Francia que lee, habla y discute aunque había
malgastado mucha palabrería, se preocupaba poco de la acción
y prefería no ver los peligros de la situación y se las ingeniaba
para engañarse a sí misma, esforzándose en creer que no
llegaría la guerra.
Pero la Francia que no lee (es decir casi toda la nación), la
que habla menos, la que trabaja, como no tenía los mismos
motivos para hacerse ilusiones, no imaginó que la cosa pudiera
ser puesta en duda; creía en la guerra desde hacía mucho
tiempo, creyó más firmemente en su posibilidad y se preparó
para ella. Desde lo de Varennes pedía fusiles y a falta de ellos se
dedicó desde enero a forjar picas.
La impresión por la fuga del rey, su deserción al enemigo,
aquel hecho importantísimo, aquel hecho capital de una
significación decisiva, pudo oscurecerse para el público ocioso
y hablador que sólo se ocupaba de las novedades del día. Pero
para la verdadera Francia, trabajadora y silenciosa, el mismo
hecho fue siempre nuevo, presente y amenazador. Aquella
Francia al recoger la cosecha, el fruto de su trabajo, no pensó en
otra cosa, y si la reja del arado tropezaba en una piedra
dificultando la tarea, fue siempre la misma piedra la que se
hallaba en todos los surcos.
No eran lo bastante sabios como para pensar: “El
Emperador es un filántropo. Catalina una filósofa”, y otras
vanas razones accidentales y personales que no cambiaban lo
más mínimo la naturaleza de las cosas ni de las necesidades
profundas de la situación. Lo que sabían es que Francia por su
Revolucion, única en su clase, se hallaba aislada como un
monstruo, se la miraba con terror. Colocada entre los reyes, que
temblaban de odio y miedo, y con los pueblos apenas
despiertos, debía pensar ante todo en procurarse medios de
defensa.
Y esto es precisamente lo que hizo. Desde 1789, en el
momento en que nació, se arrojó sobre sus armas. El instinto le
hizo comprender que tenía un enemigo, algo desconocido, que
la amenazaba, al que dio el nombre de los bandidos, y se dedicó a
buscarles de aldea en aldea.
En 1790, en las federaciones, al comenzar su armamento,
pensó en la liberación de los pueblos, en su confederación
universal sobre los derruidos tronos de los reyes.
En 1791 conoció el pacto del rey con los reyes de Europa,
comprendió el peligro que le amenazaba y se armó como
prevención.
“Porque (y este era el razonamiento sencillo pero sin
réplica del último de los aldeanos) ¿olvidarán los reyes que
hemos puesto nuestra mano sobre la monarquía al detener al
rey en Varennes? ¿No se han visto todos cautivos en la persona
de Luis XVI? El pueblo, en toda la superficie de la tierra, es
siervo y prisionero del rey; sólo en Francia el rey es prisionero
del pueblo. No hay arreglo posible< Gruñen todavía sin
morder, como el perro que va a atacar; necio será el que espere
a que hagan presa en su garganta”.
A esta voz interior del sentido común respondía
admirablemente la declaración de Pilnitz. Los reyes decían a
Francia: “Sí, no os engañáis, ese es nuestro pensamiento”. Y esta
declaración no circuló en los términos ambiguos de la
diplomacia; corrió por los campos en la forma insolente y
provocadora de la carta de Bouillé. Cayó como un reto y como
tal fue saludado con un gran clamor de alegría.
¡Ah, eso es lo que pedíamos! Tal fue el grito general.
Marsella, desde marzo de 1791, solicitaba marchar al Rin. En
junio todo el norte, todo el este, desde Givet hasta Grenoble,
aparece en un momento erizado de acero. El centro se
conmueve. En Arcis de 10.000 varones parten 3.000. En alguna
aldea, en Argenteuil por ejemplo, parten todos sin excepdón. La
dificultad estribaba en que no se sabía adónde dirigirlos. El
movimiento seguía extendiéndose como las vibraciones de un
inmenso temblor de tierra. La Gironda escribió
comprometiéndose a mandar en masa a todos los varones,
10.000 hombres; el comercio de Burdeos, al que arruinaba la
Revolución, y los vinicultores, a los que enriquecía, se
ofrecieron unánimemente.
Una cosa basta para caracterizar aquella época, una frase
digna de eterna memoria. En el decreto del 28 de diciembre de
1791, que organizó los guardias nacionales voluntarios
obligándoles a servir un año, el castigo con que se amenazaba a
los que abandonasen el servicio antes del año, era que “durante
diez años se verían privados del honor de ser soldados”.
He ahí un pueblo que se ha transformado. Antes de la
Revolución nada le atemorizaba tanto como el servicio militar.
A la vista tengo esta triste confesión de Quesnay (Enciclopedia,
artículo Colono, pág. 537): que los hijos de los colonos sienten
tal horror a la milicia que prefieren abandonar los campos y
ocultarse en las ciudades.
¿Qué se ha hecho de aquella raza servil que humillaba su
cabeza y se dejaba conducir como bestia de carga? Ya
desapareció: hoy son hombres.
Jamás se hizo labor semejante a la de octubre de 1791. El
obrero alecdonado por el hecho de Varennes y la declaración de
Pilnitz pensó por vez primera, aquilató en su cerebro los
peligros que le amenazaban y vio que querían arrebatarle todas
las conquistas de la Revolución. Estimulado por el ardor
guerrero, cuando trabajaba en el campo creía ver en todas sus
tareas actos militares. Labraba a lo soldado, imprimiendo al
arado el paso militar y al aguijonear a sus bestias gritaba a una:
“¡Anda, Prusia!”, y a la otra: “¡Arrea, Austria!”. Los bueyes
adquirían la gallardía del caballo, la reja chirriaba contra la
tierra, el negro sirco humeaba como si tuviera aliento y vida. Y
es que el hombre no soportaba que le perturbasen en su reciente
posesión, en aquel primer momento en que se había despertado
en su alma la dignidad humana. Libre y trabajando en un
campo libre, si lo golpeaba con el pie sentía debajo de él una
tierra exenta de diezmos y gabelas, que era ya suya o que lo
sería mañana< No más señores: todos señores, todos reyes,
cada uno en su tierra, realizando el antiguo refrán: “El pobre en
su casa es rey”.
En su casa y fuera de ella. ¿Acaso Francia entera no es
ahora su casa? Ayer venía temblando a mendigar justicia ante
los señores como si pidiera gracia; tenía que pagar primero y
después se burlaban de él. Hoy es él el juez y administra la
justicia gratis a los demás. Ved al aldeano, asesor del juez de
paz, miembro del consejo municipal, uno de los nuevos
magistrados, elector (había de tres a cuatro millones) si paga
tres jornadas al año. Y quién será el que no las pague, quién no
será propietario al precio a que se ofrece la tierra y con tantas
facilidades. Es como si dijera: “Tómame; ya pagarás cuando
puedas”. La primera cosecha bastaba con frecuencia para pagar
o la primera tala de árboles o alguna tierra que se revendía o
algo de plomo quitado de un techo.
Pero no es esto sólo, amigo, ya eres un hombre público, un
ciudadano, un soldado, un elector; ya eres responsable. ¿Sabes
que tienes una conciencia que es preciso interrogar? ¿Sabes que
ese gran número de magistrados, incesantemente renovados,
obliga a todo el mundo a que sean magistrados? Esta es en
efecto la grandeza de la Constitución de 1791; debilitando el
poder público, estrechando poco el lazo político, restringiendo
poco, oprimiendo poco, hace por esto un llamamiento inmenso
a la moralidad individual. Ley generosa y benévola que invita a
todos los hombres a ser buenos y prudentes y a confiar sólo en
sí mismos. Por su misma imperfección y por su silencio la ley
dice al hombre: ¿no tienes ya en tu razón una ley interior?
Sírvete de ella para suplirme en caso de necesidad y sea ella tu
ley< Ya no eres un mísero siervo que puede confiar a su dueño
el cuidado de la cosa pública: tuya es y cumplirla es tu deber. A
ti te incumbe defenderla y gobernarla; y a ti, según tu fuerza,
ser la providencia del Estado.
Este llamamiento mutuo fue escuchado. Fue el despertar de
la conciencia pública en el alma del individuo. Una solicitud
siempre despierta por el interés de la patria y del género
humano llenó todos los corazones. Todos se sintieron
responsables de la felicidad de Francia y esta de la del mundo
entero. Aun a costa de sus vidas, todos se dispusieron a
defender en la Revolución el tesoro común de la humanidad.
Éste fue el pensamiento santo y guerrero de las elecciones
de 1791, obra de toda Francia y no el resultado especial de las
intrigas jacobinas, como tantas veces se ha repetido. Las
consecuencias lo demuestran de una manera palpable. La
Asamblea, lo mismo que Francia, se declara a favor de la
guerra. Los jacobinos (por lo menos la mayoría de ellos, los
directores) fueron partidarios de la paz.
No, ni la prensa ni los clubs ejercieron la principal
influencia en este movimiento inmenso, sencillo y espontáneo.
Si fue poderoso lo fue sobre todo en el pueblo que no lee, en las
poblaciones diseminadas, aisladas por la naturaleza de su
trabajo. Todos la hallaron en sí mismos, en el sentimiento de su
nueva dignidad, en su fe naciente. El pensamiento que
dominaba en las calles de las ciudades surgía también en ¡os
campos, hasta en la labranza solitaria, y tal vez allí, como no
tenía con quien comunicarse, se engendró más poderosa
todavía. Fue siempre fermentando a medida que cesaron los
trabajos y empezaron hacia noviembre a reunirse con
frecuencia bajo los pórticos de las iglesias o en las tertulias
nocturnas. A consecuencia de estas conversaciones de vez en
cuando desaparecía un joven, después otro, que iban, a pesar de
los rigores de la estación, caminando entre la nieve a inscribirse
en el distrito para partir lo antes posible. “No hay armas”, les
decían, y entonces volvían y se dedicaban a fabricarlas. En
enero de 1792 un distrito de la Dordogne envió una comisión a
la Asamblea para declarar que había forjado tres mil picas y que
no comprendía cómo no se le había permitido partir.
Así durante el otoño y el invierno circuló por Francia
entera, contenido y como en voz baja, un gigantesco ça ira,
canto verdaderamente nacional, que cambiando fácilmente de
ritmo, respondió siempre y de maravilla a las emociones de
nuestros padres. Fraternal en 1790, había removido el Campo
de Marte, edificado el altar de la patria. En 1791 acompañó a los
jóvenes voluntarios, que cuando iban a pedir armas lo cantaban
para animarse mientras cruzaban los caminos en los rigurosos
días de invierno. Si el bramido de los vientos, el alboroto de los
dubs no os impiden oírlo, percibiréis las primeras notas bajas y
enérgicas del canto heroico, que es ora rápido, ora gallardo y
guerrero; 1792 va a darle el impulso de la cólera: de pronto
estallará con el fragor de las tempestades.
El mundo empezaba a oírlo desde la huida de Varennes
como un vasto y profundo murmullo. La Asamblea cerraba los
oídos. Los mismos directores de la prensa y de los clubs,
desconocían su significación; sumidos en aquel ruido general,
prolongado, sordo y monótono, no lo escuchaban precisamente
porque lo oían constantemente. No adivinaban en manera
alguna aquella cosa inmensa, fatal e invencible que estaba en el
fondo de aquel ruido: el rugido del gran océano revolucionario
que iba a traspasar sus orillas.
¡Cosa extraña y ridículalz disputaban con el océano,
hallaban argumentos nimios con que objetarle, se preguntaban
con gravedad: ¿le detendremos o no le detendremos?< Quizás
podían contenerlo un momento, pero al acumular las olas se
acumulaban los peligros.
Los políticos pensaban: “Esperemos, la situación interior no
ofrece seguridad”. Y los militares: “Esperemos, formemos un
ejército: no se hace la guerra con hombres, sino con soldados”.
La Asamblea constituyente, que restablecía al rey y trataba
de aplacar a los reyes de Europa, no atendía al movimiento
popular. Habría temido tanto a sus defensores como al
enemigo. El 21 de junio, el día del peligro, había decretado una
leva de 300.000 guardias nacionales, pero el 23 de junio redujo
el número a 97.000. Como seguía asustándole este número ideó
un medio ingenioso para reducirlo, y fue encargar a los
directorios de los departamentos el gasto y sostenimiento del
equipo de aquellos que no podían costeárselo (4 de septiembre).
El 8 escribió el ministro a la Asamblea que no tenía armas más
que para los 45.000 voluntarios que se enviaban a la frontera del
norte y aun estas se habían recogido a duras penas. En la
frontera no encontraban ni víveres ni alojamiento. Los oficiales
aristócratas se burlaban de su miseria y de su miserable equipo;
los espadachines les desafiaban; en algunos lugares se hablaba
de poner frente a ellos a los regimientos regulares y de
acuchillarlos.
La misma Asamblea legislativa procedió con gran lentitud;
hasta el 22 de noviembre no redactó un proyecto de
organización para los voluntarios y no publicó el decreto hasta
el 28 de diciembre.
Estas dilaciones, al parecer prudentes, eran imprudentes en
gran manera. Cuanto más se tardara más era de temer que
pasara la oportunidad del momento, momento sagrado,
irreparable, en que la guerra pudiera no ser guerra. Entonces, y
lo sabemos por confesión de nuestros propios enemigos, el
mundo amaba a Francia. ¿Por qué? Porque aún era pura. Se
habían cometido algunos actos de violencia, pero Europa los
consideraba crímenes individuales, excesos particulares que se
producen siempre en todas las grandes transformaciones
políticas. Hasta los asesinatos de septiembre de 1792 no se
dirigió contra Francia ninguna acusación nacional. Se reconocía
que jamás ninguna revolución había costado menos
derramamiento de sangre.
Francia en 1791 aparecía joven y pura como la virgen de la
libertad. El mundo estaba enamorado de ella. Desde el Rin,
desde los Países Bajos, desde los Alpes la invocaban voces
suplicantes: en cuanto hubiera traspuesto las fronteras habría
sido recibida de rodillas. No se presentaba como una nación,
sino como la justicia, como la razón eterna, no pidiendo nada a
los hombres sino queriendo realizar sus mejores pensamientos
y conseguir el triunfo de su derecho.
¡Días sagrados de nuestra inocencia, quién no os echará de
menos! Francia no se había entregado todavía a la violencia, ni
Europa al odio y a la envidia. Desde finales de 1792 todo va a
cambiar y los pueblos se dirigirán contra nosotros en unión de
sus reyes. Pero entonces, en 1791, bajo la apariencia de una
guerra inminente, había en el fondo de la gran alma europea
una concordia conmovedora. Recuerdo dulce y amargo que ha
dejado una lágrima hasta en los ojos secos de Goethe, del gran
satírico, del gran doctor que se llamaba a sí mismo “el amigo de
los tiranos”. Aquella lágrima la guardamos también en nuestro
corazón y a menudo nos conmueve en sueños o despiertos con
un profundo pesar por la fortuna de Francia: lágrima que
muchas mañanas humedece nuestra almohada.
Las miserables desconfianzas que hemos visto en nuestros
días (Italia quiere obrar por su cuenta, Alemania quiere obrar por su
cuenta) no habían nacido en ningún espíritu. Francia no daba un
paso en el camino de la libertad sin que se conmoviera
Alemania de amor y de alegría. Oprimida como estaba
exclamaba: “¡Oh, si viniera Francia!”. En el norte una mano
invisible escribía sobre la mesa de Gustavo: “Nada de guerra
con Francia”. Entonces sabían todos que Francia trabajaba para
todos, que no quería la guerra sino con el fin de establecer la
paz. ¡Confiaban en ella y cuánta razón tenían! ¡Cuán poco
pensaba Francia en sus intereses! No tenía más que uno solo: la
salvación de las naciones. Excepción hecha de Lieja y de
Saboya, dos pueblos que hablan el mismo idioma y que son
nuestros hermanos, nada quería Francia. Por nada del mundo
hubiera arrebatado una pulgada de territorio a las otras
naciones. Nadie, y aún es desconocida esta idea, fue menos
conquistadora que Francia en aquellos sagrados momentos;
fueron precisos el tiempo, los obstáculos y la tentación del
peligro para que pensara en su propio interés y se hiciera
injusta.
En 1791 Francia tenía el sentimiento de su virginidad
poderosa y marchaba con la cabeza erguida, el corazón puro,
sin interés personal; se sentía adorable y en realidad era
adorada por las naciones.
Comprendía perfectamente que el amor de los pueblos le
aseguraba para siempre el odio invariable de los reyes, de los
mismos reyes a los que hubiera podido ajustar las cuentas la
revolución. Por instinto adivinaba esta verdad, tan poco
conocida por los diplomáticos, acostumbrados a ver en todas
partes el interés como el móvil de todos los actos: “Los
hombres, aun contra el interés, se guían por la naturaleza, según
sus costumbres, y al seguirla se imaginan que atienden sólo a la
utilidad”.
La única diferencia que hubo entre los reyes en relación con
la Revolución, es que unos hubieran querido degollarla,
mientras que otros, más temibles, llegaban suavemente para
ahogarla con la almohada como Otelo.
Dos personas odiaron la nueva Francia con odio profundo
y feroz: la gran Catalina y Pitt.
En vano dicen algunos que la primera estaba demasiado
lejos para interesarse demasiado en el asunto. Nadie se
apasionó, sin embargo, tanto contra Francia como ella. Hasta
entonces aquella mujer alemana, usando y abusando del gran
pueblo ruso1, había caminado sin obstáculos. Brillante,
espiritual, risueña, desde el asesinato de Pedro III hasta las
matanzas de Ysmail y de Praga, que ordenó ella misma 2,
desafiaba a Dios con la risa en los labios. La terrible Pasiphae
(¿diré Pasiphae o Minotauro?) que tuvo un ejército por amante,
iba saciándose con todos los pueblos y con todos los hombres.
No es necesario decirlo, basta con ver los retratos de aquella
vieja con su greca de cabellos blancos, dirigidos al cielo,
desnudo el seno, la mirada lúbrica y dura fija en su presa, el
insaciable abismo que nunca dice basta.
El 14 de julio de 1789 se sintió herida en el rostro; ni la
distancia, ni la separación de los intereses importaron nada. Ella
sintió que se alzaba una barrera en el extremo occidente, que en
este mundo perecía la tiranía y que nacía su heredera: la
libertad. Y comenzó a sufrir. Poseía Turquía, se preparaba para
devorar Polonia. Empujaba a los alemanes hacia el oeste;
parecía decirles: “Id, os lo permito, os he dado Francia”. Los
fuertes no se ruborizan; ella se atrevió en una carta descarada, a
reprochar a Leopoldo su inacción, su mal corazón,
preguntándole cómo podía abandonar a su hermana María
Antonieta. Por un ligero disgusto dado a la hermana del rey de
Prusia, aquel príncipe caballeresco había invadido Holanda;
¿no era aquel un ejemplo bastante para avergonzar al
emperador?
Devolvió, sin abrirla, la carta en que Luis XVI anunciaba a
las potencias que había aceptado la Constitución. Envió un
embajador a los emigrados de Coblenza. Halagaba a Gustavo
III con la esperanza de que con los subsidios de España y de
Cerdeña le proporcionaría una flota que le permitiera lanzarse
sobre Normandía y Bretaña. El 19 de octubre concluyó un
tratado expresamente sobre este armamento.
Pitt y Leopoldo manifestaban menos impaciencia. Y no era
porque el primero sintiese menos odio hacia la Revolución.
Desde sus dunas de Dakar, arrojando sobre Francia una mirada
aparentemente distraída, Pitt gozaba profundamente. El
inmenso negocio de la conquista de la India que hacía entonces
Inglaterra, no le permitía distraerse. ¿Pero cuál no sería la
alegría íntima, exquisita y deliciosa de aquel inglés que veía, sin
ningún esfuerzo por su parte, bajar al fondo del abismo a aquel
rey que había ayudado a América? María Antonieta sentía un
miedo horrible hacia Pitt: “No hablo de él, decía ingenuamente,
sin estremecerme”. En agosto envió a Londres a madame de
Lamballe para interesar y pedir gracia. Era tan poco lo que la
reina había comprendido la grandeza de la Revolución que
siempre estaba dispuesta a considerarla como una venganza de
los ingleses, como un complot del duque de Orleáns apoyado
por ellos. En realidad la gran mayoría de los ingleses volvía a
ser favorable a Luis XVI. La influencia del libro de Burke sobre
ellos había sido inmensa. Los acontecimientos de Varennes les
impresionaron vivamente. Los ingleses en su fidelidad a la
tradición feudal y monárquico se indignaban de ver a Francia,
no ya decapitar a su rey como ellos habían hecho con el suyo,
sino lo que era más humillante, absolverle y perdonarle.
Aquella indignación ocultaba en realidad un secreto temor:
Francia se inclinaba a la República. ¡Qué sería de la vieja
Europa en presencia de aquel fenómeno, una República colosal,
joven, audaz, que pretendería hacer el mundo a su semejanza!
Los constitucionales que dirigían entonces a la reina se
apoyaban en los ingleses para impedir aquel acontecimiento. La
amiga de la reina iba a decir a Inglaterra que Francia no tenía
otra ambición que imitarla; que la Revolución francesa,
enmendada y arrepentida, en la Revisión iba a caminar hacia
atrás y a ajustar su Constitución al eterno modelo, la sabia
constitución inglesa. Pitt respondió a estos avances con una
sinceridad salvaje que ciertamente Inglaterra no toleraría que
Francia fuese republicana, que salvaría la monarquía. Ni una sola
palabra de que salvaría al monarca.
Lo que convenía a Inglaterra lo mismo que a Austria era
que Francia fuese débil, impotente, flotante, en el estado
bastardo de una monarquía casi inglesa. Bajo un déspota era
fuerte; como República era fuerte también. Con la unidad de
principio y la simplicidad de gobierno se hacía formidable. Esto
mismo era lo que hacía creer a los constitucionales (Barnave lo
dice expresamente) que la Francia constitucional, como ellos la
querían, ocupada por completo en el interior buscando un
imposible equilibrio entre la vieja ficción real y la nueva
realidad, entre la vida y el ensueño, sería tolerada por Europa.
Y habría sido menester, en efecto, ser bien malvado para
incomodarse contra un viejo pueblo joven, imbécil, que habría
permanecido balbuciente en una chochez eterna,
tambaleándose y balanceando la cabeza en el limbo de los
niños.
Esto es lo que le convenía a Pitt y no podría disgustar a la
vieja Austria y al viejo príncipe de Kaunitz, con ochenta y dos
años a cuestas y más joven todavía que su amo Leopoldo, que
tenía cuarenta y cuatro. Éste, ya caduco en medio de su serrallo
italiano que había trasladado a Viena, no tenía más que una
aspiración, gozar siempre a pesar de la naturaleza. Le quedaban
algunos meses de vida y quería aprovecharlos despertando,
usando sus facultades debilitadas por medio de excitantes
mortíferos que él mismo se fabricaba. A tal emperador, tal
imperio: Austria estaba también enferma, y si había logrado
levantarse después de su última crisis, lo debía al uso de
excitantes no menos funestos.
El encarnizamiento del placer no es un rasgo particular de
Leopoldo. Es común en todos los príncipes del siglo XVIII.
Solicitados por ideas contradictorias, medio filósofos, medio
retrógrados, fatigados del divorcio que luchaba en su espíritu,
prescindían voluntariamente de las ideas y buscaban en el
abuso de los sentidos el olvido, la muerte anticipada. De aquí
los extraños caprichos de Federico y de Gustavo, tomados de la
antigüedad; de aquí las trescientas religiosas del rey de
Portugal, el parque de los ciervos de Luis XV, los trescientos
cincuenta y cuatro bastardos de Augusto de Sajonia, etc., etc.
Ahora bien; haciéndose contrario a la naturaleza el gobierno de
uno solo, no siendo más que una ficción en Europa (el rey
moderno es la burocracia), ¿qué hubieran hecho la mayor parte
de los príncipes con su energía personal? Les seguían diciendo
que eran dioses, pero ejerciendo poco de hecho, esta divinidad
la buscaban incesantemente en la pasión, en la epilepsia del
placer. El siglo XVIII, estudiado en las costumbres de sus reyes
y en la destrucción de cuerpo y corazón que se hacían ellos
mismos, puede ser considerado como el suicidio de la
monarquía.
Austria, que políticamente es un monstruo, un Jano, de
raza y de ideas, Austria devota y filósofa, imponía a sus
príncipes una fatal hipocresía, una máscara pesada que ellos se
apresuraban a quitarse en cuanto estaban en la intimidad. El
aburrimiento mortal les sumía en el mortal abismo de los
sentidos. Alguna decencia en la superficie, pero un rasgo
permanente revela el fondo, un signo eminentemente sensual:
el labio austriaco. La gazmoña María Teresa se reveló en sus
hijos: contenida y graciosa todavía en María Antonieta, libertina
en Leopoldo, atrevida y desbordada en la reina de Nápoles, en
sus bacanales al pie del Vesubio.
Austria, enervada, no podía aconsejar a la reina por
conducto del anciano Kaunitz otra cosa que la política
expectante que le aconsejaban Barnave y los constitucionales.
La intención era evidentemente distinta, pero las palabras eran
las mismas. Creo que Barnave era leal; no creía que Francia
pudiera soportar un gobierno más democrático. Su ideal no era
una constitución como la inglesa, no quería cámara alta ni
conceder al rey la facultad que tiene en Inglaterra de disolver la
Asamblea. Así lo dice en sus últimos escritos que tienen la
autoridad del testamento de un muerto.
¿Que querían Kaunitz y Leopoldo? Ahora nos damos
cuenta de ello. En primer lugar tener a Francia encerrada en un
cordón sanitario que poco a poco se iría apretando, rodearla de
un espeso muro de bayonetas, de un círculo de hierro, ésta es su
frase. Durante este tiempo el rey en el interior ejecutaría
literalmente la Constitución de tal manera que demostrara que
era impracticable. La Constitución, ahogada por esta estrecha
interpretación literal, ejecutada en el sentido propio como la
víctima por el verdugo, los franceses se cansarían pronto de
ella: 'Tienen la cabeza ligera”. Introducirían otra moda; la
libertad pasaría (como el café y Racine, según madame de
Sevigné). Se trataba de ganar tiempo, de dejar que Francia se
enfriara y se hastiara de una Revolución imposible, hacer que
perdiera el primer momento de la furia francesa que siempre es
peligroso. Fascinada por negociaciones capciosas,
amenazadoras a veces, deslumbrada y como atontada por las
vueltas y revueltas que darían a su alrededor los micos de la
aristocracia, caería con la cabeza baja, como un pájaro aturclido
entre las patas de los zorros. Entumecida, perezosa, enervada
por la corrupción y las mentiras acabaría por dejarse manejar y
entonces, insinuaban finamente los Kaunitz y los Mercy, aún
podría hacerse más. La Revolución de Polonia sería entonces
aplastada; Rusia, con esa presa en los dientes, no mordería a
Alemania. El emperador y el rey de Prusia se verían forzados a
obrar más directamente.
Esto hace que se comprendan perfectamente las
contradicciones aparentes. La reina respondía a Kaunitz y a
Barnave lo mismo: Sí, les decía mando pedían la Constitución.
Sólo que para el segundo la Constitución era el objeto sobre el
que Francia debía asentarse en la libertad, mientras que para
Kaunitz era el circuito por el cual debía pasearse, fatigarse, para
llegar cansada y rendida al reposo del despotismo.
Este equívoco lo explica todo. Se hallaba vacante el
ministerio de Marina, la corte eligió como ministro a un
contrarrevolucionario hipóGita, Bertrand de Molleville, y el rey
y la reina en su primera audiencia le declararon que era preciso
cumplir la Constitución, nada más que la Constitución. No
obstante, el rey recibió mal una memoria que en este sentido le
envió Dumouriez. El hermano de madame de Campan, agente
de Francia en San Petersburgo, escribía a su hermana que él era
sinceramente constitucional y la reina, que vio la carta, dijo que
“aquel joven estaba extraviado, que su hermana debía
contestarle con hábiles advertencias”. El pensamiento real de la
corte, descubierto aquí por una palabra, se reveló por un acto:
cuando en julio pensaba la Asamblea en enviar comisionados a
las provincias antes de las elecciones, el jacobino Buzot se
opuso y se dio el sorprendente espectáculo de ver a Buzot
apoyado por Dandré, el hombre de la corte. Más tarde, cuando
en las elecciones municipales se presentó el constitucional
Lafayette en competencia con el jacobino Pétion, la reina dijo a
los realistas que votasen al jacobino, a aquel cuya violencia
empujaría con más viveza la Revolución a su término y cansaría
de ella antes a Francia.
Esto tuvo lugar en noviembre y fue el momento en que
Barnave debió comprender por fin, en que debió penetrar el
verdadero sentido de las palabras que la reina le daba. Ella no
se había atrevido a volverle a ver hasta el 13 de septiembre, día
de la aceptación. Después le recibió, pero siempre con misterio,
con frecuencia de noche y ella misma esperaba a la puerta para
abrir como ya hemos dicho. ¿Estaba siempre Luis XVI presente?
Hay motivo para creerlo; la camarera sin embargo no lo dice
expresamente. Septiembre, octubre, total dos meses, tal fue el
reinado de Barnave que lo pagó con la vida. En noviembre,
convencida de la poca influencia que él conservaba en la
opinión y en la Asamblea, la reina ya no le guardó
consideración alguna ni tampoco a los constitucionales e hizo
votar contra ellos a los realistas, contra los que Barnave
apoyaba. Corto favor, bruscamente retirado sin miramiento ni
respeto humano; él se volvió destrozado a su desierto de
Grenoble.
El rey, a pesar de su educación jesuítica y de la doblez
común a los príncipes, tenía un fondo de honradez que le
impedía hacerse cargo del plan demasiado ingenioso de
destruir la Revolución por la Revolución misma. La única
persona a quien él amaba, la reina, no tenía sobre él más que
una influencia exterior, en cierto modo superficial. De corazón
Luis XVI pertenecía a los curas lo mismo que Madame Isabel.
Podían conseguirse de él algunas mentiras políticas, algunas
falsas exterioridades, hacerle dar torpemente algunos pasos en
la imitación de la monarquía constitucional, pero en el fondo
era siempre el rey anterior a 1789. Estaba en relación directa con
las potencias extranjeras. En 1790 tenía a Flachslanden, en
Turín, cerca del Conde de Artois. Hasta junio de 1791 Breteuil
negociaba por él con el emperador y los otros príncipes. En
julio, aunque había dado sus poderes escritos a Monsieur, no
prescindía de los agentes de este. Tenía cerca del rey de Prusia,
junto al embajador constitucional, a un ministro particular
suyo, el vizconde de Caraman. Estos agentes, la mayor parte de
ellos muy indiscretos, eran conocidos por todo el mundo, tanto,
que en 1790 Ségur, nombrado embajador en Viena, declaró que,
como Breteuil gozaba ya de la confianza personal del rey en
aquel puesto, no podía aceptarlo.
Luis XVI no tenía en manera alguna la habilidad que su
situación exigía. Alemán y de la casa de Sajonia por su madre,
no tenía solamente la obesidad sanguínea de aquella casa, sino
que también tenía de su raza violentos arranques de
brusquedad. Su hermana los tenía así mismo y más frecuentes;
estaba menos habituada a contenerse, era más sencilla y más
sincera.
El plan moderado constitucional de Dumouriez y otro de
un secretario de Mirabeau, tuvieron mala acogida por parte del
rey. En cambio aceptó un discurso altanero, vehemente, que el
americano Morris había escrito particularmente y cuyo estilo
había sido corregido por Bregase. No se atrevió a servirse de él,
pero mandó decir al autor que más tarde oonstituiría su regla
de conducta. Cosa extraña, Morris, hombre de negocios y
banquero, que más adelante fue ministro en los Estados Unidos,
hombre al parecer positivista y grave, hizo entregar aquel
documento a una niña, a Madame, la hija del rey, que tenía
trece o catorce años. Apasionada, violenta, altanera,
impresionada fuertemente por la humillación de su familia,
sobre todo después de lo de Varennes, aquella niña debía de
ejercer alguna influencia sobre su padre y sobre su tía, a
quienes se parecía mucho más que a su madre.
La lucha sostenida en el seno de la familia real entre los
partidarios de la astucia y los de la violencia, el combate de
influencias interiores, los planes contradictorios que se forjaban
en el exterior, torturaban el ánimo del rey, oscureciendo su
espíritu. Por otra parte comprendía que existía en su conciencia
un punto delicado al llegar al cual le sería imposible fingir más,
y entonces, con seguridad, sería aniquilado. Así lo comprendía
él mismo. El 8 de agosto de 1791, decía a Montmorin, quien a la
vez se lo refirió a Morris: “Bien sé que estoy perdido. Ahora
todo lo que se haga, que se haga por mi hijo”.
Juzgaba mucho mejor que la reina la impotencia de los
constitucionales y consideraba a la Constitución de 1791 como
el fin de la monarquía. Una simple cuestión de etiqueta, poco
grave en apariencia, reflejó su propio pensamiento de un modo
tan expresivo, que no pudo contenerse y se desbordó su
corazón. El día de la aceptación de la Constitución, el 13 de
septiembre de 1791, al levantarse el presidente (era Thouret)
para pronunciar su discurso y ver que el rey le escuchaba
sentado, creyó que también él debía sentarse. Thouret era, como
todo el mundo sabe, un hombre muy moderado, pero en
aquellas graves circunstancias en que se trataba de una especie
de contrato entre el rey y el pueblo, quiso, con aquel acto, hacer
constar la igualdad de las dos partes contratantes.
“Al regresar de la sesión, dice madame de Campan, saludó
la reina a sus damas con precipitación y entró muy conmovida.
El rey entró en las habitaciones de la reina por los
departamentos interiores; estaba muy pálido y sus facciones
fuertemente alteradas. La reina dio un grito de asombro al verle
así. Creí que estaba enfermo. Pero cuál fue mi dolor cuando le
oí exclamar, arrojándose sobre un sillón con el pañuelo en los
ojos: “Todo está perdido< ¡Ah, señora! ¡Y habéis sido testigo
de esta humillación! ¡Cómo! Habéis venido a Francia para
ver<”. La reina se arrodilló a sus pies y le estrechó entre sus
brazos. Media hora después me hizo llamar la reina para que
anunciase a Goguelat que partiría aquella misma noche para
Viena. El rey acababa de escribir al emperador. La reina no
tenía esperanza en el interior<”.
Aquel mismo día (13 de septiembre) o al siguiente, volvió
la reina a ver a Barnave por primera vez después del regreso de
Varennes. Se reanimó algo con su presencia, confiando en la
influencia que los jefes de la Constitución tendrían sobre la
nueva Asamblea.
¿Qué había escrito Luis XVI al emperador? Fácil es de
adivinar: la expresión de su despecho, el relato de su
humillación, el ultraje hecho a la monarquía.
De modo que antes que la notificación oficial en que
anunciaba el rey su aceptación, había salido la carta
confidencial que la desmentía. Europa estaba advertida de lo
que debía pensar acerca de la comedia constitucional; en la
misma acta del contrato solemne entre el rey y el pueblo
encontraba la pretendida injuria que anulaba el contrato. No es
de extrañar que las potencias contestasen de una manera
insolente y burlesca, o al menos afectaran responder a la
persona de Luis XVI y en manera alguna a Francia.
El rey se dirigía mejor a los reyes que a los emigrados. Se
fiaba poco de sus hermanos. Conocía bien, sobre todo después
del asunto de Favras, la ambición personal de Monsieur, los
consejos que recibía para que procurase el destronamiento de
Luis XVI. A Monsieur, como regente de Francia, se dirigió la
emperatriz de Rusia en octubre de 1791 enviándole un ministro.
Acaso lo que molestaba al rey más aún era la ligereza cruel de
los emigrados, que fuera de Francia, sin peligro alguno, habían
hecho burla de la desgracia de Varemies, escribiendo canciones
“al cochero Fersen”. El rey se enteraba de estas burlas por los
diarios de París.
Los emigrados no se contentaban con haberle abandonado;
aumentaban sus peligros con sus arrebatos irreflexivos.
Pidieron brusca y aturdidamente al general patriota que
mandaba Estrasburgo que les entregase la plaza. El rey tenía
interés en que todos los torpes campeones de su causa que sin
sombra de peligro pretendían trabajar por él, estuvieran
alejados de la frontera. Creo que firmó con sinceridad la carta
que sus ministros, Duport-Dutertre y Montmorin, escribieron
para llamar a los emigrados y aquella en la que rogaba a las
potencias que disolvieran el ejército de la emigración (14
octubre de 1791).
El punto en que el rey estaba en desacuerdo profundo,
irreconciliable con la Revolución, era la cuestión de los curas. La
venta de los bienes eclesiásticos, la reunión de Avignon, el
juramento cívico que se les exigía, eran las tres cuestiones que
atormentaban su corazón. Probablemente, si se conociese la
historia de su conciencia, de sus confesiones y de sus
comuniones, se vería que le ocasionaban más disgustos sus
directores que toda la Asamblea y toda la Revolución.
¿Cómo le tasaban la facultad de engañar y de mentir sobre
tal o cual asunto? ¿A qué precio pagaba en el confesionario la
duplicidad de sus actos casi revolucionarios? Lo único que se
sabe es que respecto al artículo de los bienes de los curas y a la
represión de los sacerdotes rebel des, eran inflexibles los curas
con su real penitente.
Sin embargo, la Asamblea constituyente había trabajado
mucho para atraérselos. Su último acuerdo fue asegurar la
pensión de los que no disfrutasen ningún beneficio público. Sus
disposiciones referentes a los refractarios fueron muy benignas.
Tenían abiertas un gran número de iglesias para que pudiesen
celebrar en ellas la misa con toda libertad; sólo en una
parroquia de París, la de Saint-Jaques-du-Haut-Pas, tenían siete.
El clero constitucional les recibía perfectamente en sus iglesias.
Tan sólo en ellos estribaba el aceptar un reparto como el
celebrado hace tiempo en el Rin entre dos comuniones tan
diferentes como son los protestantes y los católicos; en una
misma iglesia celebraron en horas diferentes los unos y los
otros. ¿Por qué persistir aquí, donde las dos partes eran
católicas, separadas no por el dogma, sino por una cuestión
disciplinaria, en aquel obstinaclo divorcio?
Los curas ciudadanos, por lo menos, no tuvieron la culpa;
algunos de ellos llevaron hasta los últimos límites la deferencia
fratemal, la abnegación y la humildad. En Caen el cura
constitucional se ofreció a ayudar en la misa al refractario y
este, abusando de la humildad de su rival, le tuvo a sus pies y le
enseñó con insolencia, haciendo ver que aquel acto cristiano era
una expiación. Los curas refractarios, estrechamente ligados al
rey, a la emigración, a los nobles no emigrados, a los
magistrados constitucionales y lafayettistas que tenían con ellos
muchas consideraciones, se daban aire de vencedores. Su
actitud era la de un gran partido político; eran en realidad el
corazón y la fuerza, toda la fuerza popular de la
contrarrevolución.
Temibles en los campos, eran débiles en París. París
arruinado por la ausencia de los nobles y de los ricos, París, sin
trabajo ni recursos a la entrada de un invierno cruel, achacaba
la interminable duración de la Revolución a la resistencia de los
curas. Comenzaba a considerarlos como enemigos públicos. El
primero que perdió la paciencia fue el barrio del hambre, el
pobre distrito de Saint-Marceau. Esperaron a las puertas de un
convento a los devotos que asistían a los conventos de los
refractarios para insultarlos. La municipalidad reprimió
aquellos desórdenes, exigiendo, sin embargo, que el culto
refractario se celebrase en las iglesias ordinarias y no en las
capillas de los conventos, considerados por la imaginación
popular como los focos misteriosos de la contrarrevolución. El
directorio del departamento, por el contrario, intimó a la
municipalidad en nombre de la tolerancia religiosa para que
dejase a los curas rebeldes en completa libertad para celebrar
sus conciliábulos donde quisieran. El joven poeta André
Chénier, órgano en esta parte de los fuldenses y de los realistas
en general, reclamó también tolerancia en nombre de la
filosofía. Fue imitado y superado por el obispo constitucional
Torné, que abogó por sus enemigos ante la Asamblea legisla
tiva, con caridad verdaderamente magnánima.
Desgraciadamente se podría contestar a aquellos apóstoles
de la tolerancia no con un argumento, sino con un hecho. Si los
rebeldes querían la tolerancia en París, no la querían en Francia.
No querían ser tolerados, sino reinar y perseguir, ejerciendo
una especie de terror sobre los curas constitucionales. Todas las
noches disparaban tiros cerca de los presbiterios y a veces
apuntaban a las ventanas. El 16 de octubre, en Beaujolais, vio el
nuevo cura de una aldea al cura antiguo, que a la cabeza de
quinientos montañeses que había buscado, invadía la iglesia y
le arrojaba del altar. Este valiente cura se apoderó de la caja de
los pobres que el cura constitucional había depositado en poder
de las municipalidades. Muchos curas aterrados, y aun muchos
magistrados municipales, presentaban las dimisiones. Estos
últimos carecían de medios para asegurar la paz pública entre
aquellas multitudes furiosas que amenazaban de muerte a los
nuevos clérigos y a sus defensores. En algunas aldeas del oeste
los aldeanos comenzaban a desarmar a los guardias nacionales
partidarios del clero constitucional. En la Vendée tres ciudades
estaban sitiadas por aquellos aldeanos fanáticos cuyos antiguos
curas se habían convertido en capitanes y generales.
No era posible cruzarse de brazos, como pedían fríamente
los Sieyès y los Chénier, cuando habían comenzado las
violencias, cuando las pretrmdidas víctimas inauguraban la
guerra civil.
Los filósofos, preocupándose únicamente de los sucesos de
París, no veían en aquel partido más que a algunos curas
aislados, algunas pobres mujeres crédulas. Para los que veían a
Francia entera, aquel gran partido sacerdotal, reanimado por el
odio de la Revolución, asustaba por su violencia, por la
potencia y variedad de sus recursos. Imperaba en todas partes,
desde las cabañas hasta las Tullerías. Explotaba al rey de dos
maneras a la vez, en el confesonario como penitente, en los
sermones populares como mártir legendario. Se apoderaba del
corazón de las mujeres lloriqueando siempre que hablaba del
pobre rey, del buen rey, ¡el santo rey, oponiendo al reinado de la
justicia y de la Revolución una sublevación más temible: la de la
piedad.
Por la íntima unión del rey con el cura, Francia acabó por
comprender que el rey era el enemigo.
Enemigo por naturaleza, por sus arrebatos bruscos y
coléricos. Ya hemos visto que el mismo día en que aceptó la
Constitución, cuando la Asamblea, por la matanza del Campo
de Marte y por la revisión, acababa de realzar al trono
inmolándose ella misma, el rey lloró por una cuestión de
etiqueta y por la noche, ab irato, escribió al emperador.
Enemigo por su educación y sus creencias. Educado por
Vauguyon, el jefe del partido jesuita, fue siempre y cada vez
más, a medida que aumentaba su desgracia, esclavo de los
sacerdotes.
Enemigo fatalmente, como centro natural e involuntario y
necesario de todos los enemigos de la libertad. Su situación le
obligaba a ello de una manera invencible; hiciera lo que hiciera,
ausente o presente, era el jefe obligado de la contrarrevolución.
Luis XVI, sin querer seguir los planes de los emigrados, estaba
con ellos en Coblenza. Luis XVI estaba en la Vendée, en todos
los sermones de los curas y en todas partes donde el fanatismo
preparaba sus artimañas. Todos los consejos de los curas o de
los nobles, aunque estuviera ausente, él los presidía; por él y
para él, mártir fatal de la monarquía, todos los reyes de Europa
soñaban con exterminar a Francia.
Jamás hubo Asamblea más joven que la Legislatura. Una
gran parte de los diputados apenas tenía veintiséis años. Los
que acababan de presenciar la de la Constituyente, los que aún
la recordaban armónica, de diferentes edades, posiciones, trajes,
quedaron admirados, casi aterrados a la vista de aquella
asamblea nueva. Se presentó como un batallón uniforme de
hombres casi de la misma edad, de la misma clase y vestidos de
igual manera. Era como la invasión de una generación
completamente joven y sin ancianos, el advenimiento de la
juventud, que bulliciosa iba a despedir a la edad madura, a
destronar la tradición. No más canas; una Francia nueva con el
pelo negro tomaba aquí su asiento.
Exceptuando a Condorcet, Brissot y algunos otros, los
demás son desconocidos. ¿Dónde están aquellas grandes
inteligencias de la Constituyente, aquellas figuras históricas,
asociadas eternamente en la memoria de todos los hombres al
primer recuerdo de la libertad? ¿Los Mirabeau, los Sieyès, los
Duport, los Robespierre, los Cazalès? Sus asientos, tan
conocidos, en vano están ocupados; parecen vacíos. No
trataremos de caracterizar de antemano a sus sucesores. Su aire
inquieto e impaciente, la dificultad que tienen de permanecer
quietos nos aseguran que no tardarán en darse a conocer por
sus actos. Por el momento basta con señalar allá bajo, en masa,
la falange compacta de los abogados de la Gironda.
Un testigo muy respetable, nada entusiasta, alemán de
nacimiento, diplomático durante cincuenta años, Reinhart, nos
refiere que en septiembre de 1791 había ido desde Burdeos a
París en un carruaje público en compañía de unos girondinos.
Eran los Vergniaud, los Guadet, los Gensonné, los Ducos, los
Fonfrède, etc.; la famosa pléyade en que se personificó el genio
de la nueva Asamblea. El alemán, espíritu muy cultivado, muy
conocedor de las cosas y de los hombres, observaba a sus
compañeros y estaba encantado. Eran hombres llenos de
energía y de gracia, de una juventud admirable, de una
verbosidad extraordinaria, de una ilimitada abnegación en sus
ideas. Con todo, no tardó en ver que eran muy ignorantes, de
una extraña inexperiencia, ligeros, habladores y batalladores,
dominados (lo cual disminuía en ellos la invención y la
iniciativa) por las costumbres del foro. Y sin embargo el encanto
era tal, que no se separó de ellos. “Desde entonces, decía, he
aceptado a Francia como a mi patria”. No conseguí hacerle
hablar más; la voz del anciano cambió, se calló y miró a otro
lado. Respetaré este silencio de un hombre infinitamente
reservado, pero no puedo menos que creer que desconfiaba de
su corazón y temía salir de su frialdad obligada, bajo la
poderosa impresión de aquel recuerdo demasiado vivo.
¡Juventud amable y generosa que tan poco debía vivir!<
La mayor parte de ellos había nacido para las artes de la paz,
para las dulces y brillantes musas. Pero aquel tiempo era la
guerra misma. Ellos, que llegaban entonces a la vida política,
nacen de un soplo de guerra. La Gironda, que hablaba entonces
de marchar en masa al combate, les enviaba como vanguardia.
La situación les dio no sé qué inquietud, qué turbación, qué
ceguedad política, que les obligó a cometer muchas faltas, y se
aminoraría mucho su importancia en la historia, si no surgieran
majestuosos de entre las grandes sombras de la muerte.
Si se quiere medir el intervalo entre la nueva Asamblea y la
antigua debe observarse este hecho. En esta la derecha es más
numerosa. La derecha aristocrática ha desaparecido por
completo. La Asamblea parece estar de acuerdo en contra de la
aristocracia; se manifiesta especialmente animada contra la
nobleza y el clero; su mandato estriba precisamente en anular
su resistencia. En cuanto al rey, como luego veremos, está aún
indecisa, poco predispuesta, es cierto, en favor del rey,
manifestándosele hostil, mas sin tener contra él un plan
determinado de guerra. Por lo demás, la monarquía, aun antes
de ser atacada, ha perdido importancia desde la Constitución.
Los únicos defensores que tiene el rey en la Asamblea
legislativa le llaman el poder ejecutivo, olvidando la parte que
tiene en el poder legislativo, confesando tácitamente que la
Asamblea, único representante del pueblo soberano, es también
la única que tiene el derecho de hacer las leyes a las cuales el
pueblo prestará su obediencia.
La primera ojeada de la Asamblea a la sala donde debía
reunirse no le causó buena impresión. De antemano, y sin
esperar a que diera su opinión sobre el particular, habían sido
reservadas dos grandes tribunas en las que debían sentarse
únicamente los diputados que habían formado parte de la
Constituyente. Se notó con amargura que parecían una cámara
alta, para dominar la Asamblea. Se preguntó a qué obedecía
aquel comité censorial que se reunía allí para juzgar, tomar nota
de los actos y de las palabras, dirigir por medio de señales,
intimidar con miradas y, ¿quién sabe?, encargarse quizás en
caso de duda de interpretar la Constitución con su propia
autoridad, con la autoridad de los mismos que la habían hecho.
Este comité, en caso de necesidad, apoyado por una protesta de
veto real, hubiera dado al rey un falso derecho para obrar en
contra de la Asamblea. Los mismos constituyentes dieron
fuerza a estas hipótesis, manifestando, en una grave cuestión,
su disentimiento desde lo alto de las tribunas. Tan bien lo
hicieron que la Asamblea decretó que no reconocía ningún
privilegio y que todas las tribunas estarían abiertas al público.
Ante la invasión de una multitud turbulenta, la sombra
intimidada de la Constituyente se desvaneció para no volver a
aparecer jamás.
Sin embargo, su obra, la famosa Constitución, hacía el 4 de
octubre su entrada solemne en la Asamblea legislativa,
rodeada, guardada por doce diputados de los de más avanzada
edad, “los doce ancianos del Apocalipsis”. Camus, el archivero,
no había querido confiarles este tesoro, no lo abandonaba, lo
conservaba piadosamente, lo llevó a la tribuna y lo enseñó al
pueblo, como otro Moisés.
En este momento los curiosos observan maliciosamente
cómo la Asamblea va a jurar la Constitución que varios de sus
miembros atacaron y que inmediatamente va a infringir. Jura
fría, tristemente, aumentándose el odio que siente hacia el
poder difunto que le arranca aquella ceremonia tan poco
sincera.
El rey se estrenó ante la Asamblea con una extraña torpeza.
Cuando le preguntaron la hora en que recibiría a la diputación,
no respondió por sí mismo, sino por conducto de un ministro,
diciendo que no la recibiría inmediatamente, sino a las tres. A la
diputación le dijo que no iría enseguida a la Asamblea, sino que
esperaría tres días. La Asamblea creyó ver en estas afectadas
dilaciones una insolente tentativa de la corte para demostrar la
superioridad de su poder al obligar a esperar al otro. Varios
diputados, entre ellos Couthon, propusieron, y fue aprobado,
que se suprimiera el título de Majestad, que no se reconociera
más título que el de Rey de los Franceses, que al entrar el rey se
levantaran todos los diputados pero que enseguida podrían
sentarse y cubrirse, y en fin, que en el estrado habría en la misma
línea dos sillones semejantes, y que el del rey estuviese a la
izquierda del presidente. Esto equivalía a suprimir el trono y
subordinar al rey.
Si el cielo se hubiera desplomado sobre la tierra no se
hubieran conmovido tanto los constitucionales como con esta
supresión del trono. Habían llegado a ser guardianes más
celosos de la monarquía que los mismos realistas.
La banca, no menos asustada, manifestó sus temores con
una baja enorme en los valores públicos. Del barrio de los
banqueros, del batallón de los hijos de Santo Tomás, habían
salido la mayor parte de los guardias nacionales que, unidos a
la guardia asalariada, habían hecho los disparos en el Campo
de Marte; aquellos guardias nacionales eran agiotistas o
contratistas de palacio, gentes de la casa real, nobles oficia les.
Todas aquellas gentes muy comprometidas empezaban a temer.
El 9 de octubre el ejército parisiense, que constituía su fuerza,
acababa de perder a su jefe, al que era hacía mucho tiempo su
alma y la causa de su unión; me refiero a Lafayette. En virtud
de la nueva ley, se había visto obligado a dimitir, ya no había
comandante general; cada uno de los seis jefes de división se
encargaba del mando por turno.
Los realistas y los lafayettistas, muy alarmados, se agitaban,
se multiplicaban, hacían propaganda en París, hasta el punto de
hacer creer que iba a operarse en la opinión una verdadera
reacción en sentido realista. Algunos fueron engañados por la
prensa y por los hombres que de más cerca observaban de qué
lado soplaba el viento popular. Hébert, el infame Padre
Duchesne, aquel excremento del periodismo, bajamente
ocupado siempre en servir todas las malas pasiones del pueblo,
creyó que este se inclinaba otra vez a la monarquía y durante
algunos días se dedicó a hacer propaganda realista en su
periódico, anatematizando y execrando el “motín”
revolucionario. ¿Qué más? Por una indigna farsa, aquel ateo
hablaba de Dios y amenazaba a los malos con los castigos de
Dios en la otra vida.
La Asamblea, aún crédula, se engañó también, creyó que
París era más realista de lo que era verdaderamente y temió
haber ido demasiado lejos. Durante la noche del 5 al 6, los
diputados, solicitados uno a uno, rodeados, rogados, seducidos
por las mujeres, por los intrigantes, por los hombres de
reputación y de autoridad, sus predecesores de la
Constituyente, fueron convertidos. Se les dijo que el rey, si se
sostenía el decreto, no abriría la sesión y que cambiaría sus
ministros. ¿Era preciso dejar que apareciese ante Europa de una
manera tan patente la discordia entre los poderes públicos? La
Asamblea, cambiada de la noche a la mañana, deshizo su obra
del día anterior. No derogó el decreto, pero acordó su
aplazamiento.
Alegría grande e insolente la de los realistas ante este
hecho; pasaron repentinamente del temor a la amenaza. Royou,
en El Amigo del Rey, hizo notar con desdén la inconsecuencia
de la Asamblea y le dio una lección que esta aprovechó
después. La autoridad que se ablanda está perdida. No se
puede ni respetar ni temer a un poder que retira hoy la ley que
hizo ayer.
Este loco espíritu de provocación no se limitó a las
palabras. Había entonces entre los oficiales nobles de la guardia
nacional, en la guardia constitucional del rey que se trataba de
formar, muchos espadachines, gentes que, seguras de su
destreza, insultaban a todo el mundo. La corte estimaba mucho
a esta gente, que todos los días le creaba una infinidad de
enemigos. Uno de ellos, Ermigny, oficial de la guardia nacional,
protagonizó un hecho verdaderamente grave. El 7, día de la
sesión regia, por la mañana entró en la sala. Había aún pocos
diputados, se dirigió al azar a uno de ellos, Goupilleau, quien el
5 había expuesto con claridad su opinión sobre la cuestión del
trono, le puso el puño en la cara y dijo: “Ya nos conocemos:
mucho cuidado; ¡si continuáis os haré acribillar a
bayonetazos!”. Acudieron los ujieres indignados, pero el
presidente Pastoret no se indignó y negó la palabra al diputado
insultado, que quería denunciar el hecho. Insistieron varios
diputados. Ermigny fue llevado a la barra, pero fue absuelto
después de presentar algunas excusas.
Mientras tanto los realistas, muy numerosos en las
tribunas, hartaban sus ojos y su corazón con aquel trono
disputado, que la Asamblea parecía haberles concedido por
miedo y que se les presentaba como el símbolo profético de la
próxima caída de la Revolución. Aplaudían a aquel trono de
madera, sin inquietarse de si su alegría debía ser considerada
por la Asamblea como un nuevo insulto. Un diputado
respondió. El paralítico Couthon, dando pruebas de un vigor y
de una iniciativa que contradecía su estado impotente y su
dulce fisonomía, inició la cuestión que más personalmente
atañía al rey, la que le tocaba en el corazón tanto o más que el
trono: solicitó y obtuvo que se examinaran inmediatamente las
medidas que debían tomarse con respecto al clero, relativas al
terror que los sacerdotes refractarios hacían pesar sobre el clero
sometido a la ley.
Entró el rey, resonaron unánimes aplausos. La Asamblea
gritó: “¡Viva el rey!”. Los realistas desde las tribunas, para
causar despecho a la Asamblea, gritaron: “¡Viva Su Majestad!”.
En un discurso conmovedor, hábil, obra de Duport—Dutertre,
el rey enumeró las leyes nuevas, inspiradas en el espíritu de la
Constitución, que la Asamblea iba a dar a Francia. Supuso que
la revolución había terminado. Y él, como rey del clero, como
jefe voluntario o involuntario de la emigración y de todos los
enemigos de Francia, era el obstáculo contra el cual la
revolución debía proseguir su lucha si no quería perecer.
La Asamblea, muy joven aún, no se explicaba bien esto: no
preveía nada de lo que ella misma iba a hacer. Se sintió
conmovida cuando el presidente, Pastoret, aludiendo a una
frase del rey, que decía que necesitaba ser amado, dijo: “Y
también nosotros necesitamos, Sire, ser amados por vos”.
Por la noche se produjo la misma impresión en el teatro
adonde fue el rey con su familia; fue aplaudido por los hombres
de todos los partidos y muchos lloraron; el rey derramó
también lágrimas. Sin embargo, los hechos son los hechos; las
dificultades de la situación persistían. El informe prudente y
moderado de Gallois y Gensonné sobre los disturbios religiosos
de la Vendée causó por su misma moderación una profunda
impresión (9 de octubre). No podía tacharse de exagerado. El
informe había sido escrito en gran parte bajo la inspira ción de
un político muy clarividente, el general Dumouriez, que
mandaba en el oeste, hombre tanto más tolerante cuanto que
era indiferente a las cuestiones religiosas. Por consejo suyo, los
dos comisarios habían modificado la decisión severa de los
directorios de aquellos departamentos, que ordenaba a los
sacerdotes refractarios abandonar los lugares que turbaban con
su presencia y se establecieran en las capitales.
Este informe abrió los ojos a Francia, que se vio arrastrada
por el fanatismo al borde de la guerra civil.
Las primeras medidas propuestas fueron sin embargo
bastante suaves. Touchet solicitó solamente que el Estado
dejase de pagar a los sacerdotes que declararan no querer
prestar obediencia a las leyes del Estado, dando, sin embargo,
pensiones y socorros a los viejos o enfermos. La Asamblea era
entonces tan joven y estaba tan apegada a los principios
absolutos, que varios de los diputados revolucionarios, entre
otros el joven y generoso Ducos, se enfrentaron a Touchet en
nombre de la tolerancia. Pero nadie lo hizo con más calor que el
obispo constitucional Torné, quien para justificar a sus
enemigos en cuanto le era posible declaró que “su negativa
obedecía a grandes virtudes” que era preciso atribuirlas más
que a ellos a la mala voluntad del poder ejecutivo, que bajo
mano estimulaba la resistencia. Esto último era cierto y muy
pronto se tuvo la prueba de ello en Calvados, en donde el
ministro Delessart había animado a los adversarios de Touchet
a trabajar en contra de él.
Éste fue el principio de la guerra interior; el asunto de los
sacerdotes era el lado más temible. La cuestión de la guerra
interior se planteó al mismo tiempo, al principio con motivo de
las medidas que habían de tomarse contra los emigrados. La
emigración, para la cual se pedía tolerancia tanto como para los
sacerdotes, tomaba, como estos, la ofensiva; una ofensiva que,
no por ser siempre directa, no era más irritante. Los emigrados
trataban de ganar las tropas alistando gentes entre los nobles de
grado o por fuerza, amenazando a los caballeros o a sus deudos
que no partían. Los caminos estaban llenos de coches que se
dirigían a la frontera, llevando grandes cantidades de dinero
adquirido sin reparar en los medios. La frontera estaba ocupada
por los emigrados que se agitaban, establecían inteligencias,
tanteaban las plazas fuertes y se impacientaban por entrar. Los
ministros de Luis XVI, las administradones centrales o de
departamentos hacían la vista gorda o ayudaban. Alguna
administración económica, por ejemplo, multiplicaba, llevaba a
sus empleados más activos a la frontera, aproximándolos a la
tentación, teniéndolos dispuestos a pasar o a recibir a los
emigrados que pasaran y a prestarles mano fuerte.
Francia era como un desgraciado a quien se obligara a estar
inmóvil mientras una nube de insectos le acosa, buscando con
el aguijón la parte más blanda; le inquieta, le ataca, le pica, aquí
y allí, bebe su vida, chupa su sangre.
Brissot planteó la cuestión (20 octubre de 1791) de una
manera humana, elevada, que aun hoy día da la pauta con la
que la historia debe juzgarla. Pidió que se distinguiera entre la
emigración del odio y la emigración del miedo, que se tuviese
indulgencia para esta y severidad para aquella. Declaró, de
acuerdo con las ideas de Mirabeau, que no se podía encerrar a
los ciudadanos en el reino; era preciso dejar las puertas abiertas.
Rechazó igualmente toda medida de confiscación y solicitó
únicamente que cesara el abuso ridículo de pagar sueldo a
gentes armadas contra nosotros, a un Condé, a un Lambesc, a
un Charles de Lorena. Propuso que se ejecutara el decreto de la
Constituyente, que imponía a los bienes de los emigrados un
triple impuesto. Quiso que se castigara principalmente a los
emigrados prisioneros, los jefes, los grandes culpables,
refiriéndose especialmente a los hermanos del rey.
Después, además de a los emigrados, dirigió los tiros a sus
protectores, los reyes de Europa; señaló la tempestad en el
horizonte. La alianza imprevista, monstruosa, de Prusia y
Austria que de repente se habían hecho amigas. Rusia insolente,
violenta, que prohibía al emperador que se exhibiera en las
calles y enviaba un ministro ruso a los emigrados de Coblenza.
Los principillos halagando a los grandes con ultrajes a Francia.
Berna castigó a una ciudad por haber cantado los himnos de la
Revolución. Ginebra armó sus fortificaciones y dirigía contra
nosotros las bocas de sus cañones. El obispo de Lieja no se
dignó recibir a un embajador francés.
Con todo, Brissot no da una idea completa del odio furioso
de las potencias contra la Revolución; no dice que en Venecia
apareció una mañana en la plaza un hombre estrangulado por
la noche por orden del Consejo de los Diez, con este lacónico
rótulo: “Estrangulado por francmasón”. En España un pobre
emigrado francés, realista, pero volteriano, fue prendido por la
Inquisición por filósofo y deísta. Cuando estaba ya vestido con
el horrible sambenito se le quiso arrancar una vergonzosa
confesión contraria a su conciencia, mas el desgraciado prefirió
darse muerte. Este hecho lamentable es conocido por la relación
hecha por un agente de los inquisidores, el escribano Llorente,
que lo presenció y lo describió (1791).
Brissot indicó con precisión lo que querían nuestros
enemigos, el género de muerte que preparaban a la Revolución:
¿el hierro? No, la asfixia, la mediación armada para emplear el
dulce lenguaje de la diplomacia. Y añadió con la misma
claridad que nos rogarían con la espada en la mano que nos
hiciéramos ingleses, que aceptáramos la constitución inglesa,
sus Pares, su cámara alta, sus vejeces aristocráticas. Si hoy día
se leen las memorias, entonces inéditas, ya de los ministros
extranjeros, ya de nuestros constitucionales, se encuentran en
ellas pocas cosas que no fueran adivinadas por Brissot en aquel
notable discurso.
Y acabó diciendo: “Si las cosas llegan hasta aquí, no debéis
contemporizar; es preciso que ataquéis vosotros”. Un aplauso
inmenso partió de las tribunas y de la mayoría de la Asamblea. .
Los acontecimientos se encargaron de aplaudir y confirmar
con otra fuerza. Desastres, movimientos audaces de la
contrarrevolución venían a asombrar a la Asamblea y, como
otros tantos mensajeros de guerra, a arrojar el guante a Francia.
A últimos de octubre se supo el efecto que había producido
en todas las potencias la carta en que el rey anunciaba su
aceptación. No hubo nación que creyera en su sinceridad. Rusia
y Suecia devolvieron los despachos sin abrirlos y el 29 firmaron
un tratado para un armamento naval con el fin de hacer un
desembarco en nuestras costas. España anunció un cerco por el
que ni recibiría ni enviaría nada a Francia. El emperador y
luego Prusia se mostraron acaso más amenazadoras bajo formas
más dulces (23 de octubre); amenazas para Francia, dulzura
para Luis XVI. “Deseamos, decía el emperador, que se evite la
necesidad de tomar precauciones serias contra la repetición de
actos que dan lugar a tristes augurios<”. ¿Qué precauciones?
Aclaraba esta palabra tan oscura en una circular a las potencias,
en la que les advertía que era preciso continuar en observación
y declarar a París “que subsistía la coalición”.
Todavía no les convenía a los reyes comenzar el ataque.
Esperaban que la guerra civil desgarrara Francia y se les
entregase. La noticia de dos hechos horribles que llegaron a la
Asamblea uno detrás de otro, a tìnales del mismo mes, podía
aumentar aquellas esperanzas.
Se vio, por decirlo de alguna manera, una espantosa
columna de fuego que se elevaba sobre el océano. Santo
Domingo estaba ardiendo.
Digno fruto de las tergiversaciones de la Constituyente, que
en aquella cuestión terrible, flotando entre el derecho y la
utilidad, parecía que sólo había enseñado la libertad a los
desdichados negros para quitársela enseguida dejándoles
únicamente la desesperación. Un mulato, un joven heroico,
Ogé, diputado de los hombres de color en la Asamblea, que
había llevado desde Francia los primeros decretos, los decretos
libertadores, intimó al gobernador para que aplicase la ley.
Perseguido y entregado por las autoridades de la parte
española de Santo Domingo, fue bárbaramente enrodado vivo.
Se produjo una especie de terror: los plantadores multiplicaron
los suplicios. Una noche se sublevaron sesenta mil negros y se
entregaron a la matanza y al incendio, a la guerra de salvajes
más espantosa que se había visto.
El otro suceso, menos grave materialmente, pero terrible,
más cercano a nosotros, contagioso para el Mediodía y que
podía ser el princi pio de un vasto volcán, fue la tragedia de
Avi gnon.
La contrarrevolución acababa de dar el golpe más audaz. El
domingo (16 de octubre de 1791) hizo asesinar por el
populacho, al pie del altar, a Lescuyer, jefe del partido francés
contra los papistas. El crimen de aquel hombre, nada violento y
el más moderado de su partido, consistía en haber comenzado
la venta de los bienes de los conventos y en haber pedido como
magistrado el juramento cívico a los curas. Un milagro de la
Virgen había incitado al pueblo a cometer aquel acto horrible.
Los hombres le habían aplastado el vientre a palos. Las mujeres,
para castigar sus blasfemias, le habían recortado a tijeretazos los
labios festoneándoselos. Los papistas se habían apoderado de las
puertas de la ciudad. Pero el partido revolucionario se rehizo y
aquella misma noche vengó a Lescuyer dando muerte a sesenta
personas que fueron degolladas en el palacio de los papas y
arrojados al fondo de la torre de la Glacière.
Vencida la contrarrevolución en Avignon, logró, sin
embargo, con su impotente tentativa, una gran ventaja,
acabando con la paciencia del partido revolucionario, de suerte
que ciego y furioso con aquellas horribles represalias, se hizo
odioso.
10 1791
Cómo el partido francés de Avignon salvó en 1790 al Mediodía. —Del
derecho del papa. —El reinado de los curas. —Irritación de la
burguesía. —Revolución del 11 de junio de 1790. —El partido francés
castigado por el servicio que hizo a Francia. —Avignon emprende, en
nombre de Francia, la conquista del Condado. —Duprat, Rovère y
Mainvielle. —Su primera expedición a Carpentras (enero de 1791),
sufracaso. —Asesinato de la Villasse (abril). —Segunda expedición a
Carpentras. —Jourdan cortacabezas. —Francia envía mediadores
(mayo). —Influencia que ejercieron sobre ellos las damas de Avignon,
—Seducido el intermediario Mulot. —Se ve obligado a huir de
Avignon (agosto). —El pueblo cansado de la Revolución. —La
Asamblea decreta la reunión (15 de septiembre), —Mulot reanima al
partido francés realista. —Los papistas cobran valor. —La Virgen
hace milagros, —Lescuyer es asesinado en la iglesia (16 de octubre).
El fatal suceso de Avignon, aunque en apariencia fue local,
ejerció sobre la revolución en general una gran influencia como
vamos a ver. Tenemos que detenernos aquí.
Avignon fue el punto donde al verse frente a frente, y
violentamente contrapuestos el uno al otro, los dos principios,
el viejo y el nuevo, mostraron lo horrible de una lucha furiosa.
Reprodujo anticipadamente, y en pequeño, como en un espejo
mágico, la imagen de las escenas san grientas que iban a
representarse en Francia. En aquel espejo ya se veían
septiembre, la Vendée y el Terror.
Y no tan sólo Avignon en su reducido escenario mostró y
produjo aquellos horrores, sino que lo más terrible fue que los
autorizó de antemano, en cierto modo los aconsejó con su
ejemplo, y dio, para una gran parte de los actos más bárbaros,
un modelo que el inepto crimen imitó servilmente. Avignon
había copiado y lo fue a su vez. Ahora explicaremos esta
generación del mal, su repugnante fecundidad.
Pero antes de referir los crímenes de aquel pueblo
infortunado, que fueron en parte debidos a su situación, a la
triste fatalidad de sus precedentes, justo es que digamos
también todo lo que le debe Francia. Recordamos que las
primeras tentativas de la contrarrevolución se hicieron en el
Languedoc, por los restos aún calientes de las antiguas guerras
religiosas. Millones de católicos, al hallarse en presencia de
unos cien mil protestantes, si se pudiera equiparar la
Revolución al protestantismo, la Revolución, como protestante,
corría riesgo de ser degollada. Esta combinación ingeniosa
fracasó por la actitud de los católicos del Ródano, especialmente
de los de Avignon, que al manifestarse tan revolucionarios
como los protestantes del Languedoc desbarataron aquellos
propósitos. La guerra fue política, no llegó a ser religiosa; fue
violenta y cruel, mas sin poder injertarse por completo en las
viejas raíces malditas que se hundieron en la tierra desde los
Albigenses en San Bartolomé, a los asesinatos de Cévennes. Si
la epilepsia fanática, esa enfermedad eminentemente
contagiosa, que en la guerra de Cévennes hirió a todo un
pueblo, le hizo delirar y profetizar, si por desgracia hubiese
renacido, hubiéramos presenciado un espectáculo extraño,
horriblemente fantástico, como no nos lo ofreció más tarde el
mismo Terror.
En pocas palabras: la cuestión se embrollaba en el
Languedoc con un elemento muy oscuro sumamente peligroso.
La luz se hizo sobre el Ródano, luz terrible que sin embargo
anunció el peligro.
El partido francés de Avignon se hizo francés,
prescindiendo de Francia y a pesar de Francia. Contra su
voluntad, le prestó un señalado servicio. Tenía en contra suya
generalmente a las autoridades realistas, lafayettistas y
constitucionales. Encontró en su seno todos los recursos, nació y
vivió de sí mismo. Cruelmente rechazado y renegado por
Francia, sin rebelarse se arrojó en los brazos de aquella madre,
tan poco sensible que le rechazaba siempre. Sin embargo, la
sirvió con una obstinada abnegación. ¿Qué hubiera sucedido en
junio de 1790 si el hombre de Nimes, Froment, que había
sembrado por doquier un reguero de pólvora, que por Avignon
y los Alpes se relacionaba con los emigrados, qué hubiera
sucedido, digo, si hubiera podido elegir su hora? Avignon no lo
permitió. Encendida la contramina, estalló a lo largo del
Ródano. Proment se vio precisado a obrar demasiado pronto e
inoportunamente; todo el Mediodía se salvó.
El infortunado Lescuyer fue quien en aquel día memorable
arrancó de los muros de Avignon los decretos pontificios.
Lescuyer era francés de Picardía, exaltado y a pesar de ello
reflexivo, más capaz de coordinar ideas que sus furiosos
asociados. No era joven. Establecido hacía mucho tiempo en
Avignon como notario, no tenía prejuicio alguno contra el
gobierno pontificio; en cierta ocasión dedicó unos versos al
legado (1774). Pero cuando conoció los horrores de aquel
gobierno venal, la tiranía de los curas y de sus queridas, de los
agentes italianos, que vendían a los deudores el derecho a no
pagar, llegando al extremo de comprometerse a publicar una
disposición determinada en virtud de la cual un proceso podría
fallarse en el sentido que se conviniera, cuando vio la carencia
absoluta de garantías, los procedimientos inquisitoriaiøs, el
tormento y la estrapada, etc., entonces Lescuyer volvió los ojos
a su patria, a Francia y deseó que llegase el día en que Francia,
libre, lzihertara a Avignon.
El parlamento de Aix había recordado cien veces a nuestros
reyes la nulidad del título de los papas. Aquel desgraciado país
había sido, no vendido, sino regalado por Juana de Nápoles,
siendo menor de edad, a cambio de la absolución de un
asesinato que habían cometido sus amantes. Al llegar a su
mayoría de edad reclamó aquella cesión y afirmó que había
sido arrancada contra su voluntad aprovechando su debilidad.
¿Qué importaba, por otra parte, esta antigua historia?
Aunque le hubiera asistido el derecho al papa, debía perderle
“por causa de indignidad”. ¿En qué estado de corrupción y de
barbarie había sumido a aquel pueblo? La abominable guerra
civil, ocasionada por la expulsión del papa, es una acusación
contra él. Aquella Provenza, en otro tiempo tan civilizada,
aquella tierra adorada de Petrarca, una de las grandes escuelas
de la civilización ¿a qué había quedado reducida en manos de
los curas?
Desde hacía mucho tiempo Avignon llevaba la guerra en su
seno, mucho antes de que estallase. En aquel pueblo de treinta
mil almas había dos Avignones, el de los curas y el de los
comerciantes. El primero, con sus cien iglesias, su palacio del
papa, sus innumerables campanarios la ciudad carillonante, como
la llamaba Rabelais. El segundo, con su Ródano, sus obreros en
sedería, su tránsito considerable; doble comunicación: de Lyon
a Marsella, de Nimes a Turín.
La ciudad comercial, relacionada con el comercio
protestante del Languedoc, con Marsella y con el mar, con
Italia, Francia y con el mundo entero, recibía de todas partes un
gran hálito, tanto que no le permitía respirar. Yacía ahogada,
asfixiada, moribunda. Isla infortunada en el seno de Francia,
como los muertos de Virgilio, miraba a la otra parte, ardiendo
de envidia y de deseos.
El mayor tormento que sufrían los pobres franceses de
Avignon era el de ser un país de curas, el tener al clero por
señor. Era para ellos una angustia constante el ver aquellos
curas cortesanos, inactivos, elegantes, atrevidos, reyes del
pueblo y de los salones, cortejantes de las damas hermosas,
según la moda italiana, señores en las casas de las mujeres del
pueblo que les recibían de rodillas y besaban sus blancas
manos. El original de aquellos curas ítalo—franceses del
Condado fue el hermoso abate Maury, hijo de un zapatero, más
aristócrata que los grandes señores; Maury, el hablador
admirable, el libertino, emprendedor, orgulloso como un duque
o como un par, insolente como un lacayo. El retrato de aquel
Frontin es precioso para los artistas, como tipo de desvergüenza
y de falsa energía.
En ninguna parte se aprende a odiar tan bien como en las
ciudades de los curas. El suplicio de tenerles que obedecer
produjo en Avignon un fenómeno nunca visto en tan alto
grado: un negro infierno de odio que superaba a todo lo soñado
por Dante. Y, cosa extraña, aquel infierno estaba en los
corazones jóvenes. Excepción hecha del notario y de un
escribano, todos los directores o actores principales del “San
Bartolomé” de Avignon fueron jóvenes hijos de familias de
comerciantes. Es raro que se nazca furioso y odiando; aquellos
traían en el aliento y en la sangre, en lo más profundo de su
corazón, la diabólica herencia de las antiguas enemistades. En
el momento en que vieron brotar del seno de Francia aquella
divina antorcha de justicia que juzgaba a sus enemigos,
creyeron autorizados sus viejos odios por la razón nueva, y
prendados violentamente de la deslumbrante luz, se pusieron a
odiar más todavía en proporción a su amor.
Fuese el que fuese el partido vencedor, el de los amigos de
la libertad o el de la contrarrevolución, eran seguros horribles
atropellos. Unos y otros tenían en el populacho un terrible
instrumento, movible y bárbaro, raza mestiza y turbulenta,
celta-greco-árabe, con mezcla de italiana. Ninguna tan inquieta
y ruidosa como ella. Agréguese a esto una organización de
cofradías, de corporaciones, sumamente peligrosa, bandas de
marineros, de artesanos, de mozos de cuerda, los hombres más
violentos. Y por si esto no fuera suficiente, los rudos viñadores
de la montaña, raza cruel y feroz, vendrán a herir en caso
necesario.
Elementos verdaderamente indomables que se movían
muy fácilmente; ¿pero quién era capaz de dirigirlos? Puede
encauzarse el Ródano y los torrentes que atraviesan los
abruptos valles del Condado, ¿pero quién podrá contener las
tormentas repentinas que de pronto, negras y terribles, flotan
alrededor del Ventoux? Cuando estallan, rompen, desgarran y
arrasan cuanto se opone a su paso.
En un país así predispuesto, todo debía convertirse en
furor. El hermoso momento de junio y julio de 1790, el de las
federaciones, fue marcado con sangre en Avignon. La ciudad,
unida a Francia pacíficamente y con toda clase de respetos y
consideraciones, rogó al legado que se fuese. Creó magistrados,
erigió, con el fervor de una fe nueva y conmovedora, su altar a
la libertad. Una burla, un insulto, suscitó en el pueblo en un
momento una espantosa tempestad. Habiendo ahorcado los
papistas, por la noche, un maniquí condecorado con una banda
tricolor, pareció que Avignon se conmovía hasta sus cimientos;
sacó de su casa a cuatro papistas sospechosos de ser los autores
de aquel sacrilegio (dos marqueses, un burgués y un obrero) y
fueron colgados en sustitución del maniquí en medio de
furiosas carcajadas (11 de junio de 1790). Los directores
revolucionarios, aunque hubieran querido, no hubiesen podido
evitar la venganza del pueblo.
Su situación era verdaderamente difícil entre aquel pueblo
ingobernable en su nueva libertad, y Francia, a la que llamaban
en vano y no les respondía. Les colocaba en la alternativa de
perecer o de salvarse empleando la violencia. Se arrojaban en
sus brazos y les enviaba al crimen o a los suplicios.
Se celebraba la feria de Beaucaire; había acudido a ella todo
el Mediodía, atraído por el comercio y la federación. Los
libertadores de Avignon fueron a fraternizar con los que
llamaban sus conciudadanos a los que habían prestado tan
buen servicio en el terrible momento de Nimes. ¡Qué triste
desengaño! Encontraron a las autoridades mal dispuestas, al
pueblo ocupado en sus negocios, manifestándoles pocas
simpatías, prestando oído a las mentiras de la aristocracia.
La Asamblea constituyente llevó su indiferencia hacia ellos
hasta la barbarie. Halagaba al papa en la gran cuestión del
clero, lisonjeaba al rey por sus escrúpulos de conciencia, pero
no apreciaban la sangre y la vida de los que venían a
sacrificarse por Francia, de los que hacían donación al reino de
la mitad de la Provenza, le devolvían el Ródano y le aseguraban
el Mediodía. Entonces se verificaba el primer ensayo de la
reacción; la Asamblea daba las gracias a Bouillé por la matanza
de Nancy. Aplazó la cuestión de Avignon (28 de agosto de 1790)
y con esto dio al partido antifrancés un funesto vigor y
esperanzas insolentes. La reacción siguió su curso. El papa
escribió con osadía que mandaba anular todo lo que se había
hecho en el Condado, que se restablecieran los privilegios de los
nobles y del clero y que de nuevo funcionara la Inquisición con el
mayor rigor. Este documento está fechado el 6 de octubre de
1790, el mismo día en que Luis XVI escribía al rey de España su
primera protesta que dirigió después a todos los reyes de
Europa.
Avignon se hallaba en una situación intolerable, aislada,
como sitiada. A sus puertas, a la distancia que puede verse
desde lo alto de sus torres Lisle y Cavaillon, pueblecillos que
por un momento enarbolaron la bandera francesa, alzaron de
nuevo la del papa. La consigna les fue dada por la antigua rival
de Avignon, la orgullosa e insignificante Carpentras, el nido de
la aristocracia. Los de Avignon, cuando fueron a Cavaillon para
reanimar al partido de los patriotas, encontraron a quince o
veinte alcaldes de municipios franceses, caballeros de los
alrededores que se habían reunido allí en defensa del papa y
contra el partido francés. En las prisiones de Carpentras se
hallaban encerrados los mejores amigos de Francia, que habían
sido apresados en Cavaillon y Lisle.
La Asamblea constituyente, a la que se suplicó que
interviniera en octubre de 1790, había enviado a Avignon el
regimiento de Soissonnais y algunos dragones de Penthièvre.
Fue una eficaz ayuda para la aristocracia. La mayor parte de
nuestros oficiales estaban de su parte. En aquel momento
creyeron los de Carpentras que habían puesto la guarnición en
Avignon. En Cavaillon y en todas partes hicieron renovar el
juramento al papa (20 de diciembre de 1790). En represalias
Duprat y los otros jefes del partido francés fueron a Aix, a
Toulon y a Marsella a pedir auxilio. Se presentaron en Nimes e
hicieron a los protestantes las más tentadoras ofertas
pidiéndoles que fueran a establecerse en masa, formando una
gran colonia en el seno de la ciudad papal, siendo acogidas con
frialdad sus proposiciones. Sin embargo, un rico comerciante
les regaló algunos millares de cartuchos.
Tenían dinero, pues desde octubre habían comenzado a
apoderarse de la plata de los conventos y de las iglesias.
Reclutaron mucha gente de los pueblecillos y del mismo
Carpentras, de donde la minoría patriota se vio obligada a huir,
y hasta de aquel regimiento francés en el que tanto había
confiado la aristocracia. Halagaron y ganaron a una parte de los
soldados, haciéndoles favorables o neutrales. Hecho esto se
decidieron y volvieron a apoderarse de la alcaldía, del arsenal y
de los puertos. Los oficiales aristócratas confiaban poco en sus
soldados para librar la batalla.
No fue esto todo: con una audacia increible, en la noche del
10 de enero, sin preocuparse de los oficiales, ni de los soldados
fieles a su partido, ni de una gran parte de la población aún
papista que dejaban en Avignon, partieron para volver a
conducir a Cavaillon a los patriotas de esta ciudad. Iban con
ellos ciento sesenta soldados franceses que marchaban en
vanguardia, a fin de que su uniforme intimidase al enemigo.
Los atrevidos directores de la empresa, los jefes verdaderos de
la fuerza, eran dos jóvenes, Duprat, de 29 años, y Mainvielle, de
25. Para evitar cuestiones de amor propio habían elegido
general, según la costumbre italiana, a un extranjero, el
caballero de Patrix, catalán establecido en Avignon. La ciudad,
poco fortificada, fue atacada y defen dida con mucho valor,
obstinación y encarnizamiento; mas al final fue tomada y
saqueada. En Carpentras fue tan grande el terror que produjo
este saqueo, que inmediatamente enarboló la bandera francesa
como una especie de pararrayos, sin cambiar sin embargo de
partido ni libertar a los patriotas que tenía en sus prisiones.
Los de Avignon estaban ebrios de alegría por su triunfo en
Cavaillon. Ellos, los franceses de ayer no aceptados por Francia,
eran los que acababan de asestar el primer golpe a la
contrarrevolución. Este gran movimiento guerrero que
comenzaba a agitar el reino era aún un vano alarde, palabras
huecas en otras partes; pero allí se traducía en hechos. ¡Y con
qué pocos recursos! ¡Con qué débiles medios! Poco importa. La
pequeña Roma del Ródano se colocaba con este ensayo a la
vanguardia del mundo en la guerra por la libertad.
No es necesario decir que los que así hablaban eran los
jóvenes sobre todo, y especialmente los que ya hemos
nombrado, Duprat el mayor y Mainvielle, junto con Rovère;
tres hombres que llamaban la atención a primera vista por su
belleza, su energía y su simpatía meridional. Tenían algo, sin
embargo, extraño y discordante. Los tres, además de su
violento fanatismo, eran excesivamente ambiciosos, pero cada
cual lo era a su modo. Duprat, bajo formas suaves, ex secretario
de Montmorency, estaba acostumbrado a contenerse, pero tenía
una necesidad terrible de poder, un alma de tirano, imperiosa,
atroz en caso necesario. Lo que tenía él en su interior lo tenían
los otros exteriormente. Rovère era el movimiento, Mainvielle
la tormenta y la tempestad. El primero, de aspecto noble y
militar, activo, intrigante, había hecho su carrera bajo el antiguo
régimen. Guardia del papa, se presentaba como descendiente
de los ilustres Rovère, de Italia; había hecho una buena boda y
comprado un título de marqués; cuando estalló la Revolución
probó que su abuelo había sido carnicero. Protegido al principio
por los girondinos, se separó pronto de la Gironda; ardiente
montañés, después termidoriano y reaccionario lleno de celo,
en fructidor fue víctima de sus rápidas conversiones y murió en
el desierto de Sinamary.
El más joven de los tres, Mainvielle, era acaso el más
sincero, el más profundamente convencido. En cambio era el
más furioso. Era muy guapo, de rostro femenino, y daba miedo.
Trastornado a cada momento por las tempestades de su
carácter, se veía en él a un hombre trágico y fatal, uno de
aquellos que por su violencia innata parecen destinados a las
furias. Cruel por sus arrebatos, no se traslucía en su persona el
signo innoble de la barbarie; su cabeza tenía la belleza de las
Euménides.
Mainvielle era el prototipo de la juventud de Avignon. Hijo
de un rico comerciante de sedas, criado entre las costumbres
galantes y feroces de su extraño país, tenía, para acabar de
alterar su alma inquieta, dos amores, y los dos adúlteros, la
mujer de su amigo Duprat y la Revolución francesa, de la que
fue uno de sus más funestos e ilegítimos amantes. Al menos,
murió por ella con una dicha frenética el día en que pereció la
Gironda. En aquel tiempo en que todos morían como héroes,
asustó a los que lo presenciaban por el ardor salvaje con que
cantó La Marsellesa al subir a la guillotina y poner el cuello bajo
la cuchilla.
Tales fueron los tres audaces que, sin recursos, sin ejército
ni hadenda, intentaron la empresa de conquistar el Condado en
provecho de Francia. Hicieron un llamamiento a los proscritos
del partido francés que de toda la provincia se concentraban en
Avignon y llegaron a reunir seis mil hombres. De dinero no
pudieron recoger más que el que habían obtenido de la plata de
los conventos. Si Lescuyer y los demás que estaban encargados
del material llegaron a equipar a aquel ejérdto, es indudable
que lejos de aprovecharse del pillaje, como se les ha echado en
cara, tuvieron que hacer, la mayor parte de ellos, sacrificios
personales y combatir con su fortuna lo mismo que con su
persona.
En pleno enero partieron con Patrix y Manvielle a la
cabeza, montado este sobre un brioso caballo blanco que
resoplaba orgulloso presintiendo la victoria. Las mujeres a las
puertas de sus casas, las damas en las ventanas, contemplaban
el desfile de aquel ejército bizarro, compuesto por hombres
pertenecientes a todas las clases. Muy pocos uniformes; unos
relumbrantes, otros destrozados. Muchas sonrisas y muchos
pañuelos blancos agitados desde las ventanas, pero pocos votos
sinceros.
El 20, cerca de Carpentras, encontró el ejército a los
magistrados franceses de Orange, quienes por humanidad,
acaso por simpatía hacia la ciudad aristocrática, intentaron
intervenir, pero era ya tarde. Mainvielle se opuso a la
conferencia con gran altanería e impaciencia; ardía en deseos de
combatir.
Apenas llegados a la vista de Carpentras, situaron los
cañones en batería e hicieron algunos disparos. Pero de pronto,
descienden del Ventoux unas negras nubes, sopla el viento y
cae copiosa lluvia y granizo, una lluvia fría, helada, un granizo
acerado y violento. Aquellas bandas poco aguerridas,
compuestas en su mayoría por habitantes de la ciudad,
empiezan por asombrarse. Corren en busca de abrigo y acaban
por disolverse en un completo desorden. No es aquello una
rápida tormenta de verano, sino una larga tempestad de
invierno; las llanuras se inundan, los torrentes vienen crecidos.
Poco a poco y tiritando nuesua gente vuelve a todo correr.
¿Quién había vencido? La Virgen; así lo aseguraron las
señoras de Carpentras. Sensible a sus oraciones, se encargó de
responder a aquel ejército fanfarrón y desalmado, al cual un
poco de lluvia caída en el rostro le hizo volver la espalda y
sirvió de objeto a las canciones de las mujeres y de los niños.
Una plancha de bronce eternizó la memoria de este milagro;
una fiesta votiva conmemoró todos los años el triunfo de la
Virgen, la humillante decepción de los sacrflegos de Avignon.
Estos, que hubieron de volver silenciosamente, también
sufrieron la cruel alegría de los aristócratas. No se atrevían a
burlarse en su cara, pero de lejos les lanzaban mil dardos que
les herían por caminos indirectos. Las sonrisitas de las mujeres,
las bromas que amigos caritativos se apresuraban a hacer llegar
a aquellos que eran objeto de ellas, les llenaban de furor.
Comenzaron a sentirse rodeados de enemigos; llenos de
desconfianza y de temor, se volvieron hacia su adversario
natural, el clero, y le exigieron el juramento cívico. Pero su
fracaso de Carpentras les había hecho desmerecer en la opinión.
El fanatismo, envalentonado, intentó un golpe desesperado,
que si quedaba impune destrozaría el partido francés. Los
magistrados patriotas de la ciudad de Vaison, Anselmo y La
Villasse, les habían pedido que enviasen a Avignon un cura
constitucional porque el antiguo había emigrado. Esta fue su
sentencia de muerte. Se aguijoneó a los aldeanos; la Asamblea
aristocrática les impulsó al crimen; se apoderaron de Vaison y
estrangularon en sus casas a La Villasse y a Anselmo (23 abril
de 1791). Este asesinato autorizado y legalizado, este ensayo
para aterrorizar a los magistrados patriotas, produjo en todo el
Ródano el efecto de una descarga eléctrica. El alcalde de Arlés,
Antonella, noble patriota, militar, filósofo que había
abandonado las letras para ayudar a la Revolución, fue a
ofrecerse a los de Avignon con tropas y cañones; subió al
púlpito de la catedral y arengó al pueblo incitándole a que
vengara la muerte de sus magistrados indignamente
asesinados.
Duprat y Mainvielle partieron inmediatamente de Avignon
con tres mil hombres, sin dinero, sin víveres, entregándose al
bandolerismo, a las contribuciones forzadas. Mas por mucho
que hicieran, Carpentras estaba preparado; antes del asesinato
de La Villasse se habían apercibido a la defensa. Toda la
aristocracia francesa, realista y lafayettista parecía haberse
puesto de acuerdo para hacer experimentar al partido francés
de Avignon una vergonzosa derrota. Carpentras no había
recibido correos oficiales: todo había sido casual; por casualidad
los oficiales franceses que iban a Italia se detuvieron en
Carpentras; por casualidad los artilleros de Valence fueron a
servir las piezas y por casualidad los fundidores de la Lorena
fueron a fundir la artillería. También la habían recibido de
Provenza, que los de Carpentras decían haber comprado. La
artillería de los de Avignon, mal servida por soldados bisoños,
no hizo daño alguno a la plaza. La población sitiada, al ver la
impotencia de sus proyectiles, salía al campo a recogerlos con
grandes risas. Para colmo de humillación las mujeres habían
tomado las armas, entre ellas, una noble señora del Delfinado,
de manera que los infortunados de Avignon oían decir que las
mujeres bastaban para resistirlos.
La inexperiencia y la indisciplina explican perfectamente
este revés. Duprat y Mainvielle lo achacan a la traición,
sospechando del caballero Patrix, de aquel catalán a quien
habían elegido general, el cual había favorecido la evasión de
un prisionero de gran importancia. Le dieron muerte y le
sustituyeron por un hombre ignorante, grosero, pero que era
completamente suyo.
Para conducir aquellas partidas mal disciplinadas formadas
por ganapanes, aldeanos y desertores franceses se necesitaba a
un hombre del pueblo y eligieron a un tal Mateo Iouve, que se
hacía llamar Jourdan. Era un francés nacido en una de las más
rudas comarcas de Francia, pais de hielo y de fuego, tierra
volcánica eternamente azotada por el cierzo, en las alturas casi
desiertas que rodean Puy-en-Velai. En sus primeros años fue
muletero, después soldado y luego tabernero en París.
Trasladado a Avignon vendía allí raíz de rubia. Hablador y
jactancioso hacía creer al pueblo que era él quien había cortado
la cabeza al gobernador de la Bastilla y a los guardas de corps el
6 de octubre. A fuerza de oírselo repetir se le llamó Jourdan
cortacabezas. La suya era muy cómica, efecto de una singular
mezcla de hombría de bien y de ferocidad. Entre otras
particularidades que distinguían a aquel hombre cruel en
cuanto veía sangre, debe citarse la de que era muy accesible al
llanto; se enternecía fácilmente y algunas veces lloraba como un
niño.
El sitio se convirtió en bloqueo, el ejército vivió como pudo
cobrando a la fuerza las contribuciones, dando a cambio de
todo cuanto tomaba bonos pagaderos sobre los bienes
nacionales de Avignon. Hubo terribles y vergonzosos
desórdenes. Después de una insignificante batalla, en la que los
de Avignon fueron vencedores, la infortunada aldea de
Sarrians, que se había defendido contra ellos, fue tratada como
lo hubiera sido por los caribes. Seguían al ejército mujeres que
tenían a gala comer carne humana.
Estas atrocidades dieron fuerza al partido papista, el cual
creó en Santa Cecilia una Asamblea federativa de los
municipios, enfrente de la que el partido francés había formado
en Avignon. Este, arrojado hasta del mismo Avignon por una
sesión violenta, se encontró errante, residiendo, ya en el ejército,
ya en Sorgues o en Cavaillon. Para colmo de desventura, la
Asamblea constituyente, reaccionaria también, declaró el 4 de
mayo que no aceptaba Avignon. Este pareció el golpe de gracia;
Francia exterminaba con una palabra a los que por ella se
habían perdido. El ejército que bloqueaba Carpentras se
sublevó contra sus jefes, reclamó su soldada; Jourdan enseñó las
cajas vacías y lloró ante sus soldados. Todo estaba perdido;
hasta los que se llamaban constitucionales de Avignon, en el
Club de los Amigos de la Constitución declararon a los jefes del
partido francés, traidores a la patria.
Todo aquel partido sólo una cosa podía esperar, ser
asesinado en todas partes. Con el decreto de la Constituyente
iba a producirse una inmensa catástrofe, tanto, que ella misma
tuvo miedo de su obra y retrocedió. El 24 de mayo acordó, por
humanidad, el envío de alguna tropa y de tres mediadores para
desarmar a los partidos.
No eran los mediadores hombres capaces de dominar
aquella tempestad; eran tres literatos, escritores del antiguo
régimen, conocidos como autores de producciones ligeras y
galantes: uno por sus Amores de Essex, otro por sus Poesías
fugitivas y el abate por una traducción graciosa de Dafnis y Cloe.
Lejos de conseguir nada se vieron dominados y arrastrados
como briznas de paja en el terrible torbellino. Las señoras de
Avignon les secuestraron sin dificultad y se apoderaron de
ellos. Sin ser hermosas como las de Arles, son diabólicamente
vivas, hábiles y bonitas. En ninguna parte, ni en Francia ni en
Italia, es tan expresiva la fisonomía, tan impetuosa la pasión.
Son las hijas del Ródano; tienen todos los torbellinos; como él,
son a la vez tiránicas y caprichosas. Son las hijas del aire, del
viento que azota la ciudad, un viento constante en su agitación,
pero ya vivo, seco, provocativo y que crispa los nervios, ya
pesado, calenturiento y llevando consigo una turbación
apasionada. Los extranjeros no pueden resistir el triple vértigo
de las aguas, del viento, de las miradas ardientes e incitantes.
Otra cosa también les embriaga y les entontece, el oír
constantemente en las calles de Avignon, el eterno ¡zou! ¡zou!
que silba y su silbido, ese ruido vertiginoso, imitado por el
hombre del pueblo, es para él el grito del motín, la señal de la
muerte.
Las señoras Duprat y Mainvielle (esta elegida después
como diosa de la libertad) ejercieron, según se asegura, sobre
tales mediadores, una influencia irresistible, obligándoles a
cumplir con su deber, en interés de Francia y de la Revolución.
El abate Mulot, que llegaba animado de las mismas buenas
intenciones, se inclinó bien pronto hacia el otro lado. Era un
hombre débil y bonachón, de aquella generación más
apasionada que fuerte de los electores de 1789, un compañero
de los Bailly, de los Fauchet, de los Bancal, etc. Conocía y ya se
había prendado de un joven de Avignon, hijo de un impresor
de aquella ciudad que había ido a París a perfeccionarse en su
arte. Este joven, o este niño, de corazón y de aspecto
encantador, se apoderó de Mulot al desembarcar este y le
condujo a casa de su madre. Madame Niel, que así se llamaba,
todavía joven y tan bella como su hijo, era en su imprenta una
señora completamente de la corte, elegante y graciosa; y cuando
toda la nobleza de Avignon emigró, madame Niel y algunas
otras de su clase siguieron siendo de la aristocracia. El pobre
abate Mulot creyó ver a Laura y se sintió Petrarca. Pero esta
Laura, más imperiosa, más apasionada que la antigua, una
Laura completamente política, era una realista furiosa. Era
naturalmente reina y necesitaba una corte. Ejerció una
dominación soberana sobre los recién llegados, no sólo sobre el
que daba órdenes, sino también sobre los ejecutores, sobre los
oficiales más o menos aristócratas que conducían las tropas
francesas. Bajo tal influencia se constituyó una municipalidad
realista.
El punto capital de la situación era resolver si en la
extremada penuria en que había quedado la población,
abandonada de todas las personas ricas, se pondría o no mano
sobre los bienes eclesiásticos. Los mediadores licenciaban al
ejército de Vaucluse, pero era menester pagarlo. Aquel
licenciamiento brusco, inmediato, tenía aspecto de ingrafitud;
brigantes o no, aquellos hombres habían combatido por
Francia. Se les despedía dispersos para sus casas y en casi todas
partes eran recibidos a tiros. Faltos de paga, habían tenido que
vivir necesariamente del pillaje y de la violencia, y ahora se les
pedían cuentas. Fueron objeto de venganzas atroces; seres
oscuros, ni siquiera se ha averiguado el número de los que
murieron. Pero hace creer que debió ser muy alto el dato de que
en una sola aldea hubo once víctimas. La guardia nacional de
Aix sintió tal indignación al ver que se asesinaba tan
impunemente a los aliados de Francia que se presentó en masa
en aquella aldea, hizo exhumar los cadáveres y obligó a los
aristócratas a que les pidiesen perdón de rodillas.
Aquellas gentes, rechazadas en todas partes, se
concentraron en Avignon. Lescuyer y Duprat volvieron a ser los
amos. La municipalidad les negaba el pago de las tropas, que
sólo podía verificarse mediante la venta de los ornamentos de
las iglesias, de las campanas, de los bienes eclesiásticos. La
masa furiosa de los soldados se apoderó de la municipalidad y
la encerró en el palacio de los papas juntamente con madame
Niel, su hijo y unas cuarenta personas más. En vano Mulot,
obligado a salir de Avignon, reclamó en favor de ellos. Habló
como intercesor, rogó como hombre, pidió como justicia o como
favor que se les entregasen. En el sombrío presentimiento que le
torturaba llegó hasta a confesar el apasionado interés que sentía
por algunos de ellos: “¡Cómo! decía en su carta; ¿He de ver yo
entre cadenas al único amigo que encontré a mi llegada a
Avignon?”. Le devolvieron doce prisioneros, gente extraña e
indiferente, pero los otros, y sobre todo la madre y el hijo,
continuaron presos.
La nueva municipalidad procedió a la vasta y necesaria
operación de vender los bienes eclesiásticos. Se decidió que las
pequeñas comunidades en que había menos de seis religiosos
quedarían suprimidas y que todos darían relación de sus
bienes. Se empezaron a fundir las campanas, a reunir y a
vender los ornamentos sagrados. Estas operaciones las
practicaban Duprat y los exaltados con gran estrépito y sin
consideración alguna con las creencias del pueblo. En vano les
advertía Lescuyer que era necesario proceder de una manera
regular y guardando las formas legales. Él solo quería la ley. En
nombre de esta se presentó al capítulo de Avignon, mandó a los
canónigos que eligiesen un jefe constitucional del clero y
condescendió a que se negaran a prestar el juramento cívico.
Todo anunciaba una tormenta. La opinión popular había
cambiado por completo. La soledad y el abandono de la ciudad,
la paralización del comercio y de los trabajos, la creciente
miseria, la proximidad de un invierno cruel entristecían a
Avignon. “¡Qué tiene de extraño, decían, que nos muramos de
hambre, cuando las iglesias han sido violadas y el santo
sacramento arrancado de los altares y vendido a los judíos!”. Lo
que más les irritaba era ver destrozar las campanas; no se daba
un martillazo sobre ellas que no repercutiera en el corazón de
las mujeres; les parecía que la ciudad, al quedarse muda, había
sido abandonada por Dios.
La situación del partido francés, reducida a un exiguo
número, se hizo muy peligrosa. Hizo un nuevo esfuerzo en el
Consejo de Luis XVI; los ministros propusieron la reunión de la
Asamblea constituyente. El ponente Menou lo reclamó. “En
nombre de la humanidad< no expongáis, dijo, a ciento
cincuenta mil individuos a que se masacren maldiciendo a
Francia”.
Se decretó la reunión el 13 de septiembre y el rey la
sancionó al siguiente día. ¿Cómo se decidió al enorme sacrilegio
de aceptar la tierra papal? Misterio es este que todavía no ha
podido explicarse. Un artículo del decreto concedía
indemnización al papa por sus dominios útiles, pero no sobre la
soberanía. Sin duda se le hizo creer que el decreto de reunión
llevaba consigo la disolución del ejército de Jourdan que
tiranizaba al país, que el partido francés aparecería en su exigua
minoría y que la masa libertada se retractaría del voto que en
favor de Francia le habían arrancado y restablecería al papa. La
corte estaba tan bien informada que creía que una vez libre de
la Constituyente iba a tener en la legislativa una Asamblea
realista que manejaría a su gusto. Esta Asamblea no se atrevería
a rechazar a Avignon, que en nombre de su independencia
nacional y de la soberanía del pueblo reclamaría de nuevo a su
señor. El decreto de reunión sería fácilmente revocado.
Tal era la novela de los curas y según todas las
probabilidades también la del rey. Y no era del todo
inverosímil. El pueblo de Avignon, bajo el dominio del papa, no
pagaba ningún impuesto; por vejación, por extorsión, poco más
o menos como en Turquía, se hacía un reparto, no entre el
pueblo, sino entre los ricos, entre los pudientes. El comercio,
escaso y abrumado, se ahogaba entre las aduanas francesas,
pero esto mismo hacía que los géneros que no podían
exportarse se consumiesen en el mismo país, y de este modo,
los víveres se vendían a muy bajo precio. Por un sueldo o dos,
me han dicho los ancianos, teníamos pan, vino y carne. Todo
esto había cambiado de una manera cruel después de la
Revolución. Casi interrumpido por la guerra civil el cultivo de
los campos y llevándose fuera los víveres, la carestía era
grande. Se preveía como próximo el momento en que el pueblo,
como el de Israel en el desierto, iba a echar de menos las
cebollas de Egipto; más le valdría volver a lo antiguo y
renunciar para siempre a aquella tierra prometida y a la
libertad que la había de adquirir al precio de la abstinencia y
del ayuno.
¿Qué era menester hacer? Nada más que esperar, enviar
pocas tropas y estas lo más aristocráticas posible e impedir
sobre todo a los directorios de los departamentos vecinos que
dejasen partir a los valientes guardias nacionales de Marsella,
de Aix y de Nimes, que no deseaban otra cosa más que sostener
a los patriotas de Avignon. Estos directorios procedieron
perfectamente según el pensamiento de la corte.
Los comisionados nombrados para ejecutar el decreto
fueron detenidos en París. De los mediadores antiguos, dos
volvieron, Verniac y Lescène; uno sólo se quedó, el realista, el
abate Mulot, quien habiendo dejado como rehén en el palacio
de los papas a una persona muy querida, a toda costa deseaba
librarla.
Mulot no podía obrar directamente sobre Avignon. No
disponía de tropas. Los oficiales eran aristócratas, así como una
parte de los soldados, sobre todo los húsares, pero el general
era jacobino. Necesitaba una ocasión favorable para compeler a
este a obrar, para dar en nombre de Francia un golpe que
atemorizara a los patriotas, estimulara contra dlos a la gente de
Avignon y libertara a los prisioneros. La ocasión se presentó el
mismo día en que se recibió la noticia de la reunión. La dudad
de Sorgues, castigada con excesivas contribuciones por los
patriotas, había estrangulado, mutilado a varios. Fue después
desarmada y el partido patriota había vuelto a dominarla. Al
conocer la noticia de la reunión, los papistas de Sorgues,
seguros del apoyo de nuestras tropas aristocráticas, quisieron
volver a tomar las armas.
El abate Mulot, llamado por ellos, obligó al general a que
enviase tropas. Ocurrió después un motín; nuestras tropas
hicieron fuego y mataron entre otros a un oficial municipal del
partido de los patriotas, que escapaba por el tejado de su casa.
El abate Mulot, vencedor en Sorgues, no resistió a la tentación
de notificar a la hermosa prisionera el golpe que había dado y le
escribió este billete: “Acabamos de dar el golpe que debíamos
dar en nombre de Francia; todo lo espero; no queráis mal al
amigo de vuestro hijo”. Esta última frase había sido escrita
indudablemente, para que si el billete era interceptado en el
camino, no se acusara a la señora N iel de haber aconsejado
aquella represión violenta. Quizá también aquella señora, que
tenía más ingenio y buen sentido que el abate, le había apartado
de un acto odioso, peligroso, que sin libertarla, irritaría a sus
enemigos y podía perderla. El partido realmente fuerte en
Avignon, el partido papista, el de las cofradías y del pueblo
bajo, trabajaba por su cuenta, siguiendo su camino y sin prestar
obediencia a la señal de los realistas constitucionales, tales
como los Niel y Mulot.
El fatal billete fue interceptado. Los patriotas de Avignon
escribieron al mediador dirigiéndole amargas acusaciones;
entre ellas estas frases irónicas, copiadas de su billete: “No
creemos que hayáis querido dar, en nombre de Francia, un golpe,
con el único propósito de libertar a aquel que creéis vuestro
amigo”.
Otra imprudencia aún más grave: otro admirador de la
señora Niel, Clarental, capitán de húsares, se atrevió a
escribirle: “Calma, mi hermosa señora, secreto y nada más.
Armaos de paciencia; su reinado no será largo; juegan su última
carta, serán castigados”.
Estas amenazas, sorprendidas por los directores de
Avignon, les enfurecían tanto más, cuanto que eran muy
verosímiles. El partido francés, reducido a un pequeño
número3, a sus soldados licenciados, que seguían por el deseo
de cobrar, estaba sentado sobre un volcán. No era solamente a
Mulot y a los realistas constitucionales a quienes tenía que
temer, sino más bien a los papistas. Los primeros, sin
entenderse completamente con los segundos, les prestaban, sin
embargo, el servicio de impedir a los patriotas de los
departamentos vecinos que viniesen en su socorro.
Los curas, envalentonados al encontrarse poco a poco a la
cabeza de un gran pueblo, empezaban a contar o a hacer
milagros como este: tras sustraer un patriota de una iglesia un
ángel de plata, este hizo que se le rompiera un brazo; poco
tiempo después su mujer dio a luz a un niño sin brazos.
Cuando los ánimos estaban ya preparados, se apeló al último
recurso.
Desde 1789 la Virgen se había mostrado muy aristócrata.
En 1790 había empezado a llorar en una iglesia de la calle de
Bac. Hacia finales de 1791 empezó a aparecerse en una vieja
encina, en el Bocage vendeano. Al mismo tiempo asustó al
pueblo de Avignon de una manera terrible: su imagen en la
iglesia de los cordeleros se enrojeció, se iluminaron sus ojos
inyectándose de sangre y pareció que se enfurecía. Las mujeres
acudían en tropel, llenas de miedo y de curiosidad, para verla y
no se atrevían a mirar.
Los hombres, menos supersticiosos, acaso hubieran dejado
que la Virgen enrojeciera cuanto le diese la gana. Pero circuló
un rumor que les conmovió mucho más.
Había atravesado la ciudad un gran cofre lleno de
ornamentos de plata de la iglesia. Se dijo, se repitió la noticia, y
ya no fue una, sino dieciocho maletas las que habían sido
sacadas de la ciudad durante la noche. ¿Qué contenían aquellas
maletas? Los objetos del Monte de Piedad que, según se
aseguraba, iba a llevarse consigo el partido francés.
El efecto fue extraordinario. Aquellas pobres gentes que a
causa de una gran miseria habían empeñado todo lo que tenían,
sus pobres alhajas, muebles y ropas, se creyeron arruinadas.
“No queda más que un recurso, se les dijo, apoderarse de las
puertas de la ciudad y de los cañones que la guarnecen, y
detener, si quieren huir, a Lescuyer, Duprat, Mainvielle y a
todos los ladrones”. Era el domingo por la mañana (16 de
octubre) y había acudido a Avignon una multitud de aldeanos,
todos con armas, pues en los campos ya no se podía andar sin
ellas. En un instante se apoderaron de las puertas; los realistas
constitucionales, aprovechándose de aquel gran movimiento
papista, cogieron las llaves de la ciudad y corrieron a Sorgues a
llevárselas al abate Mulot, suponiendo que este iba a facilitarles
tropas.
Entretanto la multitud afluía a los Cordeleros, mujeres y
hombres, artesanos de las cofradías, mozos de cordel y
aldeanos, blancos y rojos, gritando todos que no se retirarían
hasta que el municipio y su secretario Lescuyer no hubiesen
presentado sus cuentas.
En la iglesia doce o quince soldados de Jourdan,
convencidos sin duda de que sofocarían el tumulto,
presenciaban el hecho sin moverse; su vida pendía de un
cabello. La multitud envió a cuatro hombres para que se
apoderaran de Lescuyer y le obligaran a presentarse; lo
encontraron en la calle, cuando iba a refugiarse en la alcaldía, y
fue llevado a presencia del pueblo.
Subió al púlpito, al principio sereno y animoso: “Hermanos
míos, dijo valerosamente; he creído que la Revolución era
necesaria. He hecho todo lo que he podido<”. Iba a hacer
profesión de fe.
Quizás su aspecto digno, su probidad que se reflejaba en su
rostro y en sus palabras, hubieran tranquilizado los ánimos,
pero le arrancaron del púlpito y desde aquel momento se vio
perdido.
Arrojado a la turba vocinglera, fue arrastrado hacia el altar
de la Virgen, para que cayese como un buey pronto a ser
sacrificado a los pies del ídolo.
El grito de muerte de Avignon, el fatal ¡zou! ¡zou!, resonaba
en toda la iglesia anonadando al desgraciado.
Llegó vivo al coro y allí logró desasirse. Se sentó, pálido,
sobre un sillón; alguien que quería salvarle le dio con qué
escribir. Suspende la destrucción de las campanas, que se
abriera y se viese el Monte de Pïedad, dando satisfacción al
pueblo. Tal era el sentido de lo que escribió. pero no pudo
leerse; los que deseaban su muerte ahogaron su voz entre
silbidos.
Un viajero, un extranjero, un caballero bretón, Rosily, se
dice que al ir a Marsella entró en la iglesia con la turba, intentó
con gran peligro salvar al desgraciado y colocándose ante él,
gritó: “Señores, en nombre de la ley<”. Más no se le escuchó<
“En nombre del honor, de la humanidad<”. Los sables se
dirigían contra él, otros le apuntaban, otros tiraban de él para
ahorcarle. Se salvó cuando alguien dijo que lo justo era matar
primero a Lescuyer.
El pobre Lescuyer, objeto miserable del debate, no
esperando ya nada y viendo a su defensor en tan grave peligro,
se levantó de pronto del sillón y corrió hacia el altar< Un
hombre compasivo le señalaba una puerta por donde podía
escapar, pero en aquel momento un obrero tejedor le asestó un
golpe tan fuerte que el bastón se rompió en dos pedazos,
haciéndole caer sobre la grada del altar.
El pregonero de la ciudad entraba en aquel momento y tocó
a silencio para publicar un bando. El formidable ¡zou! ¡zou!
lanzado por millares de hombres ahogó la voz del pregonero.
Aquella multitud enorme, amontonada en un punto, estaba
como suspendida sobre un cuerpo yacente: los hombres le
aplastaban el vientre a patadas, las mujeres, con sus tijeras, para
que expiase sus blasfemias, cortaron con rabia atroz los labios
que las habían pronunciado.
En aquella espantosa tortura, una voz débil salia aún de
este no sé qué ensangrentado, que ya no tenía forma humana:
rogaba humildemente que se le diera muerte. Estalló una
horrible carcajada y no se le volvió a tocar para que saborease a
su placer la muerte.
16-17 1791
Duprat y Jourdan obtienen ventaja de nuevo. —Ensayo informe de
juicio. —Se decide el asesinato. —La torre Trouillas o de la Glacière.
—Lo que debió ser para la Inquisición. —De que clases y de qué
opiniones eran las víctimas. —El asesinato. —Los asesinos quieren
detenerse. —Se les obliga a continuar. —Entierro de Lescuyer (17 de
octubre). —Fin de la matanza. —Consecuencias fatales que tuvo para
Francia.
Era la una de la tarde, poco más o menos, y Duprat y Jourdan,
advertidos desde hacía tiempo y con sus hombres dispersos,
decidieron para reunirlos tocar en el castillo la famosa campana
de plata, que sólo se tocaba en dos ocasiones solemnes: la
consagración o la muerte de un papa. Aquel extraño sonido
misterioso, que muchos no habían oído más que una vez en su
vida, hirió las imaginaciones, hirió los corazones con un frío
súbito. Quizás esto fue lo que apresuró la salida de las gentes
que habían venido del campo, que temieron que iba a ocurrir
algún suceso terrible en la ciudad.
El efecto fue menor, a lo que parece, sobre los soldados de
Jourdanz tan bravos para reclamar sus soldadas, se
manifestaron ahora muy tardos; no se les podía encontrar por
ninguna parte. Jourdan, con gran trabajo, logró reunir
trescientos cincuenta, con los cuales volvió a tomar las puertas
de la ciudad. Hecho esto, no le quedaron más que ciento
dncuenta hombres para atacar a los cordeleros. Llevaba dos
cañones bastante inútiles por las calles sinuosas y estrechas,
pero que no dejaban de producir su efecto por el formidable
estampido que hacía estremeoer el pavimento. Merced al
retraso la multitud había disminuido; sólo quedaban papanatas
y mujeres. Hizo fuego sobre el montón y mató e hirió a lo que
halló por delante. En la iglesia no encontró más que a la Virgen
y a Lescuyer, el desgraciado, que al cabo de tanto tiempo
todavía agonizaba, nadando en su sangre y sin poder morir. Se
lo llevaron con gritos de furor, exhibiendo aquel horrible
cuerpo y sus vestidos ensangrentados. Todos huían cerrando
puertas y ventanas.
Aprovechando el terror producido, la minoría se impuso a
la mayoría. Aquellos pocos centenares de hombres, dueños de
treinta mil almas, hicieron durante todo el día en Avignon una
razzia bárbara. Todos los detenidos protestaban y decían no
haber entrado en los Cordeleros. Pero una docena de los
hombres de Jourdan que habían estado en la iglesia podían
servir para reconocerles. Muchos fueron detenidos por sus
enemigos personales, muchos por sus amigos: tal era el
fanatismo atroz de uno y otro bando.
El día dura poco en octubre y era ya bien de noche.
Algunos amigos de los prisioneros que habían conseguido
franquear las puertas corrieron a Sorgues a advertir a Mulot y
al general Ferrier. Este recibía al mismo tiempo a los enviados
de Duprat, quien le advertía que el menor movimiento por su
parte bastaría para levantar a la aristocracia y destruir la única
fuerza del partido francés, el terror; Avignon se acordaría de
que tenía treinta mil hombres y aplastaría a Jourdan. Por más
esfuerzos que hizo el abate Mulot el general se obstinó en
contestar que no contaba con fuerzas. Desesperado Mulot envió
primero un tambor, después un trompeta, pero no le hicieron
caso.
En aquel mismo momento se dice que había división de
pareceres entre los jefes. Los hombres de pluma querían una
matanza general, los militares un juicio. Jourdan, que debería
ser el encargado de la ejecución, fue, según se dice, de este
parecer. Se hallaba algo sorprendido de su soledad; no había
podido reunir todavía más que ciento cincuenta hombres para
custodiar la inmensa extensión del palacio de los papas. ¿No
era de temer que el clamor de la matanza atrajese sobre el
palacio al pueblo en masa, despertado de su estupor? Entre los
detenidos había un tal Rey, miembro de la terrible corporación
de los mozos de cordel de Avignon, hombre popular, querido y
estimado por su extraordinaria fuerza. Los demás, aunque
aristócratas, ninguno de ellos era noble: la mujer de un
impresor, la de un boticario; la de un carpintero, que era
miembro de la municipalidad en agosto, eran los más
distinguidos; los otros eran gentes de oficios menudos, obreros
en seda, panaderos, toneleros, modistas o lavanderas, dos
campesinos, un peón de albañil y hasta un mendigo. Entre las
mujeres había dos preñadas.
Prevalecía la idea del juicio. Se constituyeron en tribunal en
una de las salas del palacio los administradores interinos de la
ciudad para juzgar a los prisioneros. A ellos iba Jourdan
remitiendo los que iban siendo detenidos, entre ellos, una mujer
a quien salvó en la esquina de una calle de los que la querían
matar.
Eran estos administradores, además del escribano Raphel,
un sacerdote de lengua populachera, gran perorador de
plazuela llamado Barbe Savournin de la Rocca, al cual se le
habían agregado tres o cuatro pobres diablos, y un prendero y
un choricero que no se habían atrevido a rehusar. Duprat estaba
allí amenazador y sombrío para vigilarles y ver cómo se
portaban. La primera persona que les fue presentada, una
mujer, Auberte, esposa de un carpintero, fue interrogada con
dulzura, y al enviarla a la cárcel recomendaron que fuera bien
cuidada. Siguiendo así las cosas, Duprat y los otros, que sólo en
la matanza y el Terror veían la salvación, no tenían ninguna
esperanza. Uno de ellos, un momento después (eran las nueve
de la noche) entra furioso con la frente ensangrentada y da un
golpe sobre la mesa. “Esta vez es menester que no se salve ni
uno solo: debe correr la sangre. Mi amigo Lescuyer ha sido
asesinado; toda esa canalla morirá y si alguien se opone
haremos fuego sobre él<”. Los otros bajaron la cabeza;
solamente Raphel y Jourdan repitieron cobardemente y en coro:
“Sí, es menester vengar la muerte de nuestro amigo Lescuyer”.
El hombre que así se interponía en medio del juicio y
ordenaba la matanza, no era otro que Mainvielle.
Y no influyó poco sobre Duprat, Mainvielle y los que
determinaron la matanza, el ejemplo de Nimes. La falsa y
desdichada idea de que la matanza de 1790 había sido el
fundamento de la Revolución, era predicada por los nimesinos
en una posada la misma noche del 16 de octubre.
Espantosa generación desde los albigenses hasta San
Bartolomé y de allí a las dragonadas, a las carnicerías de
Cévennes. Nimes se acordó de las dragonadas. Avignon imitó a
Nimes y París imitó a Avignon.
Nada más imitador, nada menos original que el crimen.
Esto se ve bien claro en el lugar mismo en que va a ser
ejecutado el nuevo crimen. Se ve allí la sangre del 16 de octubre,
el rastro de los furores de una noche. Pero se ve lentamente,
acumulada a las cámaras sepulcrales de la Inquisición, a la hábil
mazmorra oculta (inteligente mente construida para ahogar las
muertes secretas); se ve allí la grasienta mancha que dejó la
carne quemada. Allí está el mobiliario de la Inquisición
felizmente conservado, la caldera todavía dispuesta y el hogar
en el que se enrojecían los hierros para las torturas; los
subterráneos, los calabozos, los sombríos corredores ocultos en
el espesor de los muros, todo aquello en fin, que hasta entonces
se había ocultado y negado, todo se ve allí; no se ha reparado ni
en el gasto, ni en el esmero, ni en el arte. Allí la tortura es
artística.
Se ve bien que aquello no es barbarie, furor pasajero: es una
guerra sistemática contra el pensamiento humano, sobriamente
organizada, triunfalmente establecida.
Todo ello es el palacio. Por fuera todo es informe, una
monstruosa fortaleza. Una gigantesca torre, ni cuadrada ni
redonda, Trouillas, o la Glacière, se prolonga para ver a lo lejos.
Babel espantosa que construyó en su orgullo el primer papa,
que no teniendo ni súbditos ni territorio se adjudicó la triple
corona. Trouillas es la Torre del lagar. Quizá en su origen fue el
lagar feudal, pero muy pronto fue una prensa para los hombres,
una prisión para prensar carne humana. En lo más alto, como
en lo más bajo, como en toda antigua fortaleza se colocaban los
prisioneros. El amigo de Petrarca, Rienzi, tribuno de Roma,
encerrado en la Cima, pudo entre el silbido de la eterna brisa,
meditar a su gusto sobre su loca confianza en el papa. El fondo,
el abismo de la torre, sin otra abertura que una trampa en el
piso de en medio: ¿fue un vasto calabozo? ¿Era un osario? Así
debe creerse; esta es la opinión del país. Una tradición de
Avignon, que he recogido de boca de los más ancianos, dice
que, cuando se exhumaron las víctimas de los furores
revolucionarios, se encontró aún más abajo gran cantidad de
osamentas arrojadas allí por la Inquisición. El hecho parece
muy verosímil, pues sabido es que sus víctimas no podían ser
enterradas. Arrojarlas a los campos hubiera sido devolverlas a
las manos piadosas de sus familias, salvarlas de la parte de
suplicio que quizás atemorizaba más a las imaginaciones
débiles. No volver nunca a la tierra, no reposar jamás en el seno
maternal de la nodriza común era, por decirlo así, la
condenación del cuerpo añadida a la del alma. El alma, sin
descanso en el féretro, erraba, larva infortunada para espanto
de los vivos; se deslizaba por la noche y en la sombra e iba a
advertir a sus parientes de la agravación de suplicio que la
venganza de la iglesia imponía a aquellos a quienes condenaba.
El ejemplo más célebre es el del emperador Enrique IV,
quien como excomulgado que manchaba los elementos, no
pudo a su muerte descansar ni sobre la tierra ni en la tierra, y su
cuerpo yació durante muchos años oculto, pero no enterrado,
en una profunda cueva de Worms.
Todo gran centro de inquisición debía tener un osario
semejante destinado a aquellos a quien se condenaba a quedar
insepultos. Lugar de muerte, lugar de suplicio, sin duda lo más
terrible para aquellas almas de hierro que nada podía domar,
que se reían del tormento, era ser arrojados vivos a la gran
cámara de los muertos; caminar allí sobre osamentas, ver a la
débil luz que había podido penetrar hasta el fondo del abismo
la terrible mueca de los esqueletos, su irónica risa. Desde arriba
se arrojaba un poco de pan a la bestia; se le observaba vivo en
aquella terrible compañía; se medían los grados de su
debilidad, el languidecimiento progresivo de su firmeza, el
momento en que el cuerpo sin desfallecer por completo, ya no
obedece al alma. Se hubiera podido entonces libertarle, idiota,
sacar de él alguna manifestación negativa de su propia
personalidad, exponerle a la luz, al lúgubre engendro de las
sombras, parpadeante, innoble, apagado y decirle al
pensamiento humano: “¡Mira tu héroe!<”. De suerte que, en
aquel duelo bárbaro de la fuerza contra un alma, el pueblo
sencillo pudo creer que esta era la vencida y que la fuerza de los
tiranos era la misma de Dios.
He aquí el lugar de la matanza. Veamos ahora quiénes van
a ser sacrificados.
Los sesenta u ochenta que iban a ser matados en tropel no
eran del mismo partido. Los cuarenta detenidos últimamente
pertenecían casi todos al pueblo bajo, papistas de las cofradías
de Avignon. Eran unos infelices obcecados, que instigados por
sus jefes no habían sabido lo que se hacían. Pocos, muy pocos
habían tomado parte activa; la mayor parte se había limitado a
dar gritos. En cuanto a los treinta detenidos en agosto, no eran
fanáticos, ni siquiera verdaderamente aristócratas. Eran, como
los Niel, el partido francés, realista constitucional, a la manera
de Mulot.
Los maquiavelos, que creyeron dar un gran golpe político,
no supieron lo que se hacían y tomaron medidas
contraproducentes.
Por una parte, queriendo dar a la matanza apariencia de
venganza popular, de una invasión casual, hicieron practicar un
agujero en el muro de las prisiones a fin de que el portero y los
carceleros pudieran decir que ellos no habían abierto las
puertas, cuando fueron abiertas de par en par.
Por otra parte varios jefes fueron expresamente a dar la
orden de la matanza. Uno de ellos, el mayor Peytavin, se
presentó en el patio con el enviado del periodista Tournal y dijo
a los que allí se hallaban reunidos: “En nombre de la ley hemos
decidido ser franceses, lo somos; cumplid con vuestro deber”.
Por su aspecto embrutecido demostraban que no habían
entendido lo que se les quería decir, y el enviado del periodista,
para explicarles mejor la cosa, les dijo al oído: “Es preciso
matarlos a todos; si se salvara uno sólo, serviría de testigo”.
En el patio no había más que una veintena de hombres,
todos del pueblo bajo de Avignon, un peluquero, un zapatero,
un joven carpintero, un albañil, etc. Excepción hecha de algunos
que habían servido en el ejército de Jourdan, los demás no
habían tenido nunca un arma en sus manos. Algunos se
encontraban allí por casualidad, en cierto modo, porque habían
ayudado a conducir a los prisioneros. Estaban muy mal
armados; unos con barras de hierro, otros con sables y palos
endurecidos por el fuego.
Para mover aquella tropa se necesitaban medidas
extraordinarias y se recurrió a una execrable. El cuñado de
Duprat, el boticario Mende, se presentó en el patio con licores
preparados exprofeso. ¿De qué se componían aquellos horribles
brebajes? No se sabe; los efectos fueron demasiado visibles.
Conforme bebían se exaltaban y enfurecían, entregándose a la
sangrienta faena. Hubo algunos, sin embargo, que a los
primeros golpes que dieron desfallecieron y se sintieron malos.
Bajaban otra vez al patio y el boticario les escanciaba una nueva
dosis de embriaguez y de furor.
Nadie les condujo, les dirigió, ni les vigiló. Duprat, el alma
de la empresa, no apareció por ninguna parte. Jourdan se
encerró en su casa, con su enorme perro, del que jamás se
separaba. Se embriagaba todas las noches y aquella noche bebió
más que de ordinario. Quiso ignorarlo todo; únicamente, en
medio de su embriaguez oyó (según dijo después), algún ruido
en las prisiones.
La matanza, entregada así al azar, a la inexperiencia de
gentes tan mal armadas y que no sabían matar, fue
infinitamente más cruel que si hubiera sido ejecutada por
verdugos. No se verificó en un mismo lugar. Los unos fueron
muertos en la entrada misma de las prisiones, otros en uno de
los patios, otros en una escalera. Las puertas estaban abiertas;
acudían gentes de la ciudad, unos para reclamar a algún
miembro de su familia, otros atraídos por los gritos y por una
invencible curiosidad; pero no podían permanecer allí, les
faltaba valor; varios, sin embargo, consiguieron que seles
entregasen algunos prisioneros. Uno de aquellos hombres que
iba para salvar a otro perdió la cabeza en cuanto vio la sangre y
empezó, sin saber por qué, a matar como los demás.
No hubo orden de ninguna clase, todo fue dejado al
capricho de aquellos brutos, a los que por una horrible
embriaguez se les había hecho perder la razón. Algunos
soldados de Jourdan intentaron hacer distinción entre las
personas detenidas el mismo día y los prisioneros del 21 de
agosto, que por encontrarse encerrados desde aquella época no
habían podido con seguridad tomar parte en la muerte de
Lescuyer. No consiguieron nada; hombres y mujeres, todos
fueron confundidos. Si hubiera sido invadida primero la prisión
de los hombres hubiera sido más fácil salvar a las mujeres, por
hallarse cansados los verdugos. Desgraciadamente varias
mujeres, por odios locales, por habladurías injuriosas, fueron
objeto premeditado de la matanza.
A las nueve y media de la noche, cuando aún no habían
matado más que a algunos hombres, se encaminaron a la
prisión de las mujeres, sacaron de allí a madame Crouzet, mujer
de un boticario, y en el mismo patio en que el cuñado de
Duprat, el boticario Mende, servía los licores, fue bárbaramente
asesinada. Era una mujer muy joven, de las más bonitas de
Avignon, muy habladora, muy apegada a la vida. Pidió
compasión en términos conmovedores, dijo (lo cual estaba a la
vista) que se hallaba encinta, suplicó en nombre de su hijo, a
pesar de lo cual fue herida, degollada, arrastrada después a una
escalera oscura y entregada a la infame curiosidad de sus
verdugos.
La joven costurera María Chabert, no menos bella, había
inspirado a algunos el deseo de salvarla; nadie se atrevió a ello.
Logró refugiarse al pie de una escalera oscura, donde se sentó
envuelta y oculta por un gran pañuelo. Un hombre la señaló a
otro que la reconoció, cayó sobre ella dándole tablazos y la
mató.
Aún pereció otra más. Pero parece que aquellas muertes de
mujeres, cruelmente patéticas, detenían los brazos y turbaban
los corazones. No mataron más hasta la medianoche. Los
asesinos, a aquella hora un poco menos ebrios, no estaban ya en
disposición de matar; pero ellos mismos no sabían dónde
podían detenerse; desconfiaban los unos de los otros.
Mainvielle les había dicho que si alguno quería detenerles era
preciso hacer fuego sobre él. Entre ellos iba un niño borracho,
de ferocidad singular, hijo de Lescuyer, de quince o dieciséis
años. Hacía una terrible ostentación para vengar a su padre,
dejando atrás a los más exaltados.
A medianoche, cuando vivían todavía casi todas las
mujeres, varios verdugos buscaron a Duprat y a Jourdan. Se
hallaban cenando con Mainvielle y Tournal el periodista en una
fonda cercana, y comían tranquilamente el plato del país, la
sopa con queso. Los asesinos entraron cubiertos de sangre,
refiriendo a gritos sus hazañas; había uno que mostraba un fusil
roto en dos pedazos a fuerza de golpear, según decía, sobre la
cabeza de los prisioneros. Uno decía: “¡Hay muchos muertosl”.
Otro: “¡Los hemos despachado a todos!”. Otro: “¡No queda más
que una mujer embarazada, Ratapiole!<”. En realidad
quedaban todavía doce mujeres y dos hombres, los dos
estimados y populares, el cura Nolhac y el mozo de cuerda Rey.
El mayor Peytavin había pedido y obtenido de los asesinos la
vida de Rey y la de Ratapiole, pero quería tener el
consentimiento de los jefes y les envió a aquel hombre que no se
atrevió a hablar de Rey y únicamente habló de la mujer. Como
Duprat no contestaba nada, Jourdan comprendió su deseo y
dijo: “Hay que despacharla”. Siguió un momento de silencio.
Otro se adelantó y se atrevió a decir: “Sin embargo, está
embarazada”. “Embarazada o no, dijo Jourdan, es preciso que
muera”.
Los asesinos se marcharon pero no mataron ni a Rey ni a
Nolhac. Se pusieron a matar mujeres. Es seguro que ejecutaron
a tres al azar, una planchadora y dos obreras en sedería. Antes
de que las matasen entregaban sus alhajas o se les arrancaban y
se las daban al carcelero. Una de las obreras opuso una
resistencia desesperada: “Nadie, decían después, fue más duro
para morir”.
Enseguida volvieron a entrar y llamaron a madame Niel
que estaba ya advertida por los horribles gritos que acababa de
oír. Se hallaba enferma acostada en su lecho. Uno de ellos le
dijo con dureza: “Alzaos; todos vuestros amigos han muerto y
vuestro hijo, lo mismo que todos los demás prisioneros; os ha
llegado la vez< ¿Dónde están vuestras alhajas?”. Se levantó, se
vistió y se puso los pendientes y anillos. Reconoció entre sus
verdugos a un joven carpintero llamado Belley y le suplicó que
si la salvaba le daría rentas a él y a los demás. A lo cual repuso
Belley: “No quiero que me ahorquen por vos”. Le hicieron bajar
al patio y la golpearon: “Ve a buscar a tu abate Mulot”. “Señor,
misericordia, Dios mío”, gritaba. Luego, de pronto, a la luz de
las antorchas vio un cadáver: “¡Ah, mi querido hijol”. Era el
cuerpo de su hijo. Fue muerta de una manera cruel.
La mayor parte de las mujeres eran arrojadas en el estertor
de la agonía sobre la escalera de la que ya he hablado. Los
hombres, arrastrados por los pies, fueron precipitados, a
medida que se les mataba, al fondo de la torre Trouillas.
Algunos, heridos y destrozados por efecto de una caída desde
sesenta pies de altura, aún llegaban vivos. A las cuatro fueron
precipitadas nueve mujeres que al caer encima de los hombres
los aplastaron en su caída.
Los gritos oídos durante la noche, los comentarios que se
hicieron sobre la terrible ejecución llevaron el estupor a todos
los ánimos. Se comenzó a creer que los asesinos eran
numerosos, puesto que a tanto se habían atrevido, y en efecto
llegaron a ser muchos. Todos los soldados de Jourdan
reaparecían en grupo. Una ceremonia lúgubre, el entierro de
Lescuyer, que se verificó al mediodía les dio ocasión de
exhibirse en sus filas. Fue aquel un ejército entero que atravesó
Avignon.
Se hizo recorrer al cortejo una gran parte de la ciudad. A
pesar del estado repugnante en que se hallaba el cadáver, que
no era más que una masa informe ensangrentada, se le enterró
con la cara descubierta. El abate Savournin caminaba junto al
cadáver, retorciéndose y haciendo contorsiones, llorando y
gritando venganza. Mainvielle estaba espantoso; su dolor
melodramático parecía reclamar sangre. Cada vez que se
detenía el fúnebre cortejo, alzaba la cabeza del cadáver para
enseñar sus labios bárbaramente cortados y entre sollozos
volvía a dejarla caer.
Aquella terrible fiesta de la muerte, en la que figuraban
aseados y bien vestidos de negro los ejecutores de la noche
última, parecía pro meter otra. La ciudad se hallaba en un
estado de gran postración, de horror y de miedo; todo el mundo
se decía: “¿Llegará mi turno?”. Renació en parte la calma y se
creyeron felices las gentes cuando se supo que la nueva
matanza se limitaba a las cuatro personas que vivían aún en las
prisiones. Eran dos hombres y dos mujeres; uno el abate
Nolhac, sacerdote estimado, caritativo, en cuya casa habían
depositado dinero muchas personas, y esto es quizá lo que le
perdió. El otro era Rey, el mozo de cordel, uno de los que
habían contribuido al movimiento en contra del papa, hombre
de una fuerza y una agilidad extraordinarias; solo y sin armas
luchó contra seis hombres armados, se apagó la luz durante la
lucha y los asesinos estuvieron a punto de matarse. Logró
escapar Rey, se refugió en la portería, en donde de nuevo
comenzó la lucha, hasta que al fin le abrieron el vientre de un
sablazo. Le llevaron entre cuatro y fue arrojado vivo al fondo de
la torre; tres cuartos de hora después aún llamaba por sus
nombres a sus asesinos y les rogaba que por caridad le
rematasen de una pedrada o de un tiro.
Dos mujeres quedaban solamente, Auberte o madame
Aubert y Ratapiole. La primera, mujer de un carpintero, había
tenido en su casa de aprendiz a uno de los asesinos, al joven
Belley, a quien desde los primeros momentos había suplicado
que la salvara. La cosa era muy difícil. Aubert era hermana de
un albañil del partido papista que se había singularizado y
comprometido en junio y a quien el partido francés había
condenado a muerte. Belley se golpeó la frente con la mano y la
cabeza contra las paredes y dijo: “He salvado a vuestro marido,
pero ¿qué haré para salvaros? Escondeos aquí (la llevó al fondo
de la prisión y detrás de los bancos). Si pasáis esta noche os
salvaréis”. Pasó aquella primera noche, pero en la del lunes se
hallaba aún en mayor peligro.
La otra mujer, Ratapiole, al contrario que Aubert, se
manifestó muy ardiente por la Revolución; se había agitado y
hablado mucho. El 16 de junio fue presa al azar en aquella ciega
razzia y no era otro su delito, según ella, que haberse burlado
de madame Mainvielle.
No atreviéndose a liberar a las dos mujeres y queriendo a
toda costa salvar a la aristócrata, Belley sentía deseos de ahogar
a la patriota.
A medianoche, seguido de otros dos asesinos de los más
feroces, entró en la prisión y dijo a Ratapiole que el hermano de
Duprat había llegado de París, que estaba en casa del general
Jourdan, que era preciso hablarle y que sería absuelta dando
algunas excusas. Ratapiole se echó a llorar y dijo que estaba
encinta, que tuviese piedad de su hijo. Insistían en llevarla, pero
tenía con ella una niña de nueve años, que cuando el domingo
la sacaron de su casa se colgó de sus faldas y no hubo medio de
desasirla; fue preciso arrastrarlas juntas. La niña, aún en tal
situación, se cogió del cuello de su madre para impedirle andar.
Después saltó sobre Belley y lo besó; él la rechazó, arrojándola a
diez pasos. Volvió ella de un salto y le rodeó con los brazos el
cuello. “¡Quiero que salves a mamá!”. Él se sintió conmovido.
Los otros también se enternecían. Belley dijo candorosamente:
“¿Y qué le voy a decir a Mainvielle que tanto me había
recomendado que os matase? No tenemos más remedio que
mentir diciéndole que habéis sido exterminada como los otros”.
Y efectivamente, aquellas dos mujeres y un hermano
converso, anciano de noventa años, que se volvió a encontrar
allí, fueron salvados. Jourdan puso centinelas a la puerta de las
prisiones para que no pudiese subir nadie.
Sin embargo un insoportable hedor empezaba a salir de las
profundidades de la Glacière, indicando bien claramente la
rápida descomposición de los tristes restos. Tal vez sólo una
víctima respiraba, el mozo de cordel Rey, que tanta resistencia
opuso a la muerte.
Jourdan el martes 18, sin averiguar quién estaba muerto o
vivo, hizo arrojar por el agujero del fondo de la torre algunas
espuertas de cal viva sobre aquella montaña de carne humana.
En vano fue lanzar torrentes de agua por doquier para
lavar las huellas; jamás se pudo conseguir que desapareciese el
horrible rastro de sangre que todavía marca las aristas del muro
interior de la torre. Cada cuerpo lanzado por el agujero había
chocado allí y dejado su huella, su reclamación eterna. La
sangre ha quedado como testigo.
Y casi al lado queda también, en aquel lúgubre palacio, la
huella de otros crímenes más antiguos que el ciego furor
revolucionario creyó vengar por medio de este nuevo crimen:
tal es la negra y repugnante grasa de la hoguera piramidal que
la Inquisición alimentó durante tanto tiempo con carne
humana.
¿Por qué me he detenido tanto en esta lamentable historia,
a pesar del horror y el disgusto que me producía? ¡Ah! Ya lo he
dicho: porque es el principio. La atrocidad misma del crimen, la
sacudida que recibieron las imaginaciones la hicieron
contagiosa.
Las sesenta víctimas de Avignon emocionaron a todos
aquellos a quienes los trescientos muertos de Nimes habían
dejado fríos. El teatro solemne del crimen, el horror de aquella
espantosa torre, aquel abismo al cual caían confundidos los
muertos y los vivos, sus continuadas quejas y la lluvia de fuego
que sobre ellos se vertió, todo prestó al acontecimiento una
execrable poesía. Entró en la memoria por el camino más
seguro, el miedo, y fue indeleble.
La torre la Glacière se inscribió en el recuerdo atemorizado
de los hombres cerca de la torre de Ugolino.
Quede allí este hecho maldito para ser eternamente
deplorado. Ésta es la primera de aquellas hecatombes humanas
en las que cayeron sin distinción los revolucionarios moderados
y los adversarios de la Revolución, los amigos de la libertad
confundidos con sus enemigos.
La matanza del 16 de octubre es el terrible origen de las
matanzas de septiembre. Estos, que un año después parecen
nacidos de un impulso de furor espontáneo, no fueron, sin
embargo, para los meridionales, que tanta parte tuvieron en la
ejecución, sino una imitación en grande de la carnicería de la
Glacière. Varios de los verdugos dijeron que habían ido
exprofeso para enseñar su método a los asesinos de París.
Las consecuencias de estos acontecimientos han sido
incalculables. Han creado contra la Francia inocente una
opinión cruel. La Revolución se ofrecía al mundo con los brazos
abiertos inocente, amante y bienhechora, desinteresada,
verdaderamente fraternal; el mundo retrocedía, el mundo la
rechazaba con una palabra, siempre la misma: septiembre y la
Glacière.
Que no se nos acuse, pues, por habernos detenido en este
trágico momento.
En él comienza una sombría carrera; durante un momento
nos hemos sentado en esta piedra de dolor que marca la
espantosa entrada. Ésta es la puerta del infierno, la puerta
ensangrentada. Ahora ya está abierta y el mundo pasará por
ella.
1791).
Inercia calculada del poder.—Debate sobre los emigrados.—Comienzo
de Vergniaud y de Isnard.—Vergniaud y mademoiselle Candeille.—
Decreto contra los emigrados (8 noviembre).—Veto del rey (12
noviembre).—Danton contra los sacerdotes (29 noviembre).—Veto del
rey (18 diciembre).—La cuestión de la guerra (noviembre-diciembre).
Ha producido asombro y casi espanto las escasas huellas que se
fallan en los monumentos contemporáneos de los terribles
sucesos de Avignon. Visiblemente se hizo en la prensa y en el
público un silencio causado por el estupor. Se calló, se volvió la
cabeza para no mirar.
¿A quién acusar de aquel desastre? Demasiado se sabe; no
fueron solamente los furiosos que ejecutaron los crímenes, sino
también la falsa y pérfida política que había diferido las
medidas de pacificación, de anexión a Francia; fueron la corte y
el ministerio. La anexión a Francia, que debía detenerlo todo,
fue votada por la Asamblea constituyente el 14 de septiembre, y
el ministerio para nombrar los nuevos comisionados, esperó
hasta octubre. No llegaron a Avignon hasta mediados de
noviembre. ¡Cuánto tiempo después del crimen!
Visiblemente el retraso fue calculado por la corte con la
idea y con la esperanza de una reacción papista, que haría creer
a la Asamblea que el pueblo de Avignon no quería ser francés.
En todas las desgracias de la época se encuentra como
causa principal la inercia calculada de la corte y del ministerio.
¿A quién acusar también de los desastres de Santo
Domingo, sino a la reacción, y a Malouet y a Barnave? ¿No se
deben al retraso arbitrario de los decretos libertadores?
La misma dilación en la organización de los voluntarios
que iban a la frontera.
El 29 de octubre la Asamblea llamó al ministro Duportail y
le pidió que se explicase sobre este último punto. El ministro
contestó bastante bruscamente “que había dado sus órdenes”.
¿Bastaba esto para descargar su responsabilidad? ¿No debió
además haber vigilado la ejecución? En favor de Luis XVI y sus
ministros se alega que en la debilitación del poder, en el
aflojamiento de todo lazo jerárquico, ni aun la voluntad más
sincera daba resultados. Hay motivos para dudar de esta
voluntad cuando la simple aceptación de los más urgentes
decretos, sin más trabajo que el de tomar la pluma para firmar
Luis, ocasionaba grandes retardos, y las más de las veces no se
decidía sino en vista de las quejas amenazadoras que se
producían en la Asamblea.
El 2 de noviembre, a consecuencia de nuevas reclamaciones
del joven y ardiente Ducos, se declaró que la Asamblea no
consideraba suficientes las respuestas del ministro y quería que
este “le diese cuenta cada ocho días”. La administración de la
guerra se iba a ver trasladada bien pronto desde el gabinete y el
consejo a los comités de la Asamblea.
Las dos grandes discusiones sobre los emigrados y los
curas se resintieron de semejante estado de desconfianza y de
creciente irritación. El crescendo es curioso y fácil de observar.
El 20 de octubre, como ya se ha dicho, todavía se contentó
Brissot con un triple impuesto sobre los bienes de los
emigrados. El 25, más severo Condorcet, quería que se pusiesen
en secuestro todos sus bienes y que se les exigiese el juramento
cívico. Pero Vergniaud e Isnard, respondiendo mejor al
pensamiento de actualidad, declararon que tales medidas eran
insuficientes. En efecto: ¿qué significaba eso de exigir juramento
legal a enemigos en armas?
Aquél fue elprimer día en que tanpoderosas voces, órganos
magníficos y terribles de la indignación pública, comenzaron a
enseñorearse de la Asamblea. Esta encontró en Vergniaud los
momentos nobles y solemnes de Mirabeau, la majestad de su
trueno, ya que no los fulgores de su rayo. Pero si el acento de
Vergniaud era menos áspero y menos vibrante, la dignidad, la
armonía de su palabra, reflejaban bien las de un alma mucho
mejor equilibrada y que habitó siempre las más altas y puras
regiones. Noble por naturaleza, por encima de todo interés y de
toda necesidad, nadie ha honrado la pobreza en tan alto grado
como el. Era un hijo de Limoges, nacido bajo buena estrella,
apacible y un poco tardo, que fue distinguido entre todos por el
gran Turgot, a la sazón intendente del Limousin, quien le envió
a las escuelas de Burdeos. Vergniaud justificó admirablemente
esta especie de paternidad. En el foro, en la Asamblea, en medio
de crisis tan violentas, Vergniaud conservó siempre un alma
profundamente humana. A pesar de que era orador nunca dejó
de ser hombre; en medio de sus cóleras sublimes de tribuno, se
deja oír siempre algún acento de naturaleza o de piedad. En el
seno de un partido violento, malhumorado, disputador,
permaneció extraño al spíritu de disputa que todo lo rebaja. Se
le acusó de indecisión, de cierta especie de molicie y de
indolencia, de la que no estaba exento su carácter. Se decía que
su alma parecía errar con frecuencia por otras regiones. No eran
infundados tales reparos. Aquella alma, hay que confesarlo, en
los momentos en que la patria la necesitaba toda entera,
habitaba en otra alma. Un corazón de mujer, débil y
encantador, tenía como prisionero aquel corazón de león de
Vergniaud. La voz y el arpa de la señorita Candeille, la bella, la
buena, la adorable, le tenían ímcinado. Siendo pobre fue amado
y preferido por aquella a quien la muchedumbre seguía. No
tomó en ello ninguna parte la vanidad, ni fue por los éxitos del
orador, ni por los de la joven musa cuya obra obtenía dento
cincuenta representaciones. Se unieron con lazo indisoluble, por
su atributo común, la bondad. Y este lazo fue tan fuerte que
Vergniaud lo prefirió a la vida. Antes quiso morir cerca de ella
que alejarse un instante. Cuando la muerte se presentó pudo
haberla evitado; y parece ser que dijo tranquilamente: “Morir
enseguida bien, pero quiero amar todavía”.
Este tierno asunto me ha llevado lejos de la batalla: vuelvo
a ella. La necesidad de proponer medidas eficaces y enérgicas
contra los emigrados inspiró a Vergniaud un discurso severo,
pero que no deja de cnnfirmar lo que acabamos de decir
respecto al carácter profundamente humano del gran orador.
En aquellas circunstancias críticas, cuando el rey iba a tener que
sancionar una ley que amenazaba a sus hermanos con la pena
capital, sólo Vergniaud opuso la objeción del corazón y de la
naturaleza. Se dirigió al rey en persona y se esforzó en
transportarle a la región heroica de aquellos antiguos padres
del pueblo que inmolaron la naturaleza a la patria. Dijo
noblemente: “Si el rey tiene el disgusto de no hallar en sus
hermanos el amor y la obediencia, que se dirija como ardiente
defensor de la libertad al corazón de los franceses y encontrará
ai él quien lo indemnice de aquella pérdida”.
Este discurso, noblemente equilibrado por cualidades tan
contrarias, eminentemente justiciero a la par que humano,
produjo mucha admiración, pero poco entusiasmo. El orador
establecía los principios; en cuanto al éxito, sin preocuparse de
él, con la majestad que da el valor, lo fiaba al porvenir. La
Asamblea saludó a su gran orador, confiriéndole la presidencia
al día siguiente. No adoptó sus severas conclusiones y dio la
preferencia al proyecto de Condorcet, proyecto débil, algo
ridículo, si puede decirse; difería el juramento a sus enemigos
armados, fiando en su palabra; continuaba el pago de las
pensiones y beneficios a los que sin respeto del juramento, no
vacilarían en jurar. Por el contrario, a las gentes pundonorosas
que preferían sacrificar sus pensiones a su conciencia, las
castigaba Condorcet con el secuestro de sus bienes.
El 31 de octubre fue combatido por Isnard, un diputado
provenzal, que modificó violentamente las disposiciones de la
Asamblea. Jamás se vio como entonces hasta qué punto es
contagiosa la pasión. A las primeras palabras vibró la sala
entera, como electrizada; todos se creyeron personalmente
interpelados, obligados a responder, cuando aquel diputado
desconocido, debutando por la autoridad y casi la amenaza,
lanzó a todos este llamamiento: “Pregunto a la Asamblea, a
Francia, a vos, caballero (designando a un interruptor) si hay
alguno que, de buena fe y en lo íntimo de su conciencia, se
atreva a sostener que los príncipes emigrados no conspiran
contra la patria. Pregunto, en segundo lugar, si hay alguno en
esta Asamblea que se atreva a sostener que cualquiera que
conspira no debe ser cuanto antes acusado, perseguido y
castigado. ¡Si hay alguno, que se levante!<”.
El mismo Vergniaud que presidía, quedó tan sorprendido
por aquel estilo tan imperioso y violento, que interrumpió al
orador y le hizo presente que no podía continuar en sentido
interrogativo.
“En tanto que no se me conteste, continuó Isnard, diré que
estamos aquí entre el deber y la traición, entre la estimación y el
desprecio< Todos reconocemos que son culpables; ¿si no les
castigamos, es porque son príncipes? Ya es tiempo de que el
gran nivel de la igualdad pase al fin sobre la Francia libre< La
larga impunidad de los grandes criminales es lo que hace que el
pueblo se convierta en verdugo. Si, la cólera del pueblo, como la
de Dios, es muchas veces el suplemento terrible del silencio de
las leyes< Si queremos ser libres, es preciso que gobierne sólo
la ley, que su voz vibrante resuene igualmente en el palacio
como en la cabaña, que no haya distinción entre rangos ni
títulos, inexorable como la muerte cuando cae sobre su
presa<”.
Un estremecimiento pasó sobre la multitud, y después de
un corto silencio, prorrumpió en un aplauso terrible. Una
sombría embriaguez de cólera invadió la Asamblea y las
tribunas. Por un movimiento maquinal, todos seguían a aquel
ardiente orador, aquella salvaje palabra africana: todos se
habían identificado con él, arrebatados por el torbellino y no
pisando ya la tierra.
Entonces añadió, con una violencia extraordinaria en la voz
y en los ademanes: “Se ha dicho que la indulgencia es el deber
de la fuerza, que ciertas potencias se desarman< Y yo digo que
es preciso velar, que el despotismo y la aristocracia no duermen
ni descansan, que si las naciones se adormecen un instante, se
despiertan encadenadas< El crimen más imperdonable es el
que tiene por objeto volver al hombre a la esclavitud; si el fuego
del cielo estuviera a disposición de los hombres, habría que
castigar con él a los que atentan contra la libertad de los
pueblos”.
Aquel discurso desordenado, como una tromba del
mediodía, lo arrastró todo a su paso. Condorcet trató de
contestar y nadie le oyó. Por primera providencia se acordó
incontinente: “Que si Luis-Estanislao-Javier, príncipe francés,
no volvía dentro de dos meses, abdicaba su derecho a la
regencia”. El 8 de noviembre, decreto general contra los
emigrados, de acuerdo con Vergniaud e Isnard: “Si no vuelven
el 1 de enero, culpables de conjuracíón, perseguidos y
condenados a muerte. Son especialmente culpables los
príncipes y los funcionarios. Las rentas de los contumaces
quedan en beneficio de la nación, salvo los derechos de las
mujeres, de los niños y de los acreedores. Los oficiales
castigados como soldados desertores. La provocación a la
deserción pena de muerte. En los quince primeros días de enero
podrá ser convocada la alta cámara nacional”.
Al día siguiente se supo la tentativa de contrarrevolución
en Caen, que estuvo a punto de reproducir en un cura
constitucional la horrible escena de Lescuyer, asesinado en la
iglesia de Avignon. Allí los nobles armados, con sus criados
también con armas, habían ido a sostener al cura refractario;
habían amenazado a la guardia nacional, haciendo fuego sobre
ella hasta que les desarmó. Lo más grave fue que habiendo
querido la Comuna y el distrito, para evitar la repetición de
aquellas colisiones, cerrar la iglesia a los refractarios hasta que
decidiese la Asamblea, se negaron a firmar la orden los
administradores del departamento. Tal era el funesto espíritu
de aquellas administraciones, su connivencia con los facciosos
aristócratas, que por doquier paralizaban la acción de las leyes
y las medidas más indispensables de policía y de salvación
pública. Cambon pidió que se convocara inmediatamente la alta
cámara nacional. Al día siguiente se llamó al ministro Delessart
para que diera explicaciones: se sospechaba, con fundamento,
que había contribuido a perturbar Calvados, trabajando contra
el obispo Fauchet y alentando contra él a los culpables
administradores.
¿Por qué aquel celo del ministro contra los curas
ciudadanos? El rey era reconocido aquí como el centro y el jefe
de la resistencia devota. ¿No lo era también de la emigración
armada? Así se le juzgó el 12 de noviembre, cuando opuso el
veto al último decreto de la Asamblea.
Alegaba que los artículos rigurosos de este decreto le
parecían “incompatibles con las costumbres de la nación y los
principios de una constitución libre”. Presentaba las cartas que
él mismo había escrito a sus hermanos y a los emigrados para
decidirles a que volvieran. Decía en ellas, entre otras cosas,
“que la emigración se había detenido”, lo cual era visiblemente
falso; “que varios emigrados habían vuelto”, lo cual era
demasiado cierto. En junio Lescure y otros vendeanos habían
regresado con la esperanza de la guerra civil. El rey pedía que
se tuviera confianza en él, y en el mismo momento, su ministro
confidente Bertrand de Molleville estaba convencido de haber
ocultado la emigración de los oficiales de marina. Bertrand
afirmaba con osadía que estaban todos en sus puestos, y más de
cien estaban ausentes con licencia y cerca de trescientos sin ella,
lo cual quedó demostrado por el consejo general del Finisterre.
Los hermanos del rey contestaron prontamente a sus
proclamas que no eran la expresión sincera de su pensamiento.
Monsieur, además, dio a la Asamblea que representaba a
Francia una respuesta irrisoria, una parodia indigna de la
requisitoria que se le había dirigido para que volviera: “Gentes
de la Asamblea francesa que se llama nacional: la sana razón os
requiere en virtud del título I, capítulo I, sección I, artículo I de
las leyes del sentido común, para que volváis en vosotras
mismas, etc.”.
La cuestión que más personalmente afectaba al rey, la de
los curas, fue muy pronto resuelta, y nada contribuyó tanto a
ello como un discurso de Isnard, el formidable intérprete del
resentimiento nacional. Orador violento más que profundo,
encontró sin embargo en la pasión misma que latía en él,
aquella frase justa y profunda que demostraba el verdadero
alcance de la cuestión religiosa: “La Revolución francesa
necesita un desenlace”.
El desenlace político está en la cuestión social, pero el de
esta se encuentra, cada vez se verá mejor, en la cuestión
religiosa. Sólo Dios puede cortar tales nudos. Los verdaderos
cambios están en el cambio profundo de los corazones, de las
ideas, de las doctrinas, en el progreso de las voluntades, en la
educación dulce y tierna que mejora la naturaleza humana. Las
leyes coercitivas pueden poco. Si el verdadero concilio de la
época, la Asamblea, no quería poner la mano sobre el dogma, el
casamiento de los curas podía al menos, en una cuestión de
disciplina, atraer a la naturaleza, a la dulce humanidad, al
espíritu nuevo, a una gran parte de sus adversarios. No se
decidió francamente sobre esta grave cuestión que le fue
sometida el 19 de octubre, y desde entonces perdió el asidero
más fuerte que tuvo para el clero.
Isnard tenía derecho a invocar la fe contra los facciosos,
contra los curas rebeldes que querían el motín y la sangre; pero
en su arrebato, estaba próximo a confundir la inocencia con el
crimen: “Si existen quejas, el cura rebelde debe salir del reino;
no se necesitan pruebas contra él, porque no le toleráis aquí más
que por un exceso de indulgencia”.
Terrible embriaguez que le hacía olvidar, en nombre del
derecho, el derecho y la justicia. Al escucharle todos se
contagiaron. Pareció que la Asamblea se oscurecía, que se
espesaban las tinieblas, cuando aquel fanático furioso exclamó:
“¡Combatiré a todos los facciosos: no soy de ningún partido!
¡Mi Dios es la ley; no tengo otro!”.
Isnard tenía el temperamento de un devoto sombrío y
violento. Entonces pertenecía a la Ley, a la Razón, que también
era Diosa. Más adelante, bajo la impresión del Terror, veremos
al mismo hombre, rodeado por la muerte, volver al misticismo;
luego, feroz en la reacción, furioso en el arrepentimiento, atizar
la hoguera civil con palabras que aumentaron cruelmente los
furores del Mediodía.
La Asamblea vacilaba en decretar la impresión de este
desdichado discurso y finalmente la negó. Pero poco después
pudo verse que participaba de su espíritu. El 22 de noviembre
nombró cuatro jueces para el asunto de Caen; el 25 creó un
comité de vigilancia; los nombres fueron significativos: Isnard y
Fauchet, Goupillau (de la Vendée), Antonelle (de las Bocas del
Ródano), los violentos jacobinos Grangeneuve y Chabot, Bazire
y Merlin, Lecointe, Thuriot, etc.
Esta elección hace presentir el decreto que se va a dictar (29
de noviembre de 1791): decreto violento, apasionado, que fue
recibido como un reto del partido al que se quería herir y no
produjo más efecto que el de una incitación a la resistencia.
Considerandos notables por su gran lógica, parten de El
contrato social, “que protege más que liga a todos los hombres
del Estado”. El juramento, puramente cívico, es la canción que
todo ciudadano debe entonar de su fidelidad a la ley. Si el
ministro de un culto se niega a reconocer la ley (que asegura la
libertad religiosa sin otra condición que el respeto al orden
público), demuestra por esta negativa que su intención es no
respetar la ley.
El juramento cívico será exigido en el término de ocho días.
Los que se negasen a prestarlo serán considerados sospechosos
de rebelión y recomendados a la vigilancia de las autoridades.
Si se encuentran en un municipio en el que ocurriesen
disturbios religiosos, el directorio del departamento puede
alejarles de su domicilio. Si desobedecieran sufrirán la pena de
un año de prisión. Si provocaran la desobediencia, dos años. El
municipio en el que la fuerza armada se vea obligada a
intervenir sufragará los gastos. El magistrado que se niegue u
olvide la represión será perseguido. Las iglesias no servirán
más que para el culto asalariado por el Estado. Las que no
fuesen necesarias podrán ser compradas para otro culto, mas no
para los que nieguen el juramento. Las municipalidades
enviarán a los departamentos, y estos a la Asamblea, las listas
de los sacerdotes que hayan jurado y de los que se hayan
negado, con observaciones sobre su coalición entre ellos y con
los emigrados, para que la Asamblea estudie y acuerde los
medios de extirpar la rebelión. La Asamblea considera como
provechosas las obras que ilustren las pretendidas cuestiones
religiosas; las mandará imprimir y recompensará a los autores.
Este decreto se fundaba en el derecho con referencia a los
sacerdotes, que no son en manera alguna ciudadanos
ordinarios, pues tienen un privilegio enorme y tienen mayores
responsabilidades, ya que ejercen una magistratura y la más
autorizada. Si se dijera que es anterior y exterior a la acción del
Estado, resultaría que esta autoridad exterior, colocada en los
fundamentos mismos de la sociedad, podría a su antojo
destruirlos y llegar un momento en que derrocara al Estado. La
separación entre el Estado y el sacerdote causa este resultado
extraño; el Estado dice al otro: “Toma el alma; yo te reservaré el
cuerpo; gobernaré sus movimientos; para ti la voluntad: para
mí la acción”. División pueril, imposible: la acción depende de
aquel de quien depende la voluntad.
El decreto tenía un gran defecto, que consistía en castigar
precisamente un punto por el que todo el mundo tenía a honra
ser castigado. ¡En una cuestión de conciencia imponía una pena
de dinero! ¡Qué ventaja para el enemigo! A falta de fanatismo,
sólo el honor, el honor del gentilhombre, la noble locura de la
antigua Francia, iba de seguro, a hacer olvidar toda
consideración de público deber, de amor de la paz. Aquellos
mismos que en nombre de la salvación común y del verdadero
cristianismo se hubieran sometido eran arrojados por tan baja
penalidad a la cuestión del punto de honor y de la dignidad
personal.
Ni decreto, ni medida general alguna hacía falta. Lo que
hacía falta eran hombres: hombres a disposición de la Asamblea
que obrasen bajo la vigorosa dirección de sus comités, pero de
diversa manera, según el estado moral de cada provincia, que
en cada una era muy diferente.
Pero aquellos hombres no se encontraban ni en la
administración departamental ni en el poder judicial, ambos
débiles, disgregados, sometidos al azar de las elecciones y de
las influencias locales. Extraño espectáculo de este gran cuerpo
de Francia, todavía no organizada ni centralizada. El centro
orgánico (la Asamblea) quería, amenazaba, pero desde el centro
a las extremidades que debían ejecutar, el lazo era incierto e
infiel. La Asamblea decía en su decreto que quería levantar la
espada; para levantar se necesita una mano, y la Asamblea no la
tenía.
Era aquél el caso de un pobre paralítico que grita, que
amenaza desde su sillón, pero que no puede moverse. Para salir
de su impotencia sería necesaria una extraña revolución, un
terrible acceso de furor.
Faltando la fuerza vino en su apoyo la cólera. No teniendo
la Asamblea ni administración ni tribunales que fuesen suyos,
la Revolución actuó por los clubs, por la apelación a la violencia
y consiguió obrar, destrozándolo todo y destrozándose.
Tal es el destino de un Estado imprevisor que no ha sabido
organizar ni la acción ni la represión. Aquel Estado que no
teniendo ni el principio ni el fin, careciendo de la iniciación
moral y religiosa, cedida al sacerdote, no tiene tampoco en su
mano lo que corrige y remedia, el poder judicial, semejante
Estado, digo, está perdido. Desdichados los que como nosotros,
por un supersticioso respeto a la inamovilidad, dejan este poder
a sus enemigos. La Revolución, juzgada cada día por la
contrarrevolución, perecería en plazo más o menos largo.
Hecho el decreto, bueno o malo, faltaba hacerlo cumplir.
Tal vez hubiese hecho poco daño si su aplicación se hubiese
modificado o retardado, particularmente en el oeste. Pero en
París provocó una resistencia fatal por parte de la corte y de los
constitucionales. Estos últimos, excluidos de toda dirección, aun
indirecta, sobre la Asamblea, sintieron gran gozo de servir de
obstáculo. Se habían refugiado en un cuerpo y en un club, el
Club de los Fuldenses y el cuerpo del departamento de París. El
uno preparó y el otro firmó una protesta dirigida al rey,
suplicándole que opusiese su veto al decreto relativo a los
sacerdotes. No teniendo para nada en cuenta las circunstancias,
manteniéndose en la abstracción, fingiendo creer que se trataba
de hombres inofensivos y pacíficos, confundiendo por doquier
al cura con el ciudadano, haciendo como que no sospechaban
que el primero, investido de una autoridad sumamente
peligrosa, es más responsable que el segundo, el directorio de
París invocaba el veto del rey, como si en aquella época esto
constituyese una verdadera fuerza. Poner al rey delante de los
sacerdotes, contra la corriente, era querer que sacerdotes, rey y
directorio de París todo fuese arrastrado por el mismo empuje.
Los firmantes de aquella acta insensata eran sin embargo
gentes de talento, como Talleyrand, Baumetz, etc. He aquí para
lo que sirve el talento, la costumbre de estudiar
minuciosamente las pequeñas relaciones de las cosas, de mirar
con el microscopio, de manejar con destreza el mundo de la
intriga. Para la Revolución no sirve la delicadeza. El genio para
arrastrar a las masas necesita ser grande, sencillo, grosero, si me
es lícito hablar así.
Una respuesta mucho más ingeniosa, aguda y penetrante
(el documento más francés que se ha escrito desde la muerte de
Voltaire) les fue lanzada por Desmoulins, bajo la forma de una
petición a la Asamblea Nacional. Él mismo lo llevó a la barra, y
no fiándose de su voz, lo hizo leer por Fauchet. La originalidad
de este documento estriba en que tratándose de una gran
cuestión política y de equidad, el malicioso leguleyo no
atestiguaba más que con el derecho escrito, con el texto de las
leyes, de aquellas mismas leyes que habían hecho los miembros
del directorio como miembros de la Asamblea constituyente; les
combatía con sus armas, les hería con sus propias flechas. La ley
contra los que envilecen los poderes públicos, la que castigaba las
peticiones colectivas, demostraba perfectamente que aquí caían a
plomo sobre sus propios autores, que eran culpables de haber
intentado envilecer al primer poder, a la Asamblea, y concluía
pidiendo que se procesase al directorio.
Calificaba la petición del directorio como “la primera hoja
de un gran registro de contrarrevolución, una suscripción de
guerra civil puesta a la firma de todos los fanáticos, de todos los
idiotas, de todos los esclavos permanentes, de todos los ex
ladrones”, etc.
Lo más grave en aquel documento, lo que dio en el blanco,
fue la punzante ironía con que arrancó el velo a la situación y
formuló claramente lo que estaba en lo más íntimo de todos los
espíritus; fórmula de una terrible claridad, que hería al rey
aparentando defenderle y que ha quedado como el juicio de la
historia.
“No nos quejamos ni de la Constitución, que ha concedido
el veto, ni del rey que lo ejercita, acordándonos de la máxima de
un gran político, de Maquiavelo: «Si el príncipe debe renunciar
a la soberanía, sería muy injusta la nación, demasiado cruel, si
le pareciera mal que se opusiera constantemente a la voluntad
general, porque es difícil y contrario a la naturaleza el que se
caiga desde tan alto voluntariamente»“.
“Penetrados de esta verdad, tomando ejemplo del mismo
Dios, cuyos mandamientos no son imposibles, no exigiremos jamás
al ciudadano soberano un amor imposible a la soberanía
nacional,`y no nos parece mal que oponga su veto precisamente
a los mejores decretos”.
Esto era poner el dedo en la llaga. La Asamblea se
conmovió, reconoció su propio sentimiento, adoptó el
documento como propio y decretó su inserción en el acto
ordenando que se remitieran copias a los departamentos. Al día
siguiente los miembros pertenecientes a los Fuldenses habían
llegado muy temprano, en número de 260, y formaban una
mayoría contraria que anuló el decreto de la víspera con gran
indignación de las tribunas y del público. Desde aquel
momento se entabló una lucha contra su club. A la puerta de la
Asamblea y en el mismo cuerpo del edificio, se decidió la
afluencia de dos multitudes, lo que debía ser ocasión de
tumultos o colisiones tal vez.
Esta lucha interior que agitaba a París estalló en el preciso
momento en que la autoridad se hallaba desarmada, tanto por
la retirada de Lafayette, que había dejado el mando, como por
su derrota en las elecciones municipales (17 de noviembre de
1791). Ya hemos dicho que la reina, en su odio a Lafayette,
había dado a los realistas la orden de que votasen al jacobino
Pétion, que alcanzó 6.700 votos contra los 3.000 de su
contrincante. La reina había dicho: “Pétion es un majadero,
incapaz de hacer ni bien ni mal”. Pero detrás de él venía
Manuel como procurador de la Comuna, y detrás de Manuel su
sustituto, el formidable Danton, a quien la reina abrió las
puertas al favorecer a Pétion.
La guerra interior contra los sacerdotes y el rey que los
defiende, la guerra exterior contra los emigrados y los reyes que
les protegen, se acentúa cada día más, no todavía en los actos,
pero sí en las palabras, en las amenazas, en el hervor visible de
los corazones.
El 22 de noviembre oyó la Asamblea un informe de Koch
sobre el atado amenazador de Europa, sobre las vejaciones que
sufrían los ciudadanos franceses de Alsacia por parte de los
emigrados y de los príncipes que toleraban sus reuniones.
Aquellas vejaciones denunciadas a Montmorin le habían
conmovido escasamente; había contestado en términos vagos y
no había hecho nada. La Asamblea no podía imitar semejante
indiferencia. El comité diplomático pedía que se recordase a los
príncipes la Constitución germana, que les prohíbe todo lo que
puede comprometer al Imperio en una guerra extranjera, y que
el poder ejecutivo francés, actuando de igual manera, tomase
medidas para obligarles a que disolviesen aquellas reuniones
armadas.
La cuestión, tratada brevemente por Koch, fue ampliada
por Isnard con la extensión e importancia que merecía. Era la
cuestión de la guerra. Formuló con atrevimiento toda la ventaja
que podía obtener Francia obligando a sus enemigos que se
declarasen, y si era preciso que diera el primer golpe.
“Elevémonos en esta circunstancia a toda la altura de
nuestra misión; hablemos a los ministros, al rey, a Europa con la
firmeza que nos conviene. Digamos a nuestros ministros que
hasta ahora no está muy satisfecha la nación de la conducta de
cada uno de ellos. Que en adelante deben escoger entre el
reconocimiento público y la venganza de las leyes, y que la
palabra responsabilidad es para nosotros sinónimo de muerte.
Digamos al rey que su interés estriba en defender la
Constitución; que su corona pende de aquel palladium sagrado
que no reina más que por el pueblo y para el pueblo; que la
nación es su soberano y que él es súbdito de la ley. Digamos a
Europa que si el pueblo francés desnuda su espada, arrojará la
vaina; que si a pesar de su poder y su valor sucumbiese
defendiendo la libertad, sus enemigos reinarían sólo sobre un
montón de cadáveres. Digamos a Europa que si los gobiernos
comprometen a los reyes en una guerra contra los pueblos,
nosotros comprometeremos a los pueblos en una guerra contra
los reyes. (Aplausos). Digámosle que todos los combates que se
libren entre los pueblos por orden de los déspotas< (Continúan
los aplausos). No aplaudáis, no aplaudáis; respetad mi
entusiasmo, que es el de la libertad”.
“Digámosle que todos los combates que libren los pueblos
por orden de los déspotas se parecen a los golpes que se dan en
la oscuridad dos amigos, excitados por un pérfido instigador; si
surge la luz arrojan las armas, se abrazan y castigan a los que
les engañaban. De igual manera, si en el momento en que
ejércitos enemigos luchasen contra los nuestros hiriese su vista
la luz de la filosofía, los pueblos se abrazarían a la faz de los
tiranos destronados, de la tierra consolada y del cielo
satisfecho”.
La poderosa cólera de Isnard era verdaderamente
adivinadora y profética. Todo lo que dijo el 29 de noviembre
sobre la perfidia de los reyes y la necesidad de precaverse
contra ellos, comenzó a evidenciarse poco después. El 3 de
diciembre exhibía Leopoldo, desde Viena, un acta moderada en
la forma, pero que colocando la cuestión en un punto
verdaderamente insoluble, anunciaba la intención de suscitar
una querella eterna y el pensamiento de obrar ulteriormente
cuando estuviese preparado.
Su conducta era evidentemente ambigua. Como Leopoldo
y como austriaco era amigo de Francia y reprimía los insultos
hechos en sus estados a los franceses que llevaban la escarapela
nacional, pero como emperador impedía a los príncipes
posesionados de Alsacia que aceptasen las indemnizaciones
que les ofrecía Francia; rompía y anulaba los pactos que
hubieran ya podido hacer, quería obligarles a que obtuviesen su
entera reintegración, anunciando la resolución de sostenerlos y
darles socorros. Y el motivo que alegaba era de los que hacen la
guerra inevitable, fatal: la misma cuestión de la soberanía. Las
tierras en cuestión, decía, no estaban de tal modo sometidas a la
soberanía del rey que este pudiera disponer de ellas
indemnizando a los propietarios. De manera que él veía allí
unas encartaciones netamente germánicas del imperio en medio
de Francia; Francia, sin saberlo, tenía al imperio en su seno, al
enemigo en sus posiciones más peligrosas, detrás de sus líneas
más expuestas. Colocada en tales términos la cuestión, fácil era
prever que no se quería desatar, si no guardarla como un en cas
de guerra y cortarla con la espada.
El 14 de diciembre se presentó el rey en la Asamblea para
declarar que consideraría como enemigo al elector de Trèves, si
para el 15 de enero no había disuelto las reuniones armadas.
Fue aplaudido, pero su popularidad no ganó gran cosa. No se
explicó respecto al extraño mensaje del emperador que
preocupaba a todo el mundo. Anunció que no se apartaría
jamás de la Constitución; pero acto seguido la aplicaba de la
manera más propia para provocar la indignación pública,
oponiendo su veto al decreto sobre los sacerdotes (19 diciembre
de 1791). La indignación popular recayó sobre los fuldenses,
cuyos jefes eran los consejeros de la corte. En su club se
produjeron escenas violentas y la Asamblea tuvo que declarar
que en lo sucesivo no podría ningún club reunirse en el mismo
edificio en que ella celebraba sus sesiones.
El decreto contra los sacerdotes no era precisamente la
guerra, pero era el punto en que la conciencia chocaba contra la
conciencia y el rey se colocaba justamente en contra del pueblo,
por lo que uno u otro había de ser destrozado.
Y sobre esta tormenta baja, pesada y sombría de la lucha
interior, flota la tormenta luminosa, grandiosa, de la guerra
europea que se prepara al propio tiempo. De momento en
momento se oyen sus truenos con relámpagos sublimes.
El 18 de diciembre estalla en los Jacobinos de una manera
original, fantástica y salvaje, a la cual no estaba acostumbrada
aquella sociedad política, más disciplinada de lo que
generalmente se cree. Presidía en aquella ocasión el profeta de
la guerra, el violento predicador de la cruzada europea: Isnard.
Acababa de ocurrir una escena infinitamente conmovedora: en
presencia de un diputado de las sociedades inglesas se habían
entronizado en la sala los pabellones de las naciones libres,
francesa, inglesa y americana. El diputado, acogido como sólo
en Francia se sabe hacer y rodeado de mujeres jóvenes y
hermosas que aportaban como presente para sus hermanos los
ingleses el producto de su trabajo, acababa de responder con el
embarazo propio de una viva emoción. Virchaux, aquel suizo
de Neuchâtel que en julio escribió en el Campo de Marte la
petición de la República, presentó otro regalo. Era una espada
de Damasco que ofrecía para el primer general francés que
derrotase a los enemigos de la libertad. Aquella espada, dada
por Suiza todavía esclava y suplicante a la Revolución francesa,
que había de libertarla, era un símbolo conmovedor. Cuarenta
suizos del cantón de Vaud, los pobres soldados del regimiento
de Châteauvieux, se hallaban en las galeras de Francia como
imagen viva del mundo encadenado que tenía puesta en
nosotros su esperanza.
Isnard fue acometido de un transporte extraordinario. Besó
aquella espada, y blandiéndola cuan alto pudo, habló mejor que
Ezequiel: “¡Miradla!< Esta espada será victoriosa. Francia dará
una gran voz y todos los pueblos responderán. La tierra se
cubrirá de combatientes y los enemigos de la libertad serán
borrados de la lista de los hombres”.
( 1791, 1792).
Oposición entre madame Roland y Robespierre.—Él quiere la guerra
el 28 de noviembre pero después está por la paz.—Madame de Staël
hace a Narbonne ministro de la guerra, 7 de diciembre.—Diversos
criterios de la corte de losfuldenses y de los girondinos.—La corte
ternúi la guerra.—Robespierre supone que la corte quiere la guerra y
que conspira con los fuldenses y la Gironda.—Los girondinos no
pueden responder con claridad a Robespierre.—Doble: de su
conducta.—Impotencia de Narbonne, enero.—Vaguedad e ineficacia
de los medios que propone Robespierre.—Europa pretende aplazar la
guerra, la Gironda decidirla.—Louvet contra Robespierre, Desmoulins
contra Brissot.—Desconfianza e inercia de los jacobinos.—La corte y
los sacerdotes organizan la guerra interior.—La Gironda confía las
arrnas al pueblo.—Picas y gorros colorados, enero—febrero.—La
Gironda ataca a la corte por medio de la acusación de los ministros, 18
de marzo.—La corte acepta el ministerio girondino.
En el momento en que Isnard blandía la espada de la guerra, en
que toda la sala, deslumbrada por el brillo del acero, casi se
venía abajo aplaudiendo, Robespierre subió con aire sombrío a
la tribuna y dijo fria y lentamente: “Suplico a la Asamblea que
suprima esos gestos de elocuencia material: pueden arrastrar a
la Opinión, que en este momento necesita ser dirigida por el
ejemplo de una discusión tranquila”.
Descendió de la tribuna y una atmósfera densa se cernió
sobre la Asamblea. Couthon, el paralitico, levantándose de su
asiento, pidió que se pasase al orden del día. La sociedad era
tan dócil, tan perfectamente disciplinada, que, con gran
extrañeza de la Gironda, votó el orden del día.
Este último partido era el que, durante tres meses, había
casi siempre, por Brissot, Fauchet, Condorcet, Isnard y
Grangeneuve, presidido los Jacobinos. Su calor y su entusiasmo
habían, en cierto modo, entusiasmado a la sociedad. En
realidad, era exterior y extraño a ella, de un genio
esencialmente contrario y no podía arraigar en su seno.
La disidencia profunda estalló por la cuestión de la guerra.
La Gironda quería la guerra exterior; los jacobinos la guerra a
los traidores, a los enemigos de dentro. La Gironda quería la
propaganda y la cruzada; los jacobinos la depuración interior, el
castigo de los malos ciudadanos, la represión de las resistencias
por el terror y las medidas inquisitoriales.
Su ideal, Robespierre, expresaba perfectamente su
pensamiento cuando dijo aquella misma noche (18 de diciembre
de 1791): “La desconfianza es al sentimiento íntimo de la
libertad lo que los celos al amor”.
Desde hace algún tiempo hemos perdido de vista a ese
sombrío personaje. Miembro de la Constituyente, se hallaba por
eso mismo excluido de la Legislativa. Acababa de pasar dos
meses en Arras. Fue aquel corto viaje el único momento de
reposo que tuvo antes de morir y lo hizo con el propósito de
vender la casa solariega de su familia. Quería, antes de las
grandes luchas que preveía, recoger su existencia, concentrarla
toda en su casa, es decir, en París, calle de Saint-Honoré, en los
Jacobinos, en el seno de la sociedad que hemos visto, en
septiembre, reorganizada por él, y que, en diciembre, dominaba
todavía a despecho de la Gironda.
Aquel viaje había sido un triunfo. Saliendo de la Asamblea
constituyente casi en brazos del pueblo, Robespierre vio cómo
de ciudad en ciudad salían a felicitarle las sociedades
patrióticas. El papel que había desempeñado en la Asamblea,
aquella actitud de defensor único del principio abstracto de la
democracia, le había colocado a gran altura. Aparecía ya, a los
ojos de los más perspicaces, como el primer hombre, el centro y
el jefe probable de las asociaciones jacobinas que cubrían
Francia. Madame Roland lo había creído así y desde su retiro, a
donde había vuelto, le había escrito (13 de septiembre) una
carta muy digna, pero lisonjera y bien meditada. A nuestro
juicio, no correspondió aquel a estas esperanzas. Del girondino
al jacobino había diferencias, no fortuitas, sino naturales,
innatas, diferencias de especie, odio instintivo como el del lobo
al perro. Madame Roland, particularmente, por sus cualidades
brillantes y decididas, asustaba a Robespierre. Los dos poseían
lo que al parecer debería unir a los hombres, y sin embargo,
crea entre ellos las más vivas antipatías: el tener un mismo defecto.
Bajo el heroísmo de ella y bajo la admirable perseverancia de él,
existía un común defecto, apresurémonos a decirlo: la ridiculez.
Los dos escribían siempre; habían nacido escribas. Preocupados,
según luego se verá, por el estilo más que por los asuntos,
escribieron de día, de noche, vivos y al morir; en las crisis más
terribles y bajo la guillotina, la pluma y el estilo fueron su
constante preocupación. Verdaderos hijos del siglo dieciocho,
del siglo eminentemente literario y belletriste, como dicen los
alemanes, conservaron aquel carácter de las tragedias de otra
edad. Madame Roland, con tranquilidad notable, escribe, cuida
y retoca sus admirables retratos, mientras los vendedores de
diarios voceaban debajo de sus ventanas: “¡Muerte a la
Roland!”. Robespierre, la víspera del 9 termidor, entre la idea
del asesinato y la del cadalso, redondea sus períodos, menos
preocupado, al parecer, de vivir, que de su fama de buen
escritor.
Como políticos y literatos, se estimaban poco desde aquella
época. Robespierre, por otra parte, tenía una idea demasiado
justa, una concepción demasiado perfecta de la unidad de vida
necesaria a los grandes trabajadores, para acercarse fácilmente a
aquella mujer, a aquella reina. Cerca de madame Roland, ¿qué
hubiera sido la vida de un amigo? O la obediencia o el
tormento. Le convenía más la humilde casa de los Duplay. Allí
era el rey, mejor aún el Dios, el objeto de una devoción
apasionada. Sin embargo, al regresar de Arras no pudo volver
allí todavía; le acompañaba su hermana, la altiva señorita
Charlotte de Robespierre, que no estaba dispuesta a ceder a
nadie a su hermano. Fue preciso que se estableciese con ella en
la calle de Saint-Florentin, con gran disgusto de la señora
Duplay, que desde entonces declaró la guerra a la hermana,
esperando impaciente el momento de reconquistar a
Robespierre y rondando en torno suyo como una leona a la que
le han robado su cachorro.
Robespierre, que acababa de atravesar las campiñas
inflamadas de ardor bélico de la Picardía conmovida y
ardiendo en deseos de combatir, se mostró al principio de su
llegada (el 28 de noviembre) más guerrero que nadie. Había
prescindido de su plan de conducta, de su afectado respeto a la
Constitución, para apresurar las medidas decisivas. Quería que
la Asamblea, en vez de dirigirse al rey para que este hablase al
emperador, intimase a Leopoldo a que dispersase a los
emigrados o si no que le declarara la guerra en nombre de la
nación, de las ilaciones enemigas de los tiranos: “Tracemos
alrededor del emperador el círculo que Popilio trazaba
alrededor de Mitrídates (quería decir Antíoco), etc., etc.”.
Pronto tuvo, sin embargo, que arrepentirse de su
precipitación. Graves consideraciones le obligaron bruscamente
a ser partidario de la paz.
1ª Durante su ausencia, los girondinos, sus rivales, se
habían apoderado de la idea popular de la guerra, colocándose
como a la proa de aquel gran bajel de Francia en el momento en
que un impulso enomiemente poderoso que llevaba en su
interior iba a lanzarla sobre Europa. Estos hombres, ligeros la
mayor parte, como los Brissot y los Fauchet, disputadores como
Guadet, ciegos e iracundos como Isnard, todos poco capaces
para dirigir la maniobra, sentados en la proa y no en el timón,
hacían sin embargo el papel de pilotos, reivindicando para ellos
todo lo que iba a ser obra de la fatalidad. Si Robespierre se
hubiera decidido también por la guerra, habría equivalido a
seguir sus huellas y confirmar la ilusión pública que les atribuía
todo el honor de la iniciativa.
2ª El 5 de diciembre, con gran extrañeza de todo el mundo,
recibió la corte de manos de los fuldenses, a los que odiaba y
despreciaba mucho más que a los jacobinos, un ministro de la
guerra. Los fuldenses, maltratados por la corte, por la que tanto
habían trabajado, y Lafayette, rechazado por ella en las
elecciones municipales, se habían coaligado para imponer como
ministro a Narbonne, amante de madame de Staël. Esta, desde
la partida de Mounier y de Lally, representaba con talento al
partido inglés semiaristócrata, el que optaba por las dos
cámaras. Robespierre, con su imaginación prodigiosamente
desconfiada y crédulo a fuerza de odio, se apresuró a creer que
sus rivales, los girondinos, estaban de acuerdo con el partido
fuldense e inglés. Uno y otro partido querían la guerra, es
cierto, pero con esta diferencia: los fuldenses para realzar el
trono, la Gironda para derrocarle.
3ª El tercer punto, que puede parecer hipotético y
conjetural, pero que para nosotros no ofrece duda, es que las
sociedades jacobinas de las provincias, compuestas en gran
parte por compradores de bienes nacionales e influidas por
ellos, no querían la guerra: Robespierre, al combatirla, fue su
órgano fiel.
Distingamos entre los compradores. El aldeano que
compraba una parcela pequeña con sus ahorros, con una dote
recientemente recibida, o como hemos dicho ya, con los
primeros frutos de la finca, no estaba comprometido; no
necesitando recurrir al crédito, no temía la retirada de los
capitales y no le asustaba la guerra.
Pero el comprador en grande, el especulador de las
ciudades, no compraba generalmente más que valiéndose de
algún préstamo. La proposición de guerra sonaba mal a sus
oídos; le sorprendía en una operación delicada, en la que a
pesar de las prórrogas y el bajo precio, podía encontrar su ruina
si la banca le cerraba de pronto sus cajas. No hay que preguntar
si este hombre comprometido se echaba en brazos de los
jacobinos; alborotaba la sociedad de su pueblo con gritos,
quejas, recriminaciones y acusaciones de todo género para
dificultar el movimiento. No se limitaba a gritar; escribía, hacía
votar y escribir ¿a quién? A la Sociedad madre, a los jacobinos
de París, al puro, al honrado, al intachable Robespierre. Le
rogaban, le encargaban que detuviese el funesto impulso que en
los azares de una guerra, podía poner Francia en manos de los
traidores, entregar sus ejércitos, abrir sus fronteras, aniquilar su
Revolución.
Robespierre, desinteresado (aunque no en el odio y el
orgullo), defendió sus intereses.
Partidario de la guerra inicialmente, pareció sentir que era
el movimiento natural y espontáneo de la Revolución. Luego,
bajo otra influencia, llegó a persuadirse de que aquella gran
cosa era el resultado de una intriga.
He aquí, en realidad, la parte cierta que tenía la intriga en
ello.
Madame de Staël, hija de Necker, nacida en aquella casa de
sentimentalismo, de retórica, de énfasis, tenía grandes
necesidades de corazón, en proporción a su talento. Buscaba de
uno en otro amor, entre los hombres de la época, a quien dar su
corazón; hubiera preferido un héroe, pero no encontrándolo y
contando con el aliento poderoso y ardiente que había en ella,
intentó crear uno.
Encontró un lindo joven calavera, valiente, ingenioso: Louis
de Narbonne. Que tuviera poca o mucha ropa le importaba
poco, creía que tendría suficiente estando forrado con su
corazón. Le amaba sobre todo por las cualidades heroicas con
que quería adornarle. Le amaba, hay que decirlo también
(porque era una mujer), por su audacia y su fatuidad. Estaba
muy a mal con la corte y con muchos salones. Era
verdaderamente un gran señor, elegante y de buena presencia,
pero mal mirado por los suyos y de una reputación equivoca.
Lo que excitaba mucho a las mujeres es lo que se decía en voz
baja de que era el fruto de un incesto de Luis XV con su hija. La
cosa no era inverosímil. Cuando los jesuitas hicieron desterrar a
Voltaire y a los ministros volterianos (los d'Argerson y
Machault, que hablaban demasiado de los bienes del clero) fue
preciso buscar un medio para anular a la Pompadour,
protectora de aquellos innovadores. Una hija del rey, viva y
ardiente, polaca como su madre, se sacrificó, como nueva Iudit,
por aquella empresa heroica, santificada por su fin. Era
extraordinariamente violenta y apasionadamente loca por la
música, que le enseñaba el poco escrupuloso Beaumarchais. Se
apoderó de su padre y le gobernó durante algún tiempo, a
despecho de la Pompadour. De aquí resultó, según la tradición,
aquel hombre interesante, espiritual, un poco desvergonzado,
que poseyó desde su nacimiento una agradable perfidia para
engañar a las mujeres.
Madame de Staël tenía una cualidad muy cruel para una
mujer: no era hermosa. Tenía las facciones bastas, sobre todo la
nariz. Su talle era demasiado grueso y el cutis poco agradable.
Sus ademanes eran más enérgicos que graciosos; de pie, con las
manos a la espalda, delante de una chimenea, dominaba un
salón con su actitud viril, con su palabra potente, que hacía
gran contraste con el tono de su sexo y hacía dudar a veces que
fuese una mujer. No tenía más que veinticinco años, hermosos
brazos, un cuello incitante a lo Juno; magníficos cabellos negros
que, al caer en gruesos bucles, daban gran realce a su busto y
hacían relativamente más delicadas sus facciones, menos
hombrunas. Pero lo mejor que tenía, lo que hacía que se
olvidasen sus defectos, eran sus ojos, ojos negros brillantes,
reflejando el genio, la bondad y todas las pasiones. Su mirada
era un mundo. Se leía en ella que era buena y generosa entre
todas. No había nadie, por enemigo suyo que fuera, que
después de oírla un momento no dijese, aun a pesar suyo: “¡Oh,
qué buena, qué noble, qué excelente mujer!”.
Sin embargo, borremos la palabra genio; reservemos esta
palabra sagrada. Madame de Staël tenía en realidad un gran e
inmenso talento, cuyo origen estaba en su corazón. La profunda
sencillez y la gran inventiva, esos dos rasgos característicos del
genio, no se encuentran jamás en ella. Desde su nacimiento
tuvo un desacuerdo primitivo de elementos que no llegaban
hasta lo barroco, como en Necker, su padre, pero que neutralizó
una buena parte de sus fuerzas, la impidió que se elevase y la
retuvo en el énfasis. Los Necker eran alemanes establecidos en
Suiza, burgueses enriquecidos. Alemana, suiza y burguesa,
madame de Staël tenía algo, no pesado, pero fuerte, espeso,
poco delicado. De ella a Jean-Jacques, su maestro, hay la misma
diferencia que del hierro al acero.
Precisamente porque continuaba siendo burguesa a pesar
de su talento, de su fortuna y de su noble acompañamiento,
madame de Staël tenía la debilidad de preferir a los grandes
señores. No dejaba en completa libertad a su buen y excelente
corazón, que la hubiera inclinado completamente del lado del
pueblo. Sus juicios, sus opiniones se resentían de esto; admiraba
entre todos al pueblo que creía eminentemente aristocrático, a
Inglaterra, reverenciando la nobleza inglesa, ignorando que es
muy reciente, conociendo mal su historia, de la que hablaba sin
cesar, sin sospechar remotamente el mecanismo por el cual
Inglaterra, tomando siempre del fondo, renueva
constantemente su nobleza. Ningún pueblo sabe hacer mejor lo
antiguo.
Se necesitaba nada menos que el gran soñador, el gran
fascinador del mundo, el amor, para hacer creer a aquella mujer
apasionada que el joven oficial, el calavera casquivano, aquella
criatura brillante y ligera, podía ponerse a la cabeza de tan gran
movimiento. ¡La gigantesca espada de la Revolución hubiera
pasado como prenda de amor de una mujer a un joven fatuo!
Esto era ya bastante ridículo. Pero lo que era aún peor es que
tan atrevida empresa quería intentarla dentro, en los límites de
una política bastarda, de una libertad casi inglesa, valiéndose
de una asociación con los fuldenses, partido ya gastado, y con
Lafayette, casi tan gastado como él. De modo que la locura ni
siquiera tenía lo que a veces hace posible su triunfo, el
atrevimiento loco.
Un hombre de talento, cuya prudencia y previsión se ha
exagerado ridículamente posteriormente, Talleyrand, se había
comprometido también irreflexivamente en aquella tontería. Sin
pensarlo consintió en ir a Inglaterra comisionado por la
coalición. Casi no le hicieron caso; en todas partes le volvieron
la espalda.
¿Quién no veía detrás de aquel partido mixto e impotente a
la ardiente Gironda? Esta no había tenido que tomarse el
trabajo de soñar, de inventar la guerra. Ella era hija de la
guerra; la guerra la había nombrado. Llegaba hirviente, sola, la
ola belicosa del gran océano de la Revolución, impaciente por
desbordarse. Madame de Staël tenía talento y genio intrigante,
un salón europeo y sobre todo inglés, los restos de la
Constituyente y al difunto Lafayette. La Gironda tenía el
empuje, el impulso inmenso de seiscientos mil voluntarios
dispuestos a ponerse en marcha; tenía su maquinaria popular
con la que combatía a la vez a los fuldenses y a los jacobinos;
me refiero a la fabricación de picas y de gorros colorados que
había inventado en diciembre.
La Gironda dejaba hacer a los fuldenses, a madame de Staël
y a Narbonne; les favoreció con sus votos y le parecía muy bien
que trabajasen por ella. Aquella espada, una vez desenvainada,
¿quién había de manejarla sino la Gironda? Pensaba hacer de
ella un doble uso, contra el rey y contra los reyes; de un tajo
derribar el trono y con la punta herir en la garganta al enemigo
exterior, que a su espalda, en aquel momento, vería a sus
propios pueblos sublevados.
La corte tenía un miedo horrible a la guerra, lo sabemos de
una manera cierta. Y aun cuando no lo supiéramos, sería fácil
conjeturarlo sin gran esfuerzo, al ver la creciente
desorganización en que dejaba al ejército, no sólo el personal
que estaba indisciplinado, sino el mismo material, para el que la
Asamblea votaba siempre recursos en vano. Se ha visto cómo
bajo la influencia de la corte, redujo la Constituyente sus
trescientos mil voluntarios a menos de cien mil, de los cuales,
según declaración del ministro, no podían armarse más que
cuarenta y cinco mil, que tampoco fueron armados.
Estos hechos eran conocidos, palpables. Y sin embargo, un
testigo muy observador, Robespierre, parece que no los había
visto; como tampoco los vieron la prensa y los clubs, que le
imitaban en su ceguera. Todos, siguiendo sus huellas, se
lanzaron a su capricho al campo de las conjeturas, de las vagas
acusaciones, sin dignarse prestar su atención a los hechos que
saltaban a la vista.
Robespierre partía de un principio excelente y juicioso,
pero su imaginación sombría y sistemática en las deducciones
de su odio, sacaba de ellas un vasto conjunto de conjeturas
erróneas.
El punto de partida muy cierto es que Narbonne y su musa,
los fuldenses, etc., no podían inspirar confianza, ni como
carácter ni como partido, y que era muy aventurado
encomendar a tales manos la guerra de la libertad.
Robespierre no sabía más. He aquí lo que añadía por
conjeturas: “Es muy verosímil que haya un acuerdo profundo,
un complot bien combinado entre la corte por un lado y los
fuldenses, Staël, Narbonne y Lafayette por otro. Quieren
comprometer los ejércitos de Francia, conducirlos mal
organizados ante los cien mil soldados veteranos alemanes que
rondan nuestras fronteras, simular alguna operación, dejarse
vencer, o gracias a alguna pequeña victoria convenida,
presentarse como salvadores y venir a imponernos su
constitución inglesa, aristocrática, etc., etc.”. Esto era especioso,
y sin embargo, era falso en cuanto al acuerdo con la corte;
Narbonne le era impuesto. Odiaba a los fuldenses mucho más
que a los jacobinos; y respecto a Lafayette, lejos de desearle
éxito, acababa de hacerle sufrir la derrota más humillante en las
elecciones de París.
“También es muy verosímil, decía Robespierre, que Brissot
y la Gironda se entiendan con la corte, y con los fuldenses,
Narbonne y Lafayette. Brissot no ataca a Narbonne, etc., etc.”.
Esto era también falso. Brissot, que hasta la matanza del Campo
de Marte tenía esperanza en Lafayette, no volvió a verle desde
aquella época, y sin atacarle vivamente, le fue hostil, figurando
en adelante en el partido que a pesar de Lafayette y los
fuldenses quería derribar el trono.
Robespierre era al mismo tiempo demasiado desconfiado y
demasiado sutil para encontrar la verdad. Lo cierto (hoy es
evidente e incontestable) es que ni la corte ni los fuldenses ni los
girondinos formaban la asociación íntima que él suponía, que la
corte odiaba a Narbonne y se estremecía al pensar en el
proyecto de guerra de aventuras en que querían
comprometerla; juzgaba, con razón, que al primer fracaso, la
corte, acusada de traición, iba a verse en un peligro espantoso,
que Narbonne y Lafayette no durarían un momento y que la
Gironda les arrancaría la espada en cuanto la desenvainasen y
la dirigiría contra el rey.
“Véase, decía Robespierre, cómo el plan de esta guerra
pérfida, por medio de la cual quieren entregamos a los reyes de
Europa, sale precisamente de la embajada de ese rey que sería
el general de Europa contra nosotros, de la embajada de
Suecia”. Esto era suponer que madame de Staël era
verdaderamente la mujer de su marido, que obraba por cuenta
de él y según las instrucciones de su corte; suposición ridícula,
cuando tan públicamente se mostraba enamorada de Narbonne
e impaciente por hacerle ilustre. La pobre Corina4 tenía
veinticinco años, era muy imprudente, apasionada, generosa y
se hallaba a cien leguas de toda idea de traición política. Los
que conocen la naturaleza humana y los impulsos de la edad y
de la pasión mejor que aquel Robespierre lógico y demasiado
sutil, comprenderán perfectamente esto, que aunque enojoso e
inmoral, era totalmente cierto: trabajaba por su amante y de
ningún modo por su marido. Tenía prisa por hacer ilustre al
primero en la cruzada revolucionaria y se preocupaba muy
poco de que los golpes cayeran sobre el augusto dueño del
embajador de Suecia.
El 12 de diciembre, el 2 de enero, el 12, y más adelante
todavía, expuso Robespierre, con una autoridad extraordinaria,
el vasto sistema de desconfianza y de acusación en que
mezclaba a todos los partidos; una serie de aproximaciones más
o menos ingeniosas, venían a apuntalar de una manera más o
menos feliz aquel edificio de errores. Todo ello fue recibido con
aplausos por los jacobinos, cuyo carácter distintivo era la misma
desconfianza, y que escucharon y acogieron con avidez
pensamientos que eran suyos, penetrándose o identificándose
con ellos. La ocasión era también oportuna: un París triste,
perturbado, siniestramente tempestuoso, una miseria profunda,
sin esperanza, sin fm ni término. Un invierno sombrío. Sombras
por todas partes, tinieblas, brumas. “Veis allá, bajo aquella
sombra que se desliza, aquella figura fantástica, aquel caballero
del puñal embozado en una capa?< Ayer vieron sacar un
furgón de las Tullerías< Aquí se oculta algo< etc., etc.”. Todo
esto aceptado con extrema credulidad; se veía la sombra y se
creía el cuento. El que se atrevía a dudar era mal mirado entre
los grupos; se alejaban de él y a veces se le amenazaba.
Hay que ver cuán apasionada, ciega y crédula es la prensa.
No hay absurdo por grande que sea que no lo admitan Fréron y
Marat. “Pobre pueblo, dice este, traicionado, entregado por la
guerra, cuando para acabar con todos hubiera bastado con el
puñal y la cuerda”. Desmoulins, que tenía tanto talento, no
puede usarlo libremente. Va, viene, cree o duda, según Danton
y Robespierre; según él, jamás.
El más original, como siempre, es Danton. Cuando hablaba
ante los jacobinos temía siempre no mostrarse suficientemente
desconfiado. Él mismo dice temer que le acusen de no ser
partidario de la energía. Vuelve, se extiende en largas
declaraciones, diciendo que, en verdad, quiere la guerra, pero
antes quiere que el rey obre contra los emigrados etc., etc.
Brissot contestó varias veces a los argumentos de
Robespierre sin poder jamás menguar la autoridad de este
sobre los jacobinos. Además de su fatuidad, que de antemano
les hacía echar a mala parte lo que les era contrario, tenían una
poderosa razón para no escuchar a Brissot. Robespierre decía
todo su pensamiento: Brissot la mitad del suyo. El primero
demostraba de maravilla que la corte, los fuldenses y Narbonne
eran demasiado sospechosos para confiarles la guerra. Pero
Brissot, extendiéndose en generalidades que quedaban
incontestadas, no decía, no podía decir su pensamiento íntimo,
a saber: que la Gironda, dueña del movimiento que subía,
estaba segura de descartar a Narbonne, de empuñar ella la
espada y, tras derrotar al enemigo de dentro, el rey, marchar
unidos contra el enemigo de fuera.
Así la partida entre ellos no era igual; Brissot no podía
emplear más que una parte de sus medios. Robespierre le
estrechaba de cerca, decía y repetía esta frase evidentemente
justa: “El poder ejecutivo es sospechoso; ¿cómo os conduciréis?
Ese poder es el peligro, el obstáculo; ¿qué haréis?”. Brissot no
podía decir su pensamiento: “Lo derrocaremos”.
Este estado de reserva, de duplicidad, constituía la
debilidad de la Gironda, por otra parte tan fuerte en aquel
momento. En su conducta con respecto al rey había una especie
de hipocresía que la colocaba en situación falsa. Admitía aquel
rey, aún no le atacaba de frente, le invitaba a ser rey, a obrar
como un poder constituido; pero al mismo tiempo, por la
irritación de vejaciones sucesivas, le inducía a tentación, si así
se me permite hablar. Contaba con impulsarle hasta que
cometiese alguna falta decisiva, que poniéndole enfrente de la
cólera de la nación, le hiciera caer en el polvo.
El 11 de enero, Narbonne, habiendo en un viaje rápido
reconocido las fronteras, fue a dar cuenta a la Asamblea.
Verdadero informe de cortesano, ya por precipitación, ya por
ignorancia, hizo un cuadro espléndido de nuestra situación
militar, dio cifras enormes de tropas, exageraciones de toda
especie que más tarde fueron pulverizadas por una memoria de
Dumouriez. Sin embargo, en el discurso elegante y caluroso de
Narbonne, en el que madame de Staël había puesto
seguramente la mano, decía varias cosas de un gran sentido,
que nadie entonces, es verdad, podía comprender bien. Dijo
que había que hacer una distinción esencial entre los oficiales,
que varios eran realmente amigos de la Revolución. Esto no
será puesto en duda por aquellos que saben que varios de los
más puros, de los más respetables amigos de la libertad que se
hallaban en el ejército, Desaix, la Tour d' Auvergne y otros, eran
oficiales nobles. El antiguo régimen estaba lejos de estimular a
la nobleza de provincias, la cual no tenía en el servicio ninguna
probabilidad de adelanto; todos los grados superiores
pertenecían de derecho a la nobleza de antecámara, a las
familias de la corte, a los coroneles del Ojo de Buey.
Narbonne dijo también una cosa muy bella, muy justa, que
probablemente salió del noble corazón de su amiga: “Una
nación que quiere la libertad no tendrá el sentimiento de su
fuerza si se entrega a terrores sobre las intenciones de algunos
individuos. Cuando la voluntad general se pronuncia tan
enérgicamente como lo ha sido en Francia no está en poder de nadie
detener sus efectos. Aunque la confianza fuese un acto de valor,
importaría al pueblo, como a los particulares, creer en la
prudencia del atrevimiento”.
Esta frase no sólo era exacta, sino profunda. No; nadie
podía detener semejante movimiento. Aun con los jefes más
indignos habría producido el mismo resultado. Invencible por
su grandeza habría arrastrado a los débiles y a los traidores;
todas las malas voluntades subyugadas, perdidas, absorbidas se
habrían visto obligadas a seguirle. Una nación entera se alzaba
desde el profundo abismo, colocándose de un salto inmenso a
la cabeza de las naciones que le hacían señales, que la llamaban.
Semejantes fenómenos que participan de la fatalidad, de los
elementos y de las fuerzas de la naturaleza apenas se retrasan
por los pequeños obstáculos. Colocad uno o varios hombres en
el punto formidable en que la masa enorme del Niágara
desciende al abismo y, ya sean fuertes o débiles, quieran o no
quieran ir, que se resistan o no, caerán al abismo a pesar de
todo. La misma tarde, 11 de enero, Robespierre pronunció en
los Jacobinos un discurso infinitamente largo, infinitamente
trabajado, sin añadir nada esencial a lo que ya había dicho
varias veces sobre la utilidad de la desconfianza. Al final en
tono sensible, lamentable y testamentario, presentándose
siempre como mártir y recomendando su memoria a la joven
generación, “dulce y tierna esperanza de la humanidad”, que
reconocida levantaría altares a la virtud, decía que confiaba en
las lecciones del amor maternal, que esperaba que sus hijos
“cerrarían los oídos a los cantos envenenados de la
voluptuosidad”, y otras banalidades morales, torpemente
imitadas de Rousseau. Este era el tono de la época y su efecto
siempre excelente sobre los jacobinos. En las tribunas de
mujeres no se oían más que suspiros contenidos y sollozos.
Pero en fin ¿qué quería? No lo decía de ningún modo. ¿Qué
era preciso hacer, según él, de aquella revolución lanzada, de
aquel movimiento del pueblo, de aquellas simpatías de Europa?
¿No podía temerse que aquel gran impulso al ser detenido no
se volviera contra sí mismo? ¿Que el león no teniendo carrera se
enfureciera contra sí mismo y se desgarrara? Y esto es lo que
sucedió. Aquella dilación fatal cambió la cruzada en guerra
decisiva atroz y desesperada. Nos valió septiembre, el cambió
universal de Europa contra nosotros.
Más tarde, el 10 de febrero, obligado todos los días a salir
de sus declamaciones negativas, de su panegírico eterno de la
desconfianza, se aventuró Robespierre (más que nunca lo había
hecho) a indicar algunos medios prácticos. Son curiosos los
medios y voy a reproducirlos en su cándida insignificancia. El
primero es una federación, sin ídolos esta vez, Lafayette. El
segundo es la vigilancia; declarar las secciones permanentes,
llamar a los guardias franceses dispersos, trasladar la cámara
alta de Orleáns a París, castigar a los traidores. Tercero:
propagar el espíritu público por la educación. Cuarto: publicar
decretos favorables al pueblo; “dedicar a la humanidad agotada
y jadeante” alguna partícula de los tesoros absorbidos por la
corte, etc. He aquí la receta vaga y débil, con seguridad, que sin
embargo, fue violentamente aplaudida y admirada por los
jacobinos.
Una cosa era evidente. La Europa frente al Rin (los Países
Bajos apenas contenidos, Lieja, Saboya, el país de Vaud) se
lanzaba contra Francia. Europa en aquel momento quería
retrasar la guerra, esperar tiempos más favorables. Podía
presentársele la ocasión por los excesos de la Revolución,
excesos probables si se contenía encerrada en su cubeta aquella
fermentación que trataba salirse del vaso. Los príncipes, para
detener a Francia, intentaban intimidarla y recurrían a medidas
conciliadoras. El emperador había declarado que el elector de
Trèves, alarmado, le había pedido socorros y que le enviaba al
general Bender, el que había apagado la Revolución de los
Países Bajos. Por otra parte, el elector ofrecía toda clase de
satisfacciones, alejando a los emigrados y amenazando con la
pena más grave, la de trabajos forzados, a aquellos que
reclutaran gente para ellos o les proporcionasen municiones (6
de enero de 1792). Sin embargo, el 14 de enero, el comité
diplomático, por conducto de Gensonné, se decidió a que el rey
pidiera al emperador que declarase terminantemente, antes del
11 de febrero, si estaba a favor o contra nosotros, y que su
silencio sería considerado como primer acto de hostilidad.
La corte, asustada al ver planteada tan claramente la
cuestión de la guerra, mandó decir inmediatamente que recibía
de Trèves la seguridad positiva de que la dispersión de los
emigrados había tenido lugar en efecto. Hizo saber también que
el emperador había dado órdenes en este sentido al cardenal
Rohan, quien desde Kieh inquietaba a Estrasburgo.
Para calmar y hacer reflexionar a la Asamblea se le dijo que
la frontera estaba amenazada por los españoles y que
encaminándose hacia el Rin, iban a tenerles a sus espaldas. Un
fuldense (Ramond), hacía notar lo poco que debía fiarse de los
ingleses que en el momento de la guerra podían volverse contra
nosotros.
El día en que Gensonné propuso que se pidiera al
emperador una explicación definitiva, uno de los primeros
girondinos, Guadet (de SaintÉmilion), orador brillante, de
palabra ardiente, rápida y provocadora, decidió responder por
medio de una gran manifestación solemne y dramática, a la
insinuación ordinaria de Robespierre contra la Gironda (la de
que no se aventuraba la guerra sino para comprometer a
Francia poniéndose de acuerdo con los reyes). Gaudet
apoderándose de la frase del Congreso: “¿Cuál es ese Congreso,
ese complot? Enseñemos, pues, a todos esos príncipes que la
nación sostendrá su contestación íntegra o perecerá con ella<
¡Destinemos un lugar para los traidores, y ese lugar sea el
cadalso! ¡Propongo que se declare traidor e infame a todo
francés que tome parte en un Congreso para modificar la
constitución o para obtener una transacción entre Francia y los
rebeldesl”. La Asamblea se levantó en masa con indecible
entusiasmo, en medio de los aplausos de las tribunas y prestó
aquel juramento.
Vergniaud, al día siguiente, en un discurso admirable,
contestó a los partidarios de la paz que demostraban fácilmente
que Francia se hallaba sola y sin aliados. Confesó que, en efecto,
no tenía en su apoyo más que la justicia eterna, terminando con
estas frases: “Un pensamiento brota en este momento en mi
corazón. Me parece que los manes de las generaciones pasadas
vienen a reunirse en este templo para conjuraros, en nombre de
los males que la esclavitud les hizo sufrir, a que preservéis de
ellos a las generaciones futuras, cuyos destinos están en
vuestras manos. Escuchad aquel ruego: sed para el porvenir
una nueva providencia; asociaos a la justicia eterna que protege
a los franceses. Si merecéis el título de bienhechores de vuestra
patria, mereceréis también el de bienhechores del género
humano”.
La sublime dulzura de estas palabras contrasta mucho con
el ardor extremado de la lucha entablada en la prensa y en los
Jacobinos. Se había animado aún más por la intervención de un
joven de una facilidad singular, sin dirección ni medida,
Louvet, el autor de Faublas. Muchos le tenían por el héroe de su
novela, y en efecto, aquel belicoso Louvet, ardiente campeón de
la guerra, era un hombrecillo rubio, de semblante dulce y lindo,
que sin duda hubiera podido pasar por mujer, como Faublas. A
pesar de su novela inmoral, fue en realidad el modelo del
amante fiel; su Lodoïska, a la que hizo célebre, le salvó la vida
en 1793 y más adelante Louvet murió de pesar por algunas
burlas insultantes de que había sido ella víctima.
Louvet, después de muchas aventuras, poseía en 1792 a su
Lodoïska y vivía feliz. Sin embargo puso en peligro su felicidad.
El valiente joven atacó a Robespierre de una manera viva y
provocativa, aunque sin embargo respetuosa todavía y como se
ataca a un gran ciudadano. Este llevó muy a mal el que en los
mismos Jacobinos, en su reino, le discutiera y contradijera el
joven autor de Faublas, combatiente ligero que multiplicaba los
ataques, acometiéndole sin parar, hiriendo cien veces a
Robespierre antes de que este se hubiera puesto en guardia.
Éste no se indignaba con Louvet, sino con Brissot. Y su
cólera iba creciendo. Brissot azuzaba a Louvet. Y él lanzaba
contra Brissot un perro de presa, Camille Desmoulins.
Precisamente en los Jacobinos acababan de obligar a los dos
adversarios, Robespierre y Brissot, a que se reconciliaran y se
abrazaran. El viejo Dussault, iniciador de esta falsa paz, lloraba
enternecido. Sin embargo Robespierre manifestó que
continuaría la lucha ya que “no podía subordinar su opinión a
los impulsos de su sensibilidad y de su afecto a Brissot”. Esta
palabra afecto hace estremecer.
Desmoulins había tenido la desgracia de defender como
abogado a cierto intrigante baratero de una casa de juego.
Brissot, que aparentaba un puritanismo mayor del que tenía en
realidad, le había censurado fuertemente por ello. La ocasión
era oportuna para achuchar al colérico escritor contra su
imprudente censor. Desmoulins investigó la vida privada de
Brissot y encontró lo que buscaba. Antes de la Revolución,
siempre hambriento, Brissot había estado a sueldo de los
libelistas franceses de Inglaterra. Como todos los hombres de
letras de la época, se había visto comprometido en algún
negocio poco delicado, por ejemplo había recibido
suscripciones para una empresa que no se realizó y no había
podido devolver su importe. Brissot fue toda su vida, no pobre,
sino indigente. Su influencia política de 1792 no mejoró su
situación. En aquel mismo año, en que disponía de todo, en que
daba los destinos más lucrativos a quien quería, no tenía más
que un viejo vestido negro con los codos gastados: habitaba en
un granero y su mujer le lavaba las camisas. La penuria
absoluta en que dejaba a su familia, fue para él, en sus últimos
momentos, el castigo más amargo.
Desmoulins supo a su manera el triste pasado de Brissot. A
las cosas verdaderas o verosímiles añadió otras absurdas que
produjeron un gran resultado. Las pérfidas insinuaciones de
Robespierre, tímidas, medio veladas, diluidas en su lenguaje
fastidioso y monótono, no habían podido dar un golpe de
efecto. Pero una vez referidas por Desmoulins fueron como un
hierro candente que marcaron a Brissot para siempre con la
marca de la vergüenza hasta su muerte. Verdad es que el cruel
libelista sufrió una dura expiación en 1793, el día en que se
dictó la sentencia de Brissot y de la Gironda. En aquella noche
funesta, en el momento en que el jurado pronunció la sentencia
de muerte, se hallaba presente Desmoulins y se mesaba los
cabellos: “¡Ay!, exclamaba. Soy yo, es mi Brissot desenmascarado:
mi Historia de los brissotinos lo que le ha puesto en este trance”.
Una mano se ve por doquier en aquel hecho asesino: la del
hombre que en aquella época dominaba al voluble artista y
convertía su pluma en puñal, la del camarada del colegio, de que
tanto se vanagloriaba Desmoulins, la del gran ciudadano
“querido y venerable”, la mano en fin de Robespierre. Escrito
por la misma mano, se conserva todavía el pérfido y mentiroso
informe de Saint-Just que perdió a Danton. No cabe duda de
que el plan del trabajo de Desmoulins contra Brissot fue
sugerido por Robespierre, o al menos la indicación precisa de
los principales puntos de la acusación. El más atroz se
encuentra reproducido en el primer número del diario que
Robespierre publicó poco después. Al leerlo cree uno soñar, tan
inverosímil es la imputación y tan absurda.
¿Sabeis por qué proponía Brissot, en julio de 1791, la
república? Era, según Robespierre y Desmoulins, para preparar
la matanza del Campo de Marte. Todo lo que hacía Brissot era
para hacer aborrecible al pueblo, de antemano, la libertad, para
hacerle echar de menos la esclavitud, “para hacer abortar la
libertad del universo por su apresuramiento en hacer que
Francia diese a luz antes de tiempo”.
He aquí el texto común del maestro y del discípulo.
Después este se abandona a su verbosidad. ¿Por que instigó
Brissot a Barnave y a Lameth? Para lanzarlos en brazos de la
corte, darle fuerza y acabar con la Revolución. ¿Por qué
precipitó la abolición de la esclavitud de los negros? Para
incendiar Santo Domingo y que se calumniase a la Revolución.
¿Por qué en esta ocasión reprocha a Desmoulins el haber
defendido las casas de juego? Para disgustar a los jugadores,
multiplicar los enemigos de la Revolución y perder la libertad.
El discípulo no es digno del maestro. Desmoulins no
maneja todavía la calumnia como Robespierre. No la deja como
este indecisa y nebulosa, desleída en una palabra vaga,
insignificante, en la que se ve todo lo que se quiere. Pone
demasiado talento en ella, demasiado ingenio, claridad, luz. Se
hace extremado, se hincha, aumenta, exagera y llega al ridículo,
por ejemplo, cuando compara a Carlos IX con Lafayette.
Robespierre quedaba entregado a esta lucha personal.
Retenía a los jacobinos y los ponía en ridículo, no queriendo
nada, no haciendo nada más que hablar, acusar, temblar, decir
siempre: “Tengamos cuidado, no avancemos, no nos
comprometamos, abstengámonos, contentémonos con vigilar al
enemigo<”. Un achaque del tiempo era atribuirlo todo a los
jacobinos, como antes había estado de moda el imputárselo
todo al duque de Orleáns. Aquella gran sociedad de inquisición
y de charla era como una sombra siniestra erguida sobre
Francia, a la cual se consideraba siempre, en la que siempre se
creía ver el punto de partida de todo movimiento. Esto era
falso, con seguridad, en aquel momento de que hablamos. Los
jacobinos, retrasados por su carácter intrínseco (desconfianza y
negación), retrasados por el interés de los jacobinos
compradores de bienes nacionales, que temían mucho la guerra,
no hacían nada.
Permanecer inertes cuando el mundo marchaba, cuando los
acontecimientos se precipitaban, les hubiera expuesto a
desacreditarse muy deprisa. Pero el prejuicio del tiempo, las
acusaciones continuas que hacían, contribuía a realzarlos. Un
artículo ingenioso y elocuente de André Chénier, en que
penetrando en el genio inquisitorial de la sociedad señalaba con
precisión su principio fundamental (el deber de la delación) y
decía que eran unos monjes, produjo gran sensación en el
público y la mostró como todavía más temible de lo que se
había creído. Lo que aumentó aún más su importancia fue que
el emperador Leopoldo en las actas públicas que fueron
comunicadas a la Asamblea (el 19 de febrero de 1792) señaló a
“aquella secta perniciosa” como el principal enemigo de la
monarquía y de todo el orden público. La acusación del
extranjero ligó singularmente a Francia con la sociedad
jacobina: la multitud se precipitó en ella.
Europa contemplaba a Francia. La emperatriz de Rusia se
había apresurado a tratar con Turquía y lo había hecho sin
regatear, en condiciones moderadas, preocupada
evidentemente por un asunto más grave todavía. ¿Cuál? Era
fácil adivinarlo: el aniquilamiento de las revoluciones de
Polonia y de Francia.
El 7 de febrero se había firmado en Berlín un tratado de
alianza ofensiva entre Austria y Prusia; sin embargo, estas
potencias no debían obrar hasta que hubiera estallado aquí la
guerra civil.
Era cada vez más probable y comenzaba ya con los asuntos
religiosos. Los curas que se casaban eran cruelmente
perseguidos. La Asamblea, en esta materia del matrimonio de
los curas, se había limitado a declarar que “al no ser contrario a
las leyes era superfluo legislar expresamente sobre el
particular”. Esto era una aprobación tácita, indirecta. Dos curas
lo creyeron así, se casaron, y se vio al pueblo amotinado,
capitaneado por los magistrados municipales, arrojarlos
violenta e ignominiosamente de sus curatos. En revancha los
patriotas de no sé qué lugar, furiosos por un entierro realizado
por un refractario, quisieron desenterrar al muerto para hacerlo
bendecir en nombre de la ley.
En París la lucha parecía inminente, la sangre próxima a
correr. La corte había encontrado medio de crear un ejército. Me
refiero a la guardia constitucional del rey que había autorizado
la Asamblea constituyente, pero que había llegado a ser muy
numerosa y temible. Debía componerse de mil ochocientos
hombres y ya constaba de cerca de seis mil. La Asamblea había
dotado al rey de casa civil y casa militar; solamente se había
organizado la segunda. Era un arma de la que la reina se había
apoderado con avidez. “Vuestra majestad, le decía Barnave, es
como el joven Aquiles, que se descubrió a sí mismo cuando le
dieron a escoger entre la espada y los joyeles femeninos; él, sin
vacilar, empuñó la espada”.
No era una guardia de adorno como se había creído. Fue
reclutada cuidadosamente, hombre por hombre, en dos clases
de las más peligrosas: por una parte hidalgos de provincia,
valientes y fanáticos como Henri de La Rochejaquelein; por otra
maestros de esgrima, tiradores experimentados, hombres
audaces y aventureros; basta con nombrar a Murat.
Aquel pequeño número con los suizos y una parte de la
guardia nacional de confianza, era en realidad una fuerza
mucho más seria que las muchedumbres indisciplinadas de los
barrios de París. Estas comenzaban a armarse. La Gironda,
valiéndose de todos los medios de suscripciones y de la prensa,
fomentaba en todas partes la fabricación de picas. Quería armar
a todo el pueblo.
A pesar de las faltas en que más adelante incurrió este
partido, debemos reconocer sus méritos. Impulsó en aquella
crisis el principio revolucionario con extraordinaria
generosidad y grandeza. Por una parte (en una carta
conmovedora de Pétion) dejaba traslucir la esperanza de la
Revolución en una conciliación amistosa entre la burguesía y el
pueblo, entre los pobres y los ricos. Y esta conciliación la
fundaba sobre una confianza inmensa, poniendo las armas en
manos de los pobres.
Las armas para todos, la instrucción para todos; en fin, en
provecho de todos, un sistema fraternal de socorros públicos.
En ninguna parte ha sido expuesta esta fraternidad con un
respeto más tierno hacia el pobre como en la proclama a Francia
redactada por Condorcet (16 de febrero de 1792).
La igualdad así establecida, debía mostrarse y hacerse
visible por la adopción, si no de un mismo traje, lo cual es
impracticable, al menos por un signo común. Se adoptó el gorro
rojo, que llevaban entonces sin excepción los aldeanos más
pobres. Se prefirió el color rojo a cualquier otro, como más
alegre, más brillante, más agradable a la multitud. Nadie
pensaba entonces que el rojo fuese el color de la sangre5.
Una mujer, una madre, fue la que en medio de los peligros
exteriores e interiores escribió (el 31 de enero de 1792) al Club
del Obispado que era preciso abrir una suscripción para la
fabricación de picas y el armamento universal del pueblo. Los
asistentes, conmovidos, dieron inmediatamente todo lo que
pudieron. La prensa girondina dio publicidad al asunto. Los
jacobinos, poco partidarios de la guerra y mortificados sin duda
por que les hubiesen ganado la delantera, no se entusiasmaron
con las picas ni con los gorros colorados y guardaron un
profundo silencio. El 7 de febrero un entusiasta saboyano,
Doppet, les presentó un herrero que iba a ofrecerles las picas
que él había forjado y se nombraron comisionados para que
perfeccionasen aquella arma.
El entusiasmo del barrio de Saint-Antoine, que en 1789
había utilizado tan bien las picas, fue extraordinario. Su famoso
orador, Gonchon, fue al Club del Obispado a ofrecer las
flámulas tricolores que debían adornar las picas. “¡Darán la
vuelta al mundo, dijo Gonchon, nuestras picas y nuestras
flámulas! Nos bastarán para derribar todos los tronos. ¡La
escarapela tricolor ha nacido del gorro de lana y llegará hasta el
turbante!”.
Al expresar el rey sus inquietudes por aquel armamento
general, no se atrevió la municipalidad a oponerse. Únicamente
ordenó a los que se armaban con picas que lo declarasen en su
sección y que no obedeciesen más que a los oficiales de la
guardia nacional o de línea. De este modo no formaban cuerpo,
no tenían oficiales propios.
El rey y los jacobinos, a pesar de la poca simpatía que
sentían hacia las picas, se vieron obligados a transigir. La
diputación de Marsella, con Barbaroux a la cabeza, fue a
quejarse al seno del club de la lentitud con que se les daban
armas. “Se teme que se arme al pueblo, dijo, porque quieren
oprimirlo todavía más. ¡Ay de los tiranos! ¡No está lejano el día
en que Francia entera se levante erizada de picas!<”.
Aquel mismo momento pidieron permiso los de las picas
para entrar y se les dijo que el reglamento prohibía que se
llevasen armas. “¡Que entren!, dijeron, pero para ser
depositadas al lado del presidente”. (“¡Sí! ¡Sí!”. “¡No! ¡No!”).
Pero entonces, Danton, con un impulso noble y generoso: “¿Es
que no veis que las banderas colgadas en el techo están
armadas con picas? ¿Quién es el que lo encuentra censurable?
¡Pongamos más bien en adelante una pica en cada bandera y
sea esto la alianza eterna entre las picas y las bayonetas!”.
Tempestad de aplausos. Las picas consiguieron entrar.
Era la locura del día, la preocupación universal,
conmovedora, ridícula. En el barrio de Saint-Antoine la mujer
de un tambor dio a luz a una niña que fue apadrinada por un
vencedor de la Bastilla, Thuriot, y bautizada por otro, Fauchet,
también vencedor. Sobre la pila bautismal se había puesto una
bandera de la Bastilla con el gorro de la libertad. El órgano tocó
el Ça ira. El padre prestó en nombre de la hija el juramento
cívico y fue bautizada con un nombre que no estaba en ningún
calendario: Pétion-Nacional-Pica.
La guerra era segura. Leopoldo, el soberano más contrario
a ella, murió repentinamente el 1 de marzo. Y la Gironda
derribó al ministro por medio del cual la corte, de acuerdo con
Leopoldo, había conseguido hasta entonces dificultar el
movimiento.
El 18 de marzo Brissot acusó solemnemente, con
documentos fehacientes, al ministro Delessart de haber eludido
constantemente la ejecución de los acuerdos de la Asamblea y
de haber negociado cobardemente la paz con el emperador que
tanto la necesitaba, al no estar entonces preparado para la
guerra y, por lo tanto, temerla.
Aquel acto imprevisto, atrevido, era un golpe dirigido al
rey en persona. Era demasiado evidente que Delessart no había
desobedecido a la Asamblea más que para obedecer al rey.
Era un golpe indirecto, pero bien dado a Robespierre.
Todos los documentos que se leyeron para atacar a Delessart
probaban, contra la opinión de Robespierre, que la corte no
había querido la guerra de ningún modo, que, por el contrario,
quería evitarla a toda costa.
Francia se hallaba como un hombre con las manos atadas;
la izquierda ligada por la corte, la derecha por Robespierre y la
fracción jacobina que representaba realmente el genio de los
jacobinos.
Retraso fatal de un movimiento inevitablemente
engendrado, que no se detenía y se convertía en agitación
constante. Era un giro convulsivo de Francia sobre sí misma;
parecía próxima a quebrarse.
Los girondinos, con aquel acto decisivo que no era más que
un golpe sobre el obstáculo, sobre el nudo que lo retenía todo,
reproducían al pie de la letra la idea de Sieyès en 1789:
“Cortemos el cable, ya es tiempo”.
La unión de las Tullerías y de Viena, la completa identidad
de pensamientos y de aspiraciones entre la corte y el enemigo,
se habían declarado claramente en el acta de Leopoldo, donde
parecía perfectamente informado de nuestra situación interior,
de la actitud de los partidos, de la importancia de los clubs, etc.
Habían hecho con bastante torpeza hablar al emperador como
un fuldense, como Duport o Lameth. Lo cual no tenía nada de
particular. El acta de Viena había sido redactada precisamente
sobre las notas facilitadas por ellos a la reina. Ellos eran los que
la aconsejaban. En cuanto a Barnave, había salido de París a
finales de diciembre.
La reina era el lazo entre los fuldenses y Austria, el fatal
obstáculo que lo detenía todo.
Señalado así el objetivo, la Gironda puso la espada nacional
entre las potentes manos de Vergniaud.
Éste resumió la acusación de Brissot, demostró, como él, la
inercia calculada de la corte en todos los asuntos y luego añadió
un hecho terrible que Brissot no había dicho: “Aquí no es a mí a
quien vais a oír, es una voz lastimera que sale de la horrible
Glaciere de Avignon. Ella os grita: El decreto de anexión a
Francia se dictó en septiembre. Si hubiese llegado enseguida,
habría producido la paz. Al hacernos franceses, quizás
hubiéramos olvidado nuestro odio, nos hubiéramos convertido
en hermanos. El ministro guardó dos meses el decreto. Nuestra
sangre, nuestros cadáveres, son los que le acusan hoy”.
Luego, recordando el famoso apóstrofe de Mirabeau
(“Desde aquí veo la ventana”, etc., etc.): “Y yo también puedo
decir: desde esta tribuna se ve el palacio donde se trama la
contrarrevolución, donde se preparan las maniobras que deben
entregarnos a Austria< Ha llegado el día en que podéis poner
término a tanta audacia y confundir a los conspiradores. El
espanto y el terror han salido con frecuencia de aquel palacio en
los tiempos antiguos en nombre del despotismo; que vuelvan a
entrar hoy allí otra vez en nombre de la ley<”.
Un estremecimiento inmenso siguió al ademán admirable
con que el gran orador devolvió tranquilamente el espanto al
palacio de la monarquía. Ninguna frase de Mirabeau había
producido tan gran efecto. Es que ahora el hombre era digno de
la magistratura terrible que ejercía en la tribuna; el carácter
estaba al nivel del mismo genio. Era la voz del honor.
“<Que penetren allí los corazones, añadió. Que sepan bien
los que lo habitan que la Constitución sólo hace inviolable al
rey. La ley alcanzará a los culpables, sin hacer ninguna
distinción. No hay cabeza criminal a la que no llegue su
espada”.
Este formidable discurso y el de Brissot eran, hay que
decirlo, actos de gran valor. Si la Gironda amenazaba con las
picas y los arrabales, tampoco la vida de los girondinos en
medio de cinco o seis mil espadachines y matones de la nueva
guardia, mucho más militar que la turbamulta de los barrios,
estaba muy segura. Se les veía armados con puñales y pistolas
asistir a las sesiones, llenar las tribunas y los corredores, sin
estar muy lejano el día en que el puñal realista debía nerir a
Saint-Fargeau.
Aquí la palabra rompió la espada y el puñal. El espanto,
como dijo Vergniaud, volvió a entrar en las Tullerías. Delessart
fue abandonado, Narbonne no pudo sostenerse. Al haber
intentado acusar a la guardia nacional de Marsella que había
desarmado en Aix a un regimiento suizo, Narbonne fue silbado
y cayó.
La corte se dejó imponer el ministerio de la Gironda a
finales de marzo de 1792.
de 1792)
Ministerio mixto de Roland y Dumouriez.—Carácter doble de
Dumouriez.—Robespierre contra la Gironda.—Lucha de Robespierre
y de Brissot.—Dominación de Robespierre en los Jacobinos.—Su
poder sobre las mujeres.—Cómo explota el juramento religioso.—
Crítica a Robespierre por parte de sus propios amigos.—Es enemigo de
los filósofos.—La filosofía defendida por Brissot. —Robespierre ajeno
al instinto popular.—No comprende el movimiento nacional de la
guerra.—Gran corazón de Francia en 1792.—Cómo rehabilita a los
soldados de Chateaavieax (30 de abril).—Odio de los príncipes
alemanes hacia Francia.—Dareza hipócrita de Francisco II.—
Amenazas a Francia.—Declaración de guerra a Austria (20 de abril).
La elección era difícil. Si Brissot y los jefes de la Gironda se
nombraban a sí mismos, abandonaban el gran puesto, el
verdadero puesto del poder, es decir, la tribuna y la dirección
de la Asamblea. Desde aquel momento la tribuna habría obrado
contra ellos, les habría batido en brecha. Por otra parte, si
escogían hombres inferiores y violentos, daban gusto a la corte,
cuya aspiración era ver a la Revolución ridícula o furiosa,
disgustar y hacerse aborrecible por Francia. Brissot, con mucho
tacto, tomó, no de arriba ni de abajo, sino hombres hasta
entonces poco conocidos, hombres especialistas ante todo: el
ginebrino Clavières para hacienda, Dumouriez para asuntos
exteriores, Roland para interior. Los dos primeros eran hombres
capaces, atrevidos, proyectistas, ya avanzados en edad,
postergados por la injusticia del antiguo régimen, caracteres,
por lo demás, equívocos, inciertos todavía y que habrían de
confirmarse con la práctica. Roland ya estaba juzgado. Nadie
conocía el reino mejor que él, pues lo estudiaba desde hacía
cuarenta años como inspector oficial y como observador
filósofo. Bastaba ver su rostro un momento para reconocer en él
al hombre más honrado de Francia, austero, severo, es cierto,
como debía serlo un anciano, ciudadano de la monarquía, que
había sufrido toda su vida con el aplazamiento de la libertad.
Monsieur y madame Roland habían vuelto en diciembre a
su modesta habitación de la calle Guénégaud y en esta nueva
estancia en París tomaban menos parte en la vida pública.
Pétion, que hasta entonces había sido el centro de sus
relaciones, estaba ahora en el Ayuntamiento muy preocupado
con su alcaldía. El 21 de marzo por la noche fue Brissot a
buscarlos y ofrecerles el ministerio. Ya habían sido avisados y
Roland, a pesar de su edad, activo y apasionado todavía, había
creído que en aquella ocasión el deber le obligaba a aceptar.
El 23, a las once de la noche, los presentó Brissot al ministro
de asuntos exteriores, Dumouriez, que salía del consejo e iba a
informar a Roland de su nombramiento. Dumouriez les
sorprendió al asegurar “que el rey estaba sinceramente
dispuesto a apoyar la Constitución”. Ellos miraron atentamente
al hombre que así les hablaba.
Era bastante pequeño, tenía cincuenta y seis años, pero
parecía diez más joven, ligero, dispuesto y nervioso. Su cabeza
muy inteligente, en la que brillaban dos ojos llenos de fuego,
revelaba su verdadero origen, la Provenza, de done procedía su
familia, aunque él había nacido en Picardía. Tenía el rostro
atezado de un militar aguerrido, no sin nobles cicatrices. Y en
efecto, Dumouriez, húsar a los veinte años, había sufrido que le
acuchillasen, que lo hicieran pedazos, antes que rendirse,
combatiendo a pie contra cinco o seis jinetes que le acosaban.
Sin embargo, se había hecho viejo esperando el ascenso; aunque
gentilhombre, no era de la nobleza de la corte, la única
favorecida. Se arrojó por las vías oblicuas, en la diplomacia
especial que Luis XV sostenía a espaldas de sus ministros,
diplomacia secreta, medianamente honrosa, que tenía cierta
apariencia de espionaje. Bajo Luis XVI Dumouriez se elevó
mucho, consagrándose a un gran y noble proyecto, del que fue
el primer agente: la fundación de Cherburgo.
Nadie tenía más talento, más conocimiento de las materias
más variadas ni aptitudes más diversas. ¿A qué las aplicaría? La
suerte lo había de decidir. Dumouriez no profesaba ningún
principio. Tan bravo y tan militar, tenía sin embargo en un
grado sumamente débil el sentimiento del honor. Hay que
creerlo: en sus memorias afirma sin empacho, sin vergüenza y
sin jactancia, sencillamente, y como un hombre ajeno a toda
noción moral, que presentó al ministro Choiseul dos proyectos
referentes a los corsos, un proyecto para libertarlos, otro para
sojuzgarlos. Fue preferido el último y Dumouriez se batió
valientemente con este último objetivo. Lo mismo hizo en 1789.
Había enviado, dice, un proyecto excelente para impedir que se
tomase jamás la Bastilla, pero llegó demasiado tarde.
En 1792, llevado al ministerio por los enemigos del rey, se
convirtió inmediatamente a favor de este, secretamente de su
parte. No era solamente por costumbres monárquicas e
indiferencia de principios; era también, hay que decirlo, por
generosidad. El rey y la reina, encerrados en aquella prisión de
las Tullerías, estaban en peligro y eran desgraciados.
Dumouriez, generalmente poco entusiasta por las ideas, lo era
mucho por las personas. Era humano y accesible a la piedad.
Hay que leer en sus memorias la conmovedora escena en que,
hallando a la reina de antemano irritada contra él, la convenció
más que por su firmeza, por su ternura.
No olvidemos, sin embargo, al leer aquellas admirables
memorias, que son un poco sospechosas. Fueron escritas por él
cuando, refugiado en el extranjero, en medio de los emigrados,
rodeado de aquellos a los que acababa de batir, necesitaba
demostrar cuán respetuoso y sensible hacia los infortunios
reales había sido el ministro jacobino. Todo esto le sirvió de
mucho para conquistar la opinión; la del público jamás, pero sí
la de los gobiernos, que vieron todo el partido que podía
sacarse de semejante personaje. Lo vieron demasiado bien, si es
cierto que fue el viejo Dumouriez, a los setenta años, quien
redactó para los ingleses los planes de la guerra en España,
ilustrando poderosamente a sus generales y colocando el fatal
obstáculo en que finalmente se estrelló el Imperio Napoleónico.
Volvamos al pequeño salón de la calle Guénégaud, a la
primera entrevista entre Dumouriez y el matrimonio Roland.
Ella no quedó favorablemente impresionada, ya que encontró
que tenía la mirada falsa. Aquellos ojos sombreados por espesas
cejas negras que ya empezaban a blanquear eran heroicos y se
dulcificaban, pero el político inmoral, el escéptico, el cínico se
traslucía demasiado. Dumouriez había amado siempre
demasiado a las mujeres, con una perseverancia rara y
romántica. A aquella edad amaba todavía, sin escoger mucho,
es cierto, a una mujer de talento, muy aristocrática, la hermana
del famoso Rivarol. Al primer golpe de vista sobre el marido
viejo y sobre madame Roland, debió de tener la audaz idea de
que a la realista podría añadir la republicana. Su ligereza
desagradó a madame Roland y especialmente ciertas palabras
que denunciaban el mal tono de la sociedad que frecuentaba.
Ella se mantuvo grave y cortés y lo mantuvo siempre a
distancia. Él comprendió que estaba siendo juzgando y desde
aquel momento se colocó en la misma tesitura que ella.
El verdadero Dumouriez, cortesano y demagogo,
halagando al rey y al pueblo, se dio a conocer el siguiente día.
Hizo entender al rey que a toda costa era preciso ganar y
lisonjear a los jacobinos. Enseguida fue en su busca, se puso el
gorro colorado y no regateó; conociendo el gran amor propio de
las gentes con quienes trataba, no vaciló en colocarse bajo su
tutela. Les pidió sus consejos y les rogó que no le guardasen
consideración y le dijesen las verdades. Fue acogido con una
respuesta arrogante de Robespierre, que habló con desdén de
los “sonajeros ministeriales” y dijo que esperaría a que el
ministro estuviese suficientemente probado, etc. Dumouriez,
sin desconcertarse, corrió hacia él con una efusión
admirablemente fingida y se arrojó en sus brazos. Toda la
concurrencia se conmovió y algunos de las tribunas lloraron.
El hombre de Francia más cruelmente mortificado por el
ministerio girondino no fue el rey, fue Robespierre. Veremos a
qué grado de enfurecimiento llegó en aquellos dos meses,
revolcándose en su bilis, entreteniéndose en vagas y tenebrosas
denuncias, sin apoyarlas jamás en un solo hecho, en una sola
prueba.
Estaba herido en el alma y por segunda vez. La primera ya
se recuerda, solo en la Constituyente, objeto de risa al principio,
luego de odio, por fin de terror, se había creído por su triunfo
popular no solamente el vencedor, sino el heredero de la
Asamblea. Participaba de la opinión de la corte y de todo el
público, que suponía que los talentos solo estaban en la
Constituyente y que la legislativa era débil e incolora. Y he aquí
que aquella Francia inagotable acababa de lanzar una legión de
hombres ardientes y enérgicos, de los cuales varios estaban a la
altura, por lo menos, de sus antecesores; generación
eminentemente joven, impresionable, apasionada. De suerte
que en el momento en que Robespierre creía haber llegado a la
cumbre, un monte nuevo, por decirlo así, se levantaba ante él.
No se descorazonó y emprendió de nuevo el asalto con una
fuerza y perseverancia que acaso nadie hubiese tenido.
Desgraciadamente aquella pasión que constituía su fortaleza
abrió en su corazón abismos de odio desconocidos.
Nada más fácil que atacar a los girondinos. Ningún partido
era más ligero en sus palabras, ninguno en sus actos más
inquieto, más variable, más pronto a comprometerse. Ninguno
de ellos tenía genio, a menos que se aplique este calificativo a
las facultades oratorias, verdaderamente sublimes, de
Vergniaud. El hombre activo del partido, Brissot, era un
personaje vulnerable. Sin hablar de los precedentes bastante
tristes de su vida de literato, como político cansaba al público y
a la opinión con su exceso de actividad. Brissot iba, Brissot
venía, Brissot escribía, hablaba, repartía todos los empleos;
siempre y en todas partes Brissot. Era capaz de hacer grandes
cosas, pero las mezclaba de buena gana con una infinidad de
pequeñeces. Desinteresado para sí mismo, era insaciable para
su partido, tenía el ardor y la intriga de un capuchino para su
convento. El verbo brissoter, como sinónimo de intrigar, llegó a
hacerse proverbial. Caminaba en línea recta, con la cabeza baja,
los codos pegados al cuerpo, con su vestido usado, devoto de
sus ideas, dispuesto a sacrificarlo todo por ellas. Y a pesar de
esto, ligero, distrayéndose con cosas imprudentes, amando
poco, no aborreciendo, no teniendo nada más que aquella
amarga hiel que caracteriza a los verdaderos monjes, a los
inquisidores de la época; hablo de los jacobinos, del gran
jacobino Robespierre.
Éste debía absolver a Brissot en un momento dado.
Sin embargo, en el primer momento, al no haber hecho
nada Brissot ni los girondinos, no era preciso el ataque. Ningún
hecho había, pero a falta de él, halló Robespierre una novela y,
bajo una forma más o menos velada, la expuso, la desarrolló y
entretuvo con ella a los jacobinos durante varios meses. Según
él, la novela no era otra cosa que una profunda y misteriosa
alianza entre Lafayette y la Gironda, pero las memorias de
Lafayette han demostrado suficientemente que aquella alianza
no existió nunca, más que en la imaginación de Robespierre.
Lejos de ello, se ve que Lafayette, indulgente con todos los
partidos y que en general no od,ia a nadie, odiaba, sin embargo,
a los girondinos. En aquel libro de memorias, tan frío por todas
partes, no se conmueve más que al nombrarlos; habla de todos,
de Roland, de Brissot, con una antipatía profunda, bajo una
forma aristocrática. Frente a la Gironda vuelve a ser un gran
señor orgulloso, un verdadero marqués.
Lo más curioso es que para dar más gravedad a la novela,
para meter miedo y ermegrecer las sombras, Robespierre pinta
a un Lafayette puramente fantástico: cabeza privilegiada y muy
peligrosa, en la que funda la corte sus “grandes esperanzas”. Se
guarda muy bien de decir que Lafayette está ya acabado, que en
París, en la burguesía, en la guardia nacional, donde los
lafayettistas eran más numerosos que en toda Francia, no pudo,
en las elecciones, reunir más que tres mil votos contra los siete
mil de su adversario.
Brissot contestó a Robespierre con muy buen sentido, como
hubiera respondido la historia: “¡Cómo! ¿Lafayette un
Cromwell? No conocéis, pues, ni vuestro siglo ni Francia.
Cromwell tenía carácter y Lafayette no lo tiene< Y aunque lo
tuviera, ¿se ha extinguido la raza de los Brutos? ¿Sería la nación
lo bastante cobarde para dejar con vida al usurpador? Si viniera
el mismo Cromwell en persona, ¿qué podría hacer aquí? Él
adquirió el poder merced a dos auxiliares poderosos que ya no
existen: la ignorancia y el fanatismo”.
Sin tratar de negar lo noble y hermoso que hubo en
Lafayette, basta mirar por un momento aquella frente hundida,
aquella cabeza pequeña del honrado general, aquella cara
inexpresiva, para comprender todo lo ridículo que era
comparar este personaje con un Cromwell o con lo que luego
sería Napoleón.
La imaginación enfermiza, la credulidad miedosa, era el
carácter propio de la infinita desconfianza de la sociedad
jacobina. Robespierre, excitando esta cuerda, estaba seguro de
ser aplaudido. Bastaba con mostrar siempre a lo lejos, entre
nieblas, algo con vaguedad espantosa. Leed todos sus discursos
de abril y mayo. Va a descorrer “el velo que cubre horribles
complots”. Desenmascarará a los traidores, hoy todavía no, aún
es pronto, pero a la mayor brevedad. Posee terribles secretos
que podría revelar< Llegará el día en que descubrirá un
sistema de conspiración< Todos los asistentes, llenos de
impaciencia, estaban pendientes de sus labios, creyendo
siempre llegado el momento en que el pálido y misterioso
orador se decidiese a iluminar con un rayo vengador las
tinieblas de que se rodeaban los traidores.
De vez en cuando personas desconocidas hacen alguna
denuncia con la que se entretiene la impaciencia de la multitud
hambrienta. Simón del Rin denuncia a los fuldenses de su país.
El ex capuchino Chabot, obsceno, innoblemente intrigante,
entretiene al público con los planes de madame Canon (de este
modo, a su manera, se burla de la belicosa madame de Staël).
Chabot declara atrevidamente que Narbonne será protector;
Fauchet trabaja para conseguirlo. Y el mismo Chabot, sin
preocuparse por lo que se contradice, quiere que el mismo
Fauchet entregue la dictadura precisamente a los girondinos
que acaban de echar a Narbonne y de sucederle.
Entramos en una nueva era en la que la calumnia va a
emplearse con una fuerza, con una audacia, iba a decir con una
grandeza, como no se encuentra en ninguna época. Triunfa, está
como en su casa, se considera una virtud cívica. Jamás se
aducen hechos ni se exigen pruebas; las habladurías vagas de
un enemigo son siempre bastante para satisfacer las
imaginaciones odiosas que necesitan odiar aún más. La culpa
de los atacados consiste en que persiguen incesantemente a
aquellos fantasmas que retroceden. En la persecución ardiente
de las sombras, les prestan cuerpo, por decirlo así, y los hacen
pasar por seres reales. De este modo los girondinos,
impacientes, inquietos en medio de su provocadora insistencia,
ocupaban sin cesar al público con Robespierre y con el secreto
de Robespierre que no quería divulgar. Le apremiaban para que
se explicase, con lo que iban agrandándole aún más,
designándole cada vez con más fuerza como jefe de todos los
odios, de todas las envidias, de todos los descontentos. Le
echaban en cara el ser el ídolo del pueblo y con tan imprudente
confesión aumentaban su idolatría. Él, por su parte, no hacía
nada y no decía nada en el fondo. Caminaba siempre
retrocediendo y retrocediendo se agrandaba. Por ejemplo,
cuando Guadet con una mezcla de odio y de respeto dijo que
un hombre semejante, por amor a la libertad, debería
imponerse el ostracismo, le dio una bella respuesta: “¡Ah!, que
se afirme la igualdad, que desaparezcan los intrigantes y yo
mismo abandonaré la tribuna< Feliz con la felicidad de mis
conciudadanos, pasaré días tranquilos en las delicias de una
santa y dulce intimidad”. Y en otra parte: “Si se me impone
silencio, abandonaré esta sociedad para encerrarme en un
retiro”. Voz quejumbrosa de las mujeres: “¡Os seguiremos! ¡Os
seguiremosl”. Y las mismas voces a los adversarios:
“¡Sinvergüenzas! ¡Malvados!”.
Robespierre había nacido para cura; las mujeres le querían
como si lo fuese. Sus vulgaridades morales, que tenían mucho
de sermones, les parecían muy bien; se creían en la iglesia. Ellas
gustan de las apariencias austeras, bien porque al verse con
frecuencia víctimas de la ligereza de los hombres se inclinen
hacia los que las tranquilizan, o bien porque sin darse cuenta de
ello, suponen instintivamente que el hombre austero, en
general, es el que mejor conserva su corazón para la persona
amada. Para ellas el corazón lo es todo. Sin razón cree la gente
que necesitan que las distraigan. Por muy fastidiosa que fuese
la retórica de Robespierre, solo con decir: “Los encantos de la
virtud, las dulces lecciones del amor maternal, una santa y
dulce intimidad, la sensibilidad de mi corazón” y otras frases
por el estilo, ya estaban las mujeres conmovidas. Añádase que
entre estas generalidades monótonas, había siempre una parte
individual, más sentimental todavía, referente a su persona y a
sus méritos y sufrimientos personales; todo esto en cada
discurso y con tanta regularidad que se esperaba este pasaje con
los pañuelos preparados. Luego, cuando empezaba la emoción,
llegaba el trozo conocido, con alguna ligera variante, sobre los
peligros que corría, el odio de sus enemigos, las lágrimas que
algún día se derramarían sobre las cenizas de los mártires de la
libertad< pero cuando llegaba a esto, ya era demasiado, los
corazones se desbordaban, no podían contenerse más y
prorrumpían en sollozos.
Robespierre aumentaba sus efectos con su cara pálida y
triste que de antemano preparaba a su favor los corazones
sensibles. Con sus retazos del Emilio o de El contrato social
parecía en la tribuna un triste bastardo de Rousseau, concebido
en un mal día. Sus ojos parpadeantes, movibles, recorrían sin
cesar toda la extensión de la sala, se fijaban en los puntos mal
iluminados, frecuentemente se volvían hacia las tribunas de las
mujeres. A tal efecto manejaba con seriedad y destreza dos
pares de anteojos, uno para ver de cerca o leer y otro para mirar
a lo lejos, como buscando a alguien. Cada una de las mujeres se
decía: “Es a mí”.
Había una dificultad, y era que se llegaba a un punto
capital donde Robespierre no podía atraerse a las mujeres sin
arriesgarse a chocar con los hombres. Los hombres eran
filósofos, las mujeres eran religiosas. Lo difícil para él era
encontrar en lo que un moderno ha llamado acertadamente “la
delicadeza aguda de su táctica”, la medida exacta y precisa con
que podría sin riesgo mezclar a la jerga política la jerga
religiosa.
Todo el tiempo que pudo (hasta mayo de 1791) le hemos
visto con habilidad prescindir de los curas y a veces hasta
hablar en su favor. Ahora que los curas se habían declarado
enemigos de la Revolución no se trataba ya de apoyarse en
ellos; se trataba, para el orador jacobino, de tomar su posición,
de hacerse cura a su vez. Esto era arriesgado y no podía hacerse
más que bajo el hábito filosófico, con las fórmulas de Rousseau,
siguiendo de cerca, copiando y adaptando a las circunstancias
el evangelio filosófico de la época, el Vicario saboyano, que el
enemigo no atacaría sin peligro y detrás del cual, después de
todo, estaba Robespierre seguro de encontrarse a salvo. Si la
cosa salía bien, era un verdadero golpe maestro apoderarse de
las mujeres y de los devotos para el que era ya amo de los
jacobinos: era reunir dos fuerzas hasta entonces poco
conciliables; era llegar valiéndose de las primeras hasta el punto
donde la Revolución había penetrado poco todavía, al seno de
las familias, al hogar.
He aquí, pues, lo que Robespierre arriesgó en los Jacobinos.
En una alocución sentimental, con tintes de misticismo
filosófico, dijo entre otras cosas que “le había sido permitido al
hombre más firme el desesperar de la salvación pública cuando
la Providencia que vela por nosotros mucho mejor que nuestra
propia sabiduría, al herir a Leopoldo había desconcertado los
proyectos de nuestros enemigos”.
Esta forma y otras parecidas, poco atacables en sí mismas,
mesuradas y tímidas, recibían mucha claridad con la conducta
general de Robespierre; anunciaban en términos bastante claros
que en caso de necesidad pasaría del fariseísmo moral a la
hipocresía religiosa. Las indiscreciones de Camille Desmoulins,
su discípulo predilecto, servían para comprenderle. Se vio poco
después al volteriano, al escéptico defender las procesiones por
las calles, censurar al magistrado que las impedía, haciendo
entender con ironía maquiavélica que era preciso divertir al
pueblo: “Mi querido Manuel, decía Desmoulins, los reyes están
maduros, es cierto; el buen Dios no lo está todavía”.
El pensamiento mejor velado de Robespierre era, sin
embargo, transparente. La intención política se traslucía en
aquellas palabras religiosas. Aquel gran nombre de la
Providencia, así explotado, hacía daño. La miel de la religión en
una boca tan amarga era cosa intolerable.
Mucho más para los hombres de entonces, imbuidos de la
filosofía del siglo, más que nunca en lucha con los curas y que
desgraciadamente no veían más que a los curas en la religión.
El girondino Guadet, mezclando un elogio en su ataque, dijo
que se admiraba de ver “que un hombre que con tanto valor
había trabajado para sacar al pueblo de la esclavitud del
despotismo, cooperase a sumirle en la esclavitud de la
superstición”.
El imprudente proporcionó a Robespierre la ocasión que
esperaba. Fue un feliz recuerdo, producto de su memoria, uno
de aquellos trozos hábilmente redactados a la luz de la lámpara
encendida hasta después de medianoche en las buhardillas de
Duplay. Hay que confesar también que no todo era habilidad;
había en aquella elocuente respuesta algo de sentimiento
verdadero. No hay duda de que Robespierre en su época de
soledad y sufrimiento se habría sentido inclinado hacia Dios,
que hubiera releído varias veces las consoladoras páginas del
Vicario saboyano. Sólo que en esta ocasión contestó a lo que
Guadet no había dicho. Repuso tratando de la existencia de
Dios en general, de lo cual no se había hablado, y no sobre lo
que Guadet llamaba superstición: la creencia de una
intervención especial de Dios en ciertos asuntos particulares, la
creencia de la acción personal de Dios fuera de la acción de las
leyes del mundo, la fe en los golpes de Estado de Dios que
destruyen toda previsión, toda la filosofía y toda la verdadera
religión, puesto que esta nos enseña que es propio de la
majestad divina el querer obedecer regularmente las leyes que
ella misma ha hecho.
Robespierre, sin contestar concretamente y saliéndose de la
cuestión, no dejó de mostrarse muy hábil y verdaderamente
elocuente. Con acento conmovedor recordó la época en que se
había visto solo en medio de una Asamblea hostil y los
consuelos que le había proporcionado el sentimiento religioso.
Luego, dirigiendo a la Gironda y a las pretensiones
filosóficas de sus adversarios un golpe muy diestro,
elevándolos para luego derribarlos, reconociendo el patriotismo
y la gloria del joven Guadet (todavía desconocido) añadió: “Sin
duda todos los que están por encima del pueblo renunciarían de
buena gana por aquella ventaja a toda idea de la divinidad;
pero no es injuriar al pueblo ni a las sociedades a las que se
dirige esta moción, hablarles de la protección de Dios que,
según mi creencia, sirve tan felizmente a la Revolución”. De
este modo hacía un hábil llamamiento a la envidia; con todos
los recursos de su talento académico trabajaba por atraerse al
pueblo y colocando pérfidamente a sus enemigos por encima
del pueblo rompía sobre su cabeza el nivel de la igualdad.
Aquella hipocresía visible, aquella delación sin prueba,
aquella abrumadora personalidad, aquel interminable yo que se
encontraba siempre en sus palabras de plomo, eran suficientes
para enfriar a la larga a los más ardientes amigos de
Robespierre. Y no era solo el efecto laborioso de aquella
mandíbula pesada que mascaba y volvía a mascar siempre la
misma cosa; era también un no sé qué falso y discordante que
rechinaba de vez en cuando a pesar de todo su esmero, de todo
su pulimento, de todo su esfuerzo académico. Únicamente
había un pequeño núcleo, una pequeñísima iglesia formada por
los menos listos de los jacobinos, que no quería ver ni oír. Los
demás se encogían de hombros. Es cosa de leer en uno de los
periódicos más favorables a Robespierre, Las Revoluciones de
París, la severa aunque respetuosa crítica que se le dirige sin
vacilación alguna< “¡Cómo!, le dice el articulista entre otras
atinadas observaciones. ¡Nos decís que tenéis en vuestras
manos los hilos de una gran conspiración, que se trata nada
menos que de una guerra civil, y nos habláis siempre de vos, de
las mezquinas provocaciones de vuestros enemigos! Los
patriotas que os estiman, que os amarían si no fuese barrera
vuestro orgullo entre vos y ellos, no pueden por menos que
exclamar: «¡Qué lástima que ese hombre no tenga aquella
antigua hombría de bien, compañera ordinaria del genio y de
las virtudes!»“ (Número CXLVII, abril de 1792).
El periodista toca en este pasaje un punto acertado,
verdadero, profundo. Y semejante rasgo no es tan exclusivo del
carácter de Robespierre que no pueda aplicarse también en
grados diferentes a otros muchos personajes de la época. Con
menos genio que otros muchos, con menos corazón y bondad,
representa Robespierre la continuación, la persistencia de la
Revolución, la perseverancia apasionada de los jacobinos. Si fue
la personificación más saliente de la sociedad jacobina, es
menos por el brillo de su talento que por la media, completa y
equilibrada de las cualidades y defectos comunes a la sociedad,
y aun a gran parte de los hombres políticos de aquella época
que no fueron jacobinos.
Para decirlo de una vez, aunque con alguna dureza y a
reserva de subir o bajar el nivel según los individuos, el fondo
es que carecían de dos cosas: por arriba la ciencia y la filosofía;
por abajo el instinto popular. La filosofía que siempre estaban
invocando y el pueblo de quien hablaban a todas horas les eran
completamente extraños. Vivían en un Cierto punto inferior a la
primera y superior al segundo. Este punto era la elocuencia y la
retórica, la estrategia revolucionaria, la táctica de las asambleas.
Y no hay nada que aleje más de la alta vida de luz que brilla en
la filosofía y de la fecunda y calurosa vida que radica en el
instinto del pueblo.
El gran río del siglo dieciocho que corre caudaloso por
Voltaire y Diderot, por Montesquieu y Buffon, se detiene en
cierto modo, se fija en varios de sus resultados, se cristaliza en
Rousseau. Esta fijación en Rousseau es un auxilio y un
obstáculo. Sus discípulos no reciben ya, permítaseme la frase, la
materia fluida y fecunda; puede decirse que la toman de él en
cristales, bajo formas ya determinadas, inflexibles, rebeldes a las
modificaciones. Fuera de esas formas, lo mismo arriba que
debajo de ellas, ni conocen ni pueden nada.
Un signo que les condena, admitiendo el último resultado
del siglo dieciocho, es haber rechazado la gran tradición que
produjo aquel resultado, no haber sabido ver entre otras cosas
que Voltaire no es sólo opuesto a Rousseau, sino que es su
correspondiente simétrico, natural y necesario, y que sin esas
dos voces que alternan y se responden no hubiese habido coro.
Pobres músicos, ignorantes de la armonía, que creen afinar la
lira no conservando más que una sola cuerda. La unidad de
tono, la monotonía en su sentido propio, esa cosa antiliteraria,
antifilosófica, adecuada para esterilizar el espíritu, fue no
obstante, hay que confesarlo, un excelente elemento político
para Robespierre. Hizo sonar siempre la misma cuerda, hirió en
el mismo sitio. Teniendo que habérselas con un público
conmovido de antemano, ávido, infatigable y que no se cansaba
de nada, su monotonía le dio mucha fuerza. La empleó en todo,
no sólo en la oratoria, sino también en la vida, en el aspecto, en
el traje; de modo que en aquel hombre idéntico, en aquel
invariable vestido, en aquel peinado siempre igual, en aquel
proverbial chaleco, se leyeron siempre las mismas ideas, se
encontró la misma fórmula, o más bien toda su persona
apareció como una fórmula que andaba y que hablaba.
Fue un momento solemne, digno de la atención de los
pensadores, aquel en que, por boca de Brissot, la filosofía del
siglo dieciocho pidió cuenta a aquella fórmula escondida bajo
un nombre, a aquel falso Rousseau, del vigoroso espíritu que
había formado aquel siglo y aquella Revolución, y a Rousseau
con sus imitadores. El último filósofo era Condorcet; su nombre
fue la ocasión, el asidero por donde Brissot agarró a
Robespierre, lo atacó, lo zarandeó. Retomémoslo un poco más
arriba y veamos con qué oportunidad fue traído Condorcet a
aquel hábil discurso de manera que cayese sobre el flaco
jacobino con todo el peso del gran siglo, con el peso de la
ciencia y de la tradición, con el peso de la humanidad.
Después de haberse burlado del peligro de un Lafayette
protector a lo Cromwell, dice Brissot: “Moriré combatiendo los
protectores y los tribunos. Los tribunos son los más peligrosos.
Son hombres que adulan al pueblo para subyugarle y que
hacen sospechosa la virtud porque no quiere envilecerse.
Acordaos de lo que eran Arístides y Phocion; no asaltaban a
todas horas la tribuna, sino que estaban siempre en su puesto.
No desdeñaban ningún empleo (Robespierre rehusaba el de
acusador público) cuando era conferido por el pueblo. Hablaban
poco, hacían mucho; no halagaban al pueblo: le amaban.
Denunciaban, pero con pruebas. Eran justos y filósofos. Phocion
fue, sin embargo, víctima de un adulador del pueblo< ¡Ah!
¡Esto me recuerda la horrible calumnia levantada contra
Condorcet! ¡Justamente en el momento en que aquel respetable
patriota, luchando contra la enfermedad, se entrega a ímprobos
trabajos, en que termina el plan de instrucción pública, enseña a
las potencias extranjeras a respetar al pueblo libre y se consume
en cálculos infinitos para arreglar la hacienda del imperio,
entonces es cuando calumniáis a ese gran hombre! ¿Quién sois
vos para tener ese derecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Dónde están
vuestros trabajos? ¿Dónde vuestros escritos? ¿Podéis citar como
él treinta años de asaltos realizados con nuestros ilustres
filósofos al trono y a la superstición? ¡Ah! Si su genio abrasador
no les hubiese revelado el misterio de la libertad que hizo su
grandeza, ¿creéis que la tribuna resonaría hoy con vuestros
discursos sobre la libertad? ¡Ellos son vuestros maestros, y en
tanto que sirven al pueblo, vos los calumniáisl< La filosofía es
el monumento más firme de nuestra Revolución. Todo lo que
ha desaparecido no estaba fundado sobre la filosofía. El filósofo
es patriota. Se le acusa de ser frío, hasta enemigo del pueblo
porque trabaja en silencio para él< Tened cuidado, vos mismos
seguís los impulsos de la corte. ¿Qué quiere esta? Hacer
retroceder las luces del pueblo. ¿Qué quieren los filósofos? Que
el pueblo se ilustre, que pueda prescindir igualmente de
protector y de tribuno”.
A este formidable ataque añadió otro Guadet todavía más
directo ordenando a Robespierre que descubriese al fin aquel
plan de guerra civil, de conspiración, del que hablaba sin parar.
Robespierre, visiblemente herido en el punto vulnerable, la
delación sin prueba, iba a embrollarse en un tejido de
coincidencias que no podían probar otra cosa más que su
debilidad y su derrota, cuando Bazire le prestó el servicio de
impedirle que hablase; acudió con oportunidad en su ayuda,
convenciéndole de que reservase su respuesta para los diarios.
La Gironda insistía exigiendo que se explicase, pero él salió del
paso con una triste retirada: dijo que por el momento sólo
quería descubrir las maniobras que tendían a convertir la
Sociedad de los Jacobinos en instrumento de intrigas y de
ambición: “A esto llamo yo un plan de guerra civil”. Los amigos de
Robespierre, aterrados al ver que no encontraban otra
respuesta, se salieron en masa a fin de que tuviese que
levantarse la sesión por falta de número. Uno de los hombres
de Robespierre, Simón, para cubrir la retirada, se puso a gritar
algunas palabras sobre los acontecimientos de Alsacia,
atribuyendo la culpa a los Girondinos, y dando así en la fuga
dos o tres buenas dentelladas a aquella jauría encarnizada.
Con justicia acusaba Brissot a Robespierre de ser hostil a la
filosofía. Mucho mejor se acusó y se convenció a sí mismo
Robespierre de ignorar el instinto del pueblo. Era
completamente belletrist, que dicen los alemanes. Todo en él era
cultura, todo arte, a cien leguas de la naturaleza, del instinto y
de la inspiración. La hombría de bien, como dice con mucha
exactitud el periodista antes citado, un no sé qué sencillo y
profundo que hace comprender lo que son las masas, le faltaba
por completo.
Las picas dadas a todo el pueblo, la igualdad en el armamento,
el gorro de lana colorado del aldeano de Francia adoptado por
todos como igualdad en el traje, estas dos cosas eminentemente
revolucionarias, tan ávidamente cogidas por el pueblo, fueron
rechazadas por Robespierre y poco agradables a los jacobinos.
Luego, por la fuerza de los hechos les fue preciso transigir ante
la unanimidad del pueblo.
La misma oposición en el grave asunto de la declaración de
guerra. Puede decirse que en esta cuestión (marzo-abril de
1792) Robespierre estaba a un lado y toda Francia en el opuesto.
¿En qué sentido? En el buen sentido. El tiempo ha juzgado, la
luz se ha hecho: Francia es quien tenía razón.
El 26 de marzo de 1792 se dio a los jacobinos la siguiente
nota: “Examinando los registros de los departamentos, se halla
que hay ya inscritos más de seiscientos mil ciudadanos para
marchar contra el enemigo”.
En París, en el Jura y en otras partes, declaraban las mujeres
que podían partir los hombres, que ellas se armarían con picas
y que bastaría con ellas para el servicio en el interior. Habían
sentido tan vivamente los beneficios que a sus familias y a sus
hijos les había proporcionado la Revolución, que a cambio de
los mayores sacrificios ardían en deseos de defenderla. En aquel
momento y en todo el año sagrado del 92, hubo escenas
verdaderamente admirables y heroicas en el seno de muchas
familias. Al marchar un hermano, todos los restantes de corta
edad querían marchar también, jurando que ya eran hombres6.
Las jóvenes ordenaban a sus amantes que cogieran las armas,
aplazando la boda para el día de la victoria. La mujer casada,
derramando lágrimas, con los pequeñuelos en los brazos,
despedía a su esposo diciendo: “Vete, no pienses en que lloro;
sálvanos, salva Francia, la libertad, el porvenir y a los hijos de
tus hijos”.
¡Guerra sublime! ¡Guerra pacífica, para fundar la paz
eterna! Guerra llena de fe y de amor, inspirada en este
pensamiento tan conmovedor y tan verdadero entonces: ¡Que el
mundo en aquel momento tenía el mismo corazón y quería la
misma cosa; que se trataba de derribar con el hierro en la mano
las barreras de tiranía que nos separan bárbaramente; que
destruidas estas barreras ya no habría enemigos y que los que
nosotros teníamos como enemigos vendrían a arrojarse en
nuestros brazos!
Lo hermoso de aquel momento es que el alma de Francia
toda entera estaba abrasada por la fe, que volvió la espalda a los
razonamientos, a los pequeños cálculos, que dejó a los
discutidores como Robespierre, Lafayette y otros que se
arrastrasen entre la lógica y la prosa, averiguando con
inquietud qué era lo posible y lo razonable.
Sí, la guerra era absurda en aquellas circunstancias. Para
hacerla, se necesitaba una fe inmensa, creer en la fuerza
contagiosa del principio proclamado por Francia, en la victoria
infalible de la equidad; creer también que, en la inmensidad del
movimiento en que se precipitaba toda la nación, todos los
obstáculos interiores, las pequeñas rencillas, los intentos de
traición, serían neutralizados y que no habría corazón humano
por duro y pérfido que fuese, que no se ablandara ante aquel
espectáculo único del encuentro de los pueblos, corriendo a
buscarse como hermanos y llorando de emoción al darse el
primer abrazo.
¡Oh, el gran corazón de Francia en el 92! ¡Cuándo volverá
otra vez! ¡Qué ternura para el mundo, qué dicha al libertarle,
qué ardor en el sacrificio y cuán poco se tenían en cuenta en
aquel momento todos los bienes de la tierra!
Aquel buen corazón se manifestó de la manera más
conmovedora en el acto de devolver la libertad a los soldados
del regimiento de Châteauvieux, del Vaudois, decretado por la
Asamblea. Era una mancha infamante para el honor de la
nación el que se constituyera en carcelera y verdugo por la
tiranía de los suizos, que se encargara de custodiar en las
galeras a cuarenta infortunados franceses, de un país francés
por el corazón y el idioma, bajo el yugo alemán. Recuérdese
aquel proceso feroz de los oficiales suizos en Nancy, que
condenaron a muerte, enrodaron o ahorcaron a los soldados
que, habiéndose refugiado en cierto modo en el hogar de
Francia, reclamaban, como derecho, la ejecución de las leyes de
la Asamblea; por gracia singular no fueron ahorcados cuarenta,
y se les llevó a Brest para que remasen en los barcos del rey.
Este rigor no fue bastante. Con pretextos fútiles, por haber
cantado el Ça ira o por haber celebrado el 14 de julio, los
magníficos señores se apoderaban de sus súbditos en el
Vaudois y los encerraban en las cuevas del horrible castillo de
Chillon, más bajas que el nivel del lago, con las ratas y las
serpientes.
El 30 de septiembre de 1791, en el anfiteatro solemne que
domina el lago y Lausanne, frente a Saboya y toda la cadena de
los Alpes, se constituyó un tribunal, donde se sentaron
hinchados por la insolencia los diputados del Oso de Berna.
Allí, entre los insultos y las risotadas de los soldados, fueron a
hacer penitencia pública los magistrados humillados del país de
Vaud, de Lausanne, Vevay y Clarens, y recibieron con la cabeza
baja las amenazas y los insultos. ¿Y por qué aquel rigor? Hay
que decirlo: la verdadera razón es que los del Vaudois son
franceses. Era una pequeña Francia, impotente y desarmada, a
la que la insolencia alemana hacía que se arrodillase a sus pies.
Y quizás tenía razón para estar irritada. ¿Quién trabajó por
la Revolución mejor que la Francia vaudesa? ¿No es de aquella
población enérgica y sencilla, de aquellos lugares sublimes, de
donde partió la inspiración de Rousseau, aquel poderoso
impulso del corazón que conmovió al mundo? ¡Ah! ¡Aquellos
lugares serán culpables siempre para los enemigos de la
libertad!
Cuando la Asamblea rompió las cadenas de los soldados de
Châteauvieux, hubo independientemente del vivo espíritu de
partido un singular arranque de generosidad y de delicadeza en
toda la nación para reparar mediante una acogida lo más
afectuosa posible aquella gran culpa nacional. Los guardias
nacionales de Brest hicieron ex profeso el viaje a pie hasta París
para acompañar a las víctimas, y como al quitarles la casaca de
galeotes les dieran sus propios trajes, por el camino todos
parecían igualmente bretones. De las villas y aldeas salían a
recibirlos; los hombres les daban apretones de manos, las
mujeres los bendecían, los niños tocaban sus ropas. Por doquier
se les pedía perdón en nombre de Francia.
Este hecho nacional es sagrado. Debe conservarse siempre
independiente de la violenta polémica que estalló con tal
motivo, del furor elocuente de los fuldenses, de las filípicas de
André Chénier, Rouchet y Dupont, de Nemours. Y por otra
parte las declamaciones de Collot en favor de los soldados de
Châteauvieux, del apresuramiento de Tallien y otros intrigantes
en apoderarse del suceso e inclinar el buen corazón del pueblo
en beneficio del espíritu de partido. Los fuldenses consideraban
el triunfo popular de los soldados de Châteauvieux como un
insulto a los guardias nacionales muertos en la triste jornada de
Nancy. Allí no había oposición entre unos y otros. Todos habían
combatido por el orden o la libertad. El regimiento de
Châteauvieux, saqueado por oficiales que no se dignaban
rendir cuentas, había invocado las leyes de Francia y tenía
razón. Los guardias nacionales, legalmente intimados por las
municipalidades para que fuesen a combatir, fueron y
combatieron; y tenían razón. Había que llorar a los unos y a los
otros; así se reconoció noblemente en el homenaje que se
celebró en honor de los soldados libertados: se llevaron dos
féretros.
El imprudente furor de los fuldenses fue verdaderamente
reprobable. No fue culpa de Chénier y ni de Duport si entonces
no hubo sangrientas colisiones en París. Por adelantado
llenaron los periódicos de las más siniestras profecías; dijeron,
repitieron, explicaron a los guardias nacionales de París que no
pensaban en tal cosa, que el insulto iba dirigido a ellos. El
directorio de París, los La Rochefoucauld, Talleyrand y otros,
manifestaron un miedo ridículo, malévolo, por aquella fiesta
popular. Mucho mejor que ellos comprendió Pétion que esos
grandes movimientos no se pueden impedir; que vale más dejar
que se produzcan y asociarse a ellos para regularizarlos.
Únicamente prohibió, pero de una manera absoluta, que se
llevasen armas; lo mismo picas que fusiles.
El 30 de abril de 1792, los soldados de Châteauvieux
llegados de Brest a París, con sus bravos amigos los bretones y
un gran concurso de pueblo regocijado de verlos, se presentan
en las puertas de la Asamblea y piden ofrecer el testimonio de
su gratitud y presentarle sus homenajes. Dentro, gran
discusión. Los fuldenses, con notoria imprudencia, quieren
todavía ponerse frente al movimiento popular. Se reclama en
nombre de la disciplina violada, en nombre de la política y de
los miramientos debidos a los gobiernos de Suiza, con los cuales
hay que mantenerse en buena inteligencia. El joven diputado
Gouvion, hermano de un guardia nacional al que mataron en
Nancy, declara que no se le puede obligar a acoger, a sufrir la
presencia de los asesinos de su hermano. Y se va. La Asamblea,
después de dos votaciones dudosas, decide que sean admitidos.
Collot, su defensor oficioso, expresa por ellos su
reconocimiento. Las tribunas les aplauden. Una muchedumbre
de guardias nacionales sin armas, de parisienses, de bretones,
de suizos, después una multitud mezclada de hombres y
mujeres con banderas, desfila alegremente. Gonchon, el Cicerón
acostumbrado del barrio de Saint-Antoine, dice en su nombre
que se fabriquen diez mil picas para defensa de la Asamblea y
de las leyes: “Aún diríamos más, pero hemos gritado tanto
¡viva la Constitución! ¡Viva la Asamblea Nacional! que nos
hemos quedado roncos<”. Hubo aplausos y risas.
La fiesta que siguió recibió poco después el hermoso
nombre de Fiesta de la libertad. En el soplo de guerra que la
vivificaba se sentía que esta vez se trataba del triunfo
anticipado de las libertades del mundo y que allí la Suiza
francesa, festejada en aquellos pobres soldados, era la venturosa
vanguardia de la emancipación universal. La estatua de la
libertad era conducida en un carro que imitaba la forma de una
proa de galera. Las rotas cadenas de las víctimas eran llevadas,
rasgo conmovedor, por nuestras mujeres y nuestras hijas.
Aquellas vírgenes vestidas de blanco tocaban sin aprensión el
hierro oxidado de las galeras que su mano purificaba. En el
Gros-Caillou, en el Campo de Marte, comenzaron las danzas
amenizadas por cantos cívicos. Aquellas alegres rondas
participaban del ardor de las antiguas fiestas en que los
esclavos se embriagaban de libertad por vez primera. Los
hermanos abrazaban a los hermanos y en armonía con el
carácter francés la fraternidad era mucho más tierna con las
hermanas.
Ningún vigilante, ningún desorden, ningún arma y ningún
exceso; una alegría, una paz, una efusión extraordinarias. Cada
cual, con su emancipación, sentía ya la del mundo; todos los
corazones se abrían a la esperanza de que aquello fuese el
principio de la salvación de las naciones.
Y esto era, precisamente, lo mismo que los reyes por su
parte temían de aquella guerra. Puede juzgarse por la orden
que dio el rey de Prusia para que se desarmase a los aldeanos
de sus provincias del Rin. No veía en sus súbditos más que
aliados secretos, amigos de Francia, patrones de nuestros
soldados, impacientes por dar alojamiento a los apóstoles de la
libertad.
El general probable de la coalición, Gustavo III, había
muerto asesinado por los suyos (17 de marzo de 1792). No faltó
quien imputase su muerte a los partidarios entusiastas que la
Revolución tenía en Suecia. Él mismo, en sus últimos
momentos, tenía siempre ante sus ojos aquella Francia que iba a
combatir, y acaso no la hubiese combatido más que para ser
alabado por ella, tanto se preocupaba de la opinión del público
francés y de los diarios de París. Próximo a la muerte, decía:
“Quisiera saber lo que va a decir de esto Brissot”.
La emigración había ganado con la muerte de Leopoldo y
el advenimiento de Francisco II, enemigo fanático de la
Revolución. Nuestro embajador en Viena, Noailles, estaba casi
prisionero en su palacio. El que enviamos a Berlín, Ségur, fue
objeto de risa; se hizo correr el rumor de que había ido a
conquistar por amor o por dinero a las queridas del rey de
Prusia. En una audiencia pública el rey le volvió la espalda, y
dirigiéndose al enviado de Coblenza, le preguntó cómo seguía
el conde de Artois.
Acaso ninguna figura caracteriza mejor la
contrarrevolución que el nuevo emperador Francisco II, cuyo
reinado comienza. De cortos alcances, débil y violento, mala
mezcla de dos naturalezas, alemán nacido en Florencia, falso
italiano y falso alemán, era el hombre de los curas, un devoto
maquiavélico, cuya alma dura e hipócrita no estaba por ello
menos dispuesta al crimen político. Era el que aceptó de manos
de su enemigo a Venecia, su aliada; era el que por su hija
comenzó la ruina de su yerno y luego, una vez en Rusia, le
atacó por la espalda y consumó su pérdida. Vedle en sus
numerosos retratos de Versalles, ¿puede asegurarse que aquello
es un hombre? Está tieso y rígido, como marchando sobre
ruedas, semejante a la estatua del Comendador o a la sombra de
Banquo. A mí lo que me causa miedo es que aquella máscara
está fresca y sonrosada en medio de su espantable fijeza. Es
evidente que un ser de tal naturaleza no tendrá jamás
remordimiento y hace el crimen a conciencia. La despiadada
hipocresía se ve escrita en aquella faz petrificada. No es un
hombre, no es una máscara, es un muro de piedra de Spielberg.
Más fijo y mudo que el calabozo en que, para quebrantar el
corazón de los héroes de Italia, les obligaba por hambre a hacer
calceta como mujeres. Y esto “en interés de su enmienda, por la
salvación de su alma”. Tal era la respuesta que daba
invariablemente a la hermana de uno de los cautivos que hacía
todos los años en vano el largo viaje a Viena para llorar a sus
pies.
Ése es el enemigo de Francia. En abril encarga a
Hohenlohe, su general, que se entienda con el del ejército de
Prusia, el duque de Brunswick. Por orden suya, su ministro, el
conde de Cobentzel, asociado con el viejo Kaunitz, escribe una
nota corta, seca y dura, en la que sin calcular ni la situación ni la
medida de lo posible, ordena contra Francia el ultimátum de
Austria: 19 Reconocer a los príncipes alemanes que tienen
posesiones en el reino; dicho de otro modo, reconocer la
soberanía imperial en el centro de nuestros departamentos;
tolerar el imperio en la misma Francia. 29 Devolver Avignon, el
gran paso del Ródano, de suerte que la Provenza quede
desmembrada como en otro tiempo. 39 Restablecer la
monarquía bajo el régimen del 23 de junio de 1789 y de la
declaración de Luis XVI, lo mismo que las órdenes, la nobleza y
el clero.
“En verdad, dice Dumouriez, aunque el gabinete de Viena
hubiera estado durmiendo treinta y tres meses desde la sesión
de junio de 1789 sin haberse enterado todavía de la toma de la
Bastilla ni de todo lo que siguió, no hubiera hecho unas
proposiciones más extrañas, más incompatibles con la marcha
invencible que había emprendido la Revolución” .
Y aquella nota no era solamente la de la inepta e hipócrita
Austria; expresaba al mismo tiempo el pensamiento del
gobierno que se creía a la vanguardia del progreso de
Alemania, del gobierno filósofo y liberal que había alentado la
resistencia turca y polaca, al mismo tiempo que destruía las
libertades de Holanda. En el fondo, áspero, ávido, inquieto, sin
preocuparse de los principios, el gobierno prusiano,
exagerando mucho su fuerza, se creía en disposición de pescar
en río revuelto y metía sin reflexión en todas partes sus manos
en forma de garras.
Las tropas de la coalición se acercan poco a poco a Francia.
En el centro, los prusianos que se escalonan en la Westfalia,
hacia el Rin. En las dos alas, los austriacos; por una parte, van
aumentando sus tropas de los Países Bajos; por otra, se hacen
llamar por el obispo de Basilea, atraviesan el cantón y van a
guarnecer el país de Porentruy, ocupando así una de las puertas
de Francia, en disposición de invadir, en cuanto quieran, el
Franco Condado.
El 20 de abril de 1792 el rey y el ministro se presentan en la
Asamblea Nacional. Dumouriez, en un largo y minucioso
informe, demuestra la necesidad en que se encuentra Francia de
considerarse como en estado de guerra con Austria.
El rey declara “que adopta esta determinación, conforme al
voto de la Asamblea y de varios ciudadanos de diversos
departamentos”. Y propone formalmente la guerra.
El mismo día, a las cinco, en la sesión de la noche, se
entabló inmediatamente la discusión. La unanimidad sobre
aquella gran cuestión estaba acordada de antemano. Un
fuldense, Pastoret, fue el primero que al ver subir aquella ola
invencible se asoció a ella hábilmente y propuso que se
decretase la declaración de guerra. Otro fuldense, Becquet,
intentó detener el impulso, asustando a la Asamblea con el
cuadro que presentaba Europa, pintando a Europa poco segura,
España amenazando por la espalda, la sedición en el interior, el
ejército indisciplinado, la hacienda en desorden. Esta última
frase proporcionó a Cambon la feliz ocasión de decir unas
palabras que alejaron todo temor: “Nuestra hacienda no la
conocéis; tenemos más dinero del que se necesita”. Y ya el 24 de
febrero había dicho: “Francia tiene más numerario efectivo en
caja que ninguna potencia de Europa”. En realidad, además de
los 1.500 millones de bienes nacionales vendidos hasta el 1 de
octubre de 1791, había recibido ya el Tesoro cerca de 500
millones. Desde noviembre de 1791 hasta abril de 1792, la
venta, aunque algo paralizada, había sido de 360 millones, y
quedaba todavía por vender una suma equivalente.
Guadet añadió a las palabras de Cambon que ninguna
potencia del mundo podía presentar una masa comparable a
nuestros cuatro millones de guardias nacionales armados; que
ninguna hubiera podido con una palabra movilizar ya a cien
mil, como habíamos hecho nosotros. Los registros de
inscripción de los departamentos arrojaban en marzo el
admirable resultado de seiscientos mil voluntarios que pedían
ponerse en marcha.
Aquella era la voz de Francia, no podía negarse. En vano
insistió el fuldense Becquet, haciendo observar que, de hecho,
se iba a declarar la guerra no a Austria, sino al mundo; arrojar
el guante a todos los reyes. En vano el jacobino Bazire, órgano
en esta ocasión del puro partido jacobino, se admiró al ver que
una decisión tan grave se tomaba con tanta ligereza. Intentó
reproducir el texto ordinario de Robespierre, el peligro de la
traición. Apenas le aplaudieron dos o tres diputados y otros
tantos de las tribunas. Nadie le escuchaba. El entusiasmo lo
invadía todo. Se desbordó con esta frase del diputado Mailhe:
“Si vuestra humanidad sufre al decretar en este momento la
muerte de varios millares de hombres, pensad también que al
mismo tiempo decretáis la libertad del mundo”.
Aubert Duboyet, figura eminente, noble y militar, se
levantó, tomó la palabra y entusiasmo grandemente a la
Asamblea: “¡Cómo! ¡El extranjero tiene la audacia de pretender
darnos un gobierno! Votemos la guerra. Aunque hubiéramos de
perecer todos, el último de nosotros pronunciaría el decreto<
No temáis nada. En cuanto hayáis decretado la guerra, todos se
verán obligados a decidirse: los partidos desaparecerán. Las
hogueras de la discordia se extinguirán al ruido de los
cañonazos y ante las bayonetas”.
“Sí, votemos, dijo el valiente Merlin de Thionville, votemos
la guerra a los reyes y la paz a las naciones”.
La Asamblea se levantó en masa; sólo siete miembros
permanecieron sentados. En medio de una tempestad de
aplausos votó la guerra a Austria.
Condorcet leyó una hermosa y humana declaración de
principios que Francia hacía al mundo. No quería ninguna
conquista, no atacaba la libertad de ningún pueblo. Esta frase se
puso en el decreto.
Orador generalmente frío, Condorcet, animado entonces
por la grandeza de las circunstancias, tuvo un momento feliz al
tratar del reproche de facción que los reyes hacían a Francia: “Y
¿qué es eso de una facción a la que se acusa de haber
conspirado por la libertad universal?< Es la humanidad entera
lo que ellos llaman una facción”.
Vergniaud propuso una gran reunión fraternal, a
semejanza de las federaciones de 1790, en que jurasen todos
morir juntos sobre las ruinas del imperio antes que sacrificar la
menor de las conquistas de la libertad. De este modo Francia,
esperando la muerte o la victoria, iría por última vez, toda en
masa, a darse las manos. “Momentos augustos, dijo: ¿Cuál es el
corazón de hielo que no palpita, el alma fría que entre la
aclamación de alegría de todo un pueblo no se eleva al cielo y
no se siente ensancharse por el entusiasmo, más allá de los
límites de lo humano?”. Esta hermosa y religiosa proposición
no fue votada. No se compaginaba con la impaciencia guerrera
de la Asamblea que ardía en deseos de avanzar.
1792)
Cómo quería el rey que se hiciese la guerra contra Francia.—
Inconsecuencia de Dumouriez, que quiere la Revolución en Bélgica
para reprimirla en Francia.—La guerra empieza por una derrota, (28-
29 de abril).—Robespierre triunfa en los Iacobirios, ante Brissot y los
partidarios de la guerra (30 de abril).—La Gironda hace licenciar la
guardia del rey (29 de mayo).La Gironda acusada por Robespierre.—
Hace que se decrete un campamento de veinte mil hombres en París y
medidas contra los curas refractarios (27 de mayo).—Violencia de los
realistas y de los fuldenses.—Carta de Roland al rey (12 de junio).—
Los ministros girondinos son destituidos (13 de junio).
El rey, al que los jacobinos acusaban de querer la guerra, había
hecho todo lo posible para evitarla. Aun en el caso más
favorable, siempre habían de ser para él funestos los resultados.
Una victoria de Lafayette o de cualquier otro general no habría
realzado al trono más que para ponerlo bajo la tutela de
aquellos. Una derrota exasperaría a París, haría que se acusase
al rey y lanzaría las turbas contra las Tullerías. Y si, por un
imposible no sucedía así, ¿quién triunfaría? ¿Quién vendría?
Monsieur y la emigración, el futuro regente de Francia, ¿aquel a
quien Rusia había enviado ya embajadores? La reina en
particular debía temerlo todo; sabía perfectamente que era
odiada, que en Coblenza le habían escrito coplas, que Monsieur
era su enemigo y que el conde de Artois se hallaba dominado
por el suyo, Calonne. Si los príncipes volvían vencedores, el
resultado podría ser muy bien no libertar a la reina, sino al
contrario, procesarla y encerrarla; con frecuencia se había
hablado de ello; Monsieur satisfaría así su antiguo odio
personal y el de la nación.
Por ello, aunque Luis XVI tuviese en Viena a su agente
Breteuil y la reina mantuviese correspondencia con Bruselas
por conducto del antiguo embajador de su familia, Merci
d'Argenteau, creyeron que debían enviar un agente especial al
gabinete austriaco para acordar con él la manera como convenía
que se hiciera la guerra a Francia. Se trataba de conseguir que
Austria no obrase por sí sola, lo cual hubiera confirmado la
acusación ordinaria contra una reina austriaca, sino que Austria
y Prusia, de acuerdo con las otras potencias en un manifiesto
común dirigido contra la secta antisocial, en nombre de la
sociedad, consignasen que hacían la guerra a los jacobinos y no a
la nación, declarando a la Asamblea y a todas las autoridades
que las hacían responsables de todo atentado contra la familia
real, ofreciendo tratar, pero únicamente con el rey. Era preciso,
sobre todo, recomendar a los emigrados de parte del rey, que se
fiasen de él y de las cortes contratantes, que figurasen como
partes en el debate y no como árbitros y que no se convirtieran,
por la irritación que causaría su presencia, en motivo de guerra
civil.
Estas instrucciones, redactadas sin duda por los fuldenses,
a los que la corte consultaba todavía, fueron confiadas a un
joven ginebrino, Mallet Dupan, entusiasta del rey, de mucho
talento e ingenio. Habló con mucho ardor, con el calor y el
corazón de un hombre enternecido por las desgracias de la
familia real, y salió victorioso en su empresa. Consiguió de los
negociadores reunidos de Austria y Prusia lo que parecía tan
difícil: que los emigrados, los que habían sacrificado su patria,
su fortuna y su existencia a la causa de la monarquía, no fuesen
utilizados por esta; al menos, que fuesen divididos en varios
cuerpos, empleados aparte y, cosa intolerable para aquella
orgullosa nobleza, colocados en segunda fila. Era una solemne
declaración de la desconfianza que parecía tener el rey en sus
más ardientes servidores. Se fiaba de los alemanes, de los
austriacos, de los prusianos y no de los franceses de su nobleza.
¿Era esto político? Si la invasión hubiera tenido a los emigrados
en la vanguardia, habría podido pasar por francesa, y Francia
podía decir, después de todo, que era vencida por Francia.
Aquellos franceses, aunque fuesen aristócratas, si continuaban
juntos, si constituían un ejército en el seno del ejército enemigo,
le vigilaban y le impedían que conservase lo que tomaba. El
extranjero debía mirar con buenos ojos los planes de Luis XVI
para dividir la emigración; era para él, en la invasión, un
estorbo, un testigo, un compañero incómodo. Por el contrario,
en el plan que se le presentaba en nombre del rey con la Francia
noble eliminada y la Francia popular no organizada, el
extranjero tenía más facilidades; ningún otro obstáculo
probable; el reino estaba abierto a discreción.
¿Cuál era el plan de guerra según la mente de Dumouriez,
que lo preparaba? Era, por la Revolución, conquistar un país en
revolución, los Países Bajos austriacos, apenas reducidos por el
emperador, mal sometidos y temblorosos. Dumouriez confiaba
a dos viejos generales las dos alas de la batalla, a Luckner para
guardar el Franco Condado y a Rochambeau para guardar
Flandes. Unos cuerpos secundarios debían inquietar a
Luxemburgo, llamando sobre él toda la atención. Pero de
pronto, Lafayette, que mandaba en el ejército del centro,
descendiendo rápidamente el Meuse, avanzando de Givet a
Namur, apoyándose en un cuerpo de ejército que Rochambeau
enviaría de Flandes al mando del general Biron, se apoderaría
de Nemur y llegaría a Bruselas, donde la Revolución belga
recibiría con los brazos abiertos a su libertador.
Con razón dice Dumouriez que en su plan tenía Lafayette
el gran papel; era la vanguardia de la invasión, se llevaba la
primera gloria de ella, los primeros resultados inmensos y
fáciles; en la situación en que se hallaba Bélgica, tenía la insigne
suerte de conquistar un país que quería ser conquistado. En el
interior los resultados podían ser decisivos. El general de los
fuldenses, el hombre que el 17 de julio había ejecutado sus
órdenes y por un momento creyó que restauraba el trono a
tiros, ¿con qué autoridad no hablaría desde Bruselas a París,
recomendando a las facciones el orden y el silencio en nombre
de la victoria? ¿A quién se dirigirían los jacobinos aterrados,
para no perecer, sino al ministro hábil, atrevido, que cubierto
con el gorro colorado les había dado aquel golpe? Fuldenses,
jacobinos, el pueblo y el rey, contrarrestados los unos por los
otros, se hallarían en poder de Dumouriez.
Este plan era ingenioso. Dumouriez, llevado al poder por la
Gironda, por su triunfo sobre el rey, empleaba el poder que
aquella acababa de darle en provecho del rey y de los fuldenses;
en aquel momento, según todas las apariencias, se hubiera
vuelto a hacer jacobino, lo bastante para neutralizarlo todo y
dominar a los partidos.
En sus memorias, llenas de ingenio, de artificio, de
reticencias y de mentiras, hay, sin embargo, esta sencilla
confesión, este rayo de luz: que no se atrevía, por temor al
público y a la opinión, a nombrar al fuldense Lafayette general
en jefe, pero que en realidad, una vez en país enemigo, siendo
superior en graduación a los oficiales generales que
Rochambeau le prestaba, Lafayette mandaría solo y solo
tomaría Namur y Bruselas. Añadamos la conclusión que
Dumouriez se guarda bien de decir, pero que no es menos
cierta: que la victoria de un fuldense era en Francia
infaliblemente la victoria del partido fuldense, con el cual
Dumouriez (evitando siempre relacionarse personalmente con
él) conspiraba al mismo fin.
A este plan tan bien concebido le faltaron dos cosas.
La primera, un general. Lafayette, partidario de la guerra
defensiva, lo mismo que Rochambeau, no era de ninguna
manera, a pesar de su imiegable valor, el hombre audaz y
aventurero que se había de internar en el país enemigo. Con
gran trabajo llevó diez mil hombres a Givet, haciendo una
rápida marcha. Pero una vez allí, comprendió que tenía poca
gente para tan gran empresa y ya no se movió.
La otra dificultad estaba en que ni Lafayette ni Dumouriez
(con todo su jacobinismo y su gorro colorado) estaban
verdaderamente dispuestos a agitar Bélgica con una
propaganda atrevida. Era preciso darle valor, animarla,
levantarla, implicarla profundamente en la revolución. ¿Quién
hubiese hecho esto y quién necesitaba hacerlo? Precisamente los
que en Francia querían contener la revolución. La duplicidad de
Dumouriez y su inmoralidad, hacían impotente su genio. La
primera condición de su plan era obrar francamente en los
Paises Bajos, inspirarles de antemano una fe profunda en la
sinceridad de Francia, enarbolando muy alta, en aquella guerra,
la bandera de la libertad. Lejos de esto, fue una guerra política,
preparada, dirigida por un hombre sin fe, que sin embargo no
tenía ninguna probabilidad de éxito más que en la fe. Explotaba
un principio, para que triunfante este en los Países Bajos, le
sirviera para neutralizar el mismo principio en Francia.
¿Y a quién confiaba la bandera de la Revolución? A aquel
que en el Campo de Marte la había arriado del altar de la Patria,
arrastrándola entre charcos de sangre. Aquella bandera que la
Gironda quería convertir en su día en bandera de la República,
era entregada por un realista a otro realista, por un intrigante a
un hombre sin fe, por el hombre falso al hombre inseguro, para
que se convirtiera en bandera de la monarquía. Combinación
extraña e inmoral, que si hubiera prevalecido, habría sido el
triunfo, no de Dumouriez ni de Lafayette, sino de la
contrarrevolución y de los enemigos de Francia.
Desde el principio de la campaña pudo convencerse todo el
mundo del peligro enorme que se corría dirigiendo la guerra
los partidarios de la paz. Dumouriez, ministro director que
gobernaba el ministerio de la guerra mediante un hombre de su
confianza, había conservado por deferencia a la corte todo el
antiguo personal de aquel centro. Aquellos empleados del
antiguo régimen no podían demostrar gran celo por el éxito de
la cruzada revolucionaria, que en realidad, se hacía contra sus
principios. Su mala voluntad, su apresuramiento en excusarse
por la desorganización de los servicios, aumentándola si
convenía, su mal humor, su negligencia, todo esto brotó sobre
el terreno en el momento más peligroso. Los infortunados
voluntarios de la guardia nacional, que, en el rigor del invierno,
habían acudido llenos de entusiasmo a guarnecer la frontera,
eran abandonados sin socorros de la administración. ¿Quién
tenía la culpa? ¿El ministerio de hacienda? No, los impuestos se
cobraban; los millones de la lista civil llegaban siempre a
tiempo para pagar a los periodistas de la contrarrevolución, los
Suleau y los Royou, mientras que estos voluntarios continuaban
sin fusiles. Les ocurrió, durante dos o tres veces en el momento
de entrar en campaña, que no tenían víveres. Los regimientos
de línea tampoco estaban mejor. Todas las reclamaciones eran
denegadas, recibidas con insolente desprecio. Los asentistas
eran amigos del enemigo: todos los empleados de la guerra
estaban por la paz a pesar de todo. El viejo mariscal
Rochambeau no quería más guerra que la defensiva. Le
mortificaba que Dumouriez dirigiese todas las órdenes a sus
lugartenientes. Las dificultades que presentaba el movimiento
de invasión no le desagradaban de ningún modo. Movía la
cabeza, se encogía de hombros y no presagiaba nada bueno.
Dumouriez, afectando caballerosidad con la reina y con el
rey, como se lee en sus memorias, no por eso dejaba de estar en
relaciones secretas con la casa de Orleáns. Necesitaba a toda
costa un rey, una corte y las facilidades de disipación que sólo
pueden existir en la monarquía. Veía en el joven duque de
Ghartres una especie de en cas monárquico si caía Luis XVI.
Con frecuencia utilizaba los oficiales generales partidarios de
aquella casa, como Biron y Valence. Aquella vez el movimiento
del Norte había de iniciarlo Biron, que debía reunirse en terreno
enemigo con el ejército de Lafayette. El 28 de abril por la noche
Biron se apoderó de Quiévrain y se dirigió contra Mons. El 29
por la mañana Théobald Dillon se trasladó desde Lille a
Tournai. En ambos lados ocurrió lo mismo. La caballería,
generalmente aristócrata, especialmente los dragones, en
Tournai ante el enemigo, en Alons, sin verle siquiera, empezó a
gritar: “¡Sálvese quien pueda! ¡Nos han vendido!” y pasó por
encima de los regimientos de infantería, compuestos por
voluntarios. Estos, desbandados, desmoralizados, se declaran
en precipitada fuga. De regreso a Lille, furiosos, la emprenden
contra sus jefes, acusándolos de que querían entregarlos.
Asesinan a Dillon en una granja. El populacho de Lille
interviene y ahorca a varios prisioneros.
Perecieron trescientos o cuatrocientos hombres. Derrota
pequeña en sí, grave al principio de una guerra, pero que
produjo como resultado aumentar en sumo grado la confianza
de nuestros enemigos, hinchándoles con necio orgullo. De este
modo los famosos estrategas de Prusia pudieron poner mayor
confianza en el soldado autómata y despreciaron aún más el
soldado de inspiración. Brunswick decía a los oficiales que
compraban caballos para la campaña: “Señores, no os toméis
tanta molestia; esto no será más que un paseo militar”. Este
paseo quería hacerlo a la alemana, lento, agradable, metódico.
En vano le decía Bouillé, que conocía mejor la situación y el
terreno, que todo se echaría a perder si no se hacía un avance
atrevido y rápido por la Champagne, directamente sobre París.
Brunswick no tenía tanta prisa. Cuentan que el novelesco
ministerio de madame de Staël le había hecho la extrana
proposición de darle, si la quería, la corona de Francia. No
parece que se tomase la cosa en serio, pero sin embargo, tal es la
debilidad de los hombres, que a pesar de lo extravagante de la
idea, le turbaba el espíritu. Quería ver en qué iba a quedar
aquella gran cuestión de Francia, no todavía madura ni
suficientemente embrollada.
Dumouriez, con la intrepidez y el descaro que brilla
constantemente en sus memorias, da a entender que la Gironda,
que había empujado hacia la guerra con un desesperado
esfuerzo, fue precisamente la causante de la derrota. No lo dice
en estos términos, pero lo da entender implícitamente al hacer
estas dos afirmaciones: 1ª hubo complot; 2ª la Gironda estaba
interesada en él. Este último punto es contestable, inadmisible.
Los defensores de la guerra, que tantas veces habían
respondido del éxito y de la victoria, recibieron de lleno en la
mejilla el golpe del primer revés.
Fue en la noche del 30 de abril, en el momento en que
circuló por París la carta que anunciaba el desastre del 28.
Brissot, que hasta entonces había luchado en los Jacobinos
contra Robespierre, fue definitivamente aplastado por este.
Entre ellos, y por mediación de Pétion, se había establecido una
paz bastante equivoca. La noche del 30, creyendo Robespierre
que por efecto de la gran noticia los girondinos estaban
hundidos, los ataca con un furor, un clamor y una gesticulación
que no eran naturales en él. Sostuvo que ellos habían falsificado
en sus diarios la información de los últimos debates decididos
por la pacificación. Les reprochó especialmente que hubiesen
dicho que Marat le proponía para tribuno. En realidad, Marat
no había dicho expresamente semejante cosa, sino que, en un
número, hacía notar la necesidad de un tribuno; en otro
designaba a Robespierre, alabándole como el más digno
(después de él, sin duda alguna). Los girondinos sacaban la
consecuencia que todo el mundo había de ver en ellos que
Marat indicaba implícitamente para tribuno o a Robespierre o a
Marat.
Las tribunas, muy excitadas aquella noche, llenas de
mujeres fanaticas, pesaban sobre los jacobinos y por momentos
intervenían con gritos apasionados. Cordeleros muy ardientes,
Legendre, Merlin, Fréron, Tallien, habían acudido para
arrastrar a la masa de los indecisos. Brissot y Guadet no podían
abandonar la Asamblea en aquel momento. El girondino
Lasource, que presidía los Jacobinos, se vio obligado también a
ceder su sillón a Dufourny para poder asistir a la Asamblea, un
hombre de Robespierre. Bajo el influjo de tan feliz concurso de
circunstancias, la cosa fue sobre ruedas. La sociedad declaró
que “desmentía las difamaciones, las calumnias de Brissot y
Guadet contra Robespierre” (30 abril de 1792).
Éste consumó el golpe por medios bien extraños para un
hombre que naturalmente deseaba el poder. En su periódico se
lanzó en plena anarquía, enalteciendo a los soldados justamente
en el momento en que acababan de huir asesinando a sus jefes,
oponiéndose a las medidas severas que tomaba la Asamblea
para asegurar la disciplina. Pedía que fuesen llamados los
soldados licenciados, que según él no eran menos de sesenta
mil, y que se formase con ellos un ejército, al cual, con la mayor
frescura, pedía que se le diese doble sueldo. Como regla, en
general, establecía la independencia absoluta del soldado con
relación al oficial excepto en dos momentos: el ejercicio y el
combate.
Esta tendencia desorganizadora, notable en Robespierre, se
manifestó el 20 de mayo en los Jacobinos, cuando combatió e
hizo rechazar una proposición girondina, que los más violentos
cordeleros, como Tallien por ejemplo, habían apoyado y que en
aquella crisis extrema, en los comienzos de una guerra tan mal
inaugurada, era verdaderamente de salud pública. Méchin,
secretario de Brissot, proponía a los jacobinos que influyesen
para acelerar el pago de las contribuciones, cuya regularidad
era tan importante en aquel momento, que escribiesen con tal
objeto a las sociedades afiliadas y que la sociedad madre diese
ella misma el ejemplo, no entregando las tarjetas del próximo
trimestre más que a los miembros que justificasen haber
satisfecho el impuesto. Robespierre hizo una objeción
verdaderamente extraña. ¿Un recibo de contribución es acaso
garantía de patriotismo?< Un hombre repleto de la sangre de
la nación aportará su recibo, etc., etc< A mí me parece mejor
ciudadano el que pobre, pero honrado, gana su vida sin poder
pagar los impuestos, que quien nadando en las riquezas hace
presentes adquiridos en una fuente corrompida, etc. Después,
tras esta cobarde adulación al populacho, esta invitación al
egoísmo, a la desorganización en presencia del enemigo, volvía
a su eterno texto, se lamentaba de sí mismo para impresionar
mejor a los demás: “Pérfidos intrigantes, os encarnizáis en mi
perdición, pero yo os declaro que cuanto más me habéis aislado de
los hombres mas me habéis privado de comunicarme con ellos…”.
Esta cita textual de las Ensoñaciones de Rousseau era
soberanamente ridícula en aquel momento en que se hallaba
más que nunca rodeada de los jacobinos que, por su causa, el 30
de abril habían roto definitivamente con la Gironda. El mismo
Tallien, que había contribuido al triunfo de Robespierre, no
pudo evitar un movimiento de indignación y de desprecio ante
aquella fraseología hipócrita. Su maestro Danton, menos joven
y más político, borró aquella mala impresión con un elogio
entusiasta de las virtudes de Robespierre. Iba a necesitar unirse
sobrehumanamente con él. Desmouriez, cada vez más
sospechoso para los girondinos, había hecho sondear a Danton.
Para perderlo y salvar a la corte, para cerrar el camino a la
República, no se encontraba nada mejor que una conspiración
monstruosa de los extremos contra el centro, del interés realista
contra el interés jacobino.
La Gironda, colocada entre ellos, debía perecer ahogada. La
Gironda vacilaba. Había recibido dos golpes: en la frontera, por
el primer fracaso de una guerra que había aconsejado, y en los
Jacobinos, por la victoria de Robespierre sobre Brissot.
Se rehabilitó por un golpe de audacia que hirió
directamente a la corte e indirectamente a los que, como la
corte, habían sido partidarios de la paz por consecuencia de
Robespierre. La máquina había sido bien montada, con un
exacto conocimiento de la necesidad de imaginación que había
en aquella época conmovida, inquieta, crédula, hambrienta de
misterio, acogiendo ávidamente todo lo que causaba miedo. Se
trataba de una denuncia, hecha con estrépito, de la existencia de
un comité austríaco que siempre, durante treinta años, había
gobernado Francia y no pretendía nada menos al presente que
exterminarla.
El primer redoble de atención, rudamente alarmante dado
con brío, a lo Marat, fue dado por el girondino Carra en los
Anales patríóticos. El comité austriaco, decía, preparaba en
París un San Bartolomé general de patriotas. Montmorin y
Bertrand eran nominalmente designados; gran consternación: el
juez de Paz del barrio de las Tullerías no vacila en dictar un
mandamiento de comparecencia contra tres representantes en
cuyo testimonio se había apoyado Carra.
Así, audacia por audacia. La corte había organizado aquella
temible guardia de la que hemos hablado antes, creía tener
también a su favor a una gran parte de la guardia nacional. La
noticia del desastre de Flandes había sido saludada por todos
aquellos aristócratas con gritos de alegría. La Asamblea, por su
derrota en Mons y en Tournay, no les causaba ya gran miedo, la
despreciaban hasta el punto de lanzar contra ella un simple juez
de paz, un ínfimo magistrado del barrio de las Tullerías.
Perdieron esta confianza cuando Brissot (el 23 de mayo)
reprodujo la denuncia en términos más serios, y entre algunas
hipótesis articuló hechos ciertos que la publicación de los
documentos y el progreso de la historia han confirmado
plenamente. Demostró que los Montmorin y los Delessart,
verdaderos maniquís, estaban dirigidos por el hilo que tenía
Merci d'Argenteau, el antiguo embajador de Austria, a la sazón
en Bruselas; él solo, en efecto, ejerció siempre influencia sobre la
reina. Por otra parte, Luis XVI tenía a su ministro Breteuil en
Viena, con anuencia de toda Europa. Apoyándose en
numerosos documentos, sistematizando y relacionando hechos
aislados, Brissot mostró al comité extendiendo sobre Francia
una inmensa red de intrigas, creando atmósfera por medio de
una inmensa edición de libelos. Uno de los documentos citados
era curioso; era una carta de nuestro enviado a Ginebra, en la
que se declaraba autorizado por el rey para alistarse en el
ejército del conde de Artois. Brissot concluía con la acusación de
Montmorin, y quería que se interrogase a Bertrand de
Molleville y a Duport-Dutertre. Por lo que respecta a Bertrand,
sus memorias nos prueban hoy que jamás hubo desconfianza
más merecida.
La Asamblea tuvo la prudencia de aplazarlo. Veía en
manos de la corte el arma más peligrosa, la guardia
constitucional, que era preciso romper antes de nada. Se temía
que esta guardia pudiera herir a la Asamblea o llevarse al rey.
Seis mil hombres, y de aquella clase, armados y equipados
como estaban, no tenían más que obrar unidos, poner al rey en
medio de ellos: no habría en París ninguna fuerza que pudiera
impedir el golpe.
La guardia constitucional continuaba reclutándose entre
elementos extraños que contrastaban con aquel nombre. Poco a
poco iban metiendo en ella, entre los matones y maestros de
esgrima, entre los hidalgos bretones y vendeanos, una legión de
fanáticos a los que en otra época les hubieran llamado la flor de
los Verdets del Mediodía. Había en particular furiosos
provenzales, de la ciudad de Arlés, de la facción arlesiana
conocida con el nombre de la Chíffonne. Había también una
colección de curas jóvenes y robustos, a los que la Iglesia, que
dice aborrecer la sangre, había permitido, sin embargo, que
colgasen los hábitos para empuñar la espada, el puñal y la
pistola.
Todo aquello era indecente, atrevido, procaz y fanfarrón.
Como todos eran hombres escogidos o por su fuerza muscular
o por su destreza en el manejo de las armas y creían tener
grandes ventajas en cualquier lucha individual, iban, venían, se
exhibían por los paseos públicos como diciendo: “Somos los
conspiradores”, acumulando así el odio, la cólera y la irritación.
La voz de París fue la que habló, el 22 de mayo, en una
carta de su alcalde Pétion al comandante de la guardia nacional.
Expresaba en ella el temor general de que se marchase el rey, e
invitaba a aquel sin rodeos a que observase, que vigilase y
multiplicase las patrullas en los alrededores (de las Tullerías, sin
duda). El rey se quejó de ello amargamente al siguiente día en
una carta que el directorio del departamento hizo fijar en las
esquinas de París. Pétion no negó nada y replicó con energía.
Aquella extraña guerra de palabra entre el rey y el alcalde
parecía el anuncio de una guerra real y efectiva.
A la Asamblea llegaban toda clase de delaciones. Hechos en
sí mismos insignificantes, aumentaban la alarma. Ya fuera una
masa de papeles quemados en Sèvres (un folleto contra la
reina). Ya fuera Sombreuil, el gobernador de los Inválidos, que
les había mandado que cediesen por la noche sus puestos a las
tropas de la guardia nacional o de la guardia del rey en el caso de
que se presentasen. El 28 de mayo propuso Carnot y decretó la
Asamblea, que durante el peligro público estuviese en sesión
permanente, y en efecto, así estuvo cuatro días y cuatro noches.
El 29, Pétion, en un informe a la Asamblea sobre la situación de
París, entre varias cosas tranquilizadoras decía esta alarmante:
“Que la tranquilidad actual se parecía al silencio que sigue al
rayo”. Todo el mundo reconocía, sin embargo, que el rayo
todavía no había caído.
La Asamblea fue quien lo lanzó. El 29, pasando por alto el
miedo de los asesinatos, se hizo presentar por Bazire un
informe acusador contra la guardia del rey, informe plagado de
hechos terribles. Entre otros, se aludía a la alegría impía,
bárbara, que había manifestado aquel cuerpo por el desastre de
Mons, la esperanza de que Valenciennes fuese tomado por los
alemanes y en quince días llegase el enemigo hasta París. Una
declaración notable es la de un caballero, el famoso Murat, que
al dejar de pertenecer a la guardia y presentar su dimisión dijo
que habían querido ganarle a fuerza de dinero y mandarle a
Coblenza.
El mismo día, 29 de mayo, en la sesión de la noche, Guadet
y Vergniaud con golpes repetidos martillearon sobre el yunque.
Se veía que el asunto traería consecuencias. La Asamblea
decretó el licenciamiento inmediato, ordenó que los puestos de
las Tullerías se entregasen otra vez a la guardia nacional,
añadiendo que este decreto sería válido sin necesidad de la
sanción real. Se hizo una adición especial para que fuera
detenido el duque de Brissac, comandante de la guardia del rey,
a la que fanatizaba con sus frases violentas. Esta severidad con
Brissac se explica quizás, en parte, por la insolencia de un
diputado, el coronel Jacourt, que mientras se discutía, fue al
banco de Chabot para amenazarle con darle cien palos. La
Asamblea creyó que debía imponerse a los militares y hacer
pesar sobre ellos la espada de la ley.
La actitud amenazadora del pueblo y de las secciones, que
fueron a la barra a pedir que se constituyesen en sesión
permanente, dio mucho que pensar a los jefes del partido
realista. No dijeron una palabra contra el decreto. Abandonaron
sus puestos y se quitaron el uniforme azul, pero no lo hicieron
para dar la partida por perdida; varios de ellos se vistieron de
rojo y continuaron paseando por París armados hasta los
dientes con el uniforme de los suizos.
En el momento en que la Gironda hería de este modo a la
monarquía, era ella misma a su vez atacada violentamente en
los Jacobinos. Robespierre hacía allí una fuerza desesperada
para arrebatarle la popularidad que ganaba con el
licenciamiento de la guardia real. El 27 pronunció una solemne
acusación contra Brissot, Condorcet, Guadet, Gensonné, etc. Les
acusó de dar empleos. Les acusó de abandonar en todas partes
la causa de los patriotas, la de los soldados licenciados, la de los
asesinos de Avignon, etc. Les acusó de estar de acuerdo con los
fuldenses, con Narbonne, Lafayette y la corte. Todo ello
sazonado con esta mortífera, pérfida y aduladora acusación:
“Conocéis el arte de los tiranos que provocan a un pueblo
siempre justo y bueno a movimientos irregulares para
inmolarle enseguida y envilecerle en nombre de las leyes”.
Luego este penetrante saetazo: ¿Por qué habían hecho dar
millón y medio a los generales y seis millones a Dumouriez con
relevación de cuentas? De este modo hacía extensivas
hábilmente a los girondinos las muy fundadas sospechas que
inspiraba su equívoco asociado con todo cuanto se refería al
manejo de dinero. Ellos mismos participaban de estas sospechas
de tal modo, que la “relevación de cuentas” no constaba en la
redacción definitiva del decreto. Dumouriez armó por ello tal
ruido, gritó tanto en nombre de su honor ultrajado, llegando
hasta ofrecer su dimisión, que la Asamblea no pudo negarse a
volver a poner en el decreto aquellas palabras en las que tanto
empeño demostraba.
Justa o no la acusación de Robespierre, fue tan bien acogida
en los Jacobinos, que consiguió el mismo día que suspendiera
toda afiliación nueva, es decir, que los jacobinos no ampararían
con su nombre las numerosas sociedades de provincia que se
constituían en aquel momento bajo la bandera de la Gironda.
Quería que los que viniesen de nuevo permaneciesen en
cuarentena, o que, por el solo hecho de la tardanza que la
sociedad empleaba en admitirlos, se hicieran sospechosos al
pueblo de moderantismo y fuldenismo y vulnerables a los tiros
de la prensa robespierrista, a las intencionadas acusaciones que
ellos combinarían y enviarían desde París.
La Gironda prestó cuerpo a estos ataques por una
concesión que se vio obligada a hacer a la oposición general de
la guardia nacional de París. Debía considerarla mucho en
aquella ocasión en que no disponía de ninguna otra fuerza para
llevar a cabo el licenciamiento de la guardia del rey; no estaban
organizadas todavía las picas, ni tenía armas el pueblo; la
guardia nacional lo era todo. Simoneau, el alcalde de Étampes,
había sido asesinado al tratar de sofocar valientemente un
motín originado por una cuestión de cereales; su muerte fue
motivo para que manifestasen un gran entusiasmo todos
aquellos que sufrían con las turbulencias y querían el
mantenimiento de las leyes. Se sometieron a votación sus
honras fúnebres; Brissot votó a favor, Robespierre en contra. Se
dijo que Simoneau era un acaparador que había merecido la
muerte. Aquella fiesta de la ley, así llamada, fue puesta en
oposición a la fiesta de la libertad celebrada en abril por los
soldados de Châteauvieux. Recordada y repetida en todas las
acusaciones, se llegó a hacer de ella un crimen horrible con el
que se abrumaba a la Gironda.
El ministerio mixto constituido por la Gironda y
Dumouriez se había desorganizado a consecuencia del desastre
de Flandes, que recayó sobre Dumouriez y le costó un hombre,
el ministro de la guerra, al que no pudo defender lo suficiente.
En su lugar se vio precisado a admitir un ministro girondino, el
coronel Servan, militar filósofo, ex gobernador de los pajes,
escritor sabio, estimado, el hombre de confianza de madame
Roland, que no se movía de casa de esta. El público, que a toda
costa quería que tuviese un amante, se empeñaba en que
entonces lo era Servan; lo mismo sucedió con todos los hombres
que recibieron el impulso del corazón viril y político de aquella
mujer, mejor podíamos decir: de aquel verdadero jefe de
partido. Mereció este nombre en el momento cuya historia
referimos. Se distinguió no tan sólo por el estilo y la forma
elocuente, sino por la iniciativa. Suya fue una de las dos
medidas que debían quebrar el trono.
El consejo, neutralizado por Dumouriez, no adelantaba
nada ni hacía nada. La Asamblea, excepción hecha del
licenciamiento de la guardia, iba brissotando y no hacía nada. Y
la guerra había revelado la lastimosa organización del interior y
ahora continuaba siendo administrada por los empleados del
antiguo régimen, por los enemigos de la guerra. ¿Por qué no
avanzaba el enemigo y quién se lo impedía? No podía
adivinarse. ¿El enemigo? Estaba en París. Aquella guardia
licenciada, por más que hubiese cambiado de uniforme, estaba
allí, con sus armas, en disposición de dar un golpe. Por lo
menos podía, si el enemigo entraba en Francia y se dirigía a
París, darle la mano, esperarle y ayudarle, de suerte que el día
decisivo nuestros defensores verían al enemigo delante y
detrás; no verían más que enemigos.
Una carta, una hoja de papel lo deshizo todo. Servan, bajo
la inspiración audaz de madame Roland, y quizás bajo su
dictado, olvidando que era ministro y no acordándose más que
de los peligros de la patria, escribió a la Asamblea
proponiéndole que se estableciese aquí, con ocasión del 14 de
julio, un campamento de veinte mil voluntarios; se conocía su
entusiasmo y su patriotismo. Aquel pequeño ejército de
ardientes ciudadanos, establecidos en París, neutralizaría las
fuerzas irregulares y secretas que tenía allí la corte. Serían una
amenaza suspendida sobre ella, una espada desenvainada
sobre la cabeza de los restauradores intrigantes o caballerescos
de la monarquía, los Dumouriez y los Lafayette.
Aquí es donde se ve brillar todo lo absurdo de la calumnia
tan repetida por Robespierre sobre la supuesta alianza de
Lafayette y los girondinos. ¿De quién parte la proposición que
debía hacer imposibles las reacciones monárquicas y militares
de Lafayette? ¿De quién? De madame Roland, es decir, del
verdadero genio indiscutible de la Gironda.
Dumouriez se sintió herido por aquel golpe imprevisto y
confiesa que en el primer consejo su emoción fue tan viva y la
disputa tan fuerte, que a no ser por la presencia del rey hubiera
terminado el consejo de una manera sangrienta. “¿Y si Servan,
dijo Clavières (el ministro girondino de hacienda) para
conciliarlo todo, retirase su moción?”. Las consecuencias
hubieran sido terribles para el rey y para Dumouriez. Este
comprendió el lazo que se le tendía y rechazó la oferta con
furor, diciendo que al retroceder así, se excitaba más el ardor de
la Asamblea, que se amotinaba al pueblo, que en lugar de
veinte mil hombres vendrían cuarenta mil, sin necesidad de
decreto, para derribarlo todo, y que él conocía bien el medio de
evitar el peligro. Su idea era librar a París poco a poco de
aquellos, con el pretexto de las necesidades de la guerra,
obligándoles a que se dirigieran a Soissons.
A Robespierre no le gustó el decreto mucho más que a
Dumouriez. La gran y generosa iniciativa que tomaba la
Gironda al llamar allí sin temor a aquella gente escogida y
entusiasta de la Francia armada, mortificaba su corazón. Su
temor, su hiel y su envidia se desbordaron ampliamente en su
periódico y en los Jacobinos. Pero con ello dio ocasión a los
hijos predilectos de la Gironda, como Girey-Dupré y Louvet,
para que hicieran notar el acuerdo perfecto que existía siempre
desde hacía algún tiempo entre las opiniones de Robespierre y
las de la corte, sobre la guerra, por ejemplo y sobre el
campamento de los veinte mil hombres.
Como consecuencia insinuaban maliciosa y pérfidamente
que aquel Catón no estaba limpio, que bajo mano, quizá, y por
caminos misteriosos, podía muy bien existir algún pasaje
secreto desde las Tullerías a los Jacobinos y que el comité
austriaco podía tener un órgano en la tres veces santa tribuna
de la calle de Saint-Honoré.
La cuestión de los veinte mil hombres era circunstancial,
accidental, exterior. La cuestión interior magna era la del clero.
En espera de la Vendée, el clero hacía ya a la Revolución
una guerra suficiente como para hacerle morir de hambre.
Había añadido al Credo un nuevo artículo: “El que pague la
contribución está condenado”. Ningún artículo de fe
encontraba al aldeano mejor dispuesto; con esta sencilla frase,
hábilmente divulgada, el cura, sin moverse, paralizaba la acción
del gobierno, cortaba el nervio de la guerra y entregaba Francia
al enemigo.
Nada igualaba a su audacia. En plena Revolución, la
antigua jurisdicción eclesiástica reclamaba su independencia,
obraba como soberana. Un cura del barrio de Saint-Antoine se
había casado; ninguna ley se lo prohibía, la Asamblea así lo
había reconocido. Sin embargo, fue denunciado y perseguido
por los superiores eclesiásticos.
La fuerza de la contrarrevolución, nunca lo diremos
bastante, estaba en los curas. Decir que se podía apartar el
obstáculo es no tener idea de la situación. El clero se había
puesto en todas partes frente a la Revolución para impedirle el
paso; llegaba con la fuerza de un impulso inmenso, con
velocidad acumulada por los obstáculos y por los siglos e iba a
chocar contra aquella barra, rompiéndola o rompiéndose.
El más dulce, el más humano de los hombres de la Gironda,
Vergniaud, solicitó un decreto para la deportación de los curas
rebeldes. Roland presentó en abril los acuerdos ya tomados
contra ellos por cuarenta y dos departamentos. El 27 de mayo
se acordó la urgencia del decreto. “La deportación se llevará a
efecto dentro de un mes, fuera del reino, si la solicitan veinte
ciudadanos activos y es aprobada por el distrito y pronunciada
por el departamento. El deportado cobrará tres libras diarias
por gastos de viaje hasta la frontera”.
La sanción de este decreto era la verdadera piedra de toque
que iba a servir para juzgar al rey.
Si lo sancionaba, quitaba evidentemente su apoyo moral a
aquella gran conspiración del clero que cubría Francia. Si se
negaba a sancionarlo, continuaba siendo el centro de acción, el
jefe, el verdadero general de la contrarrevolución.
No era, como se ha dicho tantas veces, una simple cuestión
de conciencia, la de un individuo sin responsabilidad que
hubiera de consultar consigo mismo. Era el primer magistrado
del pueblo que continuaba o dejaba de ser el jefe de una
conspiración permanente contra el pueblo. Si su conciencia le
ordenaba la ruina y la muerte del pueblo, su deber era abdicar.
Los fuldenses, hechos realistas y privados del buen sentido
por exceso de irritación, contribuyeron no poco a alentar la
insensata resistencia del rey. Defendían el fanatismo en nombre
de la filosofía; era, decían ellos, asunto de tolerancia, de libertad
religiosa, tolerancia de conspiradores y libertad para asesinos.
La sangre corría ya en varias provincias, especialmente en
Alsacia. Simón, de Estrasburgo, afirma que habían sido
degollados ya más de cincuenta curas constitucionales,
saqueadas las casas de sesenta, devastados sus campos etc.,
etc<
La obstinada negativa del rey a abandonar al clero enemigo
de la Constitución, el apoyo tácito que prestaba a los curas
rebeldes para que resistieran y persiguieran a los curas
sometidos, equivalía a un perseverante llamamiento a la guerra
civil. Podía decirse que tenía su bandera en las Tullerías, visible
para toda Francia.
El rey, a pesar de estar cautivo, veía todavía a su alrededor
grandes fuerzas materiales. Creía contar con dos ejércitos: los
realistas concentrados en París, donde había, según se decía,
hasta doce mil caballeros de San Luis; además la guardia
constitucional, que a pesar de estar licenciada, cobraba
tranquilamente sus pagas y estaba dispuesta a obrar. El otro
ejército eran los fuldenses, muy numeroso en la guardia nacional
y que tenía todos los oficiales y muchos soldados en el campo
de Lafayette. Bastaba, decían, que hiciese el rey la señal para
que llegase Lafayette.
La insolencia de los lafayettistas y la viva oposición de este
partido y de la Gironda, a los que se acusaba de estar unidos,
surgió en una visita que dos ayudantes de campo de Lafayette
hicieron a Roland, sin objeto, sin pretexto aparente, como si sólo
hubieran querido ver al ministro para buscar una ocasión de
armarle una querella. Le dijeron lo que ya habían dicho en los
cafés y en todas partes, que era preciso aumentar las tropas, que
los soldados eran cobardes, etc. Roland tomó a mal esta última
frase, defendió al ejército, el honor de la nación, dijo que debía
acusarse a los oficiales antes que a los soldados y escribió a
Lafayette los asertos infundados de sus ayudantes. Lafayette
contestó, como un verdadero marqués del antiguo régimen, que
no habían podido franquearse con un hombre “que nadie
conocía, cuya existencia había sido revelada por su
nombramiento inserto en la Gaceta, que no creía una sola
palabra de su relato, que odiaba las facciones y que desprecíaba a sus
jefes”.
Semejante lenguaje dirigido a un ministro no debía tomarse
como insulto individual; era un reto al ministerio, al partido
gobernante, a la Gironda, una declaración de guerra. Se podía
conjeturar que el que hablaba en tono tan soberbio a la
Asamblea, aquel César, iba de un momento a otro a pasar el
Rubicón. Los fuldenses, antes de la batalla obraban ya como
vencedores. Uno de ellos, un representante en medio de las
Tullerías, acometió a bastonazos al jacobino Grangeneuve, que
era muy débil y raquítico, incapaz de defenderse, y que
permaneció desmayado durante tres cuartos de hora. Aún
continuaba golpeándole aquel furioso, cuando Saint-Huruge y
Barbaroux se arrojaron sobre él, y a su vez les faltó poco para
estrangularle.
Esperando a los fuldenses, los realistas de París acababan
de hacer un pedido de seis mil armas blancas, que fue
interceptado por el juez de paz de la sección de Bondy.
La tempestad amenazaba por todas partes. Y la Gironda,
que al parecer dirigía la nave del Estado, no disponía del timón.
Se daba aires de omnipotente y no podía nada, y excitaba la
envidia, dando lugar a Robespierre a que la demoliese
diariamente.
Roland, ministro republicano de un rey que cada día se
sentía más fuera de su centro en las Tullerías, no había puesto
los pies en aquel sitio fatal, sino a condición de que un
secretario nombrado ad hoc escribiese diariamente, con toda
extensión, las deliberaciones y los acuerdos para que constasen,
y en caso de perfidia se pudiera en cada asunto, decidir y
distinguir, señalando la parte de responsabilidad que
correspondía a cada cual.
No se cumplió la condición, pues el rey no la aceptó.
Roland entonces adoptó dos recursos que le ponían a cubierto.
Convencido de que la publicidad es el alma de un estado libre,
publicó diariamente en un periódico, El Termómetro, todo lo que
tenía utilidad de las decisiones del consejo; por otra parte
redactó, con la colaboración de su mujer, una carta franca,
fuerte y enérgica para dársela al rey, y más adelante quizás al
público, si el rey se burlaba de él.
Esta carta no era confidencial; no prometía de ningún modo
el secreto a pesar de lo que se ha dicho. Se dirigía visiblemente
a Francia tanto como al rey, y decía, en términos propios, que
Roland no había recurrido a este medio más que a falta del
secretario y del registro, que hubiesen podido atestiguar en su
lugar.
Fue entregada por Roland el 10 de junio, el mismo día en
que la corte empleaba contra la Asamblea una nueva arma, una
petición amenazadora, en la que se decía pérfidamente, en
nombre de ocho mil supuestos guardias nacionales, que el
llamamiento de los veinte mil federados de los departamentos
era un ultraje a la guardia nacional de París.
El 11 o 12, en vista de que el rey no hablaba de la carta,
tomó Roland el partido de leerla en voz alta en el consejo.
Aquel documento, verdaderamente elocuente, es la protesta de
una lealtad republicana, que sin embargo aún señala al rey la
única manera de salvarse. Hay en él palabras duras, nobles y
tiernas, y esta, que es sublime: “No; la patria no es una palabra,
es un ser por el que se hacen sacrificios, al que cada día se
adhiere uno más por los cuidados que necesita, que ha sido
creado con grandes esfuerzos, que se eleva en medio de
inquietudes y que se ama tanto por lo que cuesta como por lo
que de él se espera<”.
Siguen graves advertencias, profecías demasiado verídicas
sobre las probabilidades terribles de la resistencia, que obligará
a la Revolución a concluir con sangre.
Aquella carta obtuvo el mejor éxito que podía desear su
autor. Fue la causa de su destitución. La reina, aconsejada por
los fuldenses, creyó que podía arrojar del ministerio a la
Gironda, al partido que predominaba en la Asamblea, lo cual
equivalía a prescindir de la Asamblea y a gobernar sin ella.
Audacia extraña que se basaba en una suposición muy gratuita,
a saber: que Dumouriez y los fuldenses podrían llegar a una
avenencia, conciliar a los dos generales enemigos de la Gironda,
Dumouriez y Lafayette, y con estas dos espadas romper las
plumas de los abogados.
Lo difícil era conseguir que Dumouriez continuase,
destituidos Roland, Servan y Clavières, para soportar solo la
indignación del público y de la Asamblea. Se logró gracias a
una mentira y a una treta pueril. El rey engañó al ministro; el
sencillo, el cándido supo más que el intrigante; dio a entender a
Dumouriez que podría sancionar el decreto de los veinte mil
hombres y el otro contra los curas, cuando le hubieran librado
de los ministros girondinos. Dumouriez, contando con esta
promesa, cometió la fea acción de destituir a sus colegas. En el
mismo día los destituidos fueron felicitados por la Asamblea,
que declaró que tenían gran mérito para la patria.
Dumouriez trató de rehabilitarse con un golpe de audacia:
en el mismo momento fue a presentar a aquella Asamblea
irritada y conmovida una notable memoria sobre el estado real
de nuestras fuerzas militares. Aquella memoria estaba en parte
dirigida contra Servan, el último ministro. Sin embargo, no
habiendo estado Servan más que quince días en el poder, era
más bien contra Grave, y aún más contra Narbonne, su
predecesor, contra quien se dirigían los reproches.
El valor de Dumouriez, su continencia, le realzaron mucho.
Sin embargo, no tenía más que un medio para durar, el obtener
del rey la sanción de los decretos.
Se había comprometido horriblemente, casi perdido,
contando con aquella esperanza. Pero precisamente porque la
corte lo creía así, no se preocupaba de disculparle. Los
fuldenses habían dicho a Dumouriez que no tenía más que un
camino, echarse en sus brazos, firmando la negativa de sanción,
y que a ese precio le reconciliarían con Lafayette, que llegaba
expresamente para perseguirle. De este modo le creían cogido
sin remisión y preso en sus redes. El rey le habló con el tono
imperativo y majestuoso del rey antes de 1789, ordenándole a él
y a sus colegas que autorizaran con sus rúbricas y sellos el veto.
Al día siguiente Dumouriez y sus colegas presentaron sus
dimisiones. El rey estaba muy agitado. “Las acepto”, dijo con
aire sombrío. Su doblez no había producido ningún resultado.
El intrigante más intrépido no podía continuar. La corte se
hallaba al descubierto, desenmascarada ante el pueblo.
20 1792.-
Peligro de la anarquía, —Peligro de un golpe de Estado. —Lafayette
escribe al rey para que resista (16 de junio).—Indecisión, variación de
la Asamblea.—¿Quién preparó el 20 de junio ?—Parte que en él pudo
tener Danton.—Discurso de un hombre del pueblo.—Robespierre
contrario al movimiento.—Conciliábulo en casa de Santerre.—La
Asamblea parece que autoriza el movimiento.—Marcha inofensiva del
pueblo.—Los directores le obligan a forzar las puertas del castillo.—El
rey sorprendido y amenazado.—Su fe y su valor.—Cómo divierte al
pueblo.—Valerosa altivez de la reina.—Pétion en las Tullerías.—
Última resistencia del rey.—El pueblo se cansa y se retira.
Las dos fuerzas enemigas, la revolución y la corte, se hallaban
dispuestas a chocar frente a frente.
El rey, al usar el veto, su alma constitucional, al aceptar las
dimisiones de los ministros de la mayoría, le había quitado el
poder a la Asamblea. Y la Asamblea era el único poder
reconocido en Francia; lo que le podían arrebatar no volvía al
rey. Resultaba, pues, la destrucción del poder y el advenimiento
de la anarquía.
Surgía en todas partes por la nulidad y la inercia de las
autoridades, aun las más populares y nacidas de la elección. Un
estado de división, de dispersión horrible se iniciaba por
doquier. No había ninguna acción del centro a los extremos que
uniese las partes al todo. Y en cada una de las partes la división
iba subdividiéndose a su vez. El gobierno revolucionario que va
a empezar, y que con frecuencia es conocido como el
entronizamiento de la anarquía, resultó, por el contrario, el
medio violento y horrible, sí, pero al cabo el único para que
Francia se librase de ella.
Aquella disolución se verifica en presencia del peligro que
hubiera exigido la concentración más fuerte, ante una crisis de
esas en que todo ser, en peligro de muerte, se estrecha y se
recoge, buscando su unidad más fuerte.
El enemigo estaba allí enfrente, y vencedor ya, parecía que
no se dignaba entrar. Creía que no le quedaba nada que hacer,
dado el lamentable estado de Francia. Permanecía en la
frontera, mirando con desprecio una nación abandonada,
próxima a devorarse a sí misma.
Una cosa era evidente. La corte iba a dar un golpe. El
asunto de Nancy y el del Campo de Marte iban a reproducirse a
gran escala. Esta vez los realistas parecían dispuestos a dar la
mano a los fuldenses, a los realistas constitucionales.
Comenzaban a lamentar la enorme y monstruosa falta que
cometieron a finales de 1791, sacrificando a los fuldenses y a
Lafayette, ayudando a los mismos jacobinos, dándoles fuerzas
contra sus encarnizados enemigos; ¿realistas y realistas
constitucionales, si se unían un momento, constituirían un
partido inmenso, suficientemente fuerte para vencer? No se
sabía, pero con seguridad sería bastante fuerte para comenzar
en toda Francia una espantosa guerra civil.
Las primeras medidas que hubiesen tenido que tomar
habrían sido terribles. La supresión del derecho de reunión; la
supresión de los clubs, sin el acuerdo de la Asamblea, por
orden de una autoridad inferior; la imposición a la Asamblea de
una fuerza militar, de la insurrección armada.
Bien mirado, la tentativa no era imposible; únicamente se
hubiera necesitado una decisión muy viva, un acto fuerte y
homogéneo. La gran fuerza militar de París, las sesenta mil
bayonetas de la guardia nacional, estaba extremadamente
dividida; una buena parte inerte; aun en la parte activa había
mucha irresolución. Siendo esto así, la corte era dueña
ciertamente de la fuerza, teniendo los cinco o seis mil
espadachines, tiradores, nobles y guardia constitucional, que
realmente no había licenciado, y por otra parte la guardia suiza,
tropa escogida y fiel, compuesta por tres batallones de mil
seiscientos hombres cada uno. Era poco para contener a París,
bastante para un golpe de fuerza, para apoderarse, por ejemplo,
en el mismo día y en la misma hora, de los cañones de las
secciones, cerrar los Jacobinos, apoderarse de todos los
directores, alistar en la guardia nacional a todos los realistas y
recibir en París la caballería de Lafayette, que en tres días
llegaría de las Ardennes a marchas forzadas.
La dificultad real era la ausencia de decisión, la falta de
unidad de espíritu. Los realistas hubieran dado sin vacilación
un golpe seco y asesino; los fuldenses y los lafayettistas habrían
obrado a medias, temiendo después de la anarquía matar la
libertad. La corte, que conocía demasiado los escrúpulos de
aquel partido, dudaba en utilizarlo. Le dejaba hablar, le
mostraba como espantajo, no deseaba muy sinceramente que
obrase. Triunfar gracias a Lafayette hubiera sido para la reina
una amarga derrota. Hubiera pensado entonces que la
Revolución moderada tenía probabilidades de durar, mientras
que se hacía la ilusión de creer que los jacobinos, después de
todo, tendrían, a causa de su mismo furor, el mérito de cansar a
Francia, impulsando la Revolución a su término, agotando la
fatalidad.
El 12 de junio comenzó el ataque el directorio de París con
una carta a Roland, ministro del interior. Invocaba las leyes que
podían autorizar el cierre de los Jacobinos.
El 16 de junio, desde el campamento de Maubeuge,
enterado Lafayette de la destitución de los tres ministros
girondinos y de la actitud de Dumouriez, adoptó la resolución
decisiva de escribir a la Asamblea una carta severa, violenta y
amenazadora, como la que hubiera podido escribir César al
Senado de Roma al regreso de Farsalia. Empezaba con una
reproducción de la carta del directorio de París contra los
jacobinos. Luego seguían consejos a la Asamblea, o mejor dicho,
condiciones impuestas con la espada en la mano: la condición
de que se respetase la monarquía, la libertad religiosa, etc.; una
comparación extraña entre París y el ejército, uno tan loco, otro
tan prudente: “Aquí son respetadas las leyes, la propiedad
sagrada, aquí son desconocidas las calumnias, las facciones”,
etc., etc. Una frase muy grave y censurable para aumentar el
descontento del ejército y afilar la espada de la insurrección: “El
valeroso y perseverante patriotismo de un ejército, sacrificado
quizás a combinaciones contra su jefe”.
Y temiendo que esta carta no fuese bastante clara, envió
otra al rey para animarle a la resistencia contra la Asamblea:
“Persistid, Sire, fuerte con la autoridad que os ha delegado la
voluntad nacional< Encontraréis a todos los buenos franceses
agrupados alrededor de vuestro trono, etc., etc.”.
Nada puede igualar a la estupefacción de la Asamblea
cuando leyó aquel documento sorprendente. Pero el efecto que
produjo fue aún más inesperado.
La Asamblea se había cobijado hasta entonces bajo la
bandera de la Gironda. La audacia de Lafayette cambió todo
esto de pronto. Después de un momento de silencio se oyeron
aplausos, mucho más numerosos de lo que podía esperarse de
los doscientos cincuenta fuldenses; una gran masa de indecisos
resultó que cambió de opinión. Se conoció en la votación. Una
mayoría enorme acordó que se imprimiera.
Faltaba votar la segunda cuestión, el envío a los
departamentos. Si ocurría semejante cosa, estaba perdida la
Gironda, la Asamblea era lafayettista, Francia pertenecía a los
fuldenses.
Indudablemente el partido que trataba de eludir la cuestión
pasando al orden del día estaba en minoría.
Vergniaud pidió la palabra y planteó muy bien la cuestión.
No se trataba de consejos dirigidos a la Asamblea, en forma de
petición, por un simple ciudadano, sino por un general del
ejército al frente de sus tropas. ¿Y los consejos de un general
qué otra cosa son más que leyes que impone?
Aquellas palabras tan sensatas no producían efecto.
Admírese el ingenio de los diputados. Por sorpresa, valiéndose
de un pretexto cogido al vuelo, por una aserción evidentemente
sin fundamento, Guadet hizo que vacilasen los indecisos y
comenzó a impulsar la opinión en sentido contrario: “¿La carta
es realmente de Lafayette? No, es imposible. Si la firma es la
suya, es que la envió en blanco y se ha escrito aquí. Habla el 16
de junio de la dimisión de Dumouriez, cuando aún no la había
presentado y no podía por consiguiente conocerla”.
Esto contuvo a la Asamblea. Pero no había ni una sola
palabra en la carta de Latayette que indicase su conocimiento
de la dimisión de Dumouriez.
Entonces Guadet, echándolo todo a barato, consigue
distraer la atención, lanza una frase provocativa que ocasiona
una discusión, aplaza la votación y consigue ganar tiempo:
“Cuando Cromwell osaba hablar de esa manera<” (Grandes
gritos: “¡Eso es abominable! etc., etc.”).
El tumulto va en aumento. Pasada la primera impresión, la
Asamblea, sin darse cuenta de ello, vuelve a ser lo que era. Bajo
la influencia de la Gironda vota que la carta vuelva a examen de
la Comisión de los Doce, y en cuanto a la proposición de que
sea enviada a los departamentos, que no dé lugar a deliberar.
La Gironda, que había visto el precipicio tan cerca, sin estar
tranquila, pero sí advertida, consintió desde entonces, según
todos los indicios, en la idea de un nuevo 6 de octubre, que fue
el 20 de junio.
El 20 de junio y el 10 de agosto fueron remedios extremos
sin los cuales Francia perecía de seguro.
El 20 de junio la salvó de Lafayette y de los fuldenses que,
ciegos y engañados, iban a herir a la Revolución, a la cual
amaban, y realzar, sin querer, el poder absoluto.
El 10 de agosto, derribando el trono, arrebató a la invasión
el puesto que en medio de nosotros tenía, su fuerte de las
Tullerías, que ya ocupaba. De haberlo conservado, toda la
existencia nacional se hubiera hecho imposible.
El 20 de junio advirtió al incorregible rey del antiguo
régimen, al rey de los clérigos.
El 10 de agosto derribó al amigo del extranjero, al amigo
del enemigo.
No son estos actos accidentales, artificiales, simple
resultado de las maquinaciones de un partido. Desde el
principio de este libro, al marcar el primer arranque de la
guerra, hemos visto venir de lejos estos dos grandes
acontecimientos de la guerra interior, que le dejan a Francia
libres los brazos y le permiten hacer frente al enemigo de fuera,
a la Europa conjurada. Cuando llegó el momento, el buen
sentido del pueblo, el instinto de conservación, la necesidad de
la situación, decidieron de pronto el suceso.
Las influencias individuales pesaron poco el 20 de junio,
pero aún pesaron menos, a nuestro entender, el 10 de agosto.
En la primera conmoción todavía pudieron influir algo los
hombres, pero una vez dado el impulso, habiendo tomado el
necesario curso el terrible crescendo de la cólera nacional, llegó
el 10 de agosto, fatal, rápido, en línea recta, disparado como una
bala.
No hay que exagerar la parte escasa que pudo haber tenido
el duque de Orleáns en el 20 de junio. ¿Estuvo mezclado en él
su hombre, Sillery? Así se ha dicho, y erróneamente, a mi
entender. ¿Corrió su dinero? No es inverosímil. Acababa de
hacer el duque un ensayo de aproximación a la corte y había
sido rechazado, insultado. Puede ser que Santerre y algunos
otros cabezas de motín se gastasen algún dinero en bebidas y en
víveres en los figones que, como siempre, fueron los focos de la
insurrección.
También se ha tenido la idea de que Marat y Robespierre
habían concurrido a los conciliábulos preparatorios de la
insurrección. Pero en primer lugar, fuera del 31 de mayo, nunca
estos dos hombres procedieron unidos. Marat estimaba y
despreciaba a Robespierre como un parlanchín, un pobre
hombre, muy lejos de la altura y audacia que caracterizan al
gran hombre de Estado, e incapaz de comprender una palabra
de los dos remedios heroicos: la cuerda y el puñal.
Desde luego Marat no intervino en el 20 de junio. No se
descubre allí su mano sanguinaria. Robespierre no sólo no
ayudó, sino que fue totalmente opuesto, pues no era partidario
de estos grandes movimientos. Era un hombre hecho de una
sola pieza y no había que sacarle de su táctica jacobina ni de sus
costumbres. Acicalado, rizado, empolvado, era incapaz de
comprometer en aquellas asonadas, y ni aun en la ruda
sociedad que las producía, la economía de su persona.
Ni la Gironda ni los jacobinos intervinieron.
La primera ayudó con sus votos. Pétion con su connivencia,
y aun algo menos de lo que se ha dicho.
Los jacobinos se hallaban muy divididos: la gran mayoría
era, como Robespierre, contraria al movimiento.
Esta división de los jacobinos era quizás el mayor
obstáculo. El movimiento natural y espontáneo del pueblo
estaba por ello compro metido, pues era natural que vacilase
ante la incertidumbre de la gran sociedad y ante la enorme
autoridad de Robespierre. Allí se notaba la necesidad de una
intervención individual del arte y del genio, para que entre tales
obstáculos no abortase el movimiento, sino que siguiese su
curso natural, y para que el alma del pueblo no permaneciese
muda y comprimida por respeto a unos falsos sabios.
No se había olvidado la célebre frase de Vergniaud:
“Muchas veces ha salido el terror de este funesto palacio: que
entre ahora en él, en nombre de la ley<”. Vergniaud lo dijo,
pero si alguien lo hizo, o por lo menos contribuyó a hacerlo, no
fue, en mi concepto, otro sino Danton. Entre todos los hombres
de la Revolución, él fue quien tuvo el verdadero genio práctico,
la fuerza, la sustancia, lo que le caracterizó fundamentalmente:
¿el qué? La acción, como alguien dijo. ¿Qué más? La acción. Y
como tercer elemento, la acción.
Hasta aquí le hemos visto reservándose siempre
hábilmente, hacer en los momentos difíciles el maravilloso
juego de encontrarse el más enérgico, sin tomar no obstante
ninguna iniciativa temeraria. En los clubs, enfrente de la táctica
y la desconfianza jacobina, y aún en los cordeleros, donde él se
encontraba, por decirlo así, en su casa, aventuraba poco, no
tenía confianza completa, contenía la mayor parte de su
audacia; había allí poco espacio; no respiraba lo bastante; las
más extensas naves eran insuficientes para su voz; le faltaba
aire a su anchuroso pecho. Necesitaba ese club, ese salón, esa
bóveda que se extiende desde la barrera del Trono a la Grève, y
desde allí a las Tullerías, y para hacer acompañamiento a su
voz, el cañón, el toque a rebato.
Paradójicamente, la reina había sido quien le había
colocado en el Ayuntamiento. Ya hemos dicho que ella fue
quien, por odio a Lafayette, hizo que los realistas votasen a
Pétion cuando las elecciones municipales; el triunfo de este
produjo como consecuencia el de Manuel y Danton. Danton,
hecho sustituto del procurador del común, vino a recibir, por
decirlo así, de mano de los realistas, las armas con que había de
combatir a la realeza. La Comuna de París fue desde entonces la
máquina, la pieza de artillería que él manejó, sin dar todavía la
cara. En el gran consejo de la Comuna, en el consejo municipal,
contaba con una minoría muy ardiente que podía servirle de
ayuda.
No era posible esperar a los veinte mil federados del 14 de
julio: el peligro era inminente. La espada de Lafayette estaba
pendiente sobre París, que además tenía clavado en los riñones
el puñal realista. En los jacobinos se discutía todos los días
sobre las personas; nadie se acordaba de las cosas ni de las
realidades. Robespierre empapaba todas las resoluciones en un
torrente de agua tibia. Su manía era impedir la llegada de los
veinte mil y empujar a la Asamblea a la revocación de su
decreto, lo cual era volver a la vaina el acero.
No había que pensar en combatir a Robespierre en los
Jacobinos. Danton se hubiese estrellado. Había que
neutralizarle de una manera indirecta. Era necesario conmover
a la sociedad, hacerla salir de su prudencia casera, soliviantarla
con la tonante voz del pueblo, de suerte que, si valiéndose de la
espada de Lafayette intentasen un golpe de Estado los
fuldenses y la corte, se pudiese responder al instante con un
gran movimiento de París, sin que los jacobinos hiciesen la
contra. Contra el general, contra el ejército que tal vez llevase en
pos, era necesario el ejército popular.
Danton, en quien rebosaba una existencia poderosa, en
quien toda vida vibraba, tuvo siempre bajo su mano un vasto
teclado de hombres que manejaba a su antojo, hombres de
letras, hombres de acción, fanáticos, intrigantes, algunas veces
hasta héroes: la escala inmensa y variada de las buenas y las
malas pasiones. Como aquel intrépido fundidor que para limar
el metal en fusión arrojaba mezclados los platos y las fuentes,
los vasos innobles y sucios, que fundidos en un mismo crisol y
a un mismo tiempo, produjeron por igual un dios, del mismo
modo el gran artista de la Revolución tomaba de todas partes
los elementos puros e impuros, los buenos y los malvados, las
virtudes y los vicios, y vertiéndolos juntos en las profundas
matrices, hizo surgir la estatua de la libertad.
Tenía a su disposición a Camille Desmoulins, el Voltaire de
la Revolución, y no lo utilizó. Manejaba también a un artista
admirable, el autor de Philinte, Fabre d'Églantine, y no se sirvió
de él. Prefería lanzar agentes anónimos. En aquellas
circunstancias todo desconocido tenía sobre todo hombre
conocido una inmensa ventaja, se llamaba “el pueblo”.
¿La escena que vamos a referir fue obra de Danton para
embarazar a los jacobinos, o fue un hecho espontáneo, una
inspiración verdaderamente popular? No intentaré decidirlo.
El 4 de junio, el día mismo en que los fuldenses se habían
arrojado a pedir la acusación de Pétion, un hombre de chupa,
del barrio de SaintAntoine, se presenta en los Jacobinos y
arrebata a los concurrentes con una oratoria admirable. No esa
vana palabrería que la sociedad está acostumbrada a oír todos
los días: es un discurso rudo, atrevido, profundamente
calculado, prodigiosamente audaz< Allí se ve la sencillez del
genio: no es posible negarlo.
Aquel desconocido, fuerte en su traje de obrero y con sus
manos callosas, habló como el aldeano del Danubio al Senado
jacobino; le dijo las verdades. Para hacer tragar la pfldora,
descargaba también golpes sobre todo lo demás, hombres y
partidos: fuldenses, Gironda, etc. He aquí la síntesis de sus
palabras: “Ya lo veis, dijo: soy un hombre de chupa; pues bien;
yo me atrevo a reunir todavía diez mil hombres< He de
advertiros, señores, que os ocupáis demasiado en
personalidades. Siempre estáis agitados por disputas de amor
propio, en tanto que la patria reclama vuestra atención< Yo
mismo iré el domingo a presentar petición a la Asamblea
Nacional; y si no encuentro jacobinos que me acompañen, no
importa, la leeré yo solo< Aunque no llevemos calzones, no
nos faltan sentimientos< Con Jean-Jacques Rousseau, os diré
que la soberanía del pueblo es inalterable. Sostendremos a los
representantes mientras cumplan con su deber: si faltan a él ya
veremos lo que nos toca hacer< ¡Y yo mismo, también soy
miembro del soberano!” (Grandes aplausos).
De esta manera fue proclamado, en el seno mismo de los
amigos de la Constitución, el derecho a destruirla, el
imprescriptible derecho del pueblo de recobrar, en caso de
necesidad, su soberanía por medio de la insurrección. No era
aquella, de ningún modo, la tradición jacobina. El 13 de junio,
cuando salieron del ministerio Roland y los girondinos,
Robespierre, temiendo algún movimiento, habló largamente
aquella noche para impedir que se ocupasen demasiado del
ministerio caído. Y dijo que “era preciso cortar las
insurrecciones parciales, que no hacen más que enervar la cosa
pública”.
“Juntémonos alrededor de la Constitución< Ninguna otra
medida ha de adoptar la Asamblea más que la de sostener la
Constitución< Si la tocamos, otros vendrán diciendo: El mismo
derecho tenemos nosotros a modificarla<”.
Jamás Robespierre estuvo más pesado, más ajeno a la
situación. En aquel terrible momento de peligro exterior e
interior, cuando Francia perecía precisamente por el uso que el
rey hacía de la Constitución, predicarla, recomendarla, era por
lo menos una torpeza.
Aquella nulidad en un momento tan solemne habría
matado y enterrado a Robespierre, él no habría sido el jefe y la
esperanza de una pandilla determinada a apoyarle a pesar de
todo, si no hubiera sido aceptado desde hacía largo tiempo
como pedagogo y maestro de escuela, regente de los jacobinos.
Danton dijo de él una frase muy vulgar, pero muy grave, y
que caracteriza vigorosamente su incapacidad para cualquier
cosa práctica, de ejecución inmediata: “¡Ese burro no es capaz
de cocer un huevo!”.
Robespierre concluyó tristemente con estas palabras, en
verdad demasiado prudentes, que debían cubrirle y salvarle
sucediera lo que sucediese: “Que conste que me he opuesto a
todas las medidas contrarias a la Constitución”.
Danton se guardó muy bien de contestar a aquella homilía.
Pidió que se aplazase la discusión hasta el día siguiente:
“Mañana, dijo, me comprometo a llevar el terror a una corte
perversa”. Al día siguiente se contentó con reproducir poco
más o menos lo que ya había sido dicho por uno de sus amigos,
Lacroix: que era preciso destituir a los generales, renovar los
cuerpos electorales, vender los bienes de los emigrados,
interesar a las masas en la Revolución, haciendo pesar casi
todos los impuestos sobre los ricos. Dijo que era necesario que
fuese repudiada la reina y despedida con consideración y
seguridad. Añadió que “una ley de Roma, hecha después de
Tarquino, permitía que se matase sin juzgar a cualquiera que
hablase contra las leyes”. Y otras muchas cosas vagas y
violentas que podían distraer la atención y dar gusto a los
jacobinos sin revelar ningún proyecto de actualidad.
El 14, sin embargo, Legendre, hombre de pasiones sencillas,
sincero y colérico, al que Danton manejaba a su antojo, fue al
barrio de SaintAntoine para ponerse de acuerdo con el hombre
influyente del barrio, el cervecero Santerre. Este, de raza
alemana, grande, gordo y pesado, una especie de Goliath, sin
ingenio ni talento (como lo demostró en la Vendée), tenía lo que
conmueve a las masas: apariencia de valor, de buen corazón y
de hombría de bien. Era rico, repartía pródigamente, de lo suyo
sin duda, pero también, puede creerse sin esfuerzo, el dinero
que el partido orleanista o el que fuera, quería distribuir.
Comandante del batallón de los Quinze-Vingts, podía disponer
del barrio; era muy estimado. Daba apretones de manos a todo
el mundo; ¡pero qué apretones! Cervecero rico, oficial superior
con grandes charreteras, yendo y viniendo por el barrio sobre
su gran caballo, no se mostraba sin embargo orgulloso con la
gente pobre. Era un patriota famoso y con una voz que podía
oírse desde la barrera del Trono hasta la puerta de Saint-
Antoine.
El honorable cervecero iba casi siempre acompañado de
buen número de pobres diablos, vencedores de la Bastilla, a los
que daba de comer y de beber; y de otros menos honorables,
oradores de plazuela, de los que se valía para promover
asonadas; por ejemplo, un joven joyero holgazán, que a fuerza
de hablar, de chillar y de audacia, llegó a general para desgracia
de la República, el inepto general Rossignol, conocido en la
Vendée por sus tonterías como perseguidor de Marceau y de
Kléber.
Estos eran los compañeros de Santerre. Veamos los que se
unían a estos, los que desde el 14 al 20 se reunían en su
trastienda reclutados por Legendre desde el barrio de San
Guzmán o de otros. Había un gran número de cordeleros.
Había desde luego cabezas de motín, hombres singulares
que se hallaban indefectiblemente en todas partes donde había
ruido, que se distinguían o por la potencia de su voz o por
algún defecto físico o por cualquier ridiculez, que divertía a la
muchedumbre y servía de bandera.
Entre ellos un aullador admirable, Saint-Huruge, un
marido célebre, encerrado antes de 1789 por los poderosos
amigos de su mujer y que iba gritando que vengaría sus
desdichas conyugales hasta la extinción de la monarquía.
Grande y gordo, armado de un enorme bastón, en los motines,
disfrazado a veces como los mozos de cuerda del mercado,
Saint-Huruge daba miedo a la canalla misma.
Había también un jorobado terrible (siempre se han
distinguido estos en la Revolución), el abogado de Marat,
Cuirette-Verrières. Ya hemos visto a caballo, el 6 de octubre y el
16 de julio, a este polichinela sanguinario. Hablador intrépido,
no fue superado más que una sola vez: fue en una causa en que
la parte contraria decidió que informase contra él un abogado
con mayor joroba que la suya.
Otro, Mouchet, era un hombrecillo negro, cojo, patizambo,
especie de diablo cojuelo, que divertía con su actividad y sin
estar en el complot, se agitó mucho el 20 de junio. Era juez de
paz en el Marais, oficial municipal, y ceñía banda. El jefe
natural del barrio debería haber sido el héroe del Club de los
Mínimos, la contrafigura de Danton, el pequeño y furioso
Tallien, pero se hubiera significado demasiado Danton.
Luego un tartamudo ingenioso, angloitaliano, Rotondo, con
las costillas aún doloridas por los golpes que había recibido en
julio de 1791, pensaba desquitarse en junio del 92.
Y juntamente con estos habladores, había un hombre que
no hablaba, pero que mataba: el auvernés Fournier, conocido
como “el americano”.
El director del barrio Saint-Marceau, que iba por la noche a
casa de Santerre, era un tal Alexandre, comandante de la
guardia nacional. Allí iba también un hombre de acción,
elegante y fatuo, que no habiéndose distinguido arriba se
lanzaba abajo en brazos del pueblo, el polaco Lazouski. Era
capitán de los artilleros de Saint-Marcel.
Parece que del barrio de Saint-Iacques también iba a casa
de Santerre un artista extraordinariamente exaltado y
apasionado, Sergent, que tuvo la gloria de ser cuñado de uno de
nuestros héroes más puros, Marceau, y que tuvo también la
desgracia, la infamia (inmerecida, a mi juicio) de haber
organizado la matanza de septiembre.
El 16 el asunto fue planteado por el polaco Lazouski. Era
ministro del consejo general de la Comuna. Anunció en el
consejo que el miércoles 20 de junio los dos barrios presentarían
peticiones a la Asamblea y al rey, y plantarían en la terraza de
los fuldenses el árbol de la libertad en memoria del Juego de
Pelota y del 20 de junio de 1789. Como el consejo denegase la
autorización, declararon los peticionarios que prescindirían de
ella, que si la Asamblea recibía bien a los peticionarios del otro
partido (el mismo día 19 recibió a todo un batallón) no podía
dejar de recibirles bien a ellos.
Se decía que el rey acogería la solicitud presentada
solamente por veinte personas. Chabot fue por la noche a las
secciones del barrio de Saint-Antoine y les dijo: “La Asamblea
os esperaría mañana sin falta con los brazos abiertos”.
En realidad, aquella misma noche había recibido la
Asamblea una moción fulminante de los marselleses: “Sobre el
despertar del pueblo, de aquel león generoso que iba por fin a
salir de su marasmo”. Había ordenado que esta demanda se
enviase a los departamentos y con este favor parecía que
autorizaba el movimiento del siguiente día.
Todo el mundo se prometía asistir como a una fiesta.
Algunos, más prudentes, se preguntaban: “¿Pero y si disparan
contra nosotros?”. Los demás se burlaban de ellos: “¿Y por qué?
contestaban; allí estará Pétion”.
El directorio de París (La Rochefoucauld, Talleyrand,
Rœderer, etcétera) prohibía la reunión y para impedirla acudía
a la guardia nacional. Pétion, mejor instruido, sabía que la
misma guardia nacional en los barrios constituiría una buena
parte de la reunión. Impedirla era imposible, pero podía
regularizarla, hacerla pacífica llamando a filas a la guardia
nacional en masa y haciendo que tomase parte en el
movimiento. Esto es lo que propusieron el 19 a medianoche los
administradores de la policía. Convocado el directorio en el
mismo instante, se negó, no queriendo a ningún precio
legitimar una reunión ilegal. Pero no tenía ninguna fuerza para
hacer respetar aquella negativa.
Varias secciones no hicieron caso y autorizaron a los
comandantes de batallón a que condujesen a sus gentes. Por
otra parte, el comandante general reunió y colocó varios
batallones en el Carrousel y en las Tullerías, de suerte que la
guardia nacional corría peligro de chocar con la guardia
nacional, renovando la terrible escena del Campo de Marte.
Esto es lo que temía Pétion y lo que quiso evitar a toda costa.
En junio amanece muy temprano. Desde las cinco de la
mañana eran muy considerables los grupos en los dos barrios.
Los municipales, con sus bandas, les arengaban en vano.
Aquella multitud, mal armada con sables, picas y palos,
compuesta por hombres, mujeres y niños, no se presentaba en
manera alguna hostil ni violenta. Así lo afirman expresamente
infinidad de testigos. Por regla general habían tomado las
armas y los cañones por prudencia y para su seguridad, por
miedo, según decían, a que hicieran fuego contra ellos. Temían
que hubiera alguna asechanza en las Tullerías, alguna
emboscada revelada de pronto en aquel antro de la monarquía.
“No queremos hacer daño a nadie, decían a los municipales; no
hacemos una asonada, queremos únicamente presentar una
petición como han hecho los otros. A ellos les han acogido bien;
¿por qué excluirnos a nosotros?”. Luego todos, hombres y
mujeres, les rodeaban y les decían cordialmente: “Vamos,
señores, venid con nosotros, colocaos a nuestra cabeza”.
La columna principal, salida de los Quinze-Vingts, con el
alamo que se debía plantar, llevaba al frente una tropa de
Inválidos, por jefe a Santerre y a un mozo de cuerda del
mercado (ya sabemos que era Saint-Huruge).
Cuando llegaron a la plaza Vendôme y atravesaron la calle
de SaintHonoré, se encontraron enfrente de un puesto de
guardias nacionales que les cerró el pasaje de los Fuldenses y el
acceso a la Asamblea. El torrente, aumentado en el camino, se
componía entonces de cerca de diez mil hombres; habría
podido arrollar al puesto, pero existía generalmente en la
multitud un espíritu de dulzura y de moderación. No
intentaron luchar, abandonaron el proyecto de su árbol sobre la
terraza y se dirigieron al patio vecino de los capuchinos, donde
se entretuvieron en plantarlo.
Entretanto sus comisionados reclamaban de la Asamblea el
favor de desfilar ante ella. Aseguraban que depositarían su
petición sobre la mesa y ni siquiera se acercarían a las Tullerías.
Vergniaud, al pedir su admisión, quería que por si acaso se
enviaran al rey sesenta diputados. La precaución era muy sabia.
Cosa extraña, fue un fuldense el que se opuso a ello,
diciendo que esta precaución sería injuriosa para el pueblo de
París.
Mientras la música que les precede toca el Ça ira, entran; un
orador lee en la barra la amenazadora petición. Contenía alguna
frase violenta que trascendía a sangre; esta, por ejemplo,
dirigida a la mismaAsamblea: “La patria, la única divinidad
que nos está permitido adorar, ¿encontraría hasta en su templo
refractarios a su culto?< ¡Que se nombren los amigos del poder
arbitrario! El verdadero soberano, el pueblo, está aquí para
juzgarlos. Nos quejamos, señores, de la inacción de nuestros
ejércitos (esto contra Lafayette). ¡Averiguad la causa de ello, y si
proviene del poder ejecutivo, que sea aniquilado! Nos quejamos
de las lentitudes de la alta cámara nacional< ¿Se quiere obligar
al pueblo a que vuelva a empuñar la espada?”. Acto seguido
pedían permanecer sobre las armas “hasta que fuera cumplida
la Constitución”.
La actitud del pueblo, en cuyo nombre se acababa de leer
esta moción violenta, no respondía a su contenido; estaba
bullicioso, pero más alegre que amenazador. El tiempo era
admirable, uno de esos días en que el cielo, por el esplendor de
la luz y lo agradable de la temperatura, da esperanzas a todos y
parece encargarse de consolar las miserias más profundas. Las
de París iban en aumento. A pesar de lo barato que se vendía el
pan, como había cesado toda clase de trabajo y casi todo el
comercio, había infinidad de personas hambrientas. Todo el
mundo, sin embargo, obreros sin trabajo, pobres familias
harapientas, madres cargadas de hijos, aquella masa inmensa
de infortunados, se había levantado antes de amanecer de la
paja o del camastro; había abandonado las buhardillas de los
barrios, con la vaga esperanza de encontrar aquel día algún
remedio a sus males. Sin conocer bien a fondo la situación,
sabían en general que el obstáculo para todo cambio era el veto
del rey, su voluntad negativa, inspirada sin duda por la reina.
Era preciso vencer aquel obstáculo, hacer entrar en razón al
señor y a la señora Veto. ¿Cómo y por qué medio? No habían
pensado bastante en ello: excepto un pequeño número de
directores, la multitud no tenía la menor intención de forzar la
entrada de palacio.
¿Qué es lo que querían verdaderamente? lr. Querían
marchar juntos, gritar juntos, olvidar por un día sus miserias,
dar juntos un gran paseo cívico aquel día tan hermoso. Sólo el
favor de ser admitido en la Asamblea era para ellos una fiesta.
La Iglesia comenzaba a mostrarse como realmente era, la
enemiga del pueblo; ¿a qué altar podían recurrir aquellos
desgraciados? A ninguno mejor que al templo de la Ley, a la
Asamblea Nacional. Allí iban en peregrinación, como en la
Edad Media a los santuarios famosos en épocas de grandes
calamidades.
Llegaron demasiado tarde y ya muchos de ellos, levantados
desde las tres o las cuatro de la madrugada, en pie todo el día,
obligados para sostenerse a pedir fuerzas al vino adulterado de
París, se hallaban ante la Asamblea en un estado poco digno de
ella. Varios bailaban al pasar y gritaban: “¡Vivan los patriotas!
¡Vivan los sans-culottes! ¡Abajo el veto!”. En aquella
muchedumbre que cantaba y danzaba, había ¡contraste cruel!
caras lívidas y demacradas, verdaderas imágenes de la
desesperación, infortunados que, a pesar del exceso de
privaciones, se habían esforzado en arrastrarse hasta allí,
mujeres pálidas y acaso en ayunas, llevando niños enfermizos.
Parecía que sólo habían ido para enseñar a la Asamblea las
miserias extremas que debía remediar. El pequeño momento de
dicha, de confianza y de consuelo que tenían al atravesar aquel
lugar de esperanza, lo demostraban con algún grito alegre,
salvaje, o con una triste sonrisa si no podían gritar. Aquella
alegría habría sido espantable si no hubiera sido dolorosa.
Como nadie había preparado nada para dar paso a aquella
gran multitud, se produjo en el exterior una obstrucción, una
sofocación prodigiosa. Estaba cerrada la verja de las Tullerías y
detrás de ella se hallaba un batallón de la guardia nacional con
tres cañones. Detenida la turba, sin salida, golpeaba
violentamente aquella verja; y detrás siempre, la multitud
seguía acumulándose. Mientras se dirigen al palacio para pedir
que abran, es forzada la verja. La muchedumbre atraviesa la
terraza de los fuldenses. Pero en vez de salir por donde hoy está
la calle de Rivoli, fuerza la entrada del jardín, y pasando
pacíficamente por delante de la fila de los guardias nacionales
formados a lo largo del castillo, va a buscar la salida del muelle
para entrar en el Carrousel. Los postigos estaban custodiados;
es rechazada la turba, se irrita y parece inminente una colisión.
Dos oficiales municipales, Mouchet, el diablo cojuelo, y otro,
intentan apaciguar a la gente, permitiendo el paso a la primera
tanda que lo intentaba. Otros municipales que aún
simpatizaban más con el movimiento, dejan pasar a los demás.
Ya están en el Carrousel. En la puerta del patio real les arenga
un municipal: “Es el domicilio del rey; no podéis entrar en él
con armas. No tiene inconveniente en recibir vuestra petición,
pero solamente presentada por veinte diputados”. “Tiene
razón”, decían los que podían oír. Pero los que estaban detrás
no oían nada y empujaban con todas sus fuerzas.
Aquella multitud se veía amenazada por la espalda por los
cañones de la guardia nacional. Pero el comandante de aquella
artillería no era ya obedecido por sus artilleros. Al querer
guiarlos dijo el subteniente: “No partiremos; el Carrousel ha
sido forzado y es preciso que el castillo lo sea también< ¡A mí,
artilleros!, dijo señalando con la mano hacia las ventanas del
rey. ¡Frente al enemigo!”. Desde aquel instante apuntaron los
cañones hacia el castillo.
Eran las cuatro. La muchedumbre permanecía allí, en el
Carrousel, inmóvil, inofensiva, sin saber qué hacer. Pero he
aquí que Santerre y Saint-Huruge, concluido el desfile, llegan
de la Asamblea: “¿Por qué no entráis?” gritan al pueblo.
Entonces, todos a una vez se lanzan sobre la puerta y la golpean
repetidamente; próxima a ceder, vacila. Iban ya a disparar un
cañonazo cuando dos municipales, deseando evitar una
resistencia inútil, ordenaron, o por lo menos permitieron, que se
levantase la báscula que sujetaba las dos hojas. La multitud
entró precipitadamente.
Santerre, Legendre y Saint-Huruge marchaban a la cabeza.
Detrás de ellos seguía un cañón. En el pabellón del Reloj, al pie
mismo de la escalera, un grupo de guardias nacionales y de
ciudadanos les hicieron frente valerosamente, dirigiéndose a
Santerre: “Sois un malvado, inducís a estas buenas gentes; toda
la culpa es vuestra<”. Santerre miró a Legendre, quien le
animó con otra mirada. Entonces, volviéndose hacia su gente,
dijo con ironía: “Tomad nota de que me niego a marchar a
vuestro frente hacia las habitaciones del rey”. Sin detenerse
más, la turba lo atropelló todo, y tal fue su empuje que el cañón
que llevaban, a pesar de lo que pesaba, en un momento fue
subido hasta lo alto de la escalera.
El castillo no presentaba ninguna defensa. Los suizos
estaban en Courbevoie. La guardia constitucional, a la que se
seguía pagando y subsistía a pesar del decreto de
licenciamiento, no había sido convocada. Doscientos caballeros,
todo lo más, se habían presentado en el castillo, no atreviéndose
ni aun a mostrar las armas, ocultándolas bajo sus vestidos.
Evidentemente el rey había creído lo que Pétion decía y creía él
mismo, lo que uno de los girondinos, Lasource, había afirmado
de nuevo una o dos horas antes en la Asamblea, lo que el
orador de la reunión había prometido expresamente: que no
irían al castillo, o que a lo más enviarían la petición con una
diputación de veinte comisionados.
Por su parte, los guardias nacionales no tenían ninguna
gana de repetir la terrible escena del Campo de Marte en
defensa de una monarquía a la que consideraban, como todo el
pueblo, pérfida y traidora. Los que ocupaban el castillo por la
parte del jardín, cedieron sin dificultad a los ruegos de la
multitud, que al pasar les pedía que quitasen las bayonetas de
los fusiles. Los que ocupaban los puestos del interior se
escurrieron tranquilamente.
En el mismo momento, los gendarmes apostados en el
Carrousel ponían sus sombreros en las puntas de los sables y
gritaban: “¡Viva la nación!”.
Ved a la multitud dueña del campo. Había llegado, con su
cañón, a lo alto de la gran escalera. Allí dos oficiales
municipales con sus bandas preguntaron a los invasores qué es
lo que pensaban hacer con aquella artillería. ¿Creían que con
semejante violencia iban a conseguir alguna cosa del rey?
Aquella observación les sorprendió. “Es verdad, dijeron la
mayor parte; es verdad, nos hemos equivocado y lo sentimos
verdaderamente”. Y volvieron el cañón, queriendo bajarlo otra
vez. Desgraciadamente el eje se enganchó en una puerta. No
podían ya avanzar ni retroceder. El municipal patizambo, el
pequeño Mouchet, intervino, dio órdenes. Los zapadores
cortaron el marco de la puerta, desengancharon la pieza y
consiguieron bajarla.
Tal era la confusión que reinaba, que los de abajo, que no
habían visto subir el cañón, creían que había sido encontrado en
las habitaciones y gritaban que se había querido ametrallar al
pueblo.
La columna penetra sin obstáculo hasta el Ojo de Buey, que
estaba cerrado. Era preciso abrirlo pronto, mejor que forzarlo.
Un oficial superior de la guardia nacional penetró por otra
entrada: advirtió a la familia real y rogó al rey que se dejase ver.
El rey consintió en ello sin trabajo y se presentó. Su hermana
Madame Isabel no quiso separarse de su lado.
En el momento en que aquella multitud armada invadió
toda la habitación, exclamó el rey: “¡A mí cuatro granaderos!”.
Felizmente había allí algunos. Eran guardias nacionales,
comerciantes del barrio de Saint-Denis, buenas gentes, que se
portaron muy bien. Se colocaron ante el rey, desenvainando sus
sables, pero él hizo que los envainaran.
Un testigo ocular, Perron, dice que en general el pueblo no
demostraba mala voluntad. Se oyeron, sin embargo, entre gritos
confusos, frases amenazadoras: “¡Abajo el veto!”. “¡Llamad de
nuevo a los ministros!”.
La multitud abre paso y deja que se acerque Legendre.
Cesa el ruido. El carnicero, con voz conmovida y colérica,
dirigiéndose al rey: “¡Señor!<”. A esta palabra, que era ya una
especie de destitución, el rey hizo un movimiento de sorpresa<
“Sí, señor, continuó Legendre con firmeza; escuchadnos; tenéis
obligación de oírnos< Sois un pérfido, nos habéis engañado
siempre; nos engañáis todavía< Pero tened cuidado; la medida
está colmada. El pueblo está cansado de ser vuestro juguete”.
Luego leyó una petición violenta en nombre del pueblo
soberano. El rey parecía impasible y repuso: “Soy vuestro rey.
Haré lo que me manden hacer las leyes y la Constitución”.
Esta última frase era para él el gran caballo de batalla.
Había visto perfectamente que aquella Constitución de 1791,
que permite al rey detener toda la máquina política, era una
patente de inercia; que le daba medios de atar a Francia, de
esperar los socorros imprevistos que vendrían de las
circunstancias interiores o exteriores, de los excesos de los
anarquistas o de la invasión extranjera. Desde entonces, Luis
XVI, agarrado a la Constitución, aprendiéndola de memoria,
llevándola siempre en el bolsillo, citándola a todas horas a sus
ministros, había dominado sus escrúpulos y jugaba al juego
peligroso de matar la Revolución con la Constitución.
La multitud comprendía muy bien que el rey no haría nada
y se enfurecía. Varios coléricos o embriagados hacían ademán
de arrojarse sobre él. Le amenazaban desde lejos con sables o
con espadas. ¿Querían matarle? La cosa habría sido muy fácil:
el rey tenía poca gente a su alrededor y varios de los asaltantes,
que tenían pistolas, podían herirle desde lejos. Es evidente que
nadie, el 20 de junio, pensaba en ello. No lo pensaron ni aun el
10 de agosto.
Bien sé que mucho tiempo después, el colérico Legendre,
instigado por Boissy d'Anglas, el hombre de la reacción, que le
preguntaba si verdaderamente habían querido matar al rey el
20 de junio, replicó con violencia: “Sí, señor, lo hubiéramos
querido”. Para mí esto no prueba nada. Los sucesos posteriores
demuestran que muchos de los que representaron el papel de
furiosos, como Danton y como Legendre, se alabaron por
jactancia de una infinidad de crímenes y de violencias en que
jamás habían pensado.
Lo que se quería era asustar, convertir al rey valiéndose del
terror. Un hombre llevaba en el extremo de una pica un corazón
de ternera con esta inscripción: “Corazón de aristócrata”. En
otra bandera que llevaban se veía una reina ahorcada.
El mayor peligro que corría el rey era el de ser ahogado. Se
le había hecho subir sobre una banqueta cerca de una ventana.
Allí permaneció cerca de dos horas con mucha firmeza, con una
insensibilidad completa ante las amenazas y una perfecta
indiferencia por su propia persona. El sentimiento que le
animaba a sufrir por la religión le daba una calma admirable.
Habiéndole dicho un oficial: “Señor, no temáis nada”, el rey le
cogió con fuerza la mano, la puso sobre su corazón y dijo lo que
hubieran dicho los primeros mártires: “No tengo miedo; he
recibido los sacramentos; que hagan de mí lo que quieran”.
Aquel momento de fe heroica realza infinitamente a Luis
XVI en la historia. Lo que le perjudica, en cambio, es que en
aquel mismo momento (fuerza verdaderamente singular de la
educación y de la naturaleza) reaparecieron sus costumbres de
duplicidad real. A todos los que le apostrofaban, les respondía
que “jamás se había apartado de la Constitución”, refugiándose
en la interpretación literal, judaica, de un acto cuyo espíritu
falseaba. Aún más; uno de los asistentes le presentó desde lejos,
valiéndose de un bastón, el gorro de la igualdad, y el rey, sin
vacilación, extendió la mano para cogerlo. Luego, distinguiendo
una mujer que tenía una espada adornada de flores y una
escarapela tricolor, el rey le pidió la escarapela y la colocó en el
gorro colorado. Esto conmovió tanto al pueblo que con todas
sus fuerzas gritaron: “¡Viva el rey! ¡Viva la nación!”. Y el rey,
con los demás, gritaba: “¡Viva la nación!”, y agitaba el gorro en
el aire. Así entretenía a la multitud y rehusaba obstinadamente
la sanción de los derechos.
Por fin la Asamblea se había enterado de la situación del
rey y se movía lentamente, juzgando sin duda que la lección
debía de ser bastante fuerte para que produjera impresión. Sin
embargo, la negativa del rey podía a la larga cansar y exasperar
a algunos furiosos, ocasionando una escena trágica. Los
primeros que lo comprendieron y se emocionaron fueron los
dos grandes oradores de la Asamblea, Vergniaud e Isnard. Sin
esperar a saber qué medidas se votarían, corrieron en persona
al castillo y atravesaron la multitud con gran trabajo. Isnard se
hizo llevar sobre los hombros de dos guardias nacionales y dijo
al pueblo que si obtenía enseguida lo que pedía, se creería
arrancado por la violencia, que se le daría satisfacción y que
respondía de ello con su cabeza. Pero ni Isnard ni Vergniaud
produjeron la menor impresión. Los gritos continuaban sin
interrupción: “¡Abajo el veto! ¡Llamad a los ministros!”. Los dos
oradores continuaron sin embargo, se convirtieron en
guardianes del rey protegiéndole con su popularidad y en caso
de necesidad con sus cuerpos.
Entretanto la turba había penetrado en las habitaciones,
observando con curiosidad aquellos lugares tan nuevos para
ella, haciendo comentarios a veces con frases más groseras que
hostiles o violentas. En la alcoba, por ejemplo, decían todos: “El
gordo Veto tiene una buena cama; mejor, a fe mía, que la
nuestra”.
La reina se había quedado en la cámara del consejo,
refugiada en el hueco de una ventana y protegida por una
maciza mesa que habían colocado delante de ella. El ministro
de la guerra, Lajard, había reunido en la sala a una veintena de
granaderos. Tenía cerca de ella a su hija y a madame de
Lamballe, con algunas otras damas; delante de ellas, sentado
sobre la mesa, estaba el delfín. Esta era la mejor defensa contra
la multitud que pasaba. Casi todos experimentaban un respeto
inesperado, varios un súbito cambio en sus sentimientos en
presencia de aquella madre, de aquella reina verdaderamente
altiva y digna. Entre las mujeres más violentas, se detuvo una
muchacha un momento y prorrumpió en mil imprecaciones. La
reina, sin alterarse, le preguntó si le había hecho algún daño
personalmente: “Ninguno, contestó, pero sois vos la que
perdéis a la nación”. “Os han engañado, dijo la reina. Yo me he
casado con el rey de Francia, soy la madre del delfín, soy
francesa y ya no volveré jamás a mi país. Sólo puedo ser feliz o
desgraciada en Francia; era muy dichosa cuando me queríais”.
Entonces la muchacha le dijo llorando: “¡Ah! Señora,
perdonadme, no os conocía, y ahora veo que sois buena”.
Habían puesto al pobre delfín un enorme gorro rojo que le
sofocaba. El mismo Santerre, al pasar, quedó conmovido y se lo
quitó: “¿No veis, dijo, que el niño se ahoga con ese gorro?”.
Por fin llegó Pétion, a las seis. “Señor, dijo, en este instante
acabo de saber<”. “Es muy extraño, dijo el rey, porque ya hace
dos horas que dura esto”. En realidad no se podía acusar al
alcalde por su tardanza. Está probado de una manera indudable
que no le habían advertido hasta hacía una hora, que en el
mismo instante habían tomado un coche con Sergent y otros
municipales, pero que en los patios, en las escaleras, en las
habitaciones, no había podido penetrar sino a fuerza de una
serie de arengas. Fueron precisos grandes esfuerzos para
introducirle y lanzarle a través de la masa compacta que
rodeaba al rey.
Cuando al fin llegó, “agitado y sofocado”, dice un testigo
ocular, le alzaron en un sillón sobre los hombros de un
granadero. Habló con su placidez natural, sin embargo con
bastante claridad: “Ciudadanos, ya habéis presentado vuestra
petición y no podéis ir más lejos. El rey no puede ni debe
responder a una petición presentada a mano armada. Con
calma verá lo que debe hacer. Seréis imitados en los
departamentos y el rey no podrá negarse a acceder al voto del
pueblo” (Aplausos de la multitud).
Un joven rubio de veinticinco años avanza entonces furioso
y grita a voz en cuello: “Señor, señor, en nombre de cien mil
almas que están aquí, vuelva a llamar a los ministros patriotas y
sancione los decretos ¡o pereceréisl”. A lo cual respondió el rey
con frialdad: “Os apartáis de la ley: dirigíos a los magistrados
del pueblo”.
Pétion callaba. Uno de los municipales le instó a que
despidiera al pueblo, añadiendo que su conducta sería criticada
por lo sucedido. Entonces se decidió: “Retiraos, ciudadanos, si
no queréis comprometer a vuestros magistrados< El pueblo ha
hecho lo que debía hacer. Habéis obrado con la fiereza y la
dignidad de los hombres libres. Pero ya basta, retiraos”. Y el rey
añadió con seriedad cómica y mucha presencia de ánimo: “He
mandado que se abran las habitaciones: el pueblo, al retirarse
por el lado de la galería, tendrá el gusto de verlas”.
La curiosidad se apoderó de la gente. La sala se vaciaba ya,
cuando llegó una diputación de veinticuatro representantes. El
rey les dijo: “Doy gracias a la Asamblea; estoy tranquilo en
medio de los franceses”. Y repitiendo la acción que había hecho
al principio, tomó la mano de un guardia nacional, la puso
sobre su corazón y dijo: “Ya lo veis, estoy tranquilo”.
Entonces, rodeado de diputados, de guardias nacionales,
protegido por su comandante, se dirigió bruscamente hacia una
puerta excusada, cerca de la chimenea, y salió, cerrándose
inmediatamente aquella tras él.
Poco después, la reina enseñaba a la diputación el aspecto
deplorable de la habitación con las puertas destrozadas. Se
percató de que un diputado, el ardiente Merlin de Thionville,
tenía lágrimas en los ojos. Aquel se excusó con viveza.
“Lloro, sí, señora, lloro, pero por las desgracias de una
mujer sensible y bella, de una madre< No lloro por la reina.
Odio a las reinas y a los reyes< Tal es mi religión”.
El rey, de regreso a sus habitaciones, conservaba, sin darse
cuenta, el gorro colorado que se había puesto. Aquel gorro,
demasiado pequeño para su cabeza, se había quedado sobre sus
cabellos. Se lo hicieron notar y fue lo que más sintió; lo arrojó
violentamente a sus pies, indignándose, en aquella jornada, en
que por lo demás se mostró heroico, de hallar sobre sí aquella
señal de fingimiento.
1792
El 20 de junio y el 10 de agosto comienzan la guerra.—Los
voluntarios de 1792.—La Marsellesa (marzo).—Un altar de la patria
en cada Ayuntamiento.—Lafayette se declara a favor de la corte contra
la Gironda.—Lafayette llega a París, se presenta en el tribunal de la
Asamblea (27 de junio).—Lafayette no encuentra apoyo ni en la corte
ni en París.—Peligros de Francia en el exterior y en el interior (junio-
julio).—Discusión sobre el peligro de la patria (julio).—Discurso de
Vergniaud contra el rey.—Lamourette intenta una conciliación (6
dejulio).—Fiesta del 14 de julio.—Declaración de la patria en peligro
(22 de julio).—Impotencia de la Asamblea de los Jacobinos, de
Robespierre y de Pétion.—Conducta prudente de Danton. —Francia
no debió su salvación más que a sí misma.—Manifiesto del duque de
Brunswick —La insurrección de París es preparada publicamente.—
Recibimiento a los federados de los departamentos (julio).—Llegada de
los marselleses (finales de julio).—Pétion acusa al rey ante la
Asamblea (3 de agosto).—La Gironda vacila ante la insurrección.
El pueblo salió muy triste de las Tullerías. Todos decían: “No
hemos conseguido nada< Preciso será volver”.
Los realistas estaban más gozosos que indignados. Aquella
última afrenta hecha al rey les daba esperanza: les parecía que
la Revolución había llegado al fondo del abismo y que desde
aquel día la monarquía no podría más que realzarse.
En realidad el hecho había producido dos resultados
graves. Muchos corazones se conmovían en Francia y en
Europa con recuerdo de aquella imagen trágica del real Ecce
Homo, con el gorro colorado, firme, sin embargo, ante los
ultrajes, diciendo “Soy vuestro rey”.
Esto en cuanto al sentimiento. Pero la situación era la
misma. El combate de las dos ideas se había precisado con
claridad. La masa revolucionaria, yendo a chocar contra las
Tullerías, había creído no encontrar allí más que al ídolo del
despotismo, y resultaba que había hallado la vieja fe de la Edad
Media, todavía entera y viva, y bajo la prosaica faz de Luis XVI,
hermosa con la poesía de los mártires.
¡Gran espectáculo, donde desaparecen los hombres!
¡Quedan enfrente dos ideas, dos fes, dos religiones! ¡Cosa
inaudita, espantosa, como si en pleno día viéramos dos soles en
el cielo!
¡Los dos benditos o blasfemosl ¿Pero negarlo? ¿Quién
podía? El sol de la Revolución, nacido ayer, ya inmenso,
inundaba los ojos de luz, las almas de calor y de esperanza;
siempre creciendo, de hora en hora, anunciaba ya que muy
pronto su rival de la Edad Media iría palideciendo en las
oscuras profundidades.
Era duro, falso, injusto, reconocer la buena fe en la negativa
de Luis XVI y no reconocerla en la petición del pueblo. No se
debe considerar el 20 de junio como un motín, como un simple
acceso de cólera. El pueblo de París fue allí el órgano violento,
pero órgano legítimo, del sentimiento de Francia. Fue como la
vanguardia del movimiento general que la arrastraba hacia la
guerra. La guerra interior primero, para hacer enseguida frente
a la otra. El hachazo dado en la puerta de la cámara del rey,
aquel golpe, es preciso decirlo, fue asestado al enemigo.
Apartad la vista de París y contemplad, si vuestra mirada
puede abarcarla, la inmensa, la inconcebible grandeza del
movimiento. Seiscientos mil voluntarios inscritos quieren
marchar a la frontera. No faltan más que fusiles, zapatos y pan.
Los cuadros están preparados, las federaciones pacíficas del 90
son los batallones entusiastas del 92. Con frecuencia son los
mismos jefes los que los mandan; los que llevaron al pueblo a
las fiestas van a guiarlo en los combates. Para no citar más que
un ejemplo, fijémonos en aquel hijo del amor, el bastardo
Championnet, jefe de la primera federación del Mediodía, la de
la Estrella, cerca de Valence. Vedle mandando a sus federados:
Sexto batallón de la Drôme.
De igual suerte, en Hérault, los federados de Montpellier
van a resultar aquel cuerpo famoso, la inmortal, la invencible
32ª media brigada.
Aquellos innumerables voluntarios han conservado todos
un carácter de la época verdaderamente única que les engendró
para la gloria. Y ahora, estén donde estén, muertos o vivos,
muertos inmortales, ilustres sabios, viejos y gloriosos soldados,
todos están marcados con una señal que los distingue en la
historia. La señal, la fórmula, la palabra que hizo temblar toda
la tierra, no es más que este nombre sencillo: Voluntarios del 92.
Sus maestros, los que les instruyeron y disciplinaron su
entusiasmo, los que marcharon delante de ellos como columna
de fuego, eran los suboficiales o soldados del antiguo ejército
que la Revolución había puesto por delante; sus hijos, que sin
ella no eran nada y que por ella habían ganado ya la batalla más
grande: la victoria de la libertad. Generación admirable que en
un mismo rayo vio la libertad y la gloria, y robó el fuego del
cielo.
Era el joven, el heroico, el sublime Hoche, que tan poco
debía vivir, al que no pudo ver nadie sin adorarle. Era la pureza
misma, aquella cara noble, virginal y guerrera, Marceau,
llorado por el enemigo. Era el huracán de las batallas, el colérico
Kléber, que, bajo un aspecto terrible, tuvo un corazón humano
y bueno, y que en sus notas secretas lamenta por la noche las
campiñas vendeanas que se ve precisado a devastar de día. Era
el hombre del sacrificio, que quería siempre el deber y jamás la
gloria para sí, que la da con frecuencia a los demás, hasta a
costa de su vida, un justo, un héroe, un santo, el irreprochable
Desaix.
Y luego, detrás de estos héroes, llegan los ambiciosos, los
ávidos, los políticos, los temibles capitanes que más adelante
buscaron fortuna con o contra César: la espada más acerada, el
áspero piamontés Masséna con su perfil de lobo; reyes o gente a
propósito para serlo: los Bernadotte y los Soult, el gran sable de
Murat.
Y luego una gloriosa multitud, en la que cada hombre, en
otro país y en otros tiempos, hubiera ilustrado un imperio. En
Francia hay todo un pueblo. Los nombraré sin orden y omitiré
muchos sin duda: Kellermann, Ioubert, Jourdan, Ney,
Augereau, Oudinot, Victor, Lefebvre, Mortier, Gouvion Saint-
Cyr, Moncey, Davoust, Macdonald, Klark, Sérurier, Pérignon,
etc., etc. Tales fueron los oficiales, los maestros y los
instructores de las legiones del 92.
Grandes maestros que predicaban con el ejemplo. No hay
que creer, sin embargo, que aquellos rudos y valientes
soldados, como muchos de estos, los Augereau, los Lefebvre,
representasen el espíritu, el gran soplo del momento sagrado.
¡Ah! Lo que le hacía sublime es que, hablando con propiedad,
aquel momento no era militar. Fue heroico. Por encima del
impulso de la guerra, de su furor y de su violencia, flotaba
siempre el pensamiento grande, verdaderamente santo, de la
Revolución: la liberación del mundo.
En recompensa le fue dado a la gran alma de Francia, en
aquel momento desinteresado y sagrado, el encontrar un canto
que, repetido de boca en boca, ha dado la vuelta al mundo. Es
cosa divina y rara el dotar de un canto eterno a la voz de las
naciones.
Fue encontrado en Estrasburgo, a dos pasos del enemigo.
Su autor lo denominó Canto del ejército del Rin. Compuesto en
marzo o abril, en los primeros momentos de la guerra, no
necesitó más de dos meses para recorrer toda Francia. Resonó
en el fondo del Mediodía como por un eco violento, y Marsella
respondió al Rin. ¡Destino sublime el de aquel canto! Fue
cantado por los marselleses en el asalto de las Tullerías;
quebranta el trono el 10 de agosto. Se le llama La Marsellesa. Es
cantado en Valmy, fortalece nuestras filas vacilantes y espanta
al águila negra de Prusia. Y con aquel canto escalaron nuestros
jóvenes y bisoños soldados la cuesta de Jemmapes, atravesaron
los reductos austriacos y batieron las veteranas bandas
húngaras, curtidas en sus luchas con los turcos. Ni el hierro ni
el fuego podían con ellas; fue necesario para abatir su valor el
canto de la libertad.
De todas nuestras provincias, ya lo hemos dicho, la que
experimentó quizás más vivamente la dicha de la
emancipación, en 1789, fue aquella donde estaban los últimos
siervos: el triste Franco Condado. Un joven noble nacido en
Lons—le—Saulnier, Rouget de l'Isle, fue el compositor del
canto de Francia. Rouget de l'Isle era oficial de ingenieros a los
veinte años. Se hallaba entonces en Estrasburgo respirando la
atmósfera ardiente de los batallones de voluntarios que acudían
allí de todas partes. Había que ver aquella ciudad en aquellos
momentos, su hirviente hogar de guerra, de juventud, de
alegría, de placer, de banquetes, de bailes, de revistas, al pie de
la flecha sublime que se refleja en el Rin; los instrumentos
militares, los amigos que se encuentran, que se despiden y se
abrazan en las plazas públicas. Las mujeres rezan en las
iglesias, las campanas lloran y zumba el cañón como una voz
solemne de Francia a Alemania.
No fue, como se ha dicho, en una comida de familia donde
se compuso el canto sagrado. Fue en medio de una multitud
conmovida. Los voluntarios partían al día siguiente. El alcalde
de Estrasburgo, Dietrich, les invitó a un banquete, en el que los
oficiales de la guarnición fraternizaron con ellos y les
estrecharon las manos. Las hijas de Dietrich y varias señoritas,
nobles y tiernas hijas de Alsacia, embellecían aquel banquete de
despedida con sus gracias y sus lágrimas. Todos estaban
emocionados; se adivinaba que iba a comenzar la guerra de la
libertad, que durante treinta años ha inundado Europa de
sangre. Los que asistían a la comida, sin duda no veían tanto.
Ignoraban que dentro de poco tiempo habrían desaparecido
todos, el amable Dietrich entre otros, que tanto les obsequiaba,
y que todas aquellas encantadoras jóvenes antes de un año
vestirían luto. Más de uno, en medio de la alegría del banquete,
soñó bajo la impresión de vagos presentimientos, como cuando
estamos sentados a la orilla del océano. Pero los corazones
estaban muy elevados, llenos de entusiasmo y de sacrificio, y
todos aceptaban la tempestad. Aquel impulso común, que
agitaba todos los pechos con un movimiento uniforme,
necesitaba un ritmo, un canto que consolase los corazones. El
canto de la Revolución, colérico en 1793, el Ça ira, no
armonizaba bien con la dulce y fraternal emoción que animaba
a los convidados. Uno de ellos la tradujo: ¡Vamos!
Y al decir esta palabra todo se encontró. Rouget de l'Isle,
porque era él, salió precipitadamente de la sala y escribió la
letra y la música. Entró cantando la estrofa ¡Marchemos, hijos de
la patria! Fue como un rayo celestial. Todo el mundo se
conmovió entusiasmado; todos reconocieron aquel canto que
oían por primera vez. Todos lo sabían, todos lo cantaron, todo
Estrasburgo, toda Francia. El mundo, mientras haya mundo, lo
cantará siempre.
Si no fuera más que un canto de guerra, no lo hubieran
adoptado las naciones. Es un canto de fraternidad, son
batallones de hermanos que por la santa defensa del hogar, de
la patria, van juntos con un solo corazón. Es un canto que en la
guerra conserva un espíritu de paz. ¿Quién no conoce la santa
estrofa epargnez ces tristes victimes!?
Tal era entonces el alma de Francia, conmovida por el
inminente combate, violenta contra el obstáculo, pero
magnánima todavía, con grandeza joven y sencilla, en el mismo
acceso de cólera, por encima de la cólera.
La Asamblea experimentó verdaderamente aquel momento
sagrado de Francia, ordenando (el 6 de julio) que en cada
comuna se erigiese un altar de la patria. A él se llevarían los
niños y allí se inscribirían los nacimientos. Allí irían los jóvenes
esposos a unirse en la nueva fe. Allí se inscribirían también los
que habían pagado su deuda a la vida.
Estos grandes actos de la vida humana, nacimientos,
matrimonios y defunciones, estos actos, siempre tan religiosos
como legales, sea cualquiera el lugar en que se consagren, se
hallaban de este modo transportados desde la antigua iglesia al
nuevo altar de la ley. La cuestión solemne de la vida moderna,
aplazada hasta entonces por la timidez de nuestras asambleas,
era al fin abordada sencilla, valerosamente. No más
compromisos bastardos, no más mezcla heterogénea del pasado
con el presente.
Lafayette y los fuldenses se obstinaban en colocar su
esperanza en aquella mezcla. Eran, en realidad, la piedra de
escándalo de la Revolución. Cosa extraña y propia para hacer
sospechoso a Lafayette, si no le hubieran justificado las
prisiones de Austria; quería él, republicano, él, amigo de
Washington, hacer gravitar el movimiento revolucionario
alrededor de un rey, de una corte incorregible. ¿Cómo calificar
semejante ceguedad?
En aquel gran peligro de Francia le había sido dirigido por
los girondinos un último llamamiento, una intimación suprema
para que se afiliara a los principios que en el fondo eran los
suyos. Servan era aún ministro de la guerra; él fue, o mejor sin
duda, madame Roland, que todo lo podía con aquel ministro,
quien envió a Rœderer al general para saber si decididamente
se declaraba por la Gironda o por la corte. Escogió este último
partido, sea por antipatía personal hacia el matrimonio Roland,
sea porque creyó que muy pronto la Gironda sería arrastrada y
absorbida por los jacobinos. Y esto resultó ser cierto; ¿por qué?
La razón más poderosa que acaso pueda encontrarse es
precisamente que Lafayette lo creyó así. Esto sucede con
frecuencia: la misma profecía, la creencia en la profecía, la hace
verídica y produce el suceso. Si Lafayette se hubiera decidido
por la Gironda, si al partido del impulso se hubieran unido las
fuerzas del partido moderado, es probable que no hubiera
habido necesidad del partido del terror.
La corte no ignoraba nada de esto. Sin querer utilizar a
Lafayette ni depender de él, se sentía como apoyada por su
ejército de las Ardennes y aumentaba su confianza en él. Se veía
claramente que la Asamblea, flotante e indecisa, estaba muy
inquieta por el efecto que la violencia del 20 de junio iba a
producir en todos los espíritus. Este temor se demostró el 21;
por un decreto acordó que en adelante no pudiese presentarse
en la barandilla, ni delante de ninguna autoridad constituida,
reunión alguna de ciudadanos armados, apartándose así de la
conducta que hasta entonces había observado y retractándose
del aliento que había dado el 20 de junio por la acogida que
dispensó a las peticiones que anunciaban el movimiento.
De este modo, mientras la Asamblea retrocedía, la corte
avanzaba. El 21 por la mañana, al presentarse en las Tullerías
Pétion con otros municipales, fue insultado; los guardias
nacionales del batallón de las Filles-Saint-Thomas le llenaron de
injurias y de amenazas; uno de ellos le levantó la mano a
Sergent, a pesar de su banda, y le abofeteó con tal rudeza, que
le tiró de espaldas. Algunos diputados, como Duhem y otros,
no fueron mejor tratados en el jardín de las Tullerías por los
caballeros de San Luis o por los guardias constitucionales. Un
hombre fue allí detenido por haber gritado: ¡Viva la nación!
No fue esto sólo; en aquel desfallecimiento moral de la
Asamblea se creyó posible sorprenderla y escamotearle la ley
marcial, como se le había hecho a la Constituyente en julio de
1791. Se formó una pequeña reunión que fue empujada hasta el
Louvre, y luego, a una señal convenida, bruscamente a la
Asamblea, para producir más impresión. Pero advertido Pétion,
llegó en el preciso momento y declaró que la alarma era
infundada y que el orden reinaba por doquier.
Desde la Asamblea volvió Pétion a las Tullerías. Estaban
allí de muy mal humor al no haber podido, como esperaban,
obtener la ley marcial. El alcalde comenzó en tono respetuoso y
firme, pero el rey, sin ninguna precaución oratoria, le dijo
secamente: “¡Callaos!” y le volvió la espalda.
El 22 por la mañana se publicó una carta del rey a la
Asamblea, una proclama real a la nación. En ella se hacía hablar
a Luis XVI con el mismo tono que hubiera empleado si tuviese
un ejército en París. Anunciaba que tenía “severos derechos que
llenar, que no los sacrificaría”, etc., etc.
Este tono amenazador indicaba que se creían fuertes. Se
contaba con la indignación de los realistas y los
constitucionales. El directorio del departamento, su presidente,
el duque de La Rochefoucauld, respondía de los últimos. El 27
de junio por la noche, Lafayette, con gran admiración de todo el
mundo, llega a París y se aloja en casa de La Rochefoucauld. El
28 se presenta en la barandilla de la Asamblea y pronuncia un
discurso audazmente ridículo. Él, soldado fiel a su bandera,
ligado por disciplina, él, general que dependía del ministro de
la guerra, viene a regentar la Asamblea Nacional. No ha temido
venir solo, salir de la honorable muralla que el afecto de sus
tropas forma a su alrededor. Ha adquirido con sus compañeros
de armas “el compromiso de expresar solo un sentimiento
común”. Suplica a la Asamblea que persiga a los autores del 20
de junio “y que destruya una secta”, etc. Se refería a los
jacobinos precisamente en los mismos términos que había
empleado Leopoldo.
Guadet preguntó si se había concluido la guerra para que
un general abandonase de tal modo a su ejército, si este había
deliberado para dar sus poderes a Lafayette; preguntó si tenía
licencia del ministro y propuso que se interrogase a este sobre
el particular y que se acordase redactar un informe acerca del
peligro de conceder a los generales el derecho de petición.
El fuldense Ramond pidió, por el contrario, una
información sobre la desorganización que acababa de denunciar
Lafayette. La moción de Guadet fue rechazada por una mayoría
de 100 votos (339 contra 234).
Aquella mayoría considerable a favor de Lafayette fue una
cosa muy grave y decisiva en la historia de la Revolución. Se
reconoció la misma y más fuerte el 8 de agosto. Demostró que
jamás tendría la Asamblea la energía suficiente para abatir el
gran obstáculo que neutralizaba desde el interior las fuerzas de
Francia y la entregaba desarmada y en desacuerdo al enemigo.
Aquel obstáculo, la monarquía, acababa de defenderlo
Lafayette. Iustificar a aquel defensor del trono era proteger el
trono y sostener la impotencia de Francia en el momento de la
invasión; si la Asamblea no salvaba a la nación, esta procuraría
salvarse a sí misma.
Nada tan imprudente como la conducta de Lafayette. La
corte, a la que él venía a defender, no le quería. En la familia
real sólo tenía una voz que le defendiera, la de Madame Isabel,
que comprendía su caballerosidad, pero la reina estaba en
contra suya y dijo que antes de ser salvada por él era preferible
perecer. No se limitó a esto. Debía verificarse una revista en la
que Lafayette arengaría a la guardia nacional para reanimar su
espíritu. La reina hizo que por la noche avisaran a Santerre y a
Pétion, y este, una hora antes de que amaneciera, dio
contraorden y suprimió la revista. Entonces Lafayette reunió en
su casa a varios oficiales influyentes de la guardia nacional y les
preguntó si querían marchar con él contra los jacobinos. Él
mismo no refiere este hecho en sus memorias, pero fue
afirmado por su amigo Toulongeon. Ofrecieron reunirse por la
noche en los Campos Elíseos y apenas acudieron cien hombres.
Se aplazó el acto para el día siguiente con el fin de ver si se
reunían trescientos, y no llegaron a treinta. Lafayette vio al rey,
que le dio las gracias sin aceptar sus ofrecimientos, y partió al
siguiente día.
¿Cómo explicar la inacción de los fuldenses y de los
guardias nacionales? ¿Por el miedo? Sin embargo, muchos que
podríamos citar se distinguieron luego gloriosamente en las
guerras de la Revolución y del Imperio. No; lo que más
contribuyó a paralizarlos es que temían trabajar sólo en
provecho de los realistas.
Desconfiaban del rey más que nunca y se fiaban aún menos
del buen sentido de Lafayette. El proyecto que este confiesa
justifica aquella desconfianza. Habría llevado al rey a
Compiègne, y allí, mejor rodeado, convertido de pronto en
amigo de la Revolución, se habría puesto a la vanguardia,
hubiera tomado, en caso de necesidad, el mando del ejército y
marchado contra el enemigo. ¡Suposición extraña! El enemigo,
en opinión de la corte, era precisamente el salvador. La reina
habría llevado al rey a la frontera, pero para atravesarla y
colocarle entre las filas austriacas.
La indecisión de los fuldenses, su repugnancia en seguir a
Lafayette en sus proyectos insensatos, demuestran que les
quedaba más razón y patriotismo del que se les suponía. Pronto
les veremos aplaudir en la Asamblea el discurso terrible con
que Vergniaud aterró al trono en nombre de Francia en peligro.
Este peligro era demasiado visible, lo mismo en el exterior
que en el interior. El acuerdo de todos los reyes aparecía contra
la Revolución.
En Ratisbona, el consejo de embajadores se negó por
unanimidad a admitir al ministro de Francia. Inglaterra, nuestra
amiga, se preparaba con gran armamento. Los príncipes del
Imperio, que hasta entonces se mostraban neutrales, recibían al
enemigo en sus plazas y se aproximaban a nuestras fronteras. El
duque de Bade había situado a los austriacos en Kehl. Se
hablaba de un complot para entregarles Estrasburgo. Alsacia
pedía a gritos armas que no se le enviaban. Los oficiales
abandonaban esta tierra condenada y pasaban a la otra orilla. El
comandante de artillería del Rin desertó, llevándose parte de
sus mejores soldados.
En Flandes aún era peor. El viejo soldado Luckner,
ignorante, embrutecido, era el general de la Revolución. Tenía
cuarenta mil hombres, contra doscientos mil que llegaban.
Verdad es que los cuerpos de voluntarios demostraban el
entusiasmo más ardiente. No podía contenerse su ímpetu más
que amenazándoles con enviarles a sus casas. Pero carecían de
hábiles militares y tenían muy poca disciplina. Luckner no
avanzaba más que para retroceder. Se apoderó de Courtrai y de
otras dos plazas; obtuvo éxito suficiente como para
comprometer a los infortunados amigos de Francia, y luego se
vio precisado a retroceder ante fuerzas superiores. Uno de sus
oficiales, al retirarse, dejó, para memoria de nuestro paso, un
cruel incendio en que desaparecieron los arrabales de Courtrai.
He aquí las noticias dolorosas que llegaban a París una tras
otra. Y el peligro era quizás más grande en el interior. Dos casos
ocurrían que son precisamente causa de la muerte de todo
cuerpo político. El centro no funcionaba, no quería funcionar.
No solamente no se enviaban a los ejércitos ni armas ni
provisiones, sino que las mismas leyes de la Asamblea no eran
expedidas a los departamentos, no se daba conocimiento de
ellas a Francia. Por otra parte, las extremidades, entregadas a sí
mismas, querían y obraban por su cuenta. Por ejemplo, las
Bocas del Ródano acordaron retener y cobrar contribución, con
el pretexto de enviarlas al ejército de los Alpes, que ocupaba la
Provenza.
Nada impedía a los realistas que se aprovechasen de
semejante desorganización. En las montañas más inaccesibles
de Languedoc, en aquel país de piedra, en la Ardèche, sin vías
ni caminos, apareció un lugarteniente general de los príncipes,
gobernador del Bajo Languedoc y de las Cèvennes. Dijo que había
exhibido a la nobleza del país sus poderes para gobernar
durante el cautiverio del rey. Ordenó a todas las antiguas
autoridades que volvieron a posesionarse de sus destinos, que
detuvieran a los nuevos funcionarios y a todos los miembros de
los clubs. Dio armas a los aldeanos y puso sitio a Jalès y a otros
castillos.
Miramos al Mediodía y detrás, el oeste comienza a prender
el fuego. Un aldeano, Allan Redeler, publica a la salida de misa
que los amigos del rey deberán tomar las armas cerca de una
capilla próxima. Al primer aviso acuden quinientos. El somatén
suena de aldea en aldea. El incendio se habría extendido por
Bretaña si Quimper, sin perder un momento, no hubiese
enarbolado la bandera roja, y empleando un cañón no hubiese
aplastado aquel primer intento de guerra civil. El aldeano
volvió a su hogar, pero sombrío, implacable, sediento de
combate, de emboscadas nocturnas, de sangre. Desde entonces
la chuanería tuvo su asilo en sus corazones.
En general, en el reino, los directorios de los departamentos
eran fuldenses o lafayettistas convertidos a la monarquía. Las
municipalidades más revolucionarias sostenían contra los
directorios, con la ayuda de los clubs, una lucha sin tregua, que
producía anarquía por doquier. El directorio del Sena Inferior y
el de la Somme, se significaron por la vehemencia de sus
proclamas contrarrevolucionarias después del 20 de junio. El
ministro hizo imprimir en la imprenta real y publicar gran
número de ejemplares de la proclama de la Somme, insultante
contra la Asamblea.
La magnitud del peligro produjo un efecto singular,
imprevisto, que a pesar de su corta duración prestó una fuerza
de cohesión terrible a la Revolución. El28, Brissot, que ya no iba
a los Jacobinos, fue, se presentó como acusador de Lafayette y
pidió la unión y el olvido.
Brissot, el hombre de la prensa, y Robespierre, el hombre
de los jacobinos, reconciliados un momento, se dirigieron
palabras de paz.
El 30 de junio, Iean Debry, en nombre de la Comisión de los
Doce, presentó a la Asamblea un informe “sobre las medidas
que había que tomar en caso de peligro de la patria”, y trató
especialmente del caso en que aquel peligro viniera
precisamente del poder ejecutivo, cuya misión era rechazarle.
De este modo estaba planteada la cuestión en todos los
espíritus. Cuando Francia entera fue advertida por el informe y
cuando en todas las aldeas y ciudades empezó a oírse esta frase:
la patria en peligro, entonces, por segunda vez, la causa nacional
contra la monarquía quedó encomendada al noble y puro
Vergniaud. Su discurso, de estilo elevado y de desarrollo
grandioso, con muchas redundancias, admira al leerlo. El
procedimiento es muy diferente del de Mirabeau; cada cosa
tiene aquí menos relieve y saliente, todo está subordinado al
movimiento general, a un inmenso crescendo que al avanzar lo
arrolla todo. Es como aquellos grandes ríos de América, de
varias leguas de anchura, que al mirarlos tienen el aspecto de
un mar tranquilo de agua dulce, pero que si os embarcarais en
ellos, vuestra embarcación iría tan rápida como una flecha; se
mide con terror la velocidad de la corriente; va arrastrada, sin
medio alguno que la detenga, se desliza, corre y va al abismo, a
las espumosas cataratas donde la masa de las aguas se rompe
con el peso de un mar.
La tesis del discurso es la respuesta a la frase que el rey
decía y repetía el 20 de junio: “No me he apartado de la
Constitución”, etc. Lo que caracteriza a aquel sublime discurso,
lo que le coloca por encima de su tiempo y de las mismas
circunstancias, es la leal reclamación del honor contra la pérfida
interpretación literal que se apoya en la falsa conciencia, para
matar y exterminar el sentido recto.
En todos los hombres de partido se despertó la confianza
cuando Vergniaud, haciendo un llamamiento en una hipótesis
elocuente, que desgraciadamente estaba muy cerca de la
realidad, pronunció estas memorables palabras:
“Si tal fuera el resultado de la conducta que acabo de
trazar, que Francia nadase en un mar de sangre, que el
extranjero dominara en ella, que la Constitución fuese
atropellada, que la contrarrevolución fuera un hecho y que el
rey os dijera para justificarse: «Es cierto que los enemigos que
desgarran Francia alegan que sólo obran para realzar mi poder
que suponen aniquilado, vengar mi dignidad que suponen
escarnecida y devolverme mis derechos reales que suponen
comprometidos o perdidos, pero yo he probado que no era
cómplice suyo, he obedecido la Constitución, que me ordena
oponerme con un acto formal a sus intentos, toda vez que he
puesto mis ejércitos en campaña; es cierto que esos ejércitos
eran muy débiles, pero la Constitución no designa el grado de
fuerza que debía yo darles; es cierto que los he reunido
demasiado tarde, pero la Constitución no señala el tiempo en
que yo debía reunirlos; es cierto que los campamentos de
reserva hubieran podido sostenerlos, pero la Constitución no
me obliga a crear campamentos de reserva; es cierto que
cuando los generales avanzaban vencedores sobre el territorio
enemigo les he ordenado que se detuvieran, pero la
Constitución no me prescribe que alcance victorias, hasta me
prohibe las conquistas; es cierto que se ha intentado
desorganizar los ejércitos con las dimisiones combinadas de
oficiales y por medio de intrigas, y que yo no he hecho ningún
esfuerzo para detener el curso de aquellas dimisiones o de
aquellas intrigas, pero la Constitución no ha previsto lo que yo
debiera hacer en semejante caso; es cierto que mis ministros han
engañado constantemente a la Asamblea Nacional sobre el
número, la disposición de las tropas y su aprovisionamiento,
que he conservado todo el tiempo que he podido los que
dificultaban la marcha del gobierno constitucional y lo menos
posible los que podían darle fuerza, pero la Constitución sólo
hace depender su nombramiento de mi voluntad, y en ninguna
parte me ordena que yo conceda mi confianza a los patriotas y
que despida a los contrarrevolucionarios; es cierto que la
Asamblea Nacional ha votado decretos útiles y necesarios, y
que yo he rehusado sancionarlos, pero yo tenía ese derecho, es
sagrado, porque me lo concede la Constitución; es cierto, en fin,
que se hace la contrarrevolución, que el despotismo va a poner
de nuevo entre mis manos su cetro de hierro, que os aplastaré
con él, que vais a humillaros, que os castigaré por haber tenido
la insolencia de querer ser libres, pero yo he hecho todo lo que
la Constitución me prescribe, no ha emanado de mí ningún acto
que la Constitución condene; no se puede, por consiguiente,
dudar de mi fidelidad hacia ella, de mi celo para defender1a»“
(Vivos aplausos).
“Si fuese posible que entre las calamidades de una guerra
funesta, en medio de los desórdenes de un trastorno
contrarrevolucionario, el rey de los franceses les dirigiera aquel
discurso irrisorio; si fuese posible que les hablase de su amor a
la Constitución con una ironía tan insultante, no estarían
aquellos en su derecho respondiéndole: «¡Oh rey! que sin duda
habéis creído, como el tirano Lisandro, que la verdad no valía
más que la mentira y que era preciso entretener a los hombres
con juramentos como se divierte a los niños con juguetes; que
sólo habéis fingido amar las leyes para conservar el poder que
os serviría para desafiarlas; la Constitución, para que no os
arrojase del trono, donde necesitabais estar para destruirla; la
nación, para asegurar el buen éxito de vuestras perfidias,
inspirándole confianza; ¿pensáis engañarnos hoy con vuestras
hipócritas protestas? ¿Pensáis engañarnos sobre la causa de
nuestras desgracias, con el artificio de vuestras excusas y la
audacia de vuestros sofismas? ¿Era defendernos el oponer a los
soldados extranjeros fuerzas cuya inferioridad no dejaba duda
sobre su derrota? ¿Era defendernos el rechazar los proyectos
que tendían a fortificar el interior del reino, o a hacer los
preparativos de resistencia para la época en que fuéramos ya la
presa de los tiranos? ¿Era defendernos el no reprimir a un
general que violaba la Constitución y encadenar el valor de los
que la defendían? ¿Era defendemos el paralizar constantemente
el gobierno con la desorganización continua del ministerio? ¿Os
deja la Constitución la elección de los ministros para nuestra
felicidad o para nuestra ruina? ¿Os hizo jefe del ejército para
nuestra gloria o para nuestra vergüenza? ¿Os dio, en fin, el
derecho de sanción, una lista civil y tantas y tan grandes
prerrogativas para que perdieseis constitucionalmente la
Constitución y el Imperio? ¡No, no! ¡Hombre al que no ha
podido conmover la generosidad de los franceses, hombre al
que sólo ha hecho sensible el amor al despotismo, no habéis
cumplido el voto de la Constitución! ¡Quizás puede ser
derribada, pero no recogeréis vos el fruto de vuestro perjurio!
¡No os habéis opuesto con un acto formal a las victorias que se
alcanzaban en vuestro nombre contra la libertad, pero no
recogeréis el fruto de estos indignos triunfos! ¡Ya no sois nada
para esa Constitución que tan indignamente habéis violado,
para ese pueblo que tan cobardemente habéis traicionado!»“
(Aplausos reiterados).
El efecto fue el de una tromba. El movimiento, largo tiempo
y hábilmente balanceado, aumentado, creciendo en fuerza y en
velocidad, cada vez más grande y más terrible, se hizo
irresistible. Nadie se libró de él. La Asamblea en masa, envuelta
en el poderoso torbellino, fue arrastrada por él. Fuldenses y
lafayettistas, realistas, constitucionales de todos matices,
estuvieron de acuerdo con sus enemigos y todos juntos
proferían gritos de entusiasmo. ¡Tal era la tiranía de aquella
elocuencia, que nadie pudo librarse de ella! ¿O más bien
debemos creer que todos, franceses en el fondo, olvidaron el
discurso, y el hombre y el partido y su propia opinión, y en
aquella voz solemne reconocieron, a pesar suyo, la voz de la
patria? Pero cuando un diputado, Torné, propuso claramente lo
que era sin embargo la conclusión lógica, que la Asamblea se
apoderase del poder y gobernase Francia valiéndose de sus
comisiones, cuando el positivo, el frío, el vasto espíritu de
Condorcet llamó la atención sobre todos los medios prácticos
que debía adoptar la Asamblea en su nuevo oficio de rey,
entonces experimentó algún terror y se replegó sobre ella
misma. Tuvo una última mirada, un sentimiento sobre el
acuerdo de los poderes, que habría evitado la guerra civil si el
rey hubiese tenido un poco de buena fe.
Era 6 de julio. El nuevo obispo de Lyon, Lamourette,
tomando como base una frase que había pronunciado Carnot
sobre la concordia y la paz, dijo que era preciso a toda costa
ponerse de acuerdo, que las dos mitades de la Asamblea debían
tranquilizarse mutuamente sobre los temores que
experimentaba cada una de ellas, que bastaba que el presidente
pronunciara estas solas palabras: “Que los que abjuran y
execran igualmente la República —y las dos cámaras— se
levanten al mismo tiempo”.
La Asamblea se conmovió y se levantó en masa. ¡Cosa
extraña y de difícil explicación! ¿Qué es lo que quería, pues,
aquella Gironda, que hasta entonces, bajo la inspiración de
madame Roland, combatía al trono sin tregua? Sin duda
cedieron a la emoción universal. No estaba en desacuerdo con
su pensamiento íntimo. Desde el efecto inmenso producido por
el discurso de Vergniaud, que tan profundamente había
conmovido a Francia, sentía que todo temblaba, comenzaba a
temer que triunfaba demasiado y que derribaba el trono para
sentar sobre sus restos el trono de la anarquía, el reinado de los
clubs.
Sea lo que fuere, la escena fue tan extraña como imprevista.
Movidas por un mismo impulso, la derecha y la izquierda se
confundieron y se abrazaron; las filas superiores descendieron,
la Montaña se arrojó sobre la Llanura. Se vio sentarse juntos a
los fuldenses y a los jacobinos, Merlin al lado de Jaucourt y
Gensonné al de Vaublanc. Estas efusiones sencillas no deben
sorprendernos. Francia es una nación donde el buen corazón se
desborda en las más violentas discusiones. ¿No se vio una hora
antes de la sangrienta batalla de Azincourt a nuestros caballeros
y nuestros barones, divididos por otros tan profundos, pedirse
perdón y abrazarse? Aquí, lo mismo en vísperas de la
sangrienta batalla de la Revolución, estos se conmovieron un
momento, dijeron adiós a la paz y dieron un último abrazo a la
Naturaleza, a la humanidad, a los más caros sentimientos del
alma.
La escena cambió pronto y se enfrió mucho, cuando una
carta de Pétion puso en conocimiento de la Asamblea que había
sido suspendido por orden del directorio de París y que este
disponía persecuciones por los sucesos del 20 de junio. Se
empezó a comprender que la escena tan hábilmente preparada
por Lamourette no había sido más que un ardid de guerra, un
medio de entorpecer a la Asamblea, obligándole a que aplazase
la gran medida popular que se temía: la declaración del peligro
de la patria.
Y fue confirmada la suspensión y publicada por una
proclama del rey, enviada por él a la Asamblea.
Entretanto la población se movía en favor de su alcalde y
llovían las peticiones en su favor. Se presentó una en nombre de
los cuarenta mil obreros de París. El mismo Pétion fue a la
barandilla y dijo como justificación principal esto, que es tan
grave: “Que a ningún precio, y sucediera lo que sucediera,
había querido arriesgarse a que corriese la sangre”. El 13 la
Asamblea alzó la suspensión del alcalde y la mantuvo todavía,
dato notable, para el procurador de la Comuna, Manuel, quien,
según todas las apariencias, bajo la dirección de Danton, había
tomado una parte muy activa en la organización del
movimiento.
La fiesta de aniversario del 14 de julio no fue otra cosa que
el triunfo de Pétion sobre el rey. Los hombres, armados con
picas, llevaban escrito en los sombreros con tiza: “¡Viva
Pétion!”. Sin embargo, todo pasó tranquilamente, en medio, no
obstante, de una emoción visible; era una calma con
estremecimientos, como un descanso antes del combate. Entre
los símbolos ordinarios que figuraban en el cortejo solemne,
tales como la Ley, la Libertad, etc., algunos hombres vestidos de
negro, coronados de ciprés, llevaban también una cosa
misteriosa y temible, que se veía brillar a través de un crespón:
era la espada de la ley. Velada todavía, iba a desgarrar su tenue
envoltura y a convertirse en el hierro del Terror.
El rey iba como a la fuerza y parecía la víctima. Víctima,
más que de la Revolución, de sus obstinadas convicciones. Iba
odioso con su doble veto, pensativo, melancólico, esperando ser
asesinado, tranquilo por su muerte, inquieto por los suyos. Por
vez primera, a sus instancias, llevaba un peto oculto. “Su
aspecto, dice un escritor realista, era el de un deudor al que
llevan a la cárcel”. Sin embargo, no se dejó llevar hasta el fin.
Cuando le invitaron a que prendiese fuego al árbol del que
pendían las insignias feudales, dijo que la cosa era innecesaria,
y protestó así en cierto modo, aquel último día de la monarquía,
en nombre del antiguo régimen expirante.
La monarquía, ostensiblemente, había concluido. El
ministerio habla presentado la dimisión el 9 de julio; el
directorio de París presentó la suya el 20. Desapareció toda
autoridad. El Estado quedó sin gobierno, la capital sin
administradores, el ejército sin generales. Quedaba la
Asamblea, indecisa y flotante.
Quedaba la nación conmovida, indignada por los
obstáculos, ignorando los remedios, buscándose a tientas,
sintiéndose fuerte, atestiguando la Asamblea y no pidiendo más
que un signo.
Este signo era la Declaración de la patria en peligro.
¿Qué era en realidad? Robespierre lo dijo perfectamente:
una confesión que hacía la autoridad de su impotencia, del
estado horrible de crisis a que habían llegado las cosas, un
llamamiento a la nación para que se salvara ella misma.
Esta declaración, pedida el 30 de junio, formulada el 4 de
julio, votada el 11, no fue promulgada hasta el domingo 22 de
julio. Se acababan de recibir las noticias más alarmantes del
Este. El directorio de París, en vísperas de su dimisión, se
oponía al reclutamiento: fue acusado de ello positivamente por
dos excelentes ciudadanos, Cambon y Carnot. Desde el 11 hasta
el 22, no se pudo obtener del poder ejecutivo la autorización
necesaria para proclamar el peligro de la patria.
El alma de Francia estaba tan conmovida en aquel
momento, los pechos tan próximos a estallar, que todos
anhelaban alzar la bandera del entusiasmo. Se temía que la
embriaguez degenerase en furor.
Finalmente fue preciso conceder la declaración tan
impacientemente deseada por el pueblo. El domingo 22 de julio
se hizo la proclamación en las plazas de París. Fue repetida en
todas las plazas de Francia.
El decreto de la Asamblea mandaba que hecha la
proclamación se constituirían en vigilancia permanente los
consejos de los departamentos, de los distritos, de las comunas:
que todos los guardias nacionales entrarían en activo; que todos
los ciudadanos declararían las armas que tenían; que la
Asamblea determinaría el número de hombres que había de
proporcionar cada departamento; que el departamento, el
distrito, distribuirían el cupo; que tres días después escogerían
los hombres de cada cantón los que el cantón debía presentar;
que los que hubieran obtenido este honor se presentarían
dentro del tercer día en la cabeza del distrito, donde les darían
el socorro, la pólvora y las balas. Nada de obligación para
uniformarse: podían ir al combate con sus trajes de trabajo.
En París se hizo la proclamación con una solemnidad
austera, digna de la situación. El genio de la Revolución, allí se
demostró, estaba verdaderamente en la Comuna: Danton
influía ya en ella por Manuel, procurador de la Comuna, por los
oficiales municipales y el consejo general. Su aliento parece
haber animado al autor del programa, a Sergent, artista
mediocre, pero poseído en aquel momento por un vértigo
sublime; demasiado lo transmitió a las grandes y terribles
fiestas que precedieron y siguieron al 10 de agosto. Parece como
que Sergent fue en esta ocasión el artista de Danton, como más
adelante David lo fue de Robespierre. Sergent, inferior como
artista, parece que fue más poderosamente inspirado que David
para la puesta en escena de aquellas representaciones populares.
Produjeron un efecto verdaderamente espantoso. Una de ellas,
la fiesta fúnebre, celebrada después del 10 de agosto, causó en
la población una impresión de dolor furioso, que acaso deba
considerarse como una de las causas de la matanza que se
ejecutó después.
El domingo 22 de julio a las seis de la mañana comenzaron
a disparar los cañones del Pont-Neuf y continuaron de hora en
hora, hasta las siete de la tarde. Un cañón del arsenal respondía
y hacía el eco.
Toda la guardia nacional, compuesta por seis legiones,
agrupada alrededor de sus banderas, se reunió frente al
Ayuntamiento y organizó allí los dos cortejos que habían de
hacer la proclamación en París. Cada uno llevaba al frente un
destacamento de caballería con trompetas, tambores, música y
cañones. Cuatro alguaciles a caballo llevaban cuatro banderas
representando la Libertad, la Igualdad, la Constitución y la
Patria. Doce oficiales municipales con bandas y detrás un
guardia nacional a caballo llevando una gran bandera tricolor
donde estaban escritas estas palabras: “¡Ciudadanos! La patria
está en peligro”. Seguían luego seis cañones y otro
destacamento de guardia nacional. La caballería cerraba la
marcha.
La proclamación se hizo en las calles y en los puentes.
En cada parada se ordenaba silencio agitando las banderas
y con un redoble de tambor. Se adelantaba un oficial municipal,
con voz grave leía el acta del cuerpo legislativo y decía: “La
patria está en peligro”.
Aquella solemnidad era como la voz de la nación, su
llamamiento a sí misma. A ella le incumbía ahora el ver lo que
debía hacer, la abnegación y el sacrificio de que era capaz, el ver
quién quería combatir en defensa del inmenso patrimonio de
libertades ayer conquistadas, quién quería salvar Francia y la
esperanza del mundo.
En todas las grandes plazas y en el atrio de Notre Dame se
habían construido anfiteatros para registrar los alistamientos.
Tiendas de campaña con banderas tricolores y coronas de roble;
una tabla sencillamente colocada sobre dos tambores.
Municipales con seis notables estaban sentados para escribir y
dar a los afiliados sus certificados; a derecha e izquierda las
banderas custodiadas por individuos de los respectivos
batallones.
El anfiteatro estaba aislado y defendido por un gran círculo
de ciudadanos armados y dos piezas de artillería. En el centro
estaba la música tocando himnos guerreros y patrióticos.
Habían hecho bien al rodear así los anfiteatros. La multitud
se precipitaba hacia ellos. El círculo de los centinelas apenas
bastaba para contenerla. Todos querían llegar al mismo tiempo
y alistarse a la vez. Se les contenía, se les apartaba para regular
la inscripción, pasaban algunos, subían impacientemente las
escaleras, apiñándose en las balaustradas; a cada momento
llegaban otros, los inscritos bajaban yendo a sentarse
alegremente en el gran círculo de la plaza, cantando al compás
de la música y acariciando los cañones.
Un periodista se lamentaba de no haber visto ya más picas,
es decir, hombres de la clase inferior. Allí todo estaba mezclado;
ya no había altos ni bajos, ni superiores ni inferiores, eran
hombres nada más, era Francia entera la que se precipitaba al
combate.
Se presentaban muy jóvenes, tratando de demostrar que
tenían dieciséis años y que tenían derecho a partir. La
Asamblea, por un favor, había rebajado hasta aquella edad la
facultad de alistarse.
Había hombres maduros, hombres ya encanecidos, que por
nada del mundo querían desperdiciar la ocasión, y más ligeros
que los jóvenes, se dirigían ya a la frontera. Se vieron cosas
extrañas. En el fondo de la Bretaña baja, el honrado Latour
d'Auvergne, de edad madura, ya retirado, abandonó una
mañana las hermosas antigüedades célticas que constituían
toda su felicidad, se fue a abrazar a su maestro, un viejo sabio
celtomaníaco, y partió sin más socorro que su querida
gramática bretona, que llevaba sobre el pecho y que le libró de
las balas. Se alistó en aquellas bandas a los cincuenta años y se
consagró heroicamente a ilustrar a aquella juventud.
Nadie podía ver aquello sin emocionarse. La joven audacia
de aquellos niños, la abnegación de aquellos hombres que lo
dejaban allí todo, hacían saltar las lágrimas. Algunos lloraban y
se desesperaban por no poder partir ellos también. Los que
marchaban cantaban y bailaban cuando los municipales les
llevaban por la noche al Ayuntamiento. Decían a la multitud
conmovida: “¡Cantad vosotros también! Gritad: ¡Viva la
nación!”.
El entusiasmo fue tal, la fermentación tan grande, los
corazones y las imaginaciones tan poderosamente conmovidos,
que los mismos que habían decretado la Declaración del peligro
de la patria no estaban exentos de inquietud; se asustaron de su
propia obra.
Brissot advirtió al pueblo que “la corte quería un motín,
que no buscaba más que un pretexto para que se alejase del
rey”.
No, no se necesitaba un motín, sino una insurrección
grande y general, o Francia perecería.
La Asamblea era impotente. No se atrevía a condenar a
Lafayette, el apoyo de la monarquía.
Los jacobinos eran impotentes. Robespierre, su oráculo,
demostraba a las mil maravillas que la Asamblea no hacía nada,
que la Gironda esperaba que Luis XVI, en último extremo, le
devolviera el poder.
Pero cuando le preguntaban qué remedio debía emplearse,
no sabía decir sino que era preciso convocar a las Asambleas
primarias, que elegirían electores, y que estos elegirían una
Convención para que esta ffiamblea, legalmente autorizada,
pudiera reformar la Constitución. Esta Constitución
perfeccionada no dejaría sin duda de debilitar y desarmar al
poder ejecutivo.
Una medicina tan lenta hubiera producido el efecto natural
de dejar morir al enfermo. Antes de que fuesen siquiera
convocadas las Asambleas primarias, los prusianos y los
austriacos, dando la mano a Luis XVI, podían llegar a París.
¿La impotencia de la Gironda y de la Asamblea, de
Robespierre y los jacobinos, alcanzaría también a la Comuna de
París? No era nada inverosímil. Pétion, su jefe, era hombre de
palabras y de discursos, de ningún modo hombre de acción.
Habiendo salido de la noble Constituyente, de una asamblea
esencialmente habladora, académica, conservaba su carácter. El
cargo de alcalde de París, aquel cargo que sin cesar obliga a
parlamentar, parece que paraliza siempre a los que lo
desempeñan. Pétion era, lo mismo que Bailly, su antecesor,
majestuoso, frío y vacío, una ceremonia viviente. Vano como él,
y más ansioso todavía de popularidad, todos sus discursos se
resumen poco más o menos en las palabras que pronunció el 20
de junio y que repetía siempre: “Pueblo, has sido sublime<
Pueblo, ya has hecho bastante, mereces descanso< Pueblo,
vuelve a tus hogares”.
Ninguna fuerza individual hubiera podido jamás poner en
movimiento a aquel ídolo. Para sacarle de su inercia, lanzarle a
acusar al rey, como vamos a ver luego, se necesitaba una de
aquellas grandes mareas del océano popular, que le hiciera salir
de su lecho con un movimiento invencible, arrastrándolo todo
con sus olas, hasta las piedras inertes y pesadas.
Repitámoslo: nadie en particular puede alabarse del 10 de
agosto, ni la Asamblea, ni los jacobinos, ni la Comuna. El 10 de
agosto, como el 14 de julio y el 6 de octubre, fue un gran acto
del pueblo.
Acto de energía, de abnegación, de valor desesperado,
menos general sin embargo que los dos precedentes; pero si se
considera el sentimiento universal de indignación que le
inspiró, puede llamarse así: un gran acto del pueblo.
Millones de hombres quisieron: veinte mil actuaron.
El individuo hizo poco o nada. Sin embargo, es justo
reconocer que nadie observó mejor el movimiento y se asoció a
él más hábilmente que Danton.
El 13 de julio propuso en los Jacobinos que los federados
procedentes de los departamentos prestasen al siguiente día, en
la fiesta del 14, un juramento suplementario: el de permanecer
en París mientras estuviera la patria en peligro. “Y si los
federados dijesen lo que toda Francia piensa, que el peligro de
la patria no procede más que del poder ejecutivo, ¿quién les
quitaría el derecho a examinar esta cuestión?”.
El 17, el procurador de la Comuna, Manuel
(indudablemente bajo la influencia de Danton), pidió y obtuvo
que las secciones entonces permanentes tuviesen en el
Ayuntamiento una oficina central de correspondencia, por
medio de la cual se entendieran entre sí de una manera segura y
pronta. Medida grave que creaba la unidad, ya no ficticia, sino
real, activa, de aquel gran pueblo de París.
El 27 decidieron los cordeleros, presididos por Danton, que:
“Habiendo entregado la Constituyente el depósito de la
Constitución a todos los franceses, todos, ante el peligro de la
Constitución, ciudadanos pasivos como activos, son admitidos
por la misma Constitución a deliberar, a tomar las armas para
defenderla; que la sección del Teatro Francés les llama a sí, etc.,
etc.”. El acuerdo está firmado por Danton y dos secretarios,
Momoro y Chaumette.
De este modo, en aquel momento supremo, la famosa
sección de los cordeleros y el mismo Danton se esforzaban por
mantener todavía sobre la insurrección una capa de legalidad;
atestiguaban la Constitución en el mismo momento en que la
salvación de Francia obligaba a romperla.
Francia fue salvada por Francia, por las masas
desconocidas.
El impulso fue dado por el mismo extranjero, por sus
insolentes amenazas. Le somos deudores de aquel magnífico
arrebato de cólera nacional, de donde salió la salvación.
El 26 de julio salía de Coblenza el manifiesto
imperiosamente insultante del general de la coalición, del
duque de Brunswick. Este príncipe, que era de buen juicio, lo
calificaba él mismo de absurdo; pero los reyes le imponían
aquella obra insensata de la emigración. Se anunciaba en aquel
documento una guerra extraña, nueva, completamente
contraria al derecho de las naciones civilizadas. Todo francés
era culpable; toda ciudad o aldea que opusiera resistencia debía
ser demolida, incendiada. En cuanto a la ciudad de París, debía
sufrir severidades terribles: “Sus Majestades hacían
responsables con su cabeza de todos los acontecimientos, para
ser juzgados militarmente, sin esperanza de perdón, a todos los
miembros de la Asamblea, del departamento, del distrito, de la
municipalidad, a los jueces de la paz, a los guardias nacionales y a
todos los demás< Si se hacía la menor violencia al rey, seria
vengada de una manera memorable, entregando París a una
ejecución militar y a una subversión total, etc., etc.”.
Aquel manifiesto del 26 fue conocido (cosa extraña) en
París el 28; se hubiera creído que salía de las Tullerías y no de
Coblenza. Cayó como un rayo sobre pólvora. La sección de
Mauconseil abandonó el terreno de las vaguedades
constitucionales y declaró: 1°, que era imposible salvar la libertad
por la Constitución; 2°, que abjuraba de su juramento y no
reconocía ya a Luis como rey; 3°, que el domingo, 6 de agosto,
se trasladaría a la Asamblea y le preguntaría si quería por fin
salvar la patria, reservándose, según la respuesta, el tomar la
determinación ulterior que procediese, jurando sepultarse, si era
preciso, bajo las ruinas de la libertad.
Esta declaración fue firmada por seiscientos nombres,
enteramente desconocidos.
Jamás insurrección alguna fue anunciada más clara y
francamente. Los que después de la victoria se la atribuyeron
como suya y preparada por ellos, se vieron obligados, para
hacer creer que ellos lo habían hecho todo, a suponer misterios
a cuya sombra habían trabajado. Todo indica, digan lo que
digan, que aquellos misterios no hicieron nada o casi nada. Fue
una conspiración inmensa, universal, nacional, que se preparó a
voz en grito en la plaza pública, en pleno día, a la luz del sol.
Uno de los que trataron después de atribuirse el honor de la
cosa habría dicho mejor antes: “En este momento somos un
millón de facciosos”.
De cuarenta y ocho secciones, votaron la caída de Luis XVI
cuarenta y siete.
Para pronunciarse sin riesgo de colisión, era preciso
desarmar a la corte. En este punto estaban de acuerdo la
Gironda y los jacobinos. El girondino Fauchet y el jacobino
Choudieu pidieron y obtuvieron de la Asamblea que las tropas
de línea fuesen enviadas a la frontera. La Asamblea, bajo esta
doble influencia, ordenó el licenciamiento de la guardia
nacional. Esto era romper en París la espada de Lafayette, ya
embotada, pero aún en su poder.
De este modo perdía la corte sus defensas y sus barreras.
Aún fueron más allá; se pusieron en tela de juicio los suizos; se
cayó entonces en la cuenta de que su jefe, su coronel general,
estaba en Coblenza; era el conde de Artois y parte de sus
oficiales eran pagados en Coblenza con el dinero de la nación.
Mientras se procuraba desarmar a la monarquía llegaban
cada día a París los ejércitos de la Revolución. Me refiero a los
diferentes cuerpos federados de los departamentos. Estos
federados no eran unos cualquiera, voluntarios escogidos al
azar: eran los que se habían presentado en la elección para
combatir los primeros, los que se destinaban a las armas, los
elegidos bajo la influencia de las sociedades populares, como
patriotas más ardientes y más firmes soldados.
Los federados cayeron en medio de la fermentación de
París como un exceso de ardiente levadura. Alojados en las
casas particulares o concentrados en los cuarteles, inactivos y
devorados por la necesidad de moverse, iban por todas partes,
mostrándose por doquier, multiplicándose. Frescos y no
fatigados, entusiasmados por verse al fin (la mayor parte por
primera vez) en el terreno de las revoluciones, en el mismo
cráter del volcán, aquellos terribles viajeros apresuraban la
erupción. Tomaron dos resoluciones que les dieron gran fuerza:
la de unirse y crear cuerpo, formando un comité central en los
Jacobinos, y la de permanecer en París. El 17 de julio habían
dirigido a la Asamblea una petición audaz: “Habéis declarado
el peligro de la patria, ¿pero no sois vosotros los que la hacéis
peligrar, prolongando la impunidad de los traidores?<
Proceded contra Lafayette, suspended el poder ejecutivo,
destituid los directorios de los departamentos, renovad el poder
judicial”.
La indignación de la Asamblea fue casi unánime; pasó al
orden del día. Los federados, extrañados por tan mala acogida,
escribieron a los departamentos: “Ya no nos volveréis a ver o
nos veréis libres. Vamos a combatir por la libertad, por la
vida< Si sucumbimos, vosotros nos vengaréis y la libertad
renacerá de sus cenizas”.
Mejor recibidos por los jacobinos, se sentían animados por
la Comuna de París. El procurador de la Comuna, Manuel,
expuso en los Jacobinos esta nueva doctrina: que los federados,
elegidos por los departamentos, eran sus representantes
legítimos. Pétion, que estaba allí, apoyó esta afirmación con su
presencia, con su poderosa autoridad del primer magistrado de
París. París, representado por Pétion, parecía que adoptaba a
aquellos enviados de Francia y que les animaba al combate.
El 25 de julio fueron obsequiados los federados con un
festín cívico en el solar de las ruinas de la Bastilla y la misma
noche del 25 al 26 se reunió un directorio de la insurrección en
el Sol de Oro, pequeño figón de las cercanías. Asistieron cinco
miembros del comité de los federados, los dos jefes de los
barrios, Santerre y Alexandre, tres hombres de acción: Fournier,
llamado el americano, Westermann y Lazouski, el jacobino
Antoine y los periodistas Carra y Corsas, hijos predilectos de la
Gironda. Fournier llevó una bandera roja con esta inscripción
dictada por Carra: “Ley marcial del pueblo soberano contra la
rebelión del poder ejecutivo”. Se trataba de apoderarse del
Ayuntamiento y de las Tullerías, secuestrar al rey sin hacerle
daño y encerrarle en Vincennes. El secreto, confiado a
demasiadas personas, era conocido en la corte. El comandante
de la guardia nacional fue en busca de Pétion y le dijo que había
puesto el castillo en estado de defensa. Esa misma noche fue
Pétion a disolver a los convidados del festín cívico, que creían
que iban a combatir al hacerse de día. Se acordó entonces
esperar la llegada de los federados de Marsella.
Barbaroux, su compatriota, había escrito a Marsella
pidiendo que enviasen a París “quinientos hombres que
supiesen morir”. Rebecqui, otro marsellés, había ido a
reclutarlos, a escogerlos él mismo. No debe olvidarse que desde
hacía dos o tres años existía en el Mediodía la guerra bajo
diversas formas. Los motines de Montaubad, de Toulouse, el
sangriento combate de Nimes en 1790; la guerra civil de
Avignon en 1790 y 1791; los sucesos de Arlés, de Aix, sobre
todo los últimos, donde los guardias nacionales habían
desarmado a un regimiento suizo, todo esto había excitado en
aquellas comarcas el orgullo militar, el amor a los combates, la
furia de la Revolución. Rebecqui y sus marselleses eran aliados
y amigos del partido francés de Avignon; consideraban los
crímenes como represalias disculpables.
Los quinientos hombres de Marsella, que no eran todos
exclusivamente marselleses, eran ya, aunque jóvenes, viejos
soldados de la guerra civil, acostumbrados a la sangre, muy
curtidos: unos, rudos hombres del pueblo, como lo son los
marineros o los aldeanos de Provenza, población áspera, sin
miedo ni piedad; otros, aún más peligrosos, jóvenes de la clase
más distinguida, en su primer acceso de furor y de fanatismo,
criaturas extrañas, turbias y tempestuosas, destinadas desde su
nacimiento al vértigo, como sólo se ven en aquel cálido clima.
Furiosos prematuros y sin objeto, como se presente ocasión
encontraréis en ellos a los Mainvielle, que no retroceden por
nada del mundo, ni por la Glacière.
Puede decirse que una sola cosa sostenía su cólera y les
hacía aptos para todo: que tenían fe. La fe revolucionaria,
formulada por un hombre del norte en La Marsellesa, había
fortificado el corazón del Mediodía. Todos, hasta los que
ignoraban las leyes de la Revolución, sus reformas, sus
beneficios, todos sabían, gracias a un cántico, por quién debían
desde entonces combatir, matar y morir. La pequeña tropa de
marselleses, atravesando las villas y ciudades, exaltó, asustó a
Francia con su ardor frenético por el canto nuevo. En sus bocas
tomaba un acento muy contrario a la inspiración primitiva,
acento feroz y de muerte; aquel canto generoso, heroico, se
convertía en un canto de cólera; pronto iba a asociarse a los
aullidos del Terror.
Barbaroux y Rebecqui fueron a Charenton a recibir a los
marselleses. El primero, joven, entusiasta, generoso, ligado por
una parte a los girondinos, por su amistad con los Roland, y por
otra íntimo de aquellos hombres violentos del Mediodía, ideaba
una insurrección grandiosa y pacífica, una fiesta temible en la
que cuarenta mil parisienses acogerían a los marselleses, y
tomándolos, por decirlo así, en sus brazos, con un solo impulso,
sin necesidad de combatir, se llevarían al Ayuntamiento las
Tullerías, arrastrarían a la Asamblea y fundarían la República.
“Aquella insurrección por la libertad hubiese sido majestuosa
como ella, santa como los derechos que debía asegurar, digna
de servir de ejemplo a los pueblos; para romper sus hierros
bastaba enseñárselos a los tiranos”.
Santerre ofreció los cuarenta mil hombres y llevó
doscientos. No tenía interés en proporcionar a los marselleses el
honor de tan gran movimiento.
Barbaroux pudo convencerse muy pronto de lo poco
práctico de su romántico plan de una insurrección inocente,
generosa y pacífica, ejecutada por manos furiosas y ya
ensangrentadas. Desde la mañana siguiente los marselleses,
invitados a un festín en los Campos Elíseos, se hallaron a dos
pasos de los granaderos de los Filles-Saint-Thomas, e
inmediatamente se produjo una sangrienta colisión. ¿Quién
empezó? No se sabe. Los marselleses, atacando unidos,
alcanzaron una fácil victoria; sus adversarios huyeron. El
puente levadizo de las Tullerías se bajó para recibirlos y se
volvió a levantar para detener a los marselleses, lanzados en su
persecución. Varios heridos, acogidos en las Tullerías, fueron
atendidos y curados por las damas de la corte.
El reducido ejército federado, quinientos marselleses,
trescientos bretones, etc., en total cinco mil hombres, estaba
completo en París; la insurrección era inminente. Todo el
mundo la esperaba. Un toque a rebato mudo resonaba en todos
los oídos y en todos los corazones. El 3 de agosto resonó en la
misma Asamblea. Pétion, a la cabeza de la Comuna, se presentó
en la barandilla. Extraño espectáculo: el frío, el flemático Pétion,
seguido de sus dogos, los Danton y los Sergent, que le
empujaban por detrás, pronunció con su voz glacial un ardiente
llamamiento a las armas.
“La Comuna denuncia al poder ejecutivo< Para curar los
males de Francia es preciso atacarlos en su origen y no perder un
momento. Siguen los crímenes de Luis XVI; sus proyectos
sanguinaríos contra París, los beneficios recibidos de la nación, su
ingratitud, las trabas que pone a la defensa nacional, la
insolencia de las autoridades de los departamentos, que se
erigen en árbitros entre la Asamblea y el rey y quisieran
constituir Francia en república federativa< Habríamos deseado
poder pedir solamente la suspensión momentánea de Luis XVI;
la Constitución se opone a ello. Él invoca sin cesar la
Constitución; nosotros la invocamos a nuestra vez y pedimos su
destronamiento< Es dudoso que la nación pueda fiarse de la
dinastía; pedimos ministros nombrados fuera de la Asamblea,
por la elección de los hombres libres, mientras esperamos que la
voluntad del pueblo, nuestro único soberano y el vuestro, sea
legalmente pronunciada en Convención nacional”.
Hubo un silencio profundo. Se acordó que la petición
pasase a un comité. La cuestión del destronamiento fue
aplazada hasta el jueves 9 de agosto. Ya no se trataba de un
arrebato popular, de una bravata de los federados. Era la gran
Comuna la que se colocaba en la vanguardia y ordenaba a la
Asamblea que la siguiese; era el rey de París, que iba a
denunciar al rey. En el estado de miseria, de furor sordo en que
se hallaba la población, podía temerse que la discusión de
semejante arenga produjese el asalto a las Tullerías, que las
palabras se tradujesen en actos, que la causa de la libertad, en
vez de ventilarse por las batallas del Rin, quedase
encomendada al azar de un motín en París.
La sesión de la tarde fue corta. Cada cual se fue a su casa a
consultar con los suyos. En esas grandes circunstancias los
hombres inciertos, indecisos, fluctuantes, es cuando siguen, sin
darse cuenta, la influencia de los que les rodean, de las personas
de su intimidad. Cuando vacila la luz de la inteligencia se busca
la del corazón. Sería curioso saber de qué se trató aquella noche
en la mesa de los grandes jefes de la opinión, lo que dijo
Robespierre en la de los Duplay, Vergniaud en casa de madame
Roland o de mademoiselle Candeille. Según todas las
conjeturas, sea por temor de la libertad que podía perecer en
una hora, sea por instinto de humanidad, en el momento de ver
correr la sangre, todos estuvieron vacilantes o retrocedieron
ante la próxima aparición del terrible suceso.
Robespierre no dijo nada por la noche en los Jacobinos y
probablemente se abstuvo de ir para no manifestar ninguna
opinión sobre las disposiciones que convenía tomar. Dejó pasar
el día ordinariamente decisivo en las revoluciones de París, el
domingo (5 de agosto). Se calló el 3, siguió mudo el 4, y no hizo
uso de la palabra hasta que pasó el día, lunes 6 de agosto.
Respecto a la Gironda y a los amigos de los Roland, que
estaban en acción, no se abstuvieron, pero se dividieron. La
Gironda propiamente dicha, su pensamiento, Brissot, su
palabra, Vergniaud, temían la insurrección. Los amigos de los
girondinos, el joven marsellés Barbaroux, la llamaban y la
preparaban. Nada indica hacia qué lado se inclinó madame
Roland.
No puede acusarse a nadie. Verdaderamente no había
tiempo para vacilar ni para reflexionar. Se podía apostar que la
corte llevaría ventaja si se arriesgaba el combate. La Gironda
había provocado y ordenado la organización del ejército de
picas, pero apenas comenzaba. Nada menos disciplinado,
menos ejercitado, menos imponente que las bandas de los
barrios. Los mismos federados, aunque valientes, ¿eran
verdaderos soldados? En cuanto al ejército de bayonetas, era
muy probable que una gran parte no haría nada, y que otra,
muy numerosa, estaría en contra de la insurrección.
El ataque a las Tullerías no era cosa fácil. El castillo, sobre
todo por el lado del Carrousel, era muy temible. No tenía verjas
como hoy, no había ningún gran espacio libre, sino tres
pequeños patios contra el castillo, cerrados por muros, cuyas
luces daban sobre el Carrousel y permitían disparar muy
cómodamente sobre los asaltantes. Si estos conseguían penetrar
allí, estaban perdidos; aquellos tres patios eran tres trampas
como las del patio del castillo de El Cairo, en donde años
después el pachá fusiló a mansalva a los mamelucos. Una vez
allí debían ser acribillados desde las ventanas, atacados por
todas partes.
La guarnición era muy segura. Se componía, además de los
guardias nacionales más fieles, de los batallones suizos, milicia
valiente y leal, de los restos de la guardia constitucional (ya
hemos visto a los Murat, los Rochejaquelein) y de la nobleza
francesa; así se llamaban ellos mismos los gentilhombres que se
aprestaban a defender el castillo. Su jefe, D'Hervilly, era una
espada temible; había formado y reclutado un cuerpo muy
temido, compuesto únicamente por maestros de esgrima y
espadachines que él mismo examinaba.
Sí, era cosa de pensarlo. Si la insurrección iba a dejarse
coger y sorprender en la ratonera de las Tullerías, la misma
Asamblea quedaba herida de muerte y perdía la fuerza legal
que hasta entonces había estado en sus manos. Si podía con esta
fuerza vencer sin combatir, obligar al rey a que entregase otra
vez el poder a los ministros patriotas, ¿por qué entregar la gran
causa a los azares de un combate, a las probabilidades de una
sorpresa, de un pánico acaso, de un revés irreparable?
Tales fueron los pensamientos de la Gironda. Sin duda la
ambición tuvo en ellos alguna parte. Pero aun dejando aparte la
ambición, preciso es reconocer que había motivo para dudar.
Digamos también que en aquella gran época, en aquel raro
momento de patriotismo y de entusiasmo, el egoísmo y el
interés personal, sin desaparecer enteramente, influyeron de
una manera muy secundaria en las resoluciones de aquellos
hombres. Hay que hacerles esta justicia a los hombres de todos
los partidos.
El 26 de julio había confesado Brissot el motivo muy serio
que, en el momento de quebrantar el trono, hacía dudar a la
Gironda; estaba fundado en la antigua superstición, absurda,
pero muy real, y que no podía dejarse de apreciar: “Los
hombres atribuyen a la palabra rey una virtud mágica que
preserva su propiedad”.
Añádase a esta idea un sentimiento propio del aspecto del
furor que se veía germinar en el pueblo: el temor de una gran y
terrible efusión de sangre que renovase las escenas de la
Glacière, calumniase la libertad y deshonrase a Francia. Se supo
que en Marsella un contrarrevolucionario había sido degollado
por el pueblo. En Toulon, cosa deplorable y fatal a los amigos
de la libertad, la misma ley, es decir, sus principales órganos,
habían sido las víctimas de la venganza. El procurador general
síndico (prefecto) del departamento, cuatro administradores, el
acusador público, un miembro del distrito y otros ciudadanos
habían sido asesinados. Si tales cosas ocurrían tan lejos contra
magistrados secundarios cuya responsabilidad no podía ser
muy grande, ¿qué harían con el rey? ¿Qué sucedería en París,
donde desde largo tiempo los Marat y los Fréron pedían
cabezas, sangre, suplicios atroces, mutilación y Carnicerías?
Un hecho más tarde revelado, demuestra cuán asustados
estaban Pétion y los mismos que estaban al frente, por el
carácter de violencia äesina que iba a tomar la Revolución.
Duval d'Éprémesnil, aquel que en otro tiempo la había iniciado
en el Parlamento, pero que después se manifestó loco y furioso
en sentido contrario, habló indiscretamente en favor de la corte
eneljardín de las Tullerías,yreconocidoyperseguido por la
muchedumbre, fue golpeado y maltratado; sus vestidos
desgarrados eran arrancados a tiras o colgaban de él hechos
jirones ensangrentados. Atravesó, vivo todavía, el Palais Royal
y se refugió afortunadamente en la Tesorería que estaba
enfrente. Se cerraron las puertas. La multitud rugía en la parte
de fuera, iba a derribarlas. La pobre mujer de Duval (acababa
de casarse) consiguió abrirse paso, queriendo morir con él.
Fueron a buscar a toda prisa al alcalde de París. Llegó Pétion,
en efecto, entró, y vio sobre un colchón un espectro pálido y
ensangrentado. Era Duval, que le dijo: “Y yo también, Pétion,
yo he sido el ídolo del pueblo”. No había concluido de
pronunciar estas palabras cuando, sea por el exceso de calor,
sea por terror y presentimiento demasiado verdadero de su
próximo destino, Pétion se desmayó.
Sí, era cosa de pensarlo, la víspera del 10 de agosto. No era
solamente la Gironda la que dudaba, también lo hacían
excelentes ciudadanos, Cambon, por ejemplo, que no
pertenecían a la Gironda, que no participaron de su espíritu y
no conocieron más sentimiento que el interés de Francia. El4 de
agosto obtuvo Cambon que la Asamblea pidiese a su Comisión
de los Doce un informe “para recordar al pueblo nuevamente
los verdaderos principios de la Constitución”. Esta comisión
trabajó en ello inmediatamente y Vergniaud acto seguido llegó
a proponer en su nombre que se anulase el acta sediciosa de
Mauconseil, lo cual fue decretado al instante sin discusión.
Y sin embargo, hoy podemos apreciarlo mejor, Vergniaud y
Cambon estaban equivocados. Solo la insurrección y una
insurrección inmediata, podía aún salvar a la patria. No había
que perder ni un solo día. La monarquía, siempre en las
Tullerías, sirviendo de punto de enlace a los nobles y a los curas
de todo el reino, era el auxiliar más formidable de los ejércitos
de la coalición. La reina esperaba y llamaba a aquellos ejércitos
día y noche. Confiaba a sus damas sus deseos y sus esperanzas.
“Una noche, dice madame de Campan, que la luna iluminaba la
habitación, ella la contemplaba y me dijo que dentro de un mes
ya no vería aquella luna sin estar libre de sus cadenas. Me
confió que todo marchaba bien para libertarla. Me dijo que iba a
ponerse sitio a Lille, que temían que a pesar del comandante
militar, la autoridad civil quisiera defender la ciudad. Tenía el
itinerario de los príncipes y de los prusianos; tal día estarían en
Verdun, tal otro en otra parte. ¿Qué sucedería en París? El rey no
era cobarde, pero tenía poca energía: «Yo bien montaría a
caballo, añadía ella, pero entonces anularía al rey<»“.
Todo el mundo veía a las puertas de Francia dos ejércitos
disciplinados temibles por sus precedentes; el prusiano
orgulloso con la tradición del gran Federico; el austriaco y el
húngaro ilustre por el éxito de la guerra contra los turcos.
Aquellos dos ejércitos tenían además la grave particularidad de
que acababan, casi sin disparar un tiro, de sofocar dos
revoluciones, la de Holanda y la de Bélgica. Ningún político,
ningún militar podía creer en una resistencia seria por parte de
nuestros ejércitos desorganizados, de las masas indisciplinadas
que iban detrás, de nuestros generales sospechosos, de una
corte que llamaba al enemigo. Sólo un milagro podía salvar a
Francia y muy pocos confiaban en él.
Madame Roland confiesa sin rodeos que esperaba poco de
la defensa del Norte, que calculaba con Barbaroux y con Servan
las probabilidades de salvar la libertad en el Mediodía
fundando allí una República. “Tomábamos, dice, unos mapas y
trazábamos una línea de demarcación”. “Si nuestros
marselleses no triunfan, decía Barbaroux, ese será nuestro
recurso”.
Esto no era sólo peculiar de los girondinos. Marat, la
víspera del 10 de agosto, pidió a uno de aquellos que le pusiera
a salvo en Marsella y se dispuso a huir disfrazado de carbonero.
Vergniaud afirma que Robespierre tenía la misma intención
y que quería retirarse también a Marsella. Aunque parezca
sospechosa la afirmación de un enemigo contra un enemigo,
confieso que el testimonio de semejante hombre, leal, de
corazón y de honor, me parece de mucho peso.
Sólo dos hombres, entre los que tenían influencia, parece
que se opusieron invariablemente a la idea de salir de París: los
dos hombres de genio, Vergniaud y Danton. La cosa es casi
indudable respecto de Danton. El que después del 10 de agosto,
cuando el enemigo se adivinaba, no pestañeó y se obstinó en
hacerle frente, ese, antes del 10, en un peligro menos inminente,
seguro que no tembló.
Respecto de Vergniaud, no tiene duda. Dio su opinión en
presencia de cerca de doscientos diputados. Contra la opinión
de la mayor parte de sus amigos, dijo que “era en París donde se
necesitaba asegurar el triunfo de la libertad o perecer con ella; que si
la Asamblea salía de París, no podía ser más que como
Temístocles con todos los ciudadanos, no dejando sino cenizas,
no huyendo un momento ante el enemigo más que para cavar
su sepulcro”.
Vergniaud y Danton pensaron como Richelieu cuando la
reina Enriqueta le mandó preguntar si podría refugiarse en
Francia. Escribió al margen de la carta: “¿Será preciso decir a la
reina de Inglaterra que el que abandona su sitio lo pierde?”. Y
Luis XI decía: “Si pierdo el reino y me salvo con París, me salvo
con la corona en la cabeza”.
¿Cómo iban a arreglarse para resistir en París? Lo primero
que había que hacer era hacerse dueños de él. Pero París no
podía apoderarse de París en tanto que el amigo de los
prusianos estuviese en las Tullerías. Por las Tullerías era por
donde había de comenzarse la guerra.
¿Se conseguiría de un pueblo poco aguerrido hasta
entonces, un momento de cólera generosa, un violento acceso
de heroísmo que hiciese aquella locura sublime? Era muy
dudoso. Aquel pueblo parecía demasiado miserable, abatido
quizás bajo el peso de sus males. El girondino Grangeneuve, en
el amor de su fanatismo, pidió por favor al capuchino Chabot
que le levantase la tapa de los sesos una noche, en una
callejuela, para ver si aquel asesinato, que con seguridad se
habría achacado a la corte, decidía el movimiento. El capuchino,
hombre de pocos escrúpulos, se encargó del asunto, pero en el
momento preciso tuvo miedo y Grangeneuve estuvo toda la
noche esperando en vano la muerte, desolado por no poder
obtenerla.
10 1792
Cómo se ha desfigurado la historia del 10 de agosto.—El 10 de agosto
estaba previsto.—Varios reclaman la iniciativa del 10 de agosto.—La
Asamblea declara que no procede acusar a Lafayette (8 de agosto).—Se
desespera ya de que la Asamblea pueda salvar la patria (8 de
agosto).—Preparativos del combate (9 de agosto).—Las probabilidades
en favor de la corte eran muy grandes.—El somatén, la noche del 10
de agosto.
No conozco ningún suceso de los tiempos antiguos ni
modernos que haya sido más completamente desfigurado que
el del 10 de agosto, más alterado en sus circunstancias
esenciales, más cargado y oscurecido con accesorios legendarios
o falsos.
Todos los partidos, a porfía, parece que han conspirado
para exterminar la historia, hacerla imposible, enterrarla,
sepultarla de modo que no pueda ser encontrada jamás.
Varios aluviones de mentiras de sorprendente espesor le
han caído encima. Si habéis visto las orillas del Loira después
de las inundaciones, de qué modo ha sido la tierra removida,
los enormes montones de fango, de arena, de guijarros, bajo los
cuales han desaparecido campos enteros, tendréis una ligera
idea del estado en que ha quedado la historia del 10 de agosto.
Lo peor es que grandes artistas, no viendo en estas
tradiciones, verdaderas O falsas, más que objetos de arte, se han
apoderado de ellas, les han hecho el honor de adoptarlas, las
han empleado hábilmente, magníficamente, consagrándolas
con estilo eterno. De suerte que las mentiras que hasta entonces
permanecían incoherentes, ridículas, fáciles de destruir, han
tomado, entre aquellas manos hábiles, una consistencia
deplorable y participan ya de la inmortalidad de las obras del
genio que desgraciadamente las acogió.
Se necesitaría nada menos que un libro para discutir una
por una todas aquellas falsas tradiciones. Dejamos esta tarea a
otras personas. Por nuestra parte, nos limitamos aquí a referir
únicamente dos clases de hechos, los unos probados por actas
auténticas, los otros vistos o realizados por testigos irrecusables,
varios de los cuales viven todavía cuando esto escribo. Los he
preferido sin dificultad a los historiadores conocidos o a los
autores de memorias, por la razón grave y decisiva de que
ninguno o casi ninguno de estos (ni Barbaroux, ni Weber, ni
Peltier, etc.) tomaron parte en la batalla y ni siquiera la vieron.
La batalla del 10 de agosto parece uno de aquellos leales
combates en que los dos partidos, desde larga fecha, han tenido
cuidado de avisarse de antemano. La población de París, por
una parte, y la corte por otra, dieron la mayor publicidad a los
preparativos.
No hubo allí ninguna sorpresa. Se engaña completamente
el que suponga que el rey fue atacado de improviso. Con una
comuna en desacuerdo, un alcalde como Pétion, con la
desorganización absoluta en que se hallaban todos los poderes,
con la fuerza militar de que podía disponer el rey, tenía más
libertad para huir que nunca. Las masas, como vamos a ver, se
reunieron con gran trabajo, tarde y muy lentamente. El 10 de
agosto, a las seis de la mañana, el rey pudo perfectamente irse,
él y los suyos, con toda libertad, colocándose en el centro de un
cuadro de suizos y de nobles. A dos leguas de allí montaba a
caballo y llegaba a Normandía, a Gaillon, donde era esperado.
Vaciló y la reina no trató de huir, creyendo seguro que por esta
vez aplastaría la Revolución en el patio de las Tullerías.
Desde el 3 de agosto, el barrio más miserable de París, el
que sufría más el hambre en aquella parada cruel, sin paz ni
guerra, Saint-Marceau, tomó su partido; envió comisionados a
la sección de los Quinze-Vingts, invitando a sus hermanos del
barrio de Saint-Antoine a que marchasen juntos con armas;
estos respondieron que irían. Primera advertencia.
Otra el 4. La Asamblea había condenado la declaración
sediciosa de la sección de Mauconseil y la Comuna se negó a
publicar este decreto.
He aquí actos públicos y en verdad bastante claros. Al
mismo tiempo muchos particulares querían obrar, se movían,
conspiraban públicamente. Muchos reclaman aquí la gran
iniciativa y pretenden haber hecho el 10 de agosto.
“Soy yo”, dijo Danton varias veces. Sin duda contribuyó
mucho, pero menos por su acción inmediata que por su
impulso que dio o aumentó, mucho tiempo antes, por su
influencia sobre la Comuna, sobre Manuel, sobre Sergent y
otros, acaso sobre el mismo Pétion.
“Soy yo, dijo Thuriot (el 17 de mayo de 1792), quien antes
del 10 de agosto ha señalado y preparado el instante en que era
preciso exterminar a los conspiradores”. “Soy yo, dice Carra a
su vez, el que reunió el directorio insurrecto, el 4 de agosto, en
el Quadrant-Bleu y escribió el plan de la insurrección. Desde allí
nos dirigimos a casa de Antoine, en la calle de Saint-Honoré,
frente a la Asunción, en la casa donde vive Robespierre. Su
patrona se quedó tan sorprendida que fue a preguntar a
Antoine si quería que degollasen a Robespierre. A lo cual
repuso Antoine: “Si alguien corre peligro de ser degollado,
somos nosotros; en cuanto a Robespierre, que se esconda”.
Barbaroux, reconociendo que el 10 de agosto fue
consecuencia de un movimiento irregular que prepararon
muchos hombres, se atribuye sin embargo una buena parte en
la dirección del movimiento. También él trazó el plan de la
insurrección. Aquel documento importante, que hubiera
podido revelarlo todo, confiesa que lo dejó en el bolsillo de un
traje de verano y que aquel traje, con el plan, estuvo varios días
en casa de su planchadora.
Acabamos de ver que Robespierre no se daba prisa en
obrar. No había aconsejado el movimiento, pero no lo perdía de
vista, y sin mezclarse en él para nada, estaba dispuesto a
aprovecharse del mismo. Mandó a decir a Barbaroux, con un
abate andrajoso (después uno de los jueces de 1793), que Panis
le aguardaba en la alcaldía con Sergent y Fréron. Estos dos
últimos estaban influenciados por Danton. Pero Panis era un
hombre de Robespierre. Advirtieron a Barbaroux que era
preciso convencer a los marselleses de que abandonaran su
cuartel, muy alejado, y que se establecieran en los Cordeleros.
Allí, situados cerca del Pont-Neuf, estaban mejor dispuestos
para obrar sobre las Tullerías, colocarse a la vanguardia del
movimiento y darle un impulso y una fuerza que no podían
darles las bandas poco disciplinadas de los barrios. La ventaja
era indudable para el buen éxito del negocio. Sin embargo
había que tener esto presente: Danton reinaba en los
Cordeleros; ¿iba a ser el motor esencial, el agente principal?
Esto fue motivo de inquietud para Robespierre. Salió de su
reserva e hizo que rogasen a Barbaroux y a Rebecqui que se
pasasen por su casa.
La habitación de Robespierre, adornada por madame
Duplay, era una verdadera capilla, que reproducía en las
paredes y sobre los muebles la imagen de un dios solo y único,
Robespierre. A la derecha estaba su retrato en pintura, a la
izquierda grabado. En el fondo estaba su busto, enfrente su bajo
relieve. Además, sobre las mesas había en grabados media
docena de Robespierres. A cualquier lado que dirigiese la
mirada, había de verse su imagen. Se habló de los marselleses y
de la Revolución. Robespierre se jactó de haber apresurado su
curso y contribuido más que nadie a la crisis en que se
encontraban. ¿Pero no detendría la Revolución si no se escogía
un hombre muy popular para que dirigiese el movimiento?<
“No, dijo brutalmente Rebecqui, nada de dictador, ni de rey”.
Salieron pronto, pero Panis, que era el que les había llevado, no
les soltó: “Habéis entendido mal, dijo. Se trataría únicamente de
una autoridad de un momento. Si se aprueba esta idea, nadie
más digno que Robespierre”.
Todo el mundo, según la antigua rutina, creía que el
movimiento se verificaría un domingo, el 5 o el 12. El sábado 4
por la noche dos jóvenes marselleses fueron a la alcaldía y
encontraron en el despacho a Sergent y a Panis. Aquellos
jóvenes eran notables por su valor, su impaciencia y su dolor.
Veían que se aproximaba el día del combate y no tenían nada
en sus manos para combatir. Uno de ellos gritaba: “¡Pólvora!
¡Cartuchos! ¡O me pego un tiro!<”. Llevaba una pistola y se la
acercaba a la frente.
Sergent, hombre espontáneo que tenía corazón de artista,
de francés, comprendió que acaso era aquel el verdadero grito
de la patria. Su respuesta fue echarse a llorar; su emoción se
comunicó a Panis. Se jugaron las cabezas a un golpe de dados y
firmaron la orden que hubiera sido su sentencia de muerte (si
no hubiera vencido Francia) para que se entregasen cartuchos a
los marselleses.
La corte no se descuidaba. Durante la noche del 4 al 5 hizo
acudir silenciosamente desde Courbevoie a las Tullerías a los
fieles y temibles batallones de suizos. Se habían enviado
algunas compañías a Gaillon, donde debía hallar el rey un asilo.
Aquel rumor de fuga circuló por París el lunes 6. Los
federados decían que quería rodear el castillo. No eran más que
cinco o seis mil. Pero la sección de los Quinze-Vingts declaró
que también ella marcharía a las Tullerías. Lo que le faltaba
para esto era su jefe ordinario. Santerre había sido arrestado en
su casa por el comandante de la guardia nacional; se aprovechó
de esto y tal fue su respeto a la disciplina, que cumplió al pie de
la letra la consigna en aquel día que parecía que debía ser el del
combate.
Era imposible saber lo que quería la Asamblea. El 6 acogió
una petición fulminante de los federados, que la amenazaban a
ella misma, y dispensó a los federados los honores de la sesión.
El 8 declaró que no había lugar a la acusación contra Lafayette.
El informe de Iean Debry, el violento comentario que le añadió
Brissot, no sirvieron de nada. La conducta ciertamente ilegal y
audaz del general respecto a la Asamblea, aquel precedente que
contenía la esencia del 18 brumario, fue disculpado.
Cuatrocientos seis votos así lo declararon contra doscientos
veinticuatro. Lo que acaso les disculpaba es la tentación natural
a la resistencia que daban a los diputados las amenazas que se
les dirigían. Varios de ellos fueron golpeados a la salida, otros
estuvieron a punto de perecer, librándose gracias a una pronta
y secreta evasión de la venganza del pueblo.
En vano se quejaron en la sesión del 9. Las autoridades
tuvieron que confesar que disponían de pocos medios para
reprimir los desórdenes. Rœderer, procurador del
departamento, acusó al alcalde porque no acudió a ponerse de
acuerdo respecto de las medidas que debían tomarse. Advirtió
que los Quinze-Vingts hablaban de tocar a somatén, de alzar el
pueblo en masa, si no se acordaba el destronamiento del rey.
Después el alcalde a su vez habló de los guardias de reserva
que aquel colocaba en las Tullerías, dando a entender al mismo
tiempo que no podían contar mucho con ellos, “que toda fuerza
armada se había convertido en cuerpo deliberante y que, como
todos los ciudadanos, tenían opiniones contradictorias”.
Un diputado fuldense pidió que los federados saliesen de
París y que se preguntase al alcalde si podía asegurar la salvación
pública. “No, dijo el girondino Guadet, preguntádselo antes al
rey”. Y el jacobino Choudieu añadió que a quien había que
hacer la pregunta era a la Asamblea. “Los peligros de la patria,
dijo, están en vuestra debilidad, de la que nos disteis ayer un
vergonzoso ejemplo a propósito de Lafayette. Aquí hay
hombres que carecen de valor para tener una opinión. Los que
ayer tuvieron miedo de un general, de un ejército, esos no se
atreverán jamás a poner la mano sobre el foco de las
conspiraciones que está en las gradas del trono. Enviadme a la
Abbaye si queréis, pero declarad que sois incapaces de salvar la
patria”.
Éste era el pensamiento de París. Por la noche se reunieron
las cuarenta y ocho secciones. Nombraron comisarios para
reemplazar el consejo general de la Comuna y los invistieron de
poderes ilimitados, absolutos, para salvar la cosa pública. El
antiguo consejo se reunía en el Ayuntamiento; los miembros del
nuevo, enviados por las secciones, se reunieron allí por la
noche, a medida que eran nombrados y les reemplazaron al
llegar el día.
La corte no podía ignorarlo. Pero se creía muy fuerte. Por
de pronto acababa de obtener, con el voto a favor de Lafayette,
la mayoría de la Asamblea, cuatrocientos votos contra
doscientos. No debía temer que la hiriese la espada de la ley. La
esperanza de la llegada de los ejércitos extranjeros y la casi total
seguridad de que Francia sería aplastada, habían aumentado
considerablemente el celo de sus partidarios. Jamás, dice un
contemporáneo, había sido la corte más numerosa, más
brillante quizás, que en los días que precedieron
inmediatamente al 10 de agosto. Los suizos y los caballeros que
la rodeaban constituían un núcleo muy seguro de fuerza
militar, al que Mandat, el comandante de la guardia nacional,
muy realista, podía añadir a voluntad sus batallones más
celosos. Legalmente no podía obrar más que con autorización
del alcalde. Se ha discutido mucho si la tenía o no. Él mismo ha
afirmado y es muy verosímil, que varios días antes había
obtenido del alcalde tal autorización; como las circunstancias no
eran en manera alguna favorables a la insurrección, la
autorización entonces carecía de importancia. El 10 de agosto
aquella autorización atrasada ya no podía servir; Mandat la
suplió con una requisitoria al departamento de París.
Durante la jornada del 9 habían cortado la galería del
Louvre para impedir por aquel lado la entrada al castillo. Se
había hecho entrar, con gran publicidad, fuertes maderas de
encina para obstruir y blindar las ventanas, excepto las que se
reservarían para ametrallar al enemigo.
Desde la medianoche sonó el somatén en los Cordeleros,
donde estaban Danton y los marselleses, y luego se tocó en todo
París. Pero produjo poco efecto; los barrios se conmovieron
lenta y difícilmente; el viernes no es día favorable. Los
directores mismos decían con lenguaje significativo que “el
somatén no se oía”.
Pétion había sido llamado a las Tullerías con cualquier
pretexto y no se atrevió a negarse. Una cabeza tan querida por
el pueblo, al ser retenida como rehén, quitaba grandes
probabilidades a la insurrección.
Se dice que a Santerre le parecía todo esto de mal agüero y
no quería marchar. El barrio no se movía fácilmente sin el
famoso cervecero. Así es que se hizo esperar cerca de una hora.
Dejó que partiesen a la vanguardia los Ardents, que como luego
veremos, se hicieron acribillar; luego aún dejó ir a los
marselleses, que se quedaron solos un momento y estuvieron a
punto de perecer.
Aunque hubiesen sido mejores aquellas bandas, las
disposiciones del comandante general Mandat parecían
infalibles, por poco que hubieran sido obedecidas. Un cuerpo
en el Ayuntamiento, otro en el Pont-Neuf, debían dejar pasar a
las gentes de los dos barrios y luego atacarlas por detrás,
mientras los suizos cargaban por el frente. Si las cosas sucedían
así, los barrios debían ser no solo vencidos, sino exterminados.
Y aun después de la defección de los dos cuerpos, muchos
creen que la insurrección hubiera sido vencida sólo con que el
rey hubiese permanecido en las Tullerías. Los suizos y los
valientes caballeros que estaban con ellos no hubieran
entregado sus vidas desesperados como lo hicieron. La
resistencia habría sido terrible, larga y por consiguiente
victoriosa. El pueblo contaba con pocos soldados verdaderos y
habría netrocedido.
Todo el mundo lo creía así. Los directores de los
marselleses, Barbaroux entre otros, que dirigían el movimiento
y le imprimían unidad, no pudieron combatir personalmente y
no tenían el recurso de hacerse matar, a pesar de que se
hallaban dispuestos a morir. Barbaroux iba provisto de un
veneno, a fin de ser dueño de sí mismo y no caer en manos de
la corte, que según todas las probabilidades iba a quedar
victoriosa.
La Revolución, bien mirado, a pesar del gran número de los
que combatían por ella, tenía desventajas. La fuerza militar
estaba por el partido contrario. Lo que ella tenía era la fuerza
moral, la cólera, la indignación, el entusiasmo, la fe.
Sabemos cuáles eran los pensamientos de aquella gran
población, la emoción, la inquietud terrible de las mujeres y de
las familias, cuando oyeron tocar el somatén, por un testimonio
muy conmovedor, el de la joven esposa de Camille Desmoulins,
la bella, la infortunada Lucile7. Reproducimos sin cambiar una
palabra aquella sencilla página:
“El 8 de agosto volví del campo; todos los espíritus se
hallaban fuertemente excitados; tuve a comer a unos
marselleses y nos divertimos bastante. Después de comer
fuimos a casa de Danton. La madre lloraba y estaba de lo más
triste; el pequeño estaba como asombrado. Danton parecía
resuelto, yo reía como una loca. Temían que el suceso no se
realizase; aunque yo no estaba segura del todo, les decía que sí,
que se verificaría: «¿Pero cómo os podéis reír así?» me
preguntaba madame Danton. «¡Ay de mí! le contesté. Eso me
presagia que esta noche derramaré muchas lágrimas». Hacía
buen tiempo; fuimos a dar una vuelta por las calles; había
bastante gente. Varios sans-culottes pasaban gritando: «¡Viva la
nación!». Luego tropas a caballo; finalmente tropas inmensas.
Me dio miedo; tomé aparte a madame Danton y la dije:
«Vámonos». Ella se rió de mi miedo, pero a fuerza de
repetírselo, le dio miedo también. Yo le dije a su madre: «Adiós,
no tardaréis en oír tocar a somatén<». Cuando llegó a su casa
vio que todos se armaban. Camille, mi querido Camille, llegó
con un fusil. ¡Oh Dios! Me escondí en la alcoba, me oculté el
rostro con las manos y me eché a llorar. Sin embargo, por no
querer mostrar tanta debilidad y decir a Camille en voz alta que
no quería que se mezclara en todo aquello, aguardé el momento
en que podía hablarle sin que nos oyesen y le manifesté todos
mis temores. Me tranquilizó diciéndome que no se separaría de
Danton. Después supe que se había expuesto. Fréron parecía
dispuesto a sucumbir. «Estoy cansado de la vida, decía, y sólo
busco la muerte». A cada patrulla que venía, creía verlos por
última vez. Fui a refugiarme en el salón que estaba a oscuras,
para no ver todos aquellos preparativos< Partieron nuestros
patriotas; fui a sentarme cerca de un lecho, rendida, aniquilada,
aletargándome a ratos, y cuando quería hablar desvariaba.
Danton volvió a acostarse; no parecía muy preocupado y casi
no salió. Se acercaba la medianoche; fueron a buscarle varias
veces; por fin salió y se fue a la Comuna. El somatén de los
Cordeleros sonaba, sonaba largo tiempo. Sola, banada en
lágrimas, arrodillada ante la ventana, ocultándome con el
pañuelo, escuchaba el sonido de aquella campana fatal. Volvió
Danton. Vinieron varias veces a darnos buenas y malas noticias;
creí comprender que su proyecto era ir a las Tullerías y se lo
dije sollozando. Creí que iba a desmayarme. Madame Robert
preguntaba a todo el mundo por su marido. «Si muere, me dijo,
no le sobreviviré. Pero ese Danton, si mi marido perece, soy
mujer para darle de puñaladas<» Camille volvió a la una; se
durmió recostado en mi hombro< Madame Éanton parecía que
se preparaba para la muerte de su marido. Por la mañana sonó
el cañón. Lo oye, palidece y cae desvanecida<”
“¿Qué va a ser de nosotros, oh mi pobre Camille? Ya no me
quedan fuerzas para respirar< ¡Dios mío! Si es verdad que
existes, salva a los hombres que son dignos de fe< Queremos
ser libres. ¡Oh, Dios, que cueste tanto!<”.
10 1792
El pensamiento del 10 de agosto.—Los vencedores del 10 de agosto.—
Las secciones nombran comisionados y los envían al Ayuntamiento.—
Precauciones militares de la corte que retiene a Pétíon en las
Tullerías.—Pétion en libertad.—La nueva comuna prepara el camino
a la insurrección.—Estado interior del castillo.—Los nobles, los
suizos, la guardia nacional.—El rey intenta pasar revista.—El rey
universalmente abandonado.—La Comuna detiene al comandante de
la guardia nacional.—Muerte de Mandat.—El rey abandona el
castillo con la reina.La vanguardia de la insurrección se presenta en
las Tullerías; es sorprendida, degollada, dispersada.—¿Esperaba la
corte descargar un golpe sobre la Asamblea?—La insurrección ataca
las Tullerías.—El rey manda que cese el fuego cuando ya no tiene
esperanzas.—Defensa obstinada de los suizos, su heroica retirada.—
La guardia nacional en masa se decide en favor de la insurrección.—
Matanza de los suizos.—Clemencia y moderación de los vencedores
del 10 de agosto.
La noche del 10 de agosto fue muy hermosa, iluminada
dulcemente por la luna, tranquila hasta medianoche y aun un
poco después. A aquella hora no había aún nadie o casi nadie
por las calles. El barrio de Saint-Antoine estaba particularmente
silencioso. La población dormía esperando la hora del combate.
Y sin embargo, por la tarde había corrido el rumor de que
una columna enviada por las Tullerías iba a atacar el
Ayuntamiento. Se temía una sorpresa. Fuertes patrullas de
guardia nacional iban y venían por el barrio. Todas las ventanas
estaban iluminadas. Tantas luces en una noche tan hermosa,
aquellas luces solitarias para no alumbrar a nadie, eran de un
efecto extraño y siniestro. Se comprendía que aquella
iluminación no era la de una fiesta.
¿Cuál era el pensamiento dominante con que se había
dormido el pueblo y que sirvió de almohada a tantos hombres
cuya última noche fue aquella? Uno de los combatientes del 10
de agosto, que vive todavía, me lo ha explicado claramente: “Se
quería acabar con los enemigos públicos: no se hablaba ni de
república ni de monarquía; se hablaba del extranjero, del comité
austriaco que nos lo iba a traer. Un rico panadero del Marais,
vecino mío, me dijo cuando era más vivo el fuego, en el patio de
las Tullerías: «Es un gran pecado el matar tantos cristianos,
pero menos serán para abrir la puerta a Austria»“.
El 10 de agosto, digámoslo, fue un gran acto de Francia. Sin
ningún género de dudas habría perecido sino hubiera tomado
las Tullerías. La cosa era muy difícil. No fue en manera alguna
ejecutada, como se ha dicho, por un hacinamiento de populacho,
sino verdaderamente por el pueblo; quiero decir, por una masa
compuesta por hombres de todas clases: militares y no
militares, obreros y burgueses, parisinos y provincianos. Varios
barrios de París enviaron sin excepción a todos los hombres que
podían combatir; en la sección de los Mínimos, por ejemplo, de
mil hombres inscritos se presentaron seiscientos, proporción
considerable, cuando se sabía que no se trataba de una parada,
sino de una cosa muy seria. Los hombres con picas componían
casi en su totalidad los primeros grupos que se presentaron
muy temprano ante el castillo; pero el verdadero ejército de la
insurrección, el que se apoderó de él, tenía pocas, en
comparación; estaba armado de fusiles. Su columna principal,
que se reunió entre las siete y las ocho, se escalonó desde la
Bastilla a la Grève. Constaba de ochenta o cien compañías, cada
una de cien hombres armados regularmente; eran cerca de ocho
o diez mil guardias nacionales. Había allí dos o tres mil
hombres armados de picas, mezclados entre los batallones de
aquellas diez mil bayonetas. Esto es lo que nos han referido los
testigos y actores supervivientes del 10 de agosto. En cuanto a
la vanguardia que afrontó el primer peligro y forzó la entrada
del castillo, la más ruda y peligrosa operación, se componía,
como es sabido, de quinientos federados marselleses, escogidos
con cuidado entre antiguos militares, y de trescientos federados
bretones, el honor y el valor en persona, de los cuales habían
servido muchos. Y lo que no se ha dicho en ninguna parte, pero
es más que verosímil, es que aquellos valientes debieron de ser
apoyados por otros valientes, mucho más animados todavía,
por la masa de los guardias franceses, convertidos por Lafayette
en guardia nacional a sueldo y licenciados recientemente con
tanta imprudencia como ingratitud. Ya volveremos sobre esto.
Todo ello fue obra de un mismo movimiento de
indignación y de patriotismo. No hubo ningún preparativo,
ningún jefe, a pesar de cuanto se ha dicho8. Lejos de que
hubiera ningún individuo con la suficiente influencia en aquel
momento como para sublevar al pueblo, los propios clubs
hicieron muy poco por ello. Estaban menos frecuentados en el
mes de agosto que en ninguna otra época del año. Se cansaban
de su charla eterna; se comprendía que lo que se necesitaba
eran actos. Sus mejores oradores predicaban en el desierto.
Lo que provocó la insurrección y la hizo estallar un día
poco ordinario, un viernes, es que los marselleses, que carecían
de recursos en París, querían combatir o marcharse. Parece que
el somatén sonó primero en los Cordeleros, donde se hallaban
alojados. Respondió el barrio de Saint-Antoine y siguió luego el
resto de la ciudad. Las secciones, como ya hemos visto, estaban
de acuerdo; de cuarenta y ocho habían votado el
destronamiento del rey cuarenta y siete. El 9 de agosto, antes de
medianoche, habían hecho el acto decisivo de nombrar cada
una a tres comisionados para que se reunieran en la Comuna y
salvasen a la patria. Tal fue el poder general y vago que
recibieron. Aquellos comisionados fueron en su mayor parte
hombres oscuros, desconocidos o, por lo menos, muy
secundarios. No fueron nombrados ni Marat, ni Robespierre, ni
ninguno de los grandes jefes de la opinión. Danton, lo mismo
que Marat, pertenecía a la antigua municipalidad. Los
comisionados fueron de uno en uno al Ayuntamiento, sin
armas, y les dejaron entrar. Se encontraron con el antiguo
consejo de la Comuna en sesión permanente, pero muy poco
numeroso, pues disminuía de día en día su número. Cerca del
Ayuntamiento, en el arco de San Juan, principal salida de la
calle de Saint-Antoine, que desembocaba en la Grève, había
sido apostada una fuerza considerable por el comandante
general de la guardia nacional, Mandat, lafayettista entusiasta y
realista constitucional. Aquella fuerza respondía del
Ayuntamiento y guardaba el paso; su consigna era dejar que
pasasen los del barrio y atacarlos por la retaguardia. Además
Mandat había situado artillería en el Pont-Neuf, de suerte que si
el barrio llegaba hasta allí, sería ametrallado y no podría operar
su unión con los cordeleros y el barrio de Saint-Marceau.
Todo esto no era lo más apropiado para dar ánimos a los
comisionados de las secciones enviadas al Ayuntamiento.
¿Cómo había de reemplazar a la antigua comuna realista y
constituirse en autoridad soberana de París? Esta era la
cuestión. El somatén tocaba en todas partes sin producir
grandes resultados. El ejército de la corte estaba en pie hacía
largo tiempo, arma al brazo; el ejército de la insurrección estaba
acostado; alrededor de los Quinze-Vingts no había reunidas mil
quinientas personas. Únicamente escudriñando en las largas y
profundas callejuelas que desembocan en las calles del barrio
de SaintAntoine se empezaban a ver luces en movimiento,
hombres que iban y venían. Algunos, más diligentes, estaban en
las puertas preparados con armas, esperando a los demás.
Muchos estaban perezosos; oían tocar a somatén pero no era
costumbre empezar una asonada a medianoche; había sobre
esto una tradición reconocida.
Aquel retraso era espantoso. Varios comisionados de las
secciones reunidos en el Ayuntamiento se lamentaban de que se
hubiera tocado a somatén. La antigua comuna se había
evaporado o poco menos. Pero para constituir la nueva, no se
veían los comisionados suficientemente apoyados. Lo que
aumentaba su confusión era que en aquel momento tenía la
corte como rehén al alcalde popular de París, a Pétion. También
tenía a Rœderer, procurador síndico del departamento. En caso
necesario podía hacer hablar a las dos primeras autoridades de
la ciudad, al departamento y a la alcaldía. Pétion, al que
llamaron a las once desde el castillo, no se había atrevido a
negarse a ir. Su primera conducta en los días precedentes había
sido muy extraña. El 4, como ya hemos visto, había declarado la
guerra a la monarquía. El 8 pareció que se interesaba todavía
por la monarquía y advirtió al departamento que no podía
responder de la seguridad del castillo. El 9 había pedido que se
estableciese un campamento en el Carrousel para proteger las
Tullerías. ¿Aquel campamento de guardias nacionales
dominando la plaza la habria defendido? ¿O por el contrario,
habría hecho imposible toda defensa? Esto es lo que no puede
asegurarse. El castillo no habría podido disparar desde sus
ventanas sino haciendo fuego sobre sus defensores. El9,
todavía, Pétion, sea para adormecer a la corte, sea por
cansancio, o por convicción de que el movimiento no se
verificaría, había pedido al departamento la suma de 20.000
francos para despedir a los marselleses que, desanimados,
querían alejarse de París.
Pétion entró, pues, de buena o de mala gana en la caverna
de los leones. Jamás había tenido el castillo un aspecto tan
sombrío. Sin contar una masa de tropas de todas armas, de la
artillería formidable que ocupaba los patios, tuvo que atravesar
una muralla de oficiales franceses o suizos que le miraban de
manera poco tranquilizadora. En cuanto a los guardias
nacionales, su actitud no era más satisfactoria; los que estaban
allí eran únicamente los más violentos realistas de los
batallones, conocidos por su realismo, de los Filles-Saint-
Thomas, de los Petits-Pères y de la Butte-des-Moulins. Los
nombres de traidor y de Iudas eran lanzados al rostro del
alcalde de París. Demostró su flema acostumbrada. Llegó sin
obstáculo a las habitaciones del rey, llenas de gente, sombrías, a
aquella misma habitación donde en la noche del 21 de junio le
había hablado Luis XVI con tanta dureza; aquel mismo diálogo,
si se hubiera repetido la noche del 10 de agosto, habría sido la
sentencia de muerte para Pétion. Había allí muchos caballeros
de rostro pálido a los que la sola presencia del alcalde de París
producía estremecimientos nerviosos. Mandat, el comandante
de la guardia nacional, sin calcular que acaso exponía a Pétion a
ser asesinado, le sometió a esta especie de interrogatorio: “¿Por
qué habían distribuido los administradores de la ciudad
cartuchos a los marselleses? ¿Por qué él, Mandat, no había
recibido más que tres cartuchos para cada uno de sus guardias
nacionales?”. La corte, que desconfiaba mucho de la guardia
nacional, no había exigido que estuviese mejor provista de
municiones. En cambio, cada uno de sus suizos podía disparar
cuarenta tiros.
Pétion, sin intimidarse, repuso con el aire tranquilo que le
era peculiar: “Habéis pedido pólvora, pero no estabais en regla
para tenerla”. La respuesta no era muy satisfactoria; el mismo
alcalde, Pétion, era el que debía hacer que la municipalidad lo
acordase y diera poder al comandante; si este no estaba en
regla, era porque el alcalde no lo ponía.
La conferencia tomaba mal giro. Todo el mundo estaba
conmovido, excepto el rey, que se separaba de su confesor;
acababa de poner en paz su conciencia y no se inquietaba
mucho por lo que pudiera suceder. Pétion no se encontraba
bien. La habitación era pequeña, había en ella mucha gente y la
atmósfera estaba viciada. “Se ahoga uno aquí, dijo; bajo a tomar
el aire”. Y sin que nadie se atreviera a impedírselo, bajó al
jardín.
Su paseo fue largo, mucho más de lo que él hubiera
deseado. El jardín estaba cuidadosamente cerrado. Pétion no
estaba arrestado, pero le seguían y vigilaban de cerca. Los
guardias nacionales que iban y venían le llenaban de injurias y
de amenazas. Por un momento se cogió del brazo de Rœderer,
procurador síndico del departamento, y se sentó hablando con
él en la terraza que rodea el palacio. La luna iluminaba el jardín,
pero aquella terraza, envuelta en la sombra que proyectaban los
edificios, había sido iluminada por una fila de farolillos. Los
granaderos de los Filles-Saint-Thomas les dieron la vuelta y los
apagaron. Varios decían: “Ya le tenemos; su cabeza responderá
por todo”. Otros, más jovenes o más exaltados por el vino y el
peligro, aparentaban no comprender cuánto importaba
conservar una cabeza tan preciosa. A cada momento llegaba el
ministro de justicia a decirle: “Subid, no os vayáis sin haber
hablado con el rey; el rey quiere hablaros a toda costa”. A lo
cual respondía flemáticamente: “Está bien” y así ganaba
tiempo.
En el Ayuntamiento no podían hacer nada hasta que
hubieran rescatado a Pétion. Se ideó pedir a la Asamblea que le
reclamase. Algunos diputados, al toque de rebato, se habían
reunido, aunque en pequeño número; sin embargo, decretaron
como Asamblea Nacional que el alcalde debía presentarse en la
barandilla. Pétion, obligado en nombre del rey a quedarse y en
nombre de la Asamblea a partir, optó desde luego por la
Asamblea, no hizo más que atravesarla y se volvió a pie a su
casa. Entretanto, esperaba su coche en el patio de las Tullerías,
como en representación suya: hasta las cuatro tuvieron en el
castillo la candidez de creer que iba a volver de un momento a
otro, entregándose nuevamente a sus enemigos.
Los amigos de Pétion le recibieron con demostraciones de
alegría, pero le pusieron a buen recaudo, encerrándole
cuidadosamente, creyendo con razón que, en los momentos de
acción, el ídolo popular no servía para nada. Teniéndole ya en
seguridad eran libres de obrar. Los comisionados de las
secciones reemplazaron a la antigua comuna en nombre del
pueblo, mantuvieron en su puesto al procurador de la Comuna,
Manuel, y a su sustituto Danton, y dieron como primera orden
que se desalojase la artillería del Pont-Neuf, en donde estaba
por mandato del comandante de la guardia nacional. De este
modo restablecieron la comunicación entre las dos orillas y
abrieron el paso al barrio de Saint-Marceau, a los cordeleros y a
los marselleses.
Éste era, en realidad, el acto decisivo de la insurrección.
Danton, que hasta entonces había permanecido en el
Ayuntamiento, volvió uanquilamente a su casa a tranquilizar a
su mujer9. La suerte estaba echada y no había más que fiarla al
destino.
El interior del castillo en aquel instante ofrecía un
espectáculo cómico y terrible. Todo era indecisión, debilidad,
ignorancia. La única autoridad popular que había en el castillo
era Rœderer, procurador síndico del departamento. Uno de los
ministros le preguntó: “¿No nos permitiría la Constitución
proclamar la ley marcial?”. El procurador sacó la Constitución
del bolsillo y buscó en vano el artículo. Pero aunque se hubiese
proclamado la ley, ¿quién la habría ejecutado?
Cuando se supo que Manuel había ordenado que se
desalojase el Pont-Neuf, es decir, que se había asegurado el
paso a la insurrección, ni los ministros, ni Rœderer quisieron
cargar con la resposabilidad de dar una orden contraria.
Rœderer dijo que no podía hacer nada sin saber si Manuel
había obrado con la autorización de la municipalidad; que era
preciso, para discutirlo, hacer que fuesen todos los miembros
del departamento a las Tullerías (cosa difícil a aquella hora). El
departamento envió únicamente a dos de sus miembros;
Rœderer quería que fuesen todos. Para esto se necesitaba una
orden del rey. El rey dijo que constitucionalmente no podía
ordenar nada sino por medio de un ministro. El ministro no
estaba allí y se aplazó la cosa hasta el momento en que volviese.
Eran cerca de las cuatro. Se oyó el ruido de un coche;
abrieron un balcón: era el coche del alcalde que, cansado de
esperar, se iba vacío. El día comenzaba a clarear; Madame
Elisabeth se acercó a una ventana y dijo a la reina: “Hermana,
venid a ver cómo se levanta la aurora”. La reina fue, el día era
ya espléndido, pero el cielo tenía color de sangre.
Examinemos, puesto que ya es de día, el estado de la plaza;
calculemos sus fuerzas. Eran todavía impresionantes, menos
que a medianoche, es cierto; una parte de los guardias
nacionales había desaparecido.
El núcleo de la guarnición eran 1.330 suizos, excelentes
soldados, valientes y disciplinados, obedientes hasta morir. Este
número es el que cita en su libro el comandante Pfyffer. Pero
hay que agregar a él un número bastante considerable de
guardias constitucionales licenciados, que habían adoptado el
uniforme rojo de los suizos y fueron a combatir bajo aquel
disfraz. Sus cadáveres, después del combate, se distinguían
fácilmente por lo fino de sus ropas interiores y por la elegancia
de sus peinados; los verdaderos suizos llevaban el pelo cortado
al rape; sus camisas eran ordinarias. La presencia de aquellos
falsos suizos en las filas de los verdaderos debió de extrañar sin
duda a estos y no dejaría de causarles inquietud. Pudieron
entonces comprender mejor que se trataba de una guerra civil,
de una querella entre franceses, en la que no debían intervenir
los extranjeros sin ciertas precauciones. El viejo coronel suizo
Affry se abstuvo positivamente y no quiso pelear. Los demás
prometieron hacer únicamente lo que hiciera la guardia
nacional, ni más, ni menos.
Aquélla, con mayor razón, se preocupaba con parecidos
pensamientos. Aunque hubiesen sido escogidos
minuciosamente entre los tres batallones realistas y ninguno de
ellos hubiese respondido al llamamiento supremo de aquella
noche sin ser partidarios decididos del rey, aquellos defensores
burgueses del castillo no podían ver sin envidia a los nobles
caballeros, a los que se había llamado para compartir el peligro
y a los que sin duda alguna hubiera atribuido la corte todo el
honor de la defensa. Aquellos nobles eran, por regla general, los
mismos caballeros del puñal que la guardia nacional, mandada
por Lafayette, había arrojado del castillo en abril de 1790. Sin
embargo, aceptaron el peligro y fueron a defender al rey el 10
de agosto de 1792. Peligro real en más de un sentido. Para llegar
al castillo tenían que atravesar por entre una multitud hostil sin
armas ostensibles, con puñales o pistolas. Y dentro se
encontraban con la malquerencia y la envidia natural de los
guardias nacionales. Había motivos para vacilar, pero les
habían enviado tarjetas personales de llamamiento a domicilio.
Seiscientos acudieron al llamamiento, a los que hay que añadir
la servidumbre de los castillos reales, los antiguos servidores
que no faltaron en el día del peligro. El conjunto constituía una
corte muy seria, sin orden ni etiqueta, pero verdaderamente
imponente y militar. Aquellas gentes, vestidas de negro, todos
oficiales o caballeros de San Luis, llevaban el traje civil, y por un
extraño contraste, los comerciantes, los empleados, los
proveedores, eran los que, como guardias nacionales, vestían de
soldados. Ante el aspecto de aquellas fisonomías burguesas, las
gentes de armas creyeron que no estaría de más el animarles
algo y, dándoles palmadas en los hombros, les decían: “Vamos,
caballeros de la guardia, este es el momento de demostrar
valor”. “¿Valor? Estad tranquilos, replicó un capitán de la
guardia nacional. Ya lo demostraremos, creedlo, pero no a
vuestro lado”.
En realidad no se tenía mucha confianza en la guardia
nacional. Los nobles ocupaban las habitaciones de plantas
inferiores, los puestos de confianza. Los suizos tenían cuarenta
cartuchos cada uno y los guardias nacionales tres. Sobre todo la
artillería de la guardia nacional fue objeto de una desconfianza
excesiva, lo cual hizo, como sucede siempre, que realmente la
mereciera. Detrás de los artilleros de cada pieza colocaron
pelotones de suizos o de granaderos de los Filles-Saint-Thomas,
que los vigilaban, con los sables desenvainados, prontos a
lanzarse sobre ellos. Aquellos artilleros se hallaban colocados
precisamente debajo de los balcones, a tiro de los mismos.
Varias veces intentaron cambiar de sitio la batería, pero otras
tantas fueron colocados por el estado mayor en punto donde
podían fusilarlos a mansalva.
¿Quién mandaba en el castillo? Los guardias nacionales no
reconocían más jefe que Mandat. La Comuna le mandó llamar.
Su instinto le aconsejaba no ir. Al segundo llamamiento vaciló y
consultó a los que le rodeaban. Los ministros le incitaban a que
no fuera. El constitucional Rœderer le dijo que con arreglo a la
ley el comandante de la guardia nacional estaba a las órdenes
de la municipalidad. Entonces ya no dudó. Le pareció que, en
efecto, había que aclarar lo de los cañones del PontNeuf y sin
duda también asegurarse del puesto que había situado en la
Grève para atacar y destrozar al barrio cuando pasase. En
consecuencia trató de convencerse a sí mismo, ahogó sus
presentimientos, hizo un esfuerzo y partió.
Su marcha debilitaba la defensa del castillo. Dejó el mando
a un oficial muy poco sereno. La reina, que también tenía sus
presentimientos, llamó aparte a Rœderer y le preguntó qué
creía él que debía hacerse.
Y precisamente en aquel momento habían cometido los
consejeros de la reina, sin saberlo los ministros, una verdadera
imprudencia. A aquella guardia nacional indecisa y de mal
humor, que se preguntaba por qué iba a pelear, y si no cometía
una locura poniéndose al lado de los nobles y tirando contra la
guardia nacional, pensaron en mostrarle lo que mejor debía
convencerla de que tenía razón en dudar. Nada mejor que
enseñarles al rey para confirmar a todo el mundo en la
convicción de que la monarquía era imposible.
Aquel pobre hombre pesadoypoltrón, ni aunen aquella
extraordinaria noche para la monarquía había podido velar
hasta el fin; había dormido una hora y acababa de levantarse. Se
advertía por su peluca aplastada y desrizada de un lado.
Entonces se pudo apreciar lo peligrosas que eran aquellas
modas pérfidas en tiempo de Revolución. ¿Quién podía tener la
seguridad, en una de aquellas crisis, de tener en el momento
preciso dispuesto al peluquero?< Tal como estaba, le hicieron
bajar aquellos torpes, le mostraron y le pasearon. Para colmo de
la mala suerte, iba vestido de color violeta: este color es el luto
de los reyes; entonces era el luto de la realeza. Aun en esto
había algo, sin embargo, que podía conmover, pero tuvieron la
desgracia de convertir una escena trágica en otra sumamente
ridícula. El viejo mariscal de Mailly se arrodilla a los pies de
aquel rey despeinado, desenvaina su espada y en nombre de los
gentiles hombres que le rodean, jura vencer o morir por el nieto
de Enrique IV. El efecto fue de lo más grotesco y excedió a
cuanto inventó la caricatura de los volatineros de 1815. El rey
gordo y pálido, paseando una mirada triste que no se fijaba en
nadie, apareció, en medio de aquellos nobles, como lo que era
realmente: la sombra y el espectro del pasado.
Por un movimiento natural, todos aquellos guardias
nacionales y hombres de todas clases, pasando violentamente
de aquel pasado a la realidad viviente, exclamaron: “¡Viva la
nación!”.
Decididamente la nación no quería degollarse a sí misma;
aquella matanza impía era imposible. A las insinuaciones de los
oficiales municipales habían contestado los guardias nacionales:
“ ¿Debemos disparar contra nuestros hermanos?”. El aspecto de
aquel rey y de los nobles acabó de decidirlos. Aquello fue una
deserción universal. Los artilleros no solamente querían
marcharse, sino que querían llevarse los cañones. Al no poder
hacerlo puesto que se hallaban expuestos al fuego que les
amenazaba desde los balcones, inutilizaron las piezas,
introduciendo en ellas a la fuerza una bala sin pólvora; para
extraerla se hubiera necesitado una operación larga y difícil,
imposible de realizar en el momento en que iba a empezar el
combate.
El rey volvió sofocado, jadeante por el ejercicio que había
hecho, entró en su habitación, se sentó y descansó. La reina
lloraba sin pronunciar palabra, pero se repuso pronto y se
presentó con el delfín, valerosa y con aire despreocupado, con
los ojos secos, aunque enrojecidos. La multitud de los
concurrentes se hallaba reunida en la sala de billar, muchos de
pie sobre las banquetas para presenciar mejor lo que iba a
suceder. D'Hervi1ly, con la espada desenvainada, dijo en alta
voz: “Ujier, abrid las puertas a la nobleza de Francia.” El efecto
teatral que se creía que producirían aquellas palabras fue muy
mediocre. Doscientas personas entraron en la sala, otras se
alinearon en las habitaciones precedentes. Una buena parte de
aquella nobleza se componía de burgueses. Muchos de ellos
estaban ridículamente armados y se burlaban unos de otros. Un
paje y un escudero del rey, por ejemplo, llevaban sobre los
hombros, a guisa de mosquete, un par de tenazas que se
acababan de dividir. La mayor parte, sin embargo, tenía armas
menos inocentes, puñales, pistolas y cuchillos de caza. Otros
llevaban trabucos.
Se colocaron en orden de batalla en las habitaciones. Los
que quedaban de la guardia nacional para defender el castillo,
creyeron que se dirigía contra ellos la maniobra de aquella
nobleza tan bruscamente llamada. El comandante de los
guardias nacionales había ido a recibir órdenes y no se las
habían dado. Se aprovechó aquel momento de ausencia para
dividir su tropa, colocando veinte hombres en otro puesto. La
guardia nacional, manifiestamente suspicaz, no se obstinó ya en
defender a los que no querían ser defendidos por ella y acabó
por desfilar, salvo un número insignificante de sus miembros.
Entre estos estaba Weber, el hermano de leche de la reina.
Trastornado de dolor y de inquietud por ella, volvió, entró en
sus habitaciones y la encontró llorando: “Pero Weber, ¿qué
hacéis?, le dijo ella. No podéis continuar aquí< Sois el único de
la guardia nacional”.
El abandono de las Tullerías era mucho más grande de lo
que creía la reina. El castillo estaba ya solo y como una isla en
medio de París. Toda la ciudad se mostraba hostil o en una
neutralidad menos que simpática. La Revolución acababa de
verificarse en el Ayuntamiento; se había vertido la primera
sangre, la de Mandat, comandante general de la guardia
nacional.
Mandat, al llegar a la Grève, lo había encontrado todo
cambiado. Una multitud inmensa llenaba el Ayuntamiento y
toda la plaza. La guardia que había puesto en el arco de San
Iuan había sido alejada de allí. Avanzar era peligroso;
retroceder imposible. Se abandonó a la fatalidad, subió y se
encontró enfrente de la nueva comuna, en presencia de la
insurrección que había prometido sofocar. Caído en la trampa
que él mismo les había tendido, interrogado en virtud de qué
orden había reforzado la guardia del castillo, pretextó una
orden del alcalde (orden ya antigua, sin relación con la jornada
del 10); luego manifestó que no podía presentar más acta que
una requisición dirigida por él al departamento. Por fin, al no
saber ya qué decir, alegó que un comandante tenía el derecho
de tomar precauciones súbitas para un suceso imprevisto. Se le
recordó que había dicho en el castillo, hablando de Pétion: “Su
cabeza nos responde del menor movimiento”. La de Mandat
pendía de un cabello. Lo que decidió su suerte fue que
arrojaron sobre la mesa la misma orden que él había dado al
comandante del puesto del arco de San Iuan para que hiciese
fuego sobre las columnas del pueblo, atacándole por detrás. Un
clamor universal se alzó contra él: le cogieron por el pescuezo y
le llevaron a la prisión de la ciudad, pero alguien comentó que
le matarían en el acto y trataron de llevarle a la Abbaye.
Hasta entonces había, al parecer, vacilación entre los jefes,
incertidumbre sobre las disposiciones reales del pueblo, temor
y dudas. Pareció al principio que el somatén no producía
resultado y por un momento tuvieron la idea de hacerlo cesar;
acaso lo habrían hecho si se hubiese podido, pero habría sido
muy difícil hacer circular por todo París la contraorden y las
campanas habían sido ya echadas al vuelo. A eso de las seis,
cuando se presentó Mandat en el Ayuntamiento y fue detenido,
intentó la Comuna justificar aquel acto. Envió a la Asamblea
Nacional para que acusaran a Mandat, asegurando que era él el
que había hecho tocar a somatén y que por esta causa le habían
reprendido. Un accidente imprevisto desbarató estas intrigas
políticas. Los exaltados no permitieron que Mandat llegase vivo
a la Abbaye. A la salida del Ayuntamiento le rompieron la
cabeza de un pistoletazo.
Al perder así la Comuna su rehén más precioso no podía ya
retroceder; se arrojó decididamente y sin escape a la
insurrección y dio orden de tocar a generala. Eran las siete de la
mañana y ya, desde la Bastilla hasta la iglesia de San Pablo, en
la parte espaciosa y ancha de la calle de SaintAntoine, había,
como hemos dicho, 80 o 100 divisiones, compuesta cada una
por cien hombres armados de fusiles, cerca de ocho o diez mil
guardias nacionales. Su apresuramiento había sido
extraordinario, contra lo que podía esperarse dada la lentitud
de la víspera. La masa, aumentada en la calle de Saint-Antoine
por cada una de sus laterales, que habían servido de afluentes a
aquel río, pasó sin dificultad el fatal arco de San Iuan, donde se
había jactado Mandat de que la destrozaría. Una hora
permaneció en la Grève, sin poder obtener ninguna orden; los
unos decían que la Comuna esperaba todavía algunas
concesiones de la corte, los otros que el barrio Saint-Marceau se
atrasaba, que se temía que no pudiera realizar a tiempo su
unión en el Pont-Neuf.
A las ocho y media un millar de hombres con picas
perdieron la paciencia y tomaron su partido, rompiendo las
filas de la guardia nacional y diciendo que se pasarían sin ella.
Estaban muy mal armados; entre todos no tenían una docena
de fusiles; muchos no tenían ni picas, sino navajas o
simplemente herramientas de sus oficios. Algunos federados
marselleses y otros que no lo eran, soldados aguerridos, no
pudieron ver que aquellas gentes marchasen solas, con tan
pocas probabilidades de vencer; trataron de dirigirles y se
arriesgaron a marchar a su cabeza para arrostrar el primer
fuego.
La familia real acababa de dejar las Tullerías El procurador
síndico Rœderer había unido su ruego al de los celosos
servidores que a toda costa querían librar al rey del peligro. Por
ambas partes se parlamentaba. Un joven pálido y delgado, que
entró como diputado de los asaltantes, había obtenido de
Rœderer autorización para que entrasen veinte diputados en el
castillo. Mientras tanto, varios, sin más ceremonia, se habían
subido a caballo sobre la muralla y hablaban familiarmente con
los pocos guardias nacionales que aún quedaban en los patios.
Rœderer creyó que el peligro era inminente. Entretuvo al
joven parlamentario con el ofrecimiento de introducir a los
diputados de la insurrección, corrió a escape al castillo, atravesó
rápidamente por entre la multitud que llenaba los salones y dijo
al rey: “Señor, Vuestra Majestad no tiene un momento que
perder; no hay salvación más que en la Asamblea Nacional”.
Un administrador del departamento (proveedor de encajes de
la reina, celoso constitucional) habló también en este sentido.
“Callaos, Gerdret, le dijo la reina; cuando se ha hecho daño no
se tiene derecho a hablar< No os está permitido alzar aquí la
voz”. Luego, volviéndose hacia Rœderer: “Pero tenemos
fuerzas<”. “Señora, todo París marcha<”. “Señor, no es un
ruego lo que acabamos de dirigiros< No tenemos más que un
partido que tomar< Os pedimos permiso para llevaros”. El rey
levantó la cabeza, miró fijamente a Rœderer y luego
dirigiéndose a la reina, dijo: “¡Marchemos!” y se levantó.
El rey, al dirigir esta palabra a la reina, resolvió una
cuestión delicada, que en otro caso se hubiera suscitado. ¿Iría él
solo a la Asamblea? ¿O se presentaría a ella acompañado de
una esposa tan impopular? Esta era en aquel momento la
cuestión decisiva de la monarquía. LallyTollendal, en las
supuestas memorias de Weber, confiesa lo que han disimulado
todos los demás historiadores, a saber, que según el rumor
público, el departamento y la municipalidad debían invitar al
rey a que saliese solo de las Tullerías y se fuese solo a la
Asamblea Nacional. Este proyecto ofrecía a la monarquía
alguna esperanza de salvación. Verdad es que la reina quedaba
en peligro; acaso estaba menos expuesta a que la matasen que a
que la cogiesen y la juzgasen (cosa que ella temía más),
sujetándola a un proceso escandaloso que la habría sepultado
deshonrada y degradada en el fondo de un convento.
Rœderer, obligado a llevar a la reina junto con el rey,
insistió para que al menos no les acompañase nadie de la corte.
Pero la reina quiso que la siguiesen madame de Lamballe y
madame de Tourzel, institutriz de los niños. Las otras damas
quedaron aterradas, inconsolables, al ser abandonadas.
“Cuando estuvimos al pie de la escalera, dice Rœderer, me
dijo el rey: «¿Qué va a ser de las personas que han quedado allá
arriba?». «Señor, están con trajes de calle. Dejarán las espadas y
os seguirán por el jardín». «Es verdad, dijo el rey< Pero no hay
mucha gente en el Carrousel». «¡Ah! Señor, doce piezas de
artillería, un pueblo inmenso que llega<»“.
Este último recuerdo, esta vacilación, es todo lo que
merecieron de Luis XVI sus defensores. Se dejó llevar y los
abandonó a la muerte.
Un oficial suizo, d'Affry, ha declarado que la reina le había
ordenado que obligase a los suizos a que hicieran fuego. Otro,
el coronel Pfyffer, en su libro publicado en 1821, dice que el
viejo mariscal de Noailles anunció que el rey le dejaba el mando
y que no debían dejarse forzar. La reina no dudaba de que la
defensa sería victoriosa; al marchar dijo a las damas que dejaba:
“Vamos a volver”.
Los que se quedaban se vieron afectados de muy diferentes
formas con la marcha del rey. Un oficial suizo preguntó
tristemente a Rœderer: “¿Creéis poder salvar al rey llevándole a
la Asamblea?”. Algunos se desesperaron al verse abandonados
de aquella suerte; otros se arrancaron las cruces de San Luis y
rompieron sus espadas.
Varios, por el contrario, no teniendo ya que cuidarse del
rey ni que proteger mujeres ni niños, experimentaron como un
acceso de alegría furiosa por el combate a muerte que iban a
entablar. Sirvieron a los suizos aguardiente sin tasa, y sin
cuidarse de defender la larga línea de murallas que existían
entre el patio y el Carrousel, dieron órdenes al conserje para
que levantase las barandillas de la puerta real. La multitud que
golpeaba aquella puerta se precipitó por ella con ciega
confianza, se lanzó a través del estrecho patio sin fijarse en las
ventanas de enfrente, erizadas de fusiles, ni en las barracas
laterales que cerraban el patio por derecha e izquierda y les
acechaban con ojos feroces.
Los que entraban eran los impacientes de que ya hemos
hablado, aquellos hombres armados con picas que habían
tomado la delantera y que en el camino habían ido aumentando
hasta llegar a dos o tres mil hombres. Llegaron sin detenerse,
corriendo, hasta el vestíbulo. Allí, al fin, se pararon. El vestíbulo
del palacio, mucho más grande que hoy, estaba
verdaderamente imponente. La escalera grande por done se
subía majestuosamente a la capilla y a las habitaciones, tenía
ocupados todos sus escalones por una línea de suizos.
Imnóviles, silenciosos, desde el pie hasta el final de la escalera,
apuntaban a los asaltantes. ¿Cuáles eran las intenciones de
aquellos suizos? Muy diversas, difícil de expresar. Muchos, sin
duda, deseaban no hacer fuego. Un gran número de aquellos
soldados eran del cantón de Friburgo, otros del Vaud, es decir
franceses, franceses por el idioma y franceses por el carácter.
Sin duda les parecía odioso e impío disparar sobre su
verdadera patria, Francia.
Un momento antes de la irrupción habían ido algunos
artilleros de la guardia nacional a buscar a aquellos pobres
suizos que, con lágrimas en los ojos, se habían arrojado en sus
brazos. Dos de ellos no vacilaron en abandonar el castillo
siguiendo a los artilleros. Estaban bajo un balcón desde donde
les veían sus oficiales. Se oyeron dos disparos con tan certera
puntería que cayeron los dos suizos, sin ser heridos los
franceses.
Dura lección para los demás. Sin duda también la
disciplina, el honor de la bandera, el juramento, les mantenían
inmóviles en sus puestos. La turba de los asaltantes, al ver a
aquellos hombres de piedra, no tuvo miedo, sino que se echó a
reír. Empezó a dirigirles pullas, pero los suizos no se reían. Se
hubiera podido dudar de que estuvieran realmente vivos. El
pilluelo se envalentona pronto y en cierto modo todo el pueblo
parisiense se compone de pilluelos. Aquellos, con doce fusiles
viejos, unas picas y unas navajas, no estaban en disposición de
combatir con aquel ejército de suizos armados hasta los dientes.
Sabían que varios suizos habían intentado pasarse a la guardia
nacional y trataron de aprovechar aquellas buenas
disposiciones. Algunos que llevaban garfios en las puntas de los
palos, idearon arrojar aquella especie de anzuelos y enganchar
primero uno y luego otro, cogiéndoles del uniforme y tirando
de ellos entre grandes carcajadas. La pesca de suizos dio buen
resultado. Cinco o seis se dejaron coger sin ofrecer resistencia10.
Los oficiales empezaron a temer que llegaran a entenderse los
atacados y los que atacaban, y dieron orden de hacer fuego.
Entonces pudo apreciarse toda la fuerza de la disciplina.
Disparaban sin vacilar. El efecto de aquel fuego escalonado de
arriba a abajo, convergiendo todo y casi a boca de jarro sobre
una masa viviente, fue espantoso. Jamás hubo en un sitio tan
estrecho una carnicería tan horrible. Todos los tiros hacían
blanco. La masa vaciló y cayó a un tiempo. Ninguno de los que
entraron en el vestibulo salió vivo. Las únicas referencias que
tenemos son las de los realistas que estaban en las escaleras.
Dos horas después, uno de los asaltantes que atravesó el
vestíbulo y vio aquella montaña de muertos, dijo que sofocaba
aquel olor de carnicería y que no se podía respirar.
No hay ni que decir que todos los que se hallaban en el
patio echaron a correr con toda la celeridad que les permitieron
sus piernas. No pudieron huir, sin embargo, tan aprisa como
para librarse de ser acribillados al paso por el fuego de las
barandillas de derecha e izquierda, que estaban llenas de
soldados. Fue verdaderamente una caza al acecho; los
cazadores tenían la caza en la boca de los fusiles y podían
escoger. Tres o cuatrocientos hombres perecieron en aquel fatal
desfiladero sin que pudiesen disparar un tiro.
Dos salidas se hicieron a la vez de aquel palacio asesino,
una por los suizos en el centro, bajo el pabellón del Reloj, otra
por los nobles que, saliendo del pabellón de Flora, llevaron la
persecución a lo lejos del muelle, hacia las callejuelas del
Louvre y la calle de Saint-Honoré. Los suizos, formados en
batalla en el Carrousel, haciendo fuego en todas direcciones,
fusilaron la retaguardia de los que huían y sembraron toda la
plaza de cadáveres.
El castillo se creyó vencedor, imaginando que había
aplastado a la insurrección, pero no era más que la vanguardia.
En medio del fuego, mientras que los suizos disparaban todavía
sobre la multitud amontonada en las embocaduras de las
estrechas calles, d'Hervilly se dirige a ellos sin sombrero, sin
armas y les dice: “No es eso, hay que ir a la Asamblea con el
rey”. El viejo Vioménil gritaba: “Adelante, valientes suizos,
adelante; salvad al rey. Vuestros antepasados le salvaron más
de una vez”.
Entonces creyó Rœderer (y varios de los actores del 10 de
agosto lo creen todavía hoy, cuando esto escribo) que aquel
momento había sido previsto y que con esta esperanza había
deseado la corte el combate. Vencida la insurrección, o al menos
descorazonada por el rigor del primer golpe, se replegaba la
guarnición sobre la Asamblea Nacional; proclamaba su
disolución y el rey, rodeado de sus tropas, salía de París, huía a
Rouen, donde era esperado y otra vez volvería a ser rey. Yo
creo que la reina, si no se hubiera creído segura del resultado,
jamás habría abandonado en las Tullerías a tantos fieles
servidores. Esperaba um la Asamblea, pálida y palpitante, el
éxito de aquel terrible golpe a lo Jarnac dado a la Revolución.
Por un momento la misma Asamblea creyó llegada su última
hora, esperando ser acuchillada, o por lo menos prisionera del
rey que había acogido en su seno.
Y sin embargo, lejos de haber vencido la contrarrevolución,
era la revolución la que avanzaba. La unión de Saint-Antoine y
Saint-Marceau se había verificado en el Pont-Neuf. Desde el
pabellón de Flora podía verse en el muelle del Louvre al ejército
vengador del pueblo, el bosque de sus bayonetas reflejando las
luces de la mañana.
Habían tropezado con muchos obstáculos; el ejército, poco
acostumbrado a las maniobras, había perdido mucho tiempo,
teniendo que avanzar en columnas por aquellos muelles
entonces tan estrechos. Los quinientos marselleses, los
trescientos bretones y los otros federados, tropas muy militares,
iban en el puesto de honor; caminaban al fuego los primeros;
debían entrar en el Carrousel por los postigos próximos al
puente Real. Los del Marais y las otras secciones de la orilla
derecha debían penetrar por el Louvre; San Marcelo y la orilla
izquierda se encargarían del puente Real, del muelle de las
Tullerías, del de la Concordia y de la plaza, de modo que el
castillo quedase entre dos fuegos. Saint-Antoine tenía dos
cañones pequeños y Saint-Marceau otros tantos; esta era toda
su artillería.
Si la masa de los fugitivos hubiese sido empujada hacia el
muelle, habría podido producir confusión y pánico entre las
columnas que venían, pero como hemos dicho, fue repelida
hacia la calle de SaintHonoré y las callejuelas del Louvre. Los
marselleses y el barrio de Saint-Antoine no vieron aquel
desconsolador espectáculo; llegaron frescos, confiados, con la
cabeza alta. Sabían en general que habían atraído y fusilado a
sus hermanos, y redoblaron el paso, furiosos. Las secciones del
Marais, que llegaron al Carrousel por las encrucijadas del
Louvre, vieron infinidad de heridos; pero aquellos heridos,
llenos de entusiasmo, de odio y de cólera, pedían venganza por
la perfidia de los suizos: “Aún teníamos nuestros labios en sus
mejillas, cuando derramaron nuestra sangre”.
Los marselleses atravesaron los postigos del muelle, vieron
a los suizos formados en batalla en el Carrousel, se abrieron
bruscamente dando paso a sus cañones y dispararon a boca de
jarro dos metrallazos. Los soldados se volvieron sin esperar un
segundo disparo, abandonando a sus heridos, sin duda un poco
sorprendidos al encontrar viva hasta aquel punto la
insurrección que creían haber matado. Los federados de Saint-
Antoine avanzaron a paso de carga y ocuparon dos de aquellos
patios: el real o del centro y el de los príncipes, próximo al
pabellón de Flora y al muelle. Las secciones que habían venido
por el Louvre habían llenado el Carrousel, mucho menos
grande en aquella época; empujaban a los que habían llegado
primero y penetraban en los patios todo cuanto podían. La
inmensa y sombría fachada vomitaba rayos por sus cien
ventanas. Además de todos los fuegos del frente, los nobles, al
acecho desde las ventanas del pabellón Flora y de la gran
galería del Louvre, tiraban sobre el flanco. Detrás del pabellón
del Reloj, bajo los fuegos cruzados que detenían a los asaltantes,
estaban formados los granaderos suizos, que contestaban con
salvas a los tiradores de la insurrección. El tiempo estaba en
calma, el humo era muy espeso; no había ni un soplo de aire
que pudiera disiparlo; se tiraba a ciegas, lo cual era
desfavorable a los asaltantes, pues apenas distinguían las
ventanas, y sus tiros se estrellaban contra las paredes. Por el
contrario, sus enemigos, apuntando a murallas vivas, quiero
decir, a masas de hombres, tenían que dar en el blanco a la
fuerza: cada tiro mataba o hería. Cansados los federados de
recibir sin dar, en medio de una lluvia de balas, colocaron en
batería, en la puerta grande, una pieza de a cuatro, dos de
cuyos disparos obligaron a los suizos a abandonar el patio. Se
replegaron al vestflaulo en buen orden y de cuando en cuando
salían por pelotones para seguir tirando.
En el momento en que los federados pasaron del Carrousel
al patio, las barracas colocadas paralelamente al castillo
hicieron fuego por detrás, creyendo obtener el mismo éxito que
habían logrado una hora antes. Pero desde la primera descarga
se lanzaron con furia los marselleses sobre las aperturas de las
barracas, y al no poder forzarlas lanzaron sobre ellas dos
cartuchos de artillería cuya explosión hizo saltar los tejados,
derribó las paredes y lo incendió todo. El fuego se propagó en
un abrir y cerrar de ojos de un extremo a otro, recorrió toda la
línea y desapareció todo entre torbellinos de llamas y de humo,
escena horrible de la que los mismos asaltantes apartaron las
miradas con horror.
¿Fue entonces o mucho antes cuando un capitán suizo,
Turler, fue a preguntar al rey si era preciso rendir las armas?
Grave cuestión histórica que, resuelta en un sentido o en otro,
debe modificar nuestras ideas sobre el carácter de Luis XVI.
Según una tradición realista, los suizos, por un instante
vencedores, iban a marchar contra la Asamblea; un diputado les
detuvo, les intimó que entregasen las armas y el capitán
consultó al rey, sin obtener otra respuesta que la de que era
preciso entregarlas a la guardia nacional.
Según otra versión más creíble, puesto que consta en el
proceso verbal de la Asamblea, después de que el rey escuchara el
informe del procurador general Rœderer anunciando a la
Asamblea que el castillo se había rendido, entonces, y después del
pánico que se apoderó de la Asamblea, fue cuando el rey
advirtió al presidente que había hecho dar la orden a los suizos para
que no hiciesen fuego.
Esto aclara la cuestión que se ha intentado oscurecer. El rey
quiso evitar una mayor efusión de sangre cuando supo que el
castillo había sido tomado, cuando ya no tuvo ninguna esperanza.
Esta orden podía tener la doble ventaja de disminuir la
exasperación de los vencedores y de dejar a cubierto el honor
de los vencidos, para que estos pudiesen decir, como
efectivamente dijeron, que únicamente la orden del rey pudo
quitarles la victoria.
Para esa hora había sido tomado el castillo; los suizos que
habían defendido palmo a palmo la escalera, la capilla, las
galerías, habían sido arrollados en todas partes, perseguidos,
muertos. Los más afortunados habían sido los nobles, que como
dueños de la gran galería del Louvre, tenían siempre una salida
dispuesta para escapar. Todos o casi todos escaparon; entre los
muertos no se encontró ninguno. Los cadáveres, vestidos con
ropa fina, llevaban también vestido rojo, eran los falsos suizos,
antiguos guardias constitucionales y no los nobles.
Los uniformes rojos eran muy numerosos, muchos más de
los 1.330 verdaderos suizos que menciona su capitán. Suizos o
no se portaron admirablemente. Se retiraron lentamente por el
jardín, aguardando, recogiendo a sus camaradas con la sangre
fría y el aplomo de tropas veteranas, maniobrando como en una
parada, estrechando profesionalmente sus filas a medida que el
fuego enemigo los aclaraba. Hicieron quizás diez paradas al
atravesar el jardín (dice un testigo ocular11) para rechazar a los
asaltantes con dos fuegos de fila perfectamente ejecutados. Una
cosa debió de extrañarles mucho, la prodigiosa multitud de
guardias nacionales que invadía el jardín y que iba en aumento.
A las ocho, antes del combate, había habido en la Grève ocho o
diez mil guardias nacionales armados con fusiles; entre las doce
y la una, inmediatamente después del combate, el mismo
testigo vio en las Tullerías hasta treinta o cuarenta mil.
Descontando la parte ordinariamente numerosa de los hombres
que corren siempre en auxilio de la victoria, resulta sin
embargo evidente que el 10 de agosto fue realizado o
consentido, ratificado en cierto modo, por el conjunto de la
población, no por una parte del pueblo, y de ningún modo por
una parte ínfima como tantas veces se ha repetido. Había un
gran número de hombres uniformados entre los que tomaron el
castillo. Estos mismos uniformes ocasionaron una fatal
equivocación. Los federados bretones, que llevaban trajes rojos,
fueron confundidos por los oficiales del castillo con suizos
pasados al enemigo y eran blanco preferente: cayeron ocho a la
primera descarga.
La espantosa unanimidad de la guardia nacional, que por
momentos se manifestaba a los suizos, acabó por quebrantarlos.
Cuando llegaron cerca de la fuente grande, hacia la plaza de
Luis XV, vacilaron sus filas, comenzaron a desbandarse; la idea
mortal de la salvación individual, que casi siempre pierde a los
hombres, se apoderó visiblemente de ellos. Vieron, o creyeron
ver, que su valor, su admirable disciplina, les había perdido
retrasando su retirada. Algunos centenares se lanzaron como
ciervos furiosos al abrigo de los grandes árboles, rechazaron a
los tiradores enemigos y ganaron la puerta que está enfrente de
la calle de Saint-Florentin: escaparon aproximadamente
trescientos; un grupo, perseguido muy de cerca, se refugió en el
edificio de la marina; allí fueron encontrados y degollados.
Los que permanecieron unidos intentaron pasar desde las
Tullerías a los Campos Elíseos, pero apenas pusieron el pie en
la plaza, un batallón de Saint-Marceau, que tenía dos piezas
colocadas en batería a la bajada del puente, les disparó un
cañonazo con metralla, un solo tiro, que derribó por tierra a
treinta y cuatro. Los otros, dispersos por aquel terrible fuego,
arrojaron sus fusiles y desenvainaron los sables, arma inútil
contra las picas de sus encarnizados enemigos. Unos treinta se
defendieron un instante cerca de la estatua de Luis XVI (donde
ahora está el obelisco), al pie de aquel triste monumento de la
monarquía, tan poco digna de su abnegación y de su fidelidad.
Otros, que tuvieron la suerte de ganar los Campos Elíseos,
fueron ocultados por buenas gentes que les disfrazaron y les
lucieron escapar por la noche. En general, en aquella jornada
sangrienta no hubo término medio, los vencidos encontraron o
la muerte o la hospitalidad más cariñosa, generosa hasta el
heroísmo, que en caso necesario llegó hasta afrontar la muerte
para salvarlos. Y esto prescindiendo de toda opinión política;
los violentos revolucionarios se comportaron como los realistas.
En el mismo castillo, la multitud, horriblemente irritada
por sus enormes pérdidas y por lo que pensaba de la perfidia
de los suizos, no se mostró tan bárbaramente ciega como podía
suponerse. Las damas de la reina, infinitamente más odiadas
que los hombres, por ser consejeras y confidentes de la austriaca, no
sufrieron la menor indignidad. La princesa de Tarento había
hecho abrir las puertas y les encomendó a los primeros que
entraron una joven señorita, Pauline de Tourzel. Algunas
mujeres, madame de Campan entre otras, fueron detenidas un
momento y amenazadas de muerte, pero no fue más que el
susto; las dejaron libres con estas palabras: “Bribonas, la nación
os perdona”. Los mismos vencedores las escoltaron para que
escapasen y las ayudaron a disfrazarse para librarlas de las
bandas de verduleras que les seguían gritando que hubieran
debido matarlas.
Uno de los asaltantes, Singier (luego conocido y estimado
como director de teatro), ha contado que al entrar en la
habitación de la reina vio que la multitud rompía los muebles y
los arrojaba por las ventanas; un magnífico clavicordio, lleno de
pinturas preciosas, iba a seguir el mismo camino. Singier no
perdió ni un momento y se puso a cantar y a tocar con él La
Marsellesa. Todos aquellos hombres furiosos, sangrientos,
olvidaron en un momento su furor; hicieron coro, se colocaron
alrededor del clavicordio y se pusieron a bailar, entonando el
himno nacional.
No, aquella multitud, tan abigarrada, de los vencedores del
10 de agosto no era, como tanto se ha dicho, una banda de
bandidos, de bárbaros. Era el pueblo entero: sin ninguna duda
se hallaban allí reunidos todos los caracteres, todas las
condiciones, todas las naturalezas. Allí se encontraron las
pasiones más furiosas, pero nada indica que en aquel momento
de exaltación heroica se mostraran en nadie las pasiones bajas o
las innobles. Hubo muchos actos magnánimos. Y la
conmovedora frase del panadero que citamos al principio de
este capítulo, demuestra suficientemente que el peligro, que con
tanta frecuencia hace feroces a los hombres que lo afrontan por
vez primera, no había apagado de ningún modo los
sentimientos de humanidad en el corazón de los asaltantes.
Una escena extraordinaria, patética en sumo grado, tuvo
lugar en la Asamblea Nacional. Que pase a la posteridad para
atestiguar eternamente la magnanimidad del 10 de agosto, del
noble genio de Francia, que conservó aun en medio de los
furores de la victoria.
Un grupo de vencedores penetró en la Asamblea
confundido con los suizos. Uno de ellos tomó la palabra:
“Cubiertos de sangre y de polvo, ión el corazón traspasado de
dolor, venimos a depositar en vuestro seno nuestra indignación.
Una pérfida corte prepara la catástrofe desde hace mucho
tiempo. No hemos podido penetrar en este palacio sino
pasando por encima de nuestros hermanos asesinados. Hemos
hecho prisioneros a estos desgraciados instrumentos de la
traición. Muchos ie ellos han depuesto las armas; contra ellos
sólo emplearemos la ¿generosidad (se arroja en brazos de un
suizo y por el exceso de emoción se desmaya; los diputados le
auxilian. Entonces recobra el uso de la palabra): Necesito una
venganza. Ruego a la Asamblea que me permita llevarme a este
desgraciado; quiero darle cobijo y mantenerle”.
10 1792
Los vencedores del 10 de agosto, federados, guardias franceses, etc.—
Théroigne de Méricourt.—Asesinato de Suleau.—Impotencia de la
Asamblea.—Inercia de los girondinos durante la noche del 10 de
agosto.—El rey se refugia en el seno de la Asamblea.—Dos pdnicos en
la Asamblea.—El rey, ya sin esperanzas, hace cesar el fuego.—La
Asamblea ofrece a la monarquía una probabilidad de resurrección.—
La Asamblea se anula a sí misma.—Desesperación de las familias de
las víctimas del 10 de agosto.—Desconfianza y furor del pueblo.—
Peligros de la situación.—El rey es hecho prisionero y encerrado en el
Temple,—La Comuna exige la creación de un tribunal
extraordinario.—Influencia de Marat sobre la Comuna.—Creación del
tribunal extraordinario (17 de agosto).—Peligros que amenazaron a
Francia; Longwy sitiado el 20 de agosto.—Amenazas de Lafayette, su
fuga.—Firmeza magnánima de Danton. —Primeros movimientos de
la Vendée.—El nuevo tribunal es acusado por la lentitud con que
funciona.—Noticia de la toma de Longwy.—Fiesta de los muertos del
10 de agosto.
No es fácil sondear el profundo volcán de furor de donde brotó
el 10 de agosto, enumerar las cóleras de todas clases
amontonadas, aumentadas, mutuamente recalentadas por una
fermentación tan terrible. Si no podemos detallar su fuerza y su
violencia, enumeremos al menos y analicemos los diversos
elementos que amalgamados compusieron aquella ardiente
lava.
El sufrimiento del pueblo, su dolorosa miseria fue el
elemento más débil. Y sin embargo la miseria era extrema.
Hacía mucho tiempo que se habían consumido los últimos
recursos; aunque el pan estaba barato, como el trabajo faltaba,
no había medio de comprarlo. La muerte en un camastro, en
una buhardilla ignorada o en la calle, en una encrucijada, era la
última perspectiva. Aquellas pobres gentes, casi sin armas y
nada aguerridas, no hicieron una gran cosa el 10 de agosto; se
limitaron a ir los primeros a las Tullerías. Sus cuerpos
recibieron la primera y mortífera descarga. Si no hubieran
estado más que ellos no habría sido tomado el castillo.
Había otro elemento en el que la corte no pensaba; un
elemento muy militar, que obró ciertamente de un modo más
eficaz.
Se ha comprendido a todos los vencedores bajo la
denominación de marselleses; se ha creído que casi todos eran
federados de los departamentos, marselleses, bretones y otros.
Pero con ellos iban otros hombres no menos aguerridos, tan
furiosos por lo menos como ellos y exasperados además por
una herida más reciente. ¿Quiénes? Los hijos mayores de la
libertad, los antiguos guardias franceses. Había entre ellos
jóvenes de una audacia y una ambición extraordinarias, varios
de los cuales alcanzaron notoriedad. Por un momento, los
guardias franceses se habían dejado debilitar por Lafayette,
habían formado el núcleo, el nervio de la guardia nacional a
sueldo. La conducta tan diferente de aquel cuerpo en la
matanza del Campode Marte (una parte hizo fuego y la otra se
negó a disparar) dio mucho que pensar. En enero, el ministro
de la guerra, Narbonne, consiguió que fuesen asimilados a las
tropas de línea, cesasen de recibir tan buena paga y no fuesen
ya una tropa privilegiada. La mayor parte no aceptó este
cambio y se dedicó a vagar por las calles, esperando los
acontecimientos, mezclándose con los grupos, alentando a la
guerra y al combate, dando seguridad al pueblo,
comunicándole su espíritu militar. Una carta escrita un año
después por uno de aquellos guardias franceses (que luego fue
el general Hoche) dirigida a un periodista, carta altiva, amarga,
irritada, describe maravillosamente a aquella juventud, el
espíritu soberbio que la animaba, su indignación violenta
contra todo obstáculo. Creeríase que fue la misma pluma que
en enero de 1792 escribió el elocuente Adiós de los guardias
franceses a las secciones de París. Aquellas filípicas militares
respiraban el genio colérico que dio el golpe del 10 de agosto.
Por la mañana uno de aquellos guardias franceses estaba en
la terraza de los Fuldenses con la famosa amazona Théroigne
de Méricourt. Estaba esta con armas y se disponía a combatir;
fue allí y se distinguió tanto que mereció una corona que le
ofrecieron los vencedores. No eran todavía más que las siete o
las ocho, una hora antes del combate. Una falsa patrulla que
acababa de ser detenida fue conducida a la terraza. Eran once
realistas armados de trabucos que iban a reconocer los Campos
Elíseos y los alrededores de las Tullerías. Había entre ellos
varios hombres muy conocidos, muy odiosos, escritores
violentos, designados como realistas durante mucho tiempo por
el rencor popular, entre otros el abate Boujon, autor dramático,
y Suleau el periodista, joven audaz, uno de los más furiosos
agentes de la aristocracia. Suleau y Théroigne, el furor contra el
furor, se hallaron frente a frente.
Suleau era odiado personalmente por Théroigne, no
solamente por las burlas con que la había zaherido en los Hechos
de los Apóstoles, sino también por haber publicado en Bruselas
uno de los diarios que aplastaron la Revolución de los Países
Bajos y de Lieja, El somatén de los reyes. La infortunada ciudad
de Lieja, unánimemente francesa y que, en masa, hasta el
último ciudadano votó su anexión a Francia, había sido libre
dos años y acababa de caer de nuevo bajo la innoble tiranía del
clero por la violencia de Austria. Théroigne en aquel momento
decisivo no dejó de cumplir lo que debía a su patria. Pero fue
espiada desde París hasta Lieja y detenida por los austriacos a
su llegada, acusada como culpable del atentado del 6 de octubre
contra la reina de Francia, hermana del austriaco Leopoldo.
Conducida a Viena y puesta en libertad mucho después por
falta de pruebas, volvía exasperada, acusando sobre todo a los
agentes de la reina que la habían seguido y entregado. Escribió
su aventura, iba a imprimirla y había leído ya algunas páginas
en los Jacobinos. El genio violento del 10 de agosto vivía en
Théroigne. Era una mujer audaz, galante, pero no una perdida
como decían los realistas; no se había degradado de ningún
modo. Sus pasiones más conocidas fueron por hombres
enemigos del amor: la primera por un italiano castrado que la
arruinó, luego por el abstracto, el seco, el frío Sieyès, por el
matemático Romme, austero jacobino, preceptor del príncipe
Strogonoff; Romme no se privaba de llevar a su discípulo a casa
de la hermosa y elocuente patriota. El honrado Pétion era
amigo de Théroigne. Siempre, a pesar de alguna irregularidad
que pudiera haber en su vida íntima, aspiró, en sus amistades, a
lo más alto, a lo más puro; quería en los hombres lo que ella
tenía, el valor y la sinceridad. Uno de sus biógrafos más hostiles
confiesa que ella experimentaba el más profundo desprecio
hacia la inmoralidad de Mirabeau, hacia su rostro de Iano. Y no
demostró menos antipatía hacia Robespierre; detestaba su
farisaísmo. Esta imprudente franqueza, que fue causa de una
terrible aventura, se manifestó en abril de 1792. En aquella
época en que Robespierre se desataba en calumnias, en
denuncias sin pruebas, dijo con fiereza en un café que “le
retiraba su estima”. La frase, referida por la noche irónicamente
en los Jacobinos por Collot d'Herbois, produjo en la amazona
un acceso de furor. Estaba Théroigne en una tribuna, en medio
de devotos de Robespierre. A pesar de los esfuerzos que
hicieron para contenerla, saltó por encima de la barandilla que
separaba las tribunas de la sala, atravesó por entre aquella turba
enemiga y pidió en vano la palabra; todos se taparon los oídos,
temiendo escuchar alguna blasfemia contra el dios del templo;
la pobre Théroigne fue expulsada brutalmente, sin ser oída.
Este insulto presagiaba otro más cruel, que la hirió de
muerte. Después del 10 de agosto y el 2 de septiembre,
Théroigne (implicada sin la menor prueba y contra toda
probabilidad en este últimasuceso) se decidió, con su violencia
acostumbrada, por el partido que censuraba a los asesinos de
septiembre. Aún era muy popular, amada y admirada por todo
el pueblo por su valor y su belleza. Los montañeses idearon un
medio para arrebatarle aquel prestigio, paraenvilecerla,
cometiendo una de las violencias más cobardes que un hombre
puede cometer contra una mujer. Se paseaba casi sola por la
terraza de los Fuldenses; formaron un grupo alrededor de ella,
cerraron el corro, la cogieron, le levantaron las faldas, y
desnuda, entre las risotadas de la multitud, la azotaron como a
un niño. Sus ruegos, sus gritos, sus aullidos de desesperación
sólo sirvieron para excitar las burlas de aquella turba cínica y
cruel. Cuando por fin la soltaron, la infortunada continuó sus
rugidos; herida en su dignidad y en su valor por aquella
bárbara injuria, había perdido la razón. Desde 1793 hasta 1817,
durante aquel largo período de veinticuatro años (¡la mitad de
su vidal), vivió loca, furiosa, aullando como el primer día. Era
un espectáculo que partía el alma el ver a aquella mujer heroica
y encantadora convertida en una fiera, golpeando los barrotes
de su jaula, destrozándose a sí misma y comiendo sus
excrementos. Los realistas se complacían en ver en esto una
venganza de Dios contra aquella hermosura fatal que embriagó
a la Revolución en sus primeros días; agradecieron
infinitamente a los brutales hombres de la montaña el que la
inutilizaran así. Aún hoy, realistas y robespierristas están de
acuerdo, después de haberla envilecido en vida, para envilecer
su memoria.
He querido referir de una vez aquel destino trágico.
Veamos el acto violento, culpable, por el que acaso mereció
Théroigne aquel destino el 10 de agosto. Tenía delante de ella a
aquel Suleau tan detestado, al que consideraba como el más
mortal enemigo de la Revolución en Francia y en los Países
Bajos. Era un hombre peligroso, no tan sólo por su pluma, sino
por su valor, por sus infinitas relaciones en su provincia y en
todas partes. Refiere Montlosier que Suleau, en un peligro, le
decía: “En caso necesario enviaré toda mi Picardía en vuestro
socorro”. Suleau, prodigiosamente activo, se multiplicaba; con
frecuencia se le veía disfrazado. Lafayette dice que le encontró
así, saliendo por la noche k la casa del arzobispo de Burdeos.
Disfrazado también, armado, en la misma mañana del 10 de
agosto, en el momento en que era más violenta la furia popular,
cuando la multitud, ebria por adelantado con el combate que
iba a entablar, no buscaba más que enemigos; cogido Suleau,
podía darse por muerto.
Desmoulins, picardo como él y su compañeroen el colegio
de Luis el Grande, había tenido un presentimiento de lo que iba
a suceder y ofreció a Suleau ocultarle en su casa. Pero este creía
vencer y cayó en el lazo antes de empezar a combatir.
Si perecía, al menos no era Théroigne la que podía matarle.
Las mismas burlas que él había publicado contra ella hubieran
podido protegerle. Desde el punto de vista caballeresco, debía
ella defenderle; desde el punto de vista que dominaba entonces,
la imitación feroz de los republicanos de la antigüedad, debía
herir al enemigo público, aunque fuese también su enemigo. Un
comisario, subido en un caballete, intentaba calmar a la
multitud; Théroigne le derribó, subió en su lugar y habló contra
Suleau. Doscientos hombres de la guardia nacional defendían a
los prisioneros; consiguieron de la sección una orden para que
cesasen en su resistencia. Llamados uno a uno fueron
degollados por la multitud. Se dice que Suleau demostró
mucho valor, se apoderó de un sable de los que le atacaban y
trató de abrirse paso. Para exagerar el hecho, han querido
suponer que la amazona (pequeña y endeble, a pesar de su
ardiente energía) había acuchillado por su propia mano a aquel
hombre de gran estatura, de un vigor y una fuerza
multiplicados por la desesperación. Otros decían que fue el
guardia francés que llevaba a Théroigne del brazo el que le dio
el primer golpe.
Este asesinato, cometido en la plaza Vendôme, ante la
puerta de los Fuldenses y casi a la vista de la Asamblea,
evidenció de una manera terrible la impotencia de aquella.
Declaró por dos veces que los prisioneros se hallaban bajo la
salvaguardia de la ley y no le hicieron caso. Se estableció un
precedente fatal, un prejuicio terrible, a saber: que el primer
llegado podía, a despecho de las autoridades nombradas por el
pueblo, representar al pueblo soberano en su función más
delicada: la justicia. Esta justicia de combate, hecha en el
momento de la batalla por el enemigo contra el enemigo, va a
reproducirse dentro de un mes, en septiembre, contra
prisioneros desarmados.
La Asamblea estaba en entredicho lo mismo que la
monarquía. La mayoría, que acababa de absolver a Lafayette,
había perdido, por esto mismo, en el concepto del pueblo, a la
Asamblea. Verdad es que los girondinos, por conducto de
Brissot, habían atacado al general y podían lavarse las manos en
aquella extraña absolución. Pero era muy evidente que creían
poderse valer todavía de la monarquía; enemigos o no de
Lafayette, se parecían a él en esto: republicanos en principio,
como él, pero como él realistas en política, no se diferenciaban
más que en la extensión de los plazos que habían concedido a la
institución real. Nada indica que tuvieran con la corte la menor
relación directa. La famosa consulta entregada al rey, según se
dice, por Vergniaud, y copiada dócilmente por todos los
historiadores, no es más que una burda ficción. Por muy ligeros
que fueran los girondinos, jamás hubieran entregado semejante
escrito contra ellos mismos. ¿Y a quién? A aquella corte que en
las elecciones y en todas partes prefería sin dificultad a los más
violentos jacobinos. Hay una cosa evidente que hemos afirmado
varias veces y que repetimos ahora: la corte, hasta el 10 de
agosto, en toda ocasión consideró a los girondinos como sus
enemigos más peligrosos. Se hubiera fiado de Danton más que
de Vergniaud. Vergniaud, Brissot, Roland, Guadet, fueron para
ella objeto de un odio profundo. Les consideraba muy cercanos
al poder y capaces de conservarlo. Hubiese preferido cien veces
el triunfo pasajero de los violentos a la victoria de los
moderados, que, en un plazo muy corto, podían establecer la
República.
Los girondinos no se presentaron en la Asamblea la noche
del 10 de agosto. Había comenzado aquella a reunirse a eso de
las doce y media, al ruido del somatén. Los pocos diputados
que acudieron eran fuldenses y fueron para salvar a la
monarquía; se ve en el presidente que eligieron: el fuldense
Pastoret. El referido Pastoret se eclipsó y entonces nombraron
para que los presidiera a un diputado desconocido. ¿Dónde
estaban entonces Brissot, Vergniaud, el pensamiento de la
Gironda, su gran y potente voz? ¿Dónde estaban? ¿Qué
pensaban?
Esperaban y se reservaban. Cosa que nada tiene de
particular, por otra parte, cuando vemos la vacilación de los
actores conocidos de todos los partidos. Robespierre se abstuvo
aquella noche, de la misma manera que Vergniaud.
Evidentemente los girondinos se reservaban el papel de
mediadores; esperaban que la corte, aturdida por el eco de las
descargas, fuera a arrojarse en sus brazos.
La Asamblea poco numerosa que se reunió aquella noche,
en ausencia de los grandes jefes de la opinión, demostró mucha
prudencia. Sobre todo evitó el lazo que le tendían llamándola a
palacio. Algunos miembros propusieron que en vez de ir ellos,
fuera el rey a la Asamblea. La discusión, frecuentemente
interrumpida, duró hasta la mañana; los girondinos,
avergonzados de su ausencia en semejantes momentos,
acudieron al fin; a las siete ocupó Vergniaud el sillón.
Y fue para verse obligado a saludar al poder, poder
desconocido, misterioso, salido del volcán por la mañana, como
para aplastar a la Asamblea: la Comuna del 10 de agosto.
Un sustituto del procurador de la Comuna (¿no sería
Danton? Entonces se titulaba así) entró con dos oficiales
municipales y notificó sin preámbulos a la Asamblea Nacional
que el pueblo soberano, reunido en secciones, había nombrado
comisarios que ejercían todos los poderes, y que como primer
acto, habían tomado el acuerdo de suspender el consejo general
de la Comuna.
Un miembro de la Asamblea propuso que se anulase todo,
los comisarios y el acuerdo. Pero en el mismo instante otro
miembro dijo prudentemente que era preferible una
insinuación a un acto de violencia; que en caso de peligro era
imprudente prescindir de los hombres útiles y que en todo caso
era preciso esperar aclaraciones posteriores. La Asamblea
decidió aguardar, lo cual era lo más fácil. Entre la victoria del
realismo y la de la anarquía, entre el castillo y la Comuna,
igualmente amenazada de ser devorada por las dos partes,
respetó lo desconocido y guardó ante la esfinge un silencio
terrorífico.
Y en aquel mismo momento en que no se atrevía a obrar ni
a decidirse, por una extraña contradicción, las circunstancias
reclamaban de ella, en cierto modo, la fuerza que ya no tenía.
En aquel momento fue cuando le pidieron que protegiese a
Suleau y a los otros prisioneros. Intentó hacerlo y vio
desconocida su autoridad (a las ocho). En el mismo instante le
anunciaron también que el rey quería refugiarse en su seno.
Contestó fríamente que “la Constitución le facultaba para ello”.
Se pidió que se permitiese la entrada a la guardia del rey, pues
temían que fuese asesinada si permanecía en la puerta. Pero la
Asamblea, al recibirla, se exponía a convertir su propia sala en
un campo de batalla; se atuvo a la letra de la ley, que prohibía
las deliberaciones entre bayonetas; fingió creer que aquella
guardia iba allí a proteger a la Asamblea y declaró que “no
quería más guardia que el amor del pueblo”.
En el capítulo precedente no hemos referido, cuando
explicábamos la batalla, el viaje del rey a la Asamblea. Aquel
viaje no era largo, pero parecía sumamente peligroso dado el
estado de irritación en que se encontraba la multitud. No lo era
sin embargo: no sirvió más que para probar que ni la vida del
rey, ni siquiera la de la reina, estaban de ningún modo en
peligro.
Al partir, el rey, probablemente, no estaba tranquilo. Se
quitó el sombrero, que tenía una pluma blanca, y se puso otro
que tomó prestado a un guardia nacional. Las Tullerías estaban
solitarias, cubiertas ya de hojas secas mucho antes de lo
habitual; el rey lo señaló: “Este año caen muy pronto”. Manuel
había dicho que la monarquía caería antes que las hojas.
A medida que se aproximaban a la terraza de los
Fuldenses, se distinguía una multitud de hombres y de mujeres
muy animados. A unos veinticinco pasos de la terraza una
comisión de la Asamblea fue a recibir al rey; los diputados le
rodearon, pero aquella escolta no bastaba para contener a
algunos de los más violentos. Un hombre, desde lo alto de la
terraza, blandía una pértiga de ocho o diez pies de longitud:
“¡No! No, gritaba. No entrarán; ellos son la causa de todas
nuestras desgracias< ¡Es preciso que esto acabel< ¡Abajo!
¡Abajo!”. Rœderer arengó a la multitud y al ver que el hombre
de la pértiga no quería callar, se la arrancó de las manos y la
tiró al jardín sin más ceremonia; el hombre se quedó
estupefacto y no volvió a decir nada.
Tras un momento de confusión originado por el barullo, al
llegar la familia real al pasaje que comunica con la Asamblea,
un guardia nacional provenzal dijo al rey con el original acento
del Mediodía: “Señor, no tengáis miedo; somos buena gente,
pero no queremos que nos traicionen otra vez. Sed un buen
ciudadano, señor< Y sobre todo no olvidéis el despedir del
palacio a la clerigalla”.
Otro guardia nacional (algunos aseguran que el mismo
hombre de la pértiga que parecía tan furioso) se conmovió al
ver al delfín oprimido por la muchedumbre en aquel pasaje tan
estrecho; le tomó en sus brazos y fue a colocarle sobre la mesa
de los secretarios. Todo el mundo aplaudía.
El rey y la familia real se habían sentado en los asientos
poco elevados que ordinariamente ocupaban los ministros. Dijo
a la Asamblea: “He venido aquí para evitar un gran crimen<”.
Palabras injustas y duras que no estaban justificadas. La
multitud había invadido el 20 de junio las Tullerías, sin peligro
para Luis XVI, y el mismo 10 de agosto nada anunció que
hubieran querido atentar contra su vida ni contra la de la reina.
El presidente Vergniaud contestó que la Asamblea “había
jurado morir sosteniendo los derechos del pueblo y las
autoridades constituidas” y entonces el rey subió y fue a
sentarse a su lado. Pero un diputado hizo observar que la
Constitución prohibía que se deliberase en presencia del rey.
Entonces designó la Asamblea la tribuna del taquígrafo, que
estaba separada de la sala por una verja de hierro y al nivel de
los asientos elevados de la Asamblea. El rey se trasladó allí con
su familia y se sentó de frente, indiferente, impasible; la reina
un poco de lado, pudiendo ocultar en aquel sitio la terrible
ansiedad por el resultado del combate. En aquel momento se
oyó la terrible descarga que derribó a tantos hombres del
pueblo e hizo creer a los nobles que ya no faltaba más que
marchar contra la Asamblea, dispersarla y llevarse al rey. La
reina no decía una palabra; tenía los labios apretados, dice un
testigo ocular (David, luego cónsul y diputado); sus ojos
estaban secos y ardientes, mejillas inflamadas, las manos sobre
las rodillas. Combatía con el corazón, y ninguno sin duda, de
los que se hacían matar en el castillo, sentía en la batalla una
pasión más ardiente.
Desde aquella tribuna, desde la sala ligeramente
construida, se oían todos los ruidos. A la primera descarga
siguió un gran silencio; luego a nueve o nueve y media, los
cañonazos disparados por los marselleses hicieron vibrar todos
los cristales. Algunos creyeron que en la sala habían entrado
algunas balas. La Asamblea se mantenía muy digna, en actitud
firme y tranquila, que conservó a pesar de los dos pánicos. Por
un momento la fusilería muy próxima hizo creer a las tribunas
que los suizos eran los vencedores y que llegaban para invadir
la sala y dispersar la Asamblea. Todos los presentes gritaban a
los diputados: “Ahí están los suizos: no os abandonamos,
pereceremos con vosotros”. Un oficial de la guardia nacional
estaba en la barandilla y decía: “Nos han vencido”. Diputados,
tribunas, asistentes, guardias nacionales, todos, hasta los
secretarios jóvenes que se hallaban al lado del rey, se levantaron
con movimiento heroico y juraron morir por la libertad<
¿Contra quién semejante juramento, sino contra el mismo rey,
al que entonces creían vencedor?< Jamás se demostró tanto
como entonces su aislamiento. En aquel momento se despejaba
la situación: a un lado, la Asamblea, el pueblo; al otro el rey<
Enfrente, Francia y el enemigo.
Otro pánico se produjo, pero en sentido contrario. La
victoria del pueblo motivó los temores de la Asamblea por la
seguridad del rey< Por un momento se creyó que los
vencedores, arrebatados por la furia, podrían ir a herir en él al
jefe de aquellos suizos, de aquellos nobles que habían hecho tan
gran carnicería en el pueblo. Se arrancó la verja que separaba de
la sala la tribuna del taquígrafo, a fin de que en caso necesario
pudiera la familia real refugiarse en el santuario nacional.
Varios diputados trabajaron para arrancarla y el mismo rey
ayudó con su fuerza poco común y su habilidad de herrero.
Rœderer, el procurador del departamento, fue a anunciar
que el castillo había sido tomado. Poco después se oyó una
descarga de artillería: era el barrio de Saint-Marceau, que desde
el puente de la Concordia disparaba sobre los suizos fugitivos.
Y sólo entonces, tarde, demasiado tarde en verdad, fue cuando
el rey, perdida ya toda esperanza, hizo saber al presidente que
había dado orden a los suizos para que no tirasen y se retirasen
a sus cuarteles.
Aunque la Asamblea había manifestado tan vivamente el
temor de que el rey venciera, la victoria de la insurrección,
realizada sin su ayuda, pareció que la abatía y la anulaba.
Realmente la insurrección transfería el poder de hecho a una
potencia nueva, la Comuna, a la que se atribuía el honor de la
victoria. Cuando propusieron a la Asamblea que nombrase un
comandante de la guardia nacional, declinó esta elección en la
omnipotente Comuna. Luego, cuando los combatientes llevaron
las joyas tomadas en las Tullerías, no aceptó tampoco la
Asamblea esta responsabilidad, pretextando que no tenía
dónde guardarlas. Y las envió también a la Comuna.
Al parecer la Asamblea creía que el pueblo desconfiaba de
ella. Por dos veces, siguiendo el impulso del exterior y
queriendo tranquilizar a la muchedumbre, se levantaron de sus
asientos los diputados y repitieron el juramento: Vivir libres o
morir. Añadieron una súplica, pero muy general y vaga, en que
se aconsejaba al pueblo que respetase los derechos del hombre.
Guadet ocupaba la presidencia y respondía a las diversas
diputaciones que se sucedían en la barandilla. Una sección
venía a intimar a la Asamblea que jurase que salvaría el
imperio: la Asamblea juraba. La Comuna llegaba para
comunicar que había entregado el mando a Santerre y
presentaba su voto para el destronamiento del rey. Luego un
grupo de desconocidos iba a declarar que era preciso hacer
justicia contra la gran traición: “Las Tullerías están ardiendo,
decían, y no apagaremos el fuego hasta que no se satisfaga la
venganza del pueblo< Necesitamos la caída del rey”. Y lo
hicieron como decían, rechazando a tiros a los bomberos.
Novecientas toesas del edificio estaban ardiendo.
La Asamblea se sentía deslizar por la pendiente. Quiso
refrenarse. ¡Refrenarse! ¿Pero con qué? Con la misma
monarquía. Para detener su caída, buscó precisamente el peso
fatal que debía precipitarla.
Vergniaud entró con aire abatido para comunicar a la
Asamblea el parecer de la comisión extraordinaria que se había
creado expresamente. El gran orador sufría al tener que
corresponder a la confianza del rey refugiado en la Asamblea
con una medida de rigor. La cosa parecía dura, poco
hospitalaria. “Me remito, dijo, al dolor que experimentáis para
que juzguéis si importa a la salvación de la patria el que
adoptéis esta medida imnediatamente. Pido la suspensión del
poder ejecutivo, un decreto para el nombramiento del ayo del
príncipe real. Una convención acordará las disposiciones
ulteriores< El rey se alojará en Luxemburgo. Los ministros
serán nombrados por la Asamblea Nacional”.
En aquel mismo momento volvió el pueblo obstinado y
golpeó en la puerta: “¡La destitución! ¡La destitución!”. Este era
también el grito de los nuevos peticionarios.
A lo cual repuso Vergniaud que la Asamblea había hecho
todo lo que le permitían hacer sus poderes y que a la
Convención correspondía el acordar sobre la destitución.
Se fueron silenciosos, pero no satisfechos. La Asamblea que
aseguraba que ella no decidía nada, no iba a prejuzgar
audazmente el porvenir con el nombramiento de un ayo para el
heredero del trono, cuando aún era dudoso si habría o no trono.
¡Alojar el rey en Luxemburgo en vez de en París, donde le
era más posible escapar! ¿Quién ignora que Luxemburgo está
edificado sobre las catacumbas y que por veinte subterráneos
podía volver a poner la monarquía camino de Varennes? Esto
fue lo que una sección hizo notar precisamente a la Asamblea.
Ésta, hiciera lo que hiciera, ya no podía marchar sino en
pos de la Comuna. A los ministros girondinos que restableció,
añadió como ministro de justicia al hombre de la Comuna:
Danton. Acordó que los comuneros tendrían derecho a hacer en
todas partes visitas domiciliarias para averiguar si los
sospechosos tenían armas escondidas. Esto era armar el nuevo
poder, del que tanto desconfiaban poco antes, con una
inquisición sin límites.
Eran las tres de la madrugada. En aquella sesión de
veintisiete horas, la Asamblea vencida, cerca de la realeza
vencida, había abdicado en realidad.
Aquel eclipse del primer poder del Estado, del único,
después de todo, que fue reconocido por Francia, era terrible en
aquella situación. El combate no había concluido; continuaba
todavía en los corazones henchidos de venganza. La noche del
10 de agosto habían enterrado a toda prisa en el cementerio de
la Magdalena los cadáveres de los setecientos suizos muertos.
Pero el número de los insurrectos muertos era mucho mayor.
Los suizos, por regla general, habían hecho fuego detrás de
buenas murallas; los otros no habían tenido más que sus pechos
para parar los golpes; mil cien insurgentes habían perecido,
muchos de ellos casados, pobres padres de familia, a los que la
extrema miseria había impulsado al combate, y que entre una
mujer desesperada e hijos hambrientos, habían preferido la
muerte. Recogidos en carretas eran llevados a sus barrios,
donde los exponían para que fueran identificados. Cada vez
que uno de aquellos lúgubres carros, cubiertos, pero
reconocibles por el largo reguero de sangre que dejaban a su
paso, entraba en el barrio, la multitud lo rodeaba muda,
anhelante, con ansiedad horrible. Y después estallaban, con
extraña variedad de incidentes a cual más patético, los lamentos
de la desesperación.
Cada escena de esta clase que se producía, arrojaba en el
alma de los espectadores un nuevo fermento de venganza; los
jóvenes volvían a tomar las picas y entraban de nuevo en París
para matar< ¿A quién matar, dónde y cómo? Esta era la
cuestión. Iban a la Abbaye, donde estaban los oficiales suizos.
Iban a la Asamblea Nacional, donde habían buscado asilo
ciento cincuenta soldados suizos. En vano se les explicaba que
aquellos soldados habían hecho fuego contra su voluntad, que
otros, por ejemplo los que llevaron de Versalles, estaban
ausentes en la hora del combate. Iban ciegos y sordos,
resonando en sus oídos los sollozos de las viudas, con los ojos
llenos de la roja visión de los convoyes chorreando sangre. No
querían más que sangre y golpeaban las puertas con sus
cabezas.
La Comuna, nacida del furor del 10 de agosto, no estaba
para oponerse a aquellos movimientos de venganza. En la
mañana del 11 tomó un acuerdo siniestro. La prisión de la
Abbaye, donde se hallaban los oficiales suizos, estaba muy
amenazada, rodeada de grupos; a pesar de la Asamblea
Nacional, que para salvar a los soldados los enviaba al palacio
Bourbon, decidió la Comuna que fueran a la Abbaye; y así se
hizo.
Había en aquella comuna elementos muy diversos. Una
parte, la mejor, eran hombres sencillos, groseros, simples y
coléricos, que eran incapaces de tener sentimientos generosos;
desgraciadamente siguieron hasta el fin la máxima brutal y
estúpida: acabar con el enemigo. Pero el asesinato no acaba con
nada. Los otros eran fanáticos. Fanáticos por abstracción,
geómetras políticos, dispuestos a recortar con el hierro todo lo
que sobresalía de la línea precisa del contorno que se habían
trazado con el compás. Finalmente, y este era el peor elemento,
había habladores, confeccionadores de arengas, sanguinarios
por aturdimiento (de este género era Tallien); había escribas
malvados, naturalezas bajas y agrias, irremediablemente malas,
sin mezcla ni compostura, porque eran ligeros, secos, vacíos, sin
ninguna consistencia. Aquellas garduñas de hocico puntiagudo,
dispuesto a bañarse en sangre, se caracterizaban con dos
nombres: uno, Chaumette, estudiante de medicina y periodista;
otro, Hébert, vendedor de contraseñas a la salida de los teatros,
que rimaba coplas antes de hacerse horriblemente célebre bajo
el nombre del Padre Duchesne.
Estos escribas fueron desde luego la clavija maestra de la
Comuna.
Del 11 de agosto al 2 de septiembre llamó a su seno al
escriba entre los escribas y al loco entre los locos, a Marat y a
Robespierre. Ambos salieron de sus madrigueras y tomaron
asiento en la Comuna.
En la mañana del 11 la Comuna envió a la Asamblea a dos
de sus miembros letrados, a Hébert y a Leonard Bourdon, un
regente, pedante furioso, que fundó una pensión según las
instituciones de Licurgo. En el camino no pudieron prescindir
de subir a casa del alcalde, Pétion, que aún se hallaba acostado.
Allí encontraron a Brissot, que se acercó a ellos muy
conmovido: “¿Qué furor es este? ¡Cómo! ¿No se acabarán los
asesinatos?”. Pétion habló en el mismo sentido. Hébert y
Bourdon se encogieron de hombros y se fueron sin decir una
palabra. Después denunciaron aquella debilidad de Pétion y de
Brissot, aquella sensibilidad culpable, para llevarles a la muerte.
La Comuna, sin duda inspirada por ellos, comprendiendo
cuánto podía estorbarles Pétion para las grandes medidas de
alta política que se proponía tomar, hizo saber a la Asamblea
que, llevada de su tierna solicitud por la vida tan preciosa de
aquel buen alcalde de París, de aquel padre del pueblo etc., etc.,
ante el temor de que fuese víctima del puñal realista, había
puesto a su lado dos agentes que le siguiesen a todas partes sin
perderle de vista, custodiándole día y noche.
Aquella violencia hipócrita contrastaba con la sensibilidad
sencilla y exaltada que mostraba el pueblo por doquier.
Desgraciadamente su sensibilidad se manifestaba por dos
efectos contrarios.
Los unos, compadecidos de las familias de luto,
conmovidos por aquel gran desastre público y privado, querían
justicia y venganza, un castigo ejemplar; si no lo hacía la ley
iban a hacerlo ellos mismos.
Los otros, interesándose por los hombres desarmados, que
culpables o no, sólo debían ser, después de todo, castigados por
la ley, querían a toda costa salvar a sus enemigos, salvar la
humanidad y el honor de Francia.
Estos movimientos contradictorios de sensibilidad, humana
aquí, allí furiosa, se produjeron más de una vez, cosa rara, en
las mismas personas. Las tribunas de la Asamblea estaban
llenas de hombres fuera de sí, que habían ido expresamente
para obtener leyes sangrientas. Los suizos se hallaban allí, en el
círculo de los fuldenses y la multitud en las tribunas, en los
patios, en las calles próximas, esperando su presa. Un diputado
hizo observar que aquellos infortunados suizos no habían
comido en treinta horas; las tribunas se conmovieron. Un buen
hombre fue a la barandilla y dijo que rogaba a las tribunas que
le ayudasen a salvar a los suizos, que fuesen con él para hacer
entrar en razón a la turba de fuera. Todos le siguieron;
arrancaron de manos del pueblo a varios suizos de los que
tenían en su poder y volvieron a entrar con aquellos
desdichados; fue una escena extraordinaria y conmovedora; las
víctimas se arrojaron en brazos de aquellos que poco antes
pedían su muerte y que ahora les habían librado: los suizos
alzaban al cielo los brazos, prestaban juramento por la causa del
pueblo y se consagraban a Francia.
El ministro de justicia, Danton, se mostró muy digno en su
nuevo cargo, conduciéndose como defensor de los derechos de
la humanidad. Expuso ante la Asamblea Nacional una idea de
severidad magnánima, que latía en el corazón de los
verdaderos vencedores del 10 de agosto: “Donde comienza la
acción de la justicia, allí deben cesar las venganzas populares.
Delante de la Asamblea Nacional me comprometo a proteger a
los hombres que se hallan en su recinto; yo iré al frente de ellos
y respondo de ellos”.
La justicia era, en efecto, el único remedio contra la
venganza. Había allí toda una población exasperada por sus
pérdidas. Si la túnica de César, expuesta a los romanos, fue una
señal de matanza, qué sería del vestido del pueblo, de la camisa
ensangrentada de las víctimas del 10 de agosto, reproducida y
multiplicada por todas partes, por doquier expuesta a las
miradas indignadas, con la leyenda terrible de la traición de los
suizos y aquella frase de los honrados federados bretones, que
corría de boca en boca: “¡Aún teníamos nuestros labios en sus
mejillas< y nos han asesinado!<”.
¿Los así acusados eran considerados por el pueblo como
prisioneros ordinarios o como criminales? Después de la
victoria, después de la batalla, pasado el peligro, el vencedor
siente por los prisioneros un impulso de clemencia; pero la
batalla duraba todavía. El gran partido realista, por muy grave
que fuese el golpe recibido, continuaba entero. A los realistas
puros había que agregar la masa de los realistas
constitucionales, los veinte mil burgueses que habían firmado la
protesta contra el 20 de junio y se habían declarado en favor del
rey. Nadie, aun después del 10 de agosto, veía con claridad en
favor de quién se decidiría en último término la cuestión. El 10,
muchos temían que les viesen con los vencedores. El 11, temían
muchos verse obligados a custodiar al rey. Santerre, el nuevo
comandante de la guardia nacional, no era obedecido por nadie:
dos ayudantes se negaron resueltamente a ir a vigilar al rey en
los Fuldenses. Santerre se vio precisado a confesar en la
Comuna que “la diversidad de opiniones hacía que tuviese
poca fuerza”. Y al mismo tiempo un diputado, Thuriot, fue a
declarar que temía noticias de su proyecto para libertar a la
familia real.
La Comuna por conducto de su procurador, Manuel,
declaró en la Asamblea que si llevaban al rey a Luxemburgo, o
como querían otros al ministerio de justicia, no respondía ya de
él. La Asamblea le encomendó que se encargase de escoger el
lugar y escogió el Temple, torreón aislado, antigua torre, cuyo
foso se rehizo. Aquella torre, baja, fuerte, sombría, lúgubre, era
el antiguo tesoro de la orden de los Templarios. Era, desde
hacía largo tiempo, un lugar desmantelado, casi abandonado,
señalado con una extraña fatalidad histórica. La monarquía
quebrantó la Edad Media allí a manos de Felipe el Hermoso y
fue allí quebrantada a su vez en la persona de Luis XVI. Aquella
fea torre, cuyo destino se desconocía entonces, se hallaba allí
como espantada, en pleno sol, en un barrio muy popular. Era
por lo demás, como hoy, un barrio de pobre industria, de
comercio miserable, de revendedores y pequeñas industrias
ejercidas por fabricantes y a la vez obreros. El recinto del
Temple se había poblado con gran facilidad por aquellas
industrias explotadas por obreros sin patente, no autorizados,
quienes al abrigo del antiguo privilegio del lugar, vendían
libremente a los pobres cosas malas y viejas, tal cual
remendadas. Aquel recinto, por un efecto de este triste
privilegio, había también servido de asilo a los quebrados
fraudulentos que según la ley enérgica de la Edad Media,
pagaban sus deudas sin dinero, “poniéndose el gorro verde y dando
con el culo sobre la piedra”. Caída rápida y cruel. Luis XVI, rey
todavía el 10 si permanecía en Luxemburgo, residencia
ordinaria de los príncipes, (y prisionero declarado el 11 si
quedaba bajo la llave del ministerio de justicia), parecía en el
Temple el cautivo de la quiebra real y el concursado de la
monarquía.
Luis XVI era un rehén; su vida importaba a Francia. Parecía
seguro. Entonces todos, aun los más violentos, habrían
defendido una cabeza de tanto precio. La venganza popular,
contenida por esta parte, se revolvía mucho más furiosa contra
los otros prisioneros. El único medio que acaso quedaba para
sustraerlos a una matanza general, era considerarlos como
prisioneros de guerra, someterlos a un consejo militar, que
condenara únicamente a los que habían tenido mando,
salvando de este modo a la mayoría que no había hecho más
que obedecer. Un antiguo militar, el diputado Lacroix, propuso
a la Asamblea que el comandante de la guardia nacional
nombrase un consejo de guerra para que juzgase sin
desampararlos a los suizos, oficiales y soldados. La parte
principal que los federados, marselleses y bretones, casi todos
viejos soldados, habían tenido en la victoria, sería sin duda
causa de que los jueces fuesen escogidos entre ellos. Estos
militares se habrían mostrado más indulgentes con un delito
militar que los jueces populares salidos de entre la multitud
ebria de venganza. Esto no es una suposición, sino una
deducción legítima. La mayor parte de los federados de
Marsella, lejos de participar del furor común, declararon que no
considerarían a los vencidos como enemigos y pidieron
permiso a la Asamblea para escoltar a los suizos, formando una
muralla con sus cuerpos para defenderlos. Como soldados
comprendían mucho mejor la verdadera posición del soldado,
la inexorable necesidad de la disciplina que había pesado sobre
aquellos suizos y les había convertido en culpables contra su
voluntad.
Lacroix, que dio este consejo, violento en apariencia, en
realidad humano, para que inmediatamente fuesen juzgados
los vencidos por un tribunal marcial, era un hombre demasiado
secundario para que no busquemos más arriba a quién
pertenece la iniciativa real de esta gran medida. Lacroix
militaba entonces en las filas de la Gironda, pero ya, y cada vez
más, estaba unido en espíritu a Danton. Lo que tenían en
común era la facilidad de carácter, el amor a la vida, al placer;
los dos eran hombres llenos de energía, y bajo formas ásperas,
violentas, no eran en modo alguno enemigos de la humanidad.
No creo que la proposición fuera inspirada por los girondinos,
poco amigos de las formas militares. Los montañeses, en
general, tampoco eran partidarios de ellas, ni Robespierre ni
Brissot. Me inclino a creer que Lacroix era intérprete del
pensamiento de Danton.
Lo que hace suponer que aquella medida habría evitado el
derramamiento de sangre, es que la rechazó la Comuna.
Colocada en el centro mismo de la conmoción popular, lejos de
calmar el espíritu de venganza, lo iba irritando. No se atrevía a
decir claramente que temía que los federados militares fuesen
demasiado generosos con los vencidos; el día 13 pidió
únicamente que en vez de tribunal marcial se crease un tribunal
formado en parte por federados y en parte por miembros de las
secciones de París. El 15 se envalentonó, no habló ya de
federados, y pidió que el juicio se hiciera por comisionados
tomados de cada sección. Los que en tal momento se escogiesen
habrían de ser precisamente los más violentos de las secciones,
y probablemente los propios miembros de la Comuna. En otros
términos, la Comuna rogaba a la Asamblea que encargase a la
misma Comuna juzgar y condenar a muerte a todos los que
habían sido detenidos y a los que se detuviera. ¿Hasta dónde
llegarían? No podía preverse. El día 12 una banda de
peticionarios había ido hasta los mismos bancos de la Asamblea
Nacional a designar como traidor a un diputado, pidiendo que
fuese juzgado.
Nada puede extrañar de la Comuna, más aún cuando se
sabe cuál es el oráculo que comenzaba a consultar. El día 10 por
la noche una tropa horrible de gentes ebrias y de pilluelos había
acompañado con gran alboroto hasta el Ayuntamiento al
hombre de las tinieblas, al exhumado, al resucitado, al mártir y
profeta, al divino Marat. Era el vencedor del 10 de agosto, según
decían ellos. Le habían paseado triunfalmente por París, sin que
se resintiese su modestia. Le llevaron en brazos, coronado de
laurel y le depositaron allí, en medio del gran consejo de la
Comuna. Varios se rieron, muchos se estremecieron; todos
fueron arrastrados. Él era el único que no tenía ninguna duda,
ni escrúpulo, ni vacilación. La terrible seguridad del loco que
no sabe nada de los obstáculos del mundo ni de los de la
conciencia se traslucía en su persona. Su frente amarilla, su
vasto rictus de sapo, sonreían espantosamente bajo su corona
de laurel. Desde aquel día fue asiduo de la Comuna, aunque no
fuera uno de sus miembros, y habló siempre más alto. Los
políticos se plantearon si seguirían hasta al fin a un alienado.
¿Pero cómo atreverse a contradecir a Marat delante de aquella
multitud furiosa? Danton no se habría atrevido; se contentaba
con ir poco a la Comuna. Robespierre, que formaba parte de
ella, se habría atrevido menos aún. Todo esto debió costarle
caro. La Comuna adoptó varias decisiones verdaderamente
sorprendentes y entre otras, esta, dictada evidentemente por
Marat: “Que en adelante las prensas de los envenenadores
realistas serían confiscadas y adjudicadas a los impresores
patriotas”. Antes de que se tomara tan hermoso acuerdo, Marat
ya lo había ejecutado. Se había ido derecho a la imprenta real
declarando que las prensas y la fundición de aquel
establecimiento pertenecían al primero, al más grande de los
periodistas, y no se limitó a decirlo, sino que tomó por derecho
de conquista la prensa y la letra que le pareció y se lo llevó todo
a su casa.
Entonces la Asamblea tenía que decidir si entregaría a la
Comuna, de tal modo dirigida, la espada de la justicia nacional.
¿Cuál sería esta justicia? Los unos querían un tribunal
vengador, rápido, expeditivo. Marat prefería una masacre. Esta
idea, lejos de oponerse a su filantropía, era, decía él, su
característica: “Ponen en duda, decía, mi título de filántropo<
¡Ah! ¡Qué injusticia! ¿Quién no ve que quiero cortar un pequeño
número de cabezas para salvar gran cantidad de ellas?<”. En lo
que variaba es en este pequeño número; en los últimos días de
su vida había fijado, no sé por qué, como cifra mínima la de
273.000.
El tribunal de venganza podía evitar el degüello. La
Comuna, por conducto de Robespierre, pidió a la Asamblea la
creación inmediata de aquel. Presentada en forma suave, con
distingos insidiosos, mezclados con amenazas, fue recibida la
proposición con un profundo silencio. Un sólo diputado
(Chabot) se levantó para apoyarla. Y sin embargo pasó. Se
pensó eludir la proposición en la práctica, pero en principio fue
acordada.
Desde aquel momento, a cada hora, se presentaban
peticiones amenazadoras para pedir la ejecución del decreto
aprobado. En una noche se sucedieron en la barandilla tres
diputaciones de la Comuna. La tercera llegó a decir: “Si no
decidís nada, vamos a esperar”. El 17 se presentó una nueva
diputación diciendo: “El pueblo está cansado; quiere vengarse.
Temed que se haga justicia él mismo. Esta noche, a medianoche,
se tocará a somatén. Es preciso un tribunal criminal en las
Tullerías, un juez por cada sección. Luis XVI y Antonieta
querían sangre, pues que vean correr la de sus satélites”.
A esta brutal violencia, el jacobino Choudieu y Thuriot,
amigo de Danton, contestaron noblemente. El primero dijo:
“Los que vienen aquí a gritar no son los amigos del pueblo; son
sus aduladores< Se quiere una inquisición; yo me opondré
hasta morir<”.
Y Thuriot esta frase sublime: “La Revolución no es
solamente de Francia; somos responsables de ella ante la
humanidad”.
En aquel momento entraban los de las secciones, a los que
la Comuna encargaba de formar el jurado. Uno de ellos dijo:
“Estáis a oscuras de lo que sucede. Si antes de dos o tres horas
no ha sido nombrado el director del jurado, si los jurados no
están en disposición de funcionar, ocurrirán grandes desgracias
en París”.
La Asamblea obedeció inmediatamente y votó la creación
de un tribunal extraordinario, con una precaución, sin embargo:
la de la elección por dos grados, como para los diputados; el
pueblo nombraba un elector por sección y estos electores
nombraban a los jueces.
Los negros nubarrones del exterior, la tormenta de la
frontera, velaban, preciso es decirlo, el interior, con un negro
velo; cada vez se distinguía menos la imagen de la justicia. Se
recibían cartas, como otros tantos gritos de las ciudades
fronterizas, como los cañonazos del cañón de alarma que a cada
momento disparaba el buque nacional que parecía próximo a
zozobrar. Thionville, Sarrelouis, llamaban a la Asamblea. Decía
la primera que, abandonada por Francia, antes que abrir sus
puertas volaría por los aires. Los prusianos habían salido de
Coblenza el 30 de julio con un magnífico cuerpo de caballería
de emigrados, noventa escuadrones. El 18 de agosto los
prusianos operaron su unión con el general austriaco Clairfayt.
El ejército combinado, compuesto por cien mil hombres, atacó
Longwy el 20 de agosto.
¿Qué defensa había en el interior? Merlin de Thionville dijo
en la Asamblea que en el comité de vigilancia había
cuatrocientas cartas demostrando que el plan y la época de la
invasión eran conocidos en París desde hacía mucho tiempo. En
realidad la reina y muchos realistas tenían el itinerario del
enemigo, lo veían caminar sobre el mapa y lo seguían día tras
día.
Parecía que Lafayette no veía enemigos más que en los
jacobinos. En una proclama pedía a su ejército que restableciese
la Constitución, deshiciese el 10 de agosto y restaurase al rey.
Esto equivalía a meter al enemigo en París. No hay otro ejemplo
de infatuación semejante. Afortunadamente no encontró apoyo
alguno en su ejército. Pasó revista a las tropas y no oyó más
grito que: “¡Viva la nación!”. Se vio solo y no tuvo más remedio
que pasar la frontera. Los austriacos le hicieron el gran favor de
detenerle y con esto le rehabilitaron. Sin aquella cautividad
estaba perdido: sobre su memoria habría quedado una sombra
muy negra.
El día 16 la Asamblea decretó la acusación. El mando del
Este le fue conferido a Dumouriez, y en el Norte, Luckner
fuereemplazado por Kellermann.
El mismo día 18 estaba ya organizado el tribunal
extraordinario. Danton aprovechó la ocasión y creyó poder
poner coto a las venganzas. En una proposición admirable en la
que parece sentirse, junto con el gran corazón de Danton, el
talento de sus secretarios, Camille Desmoulins y Fabre
d'Églantine, planteó el derecho revolucionario, el derecho del 10
de agosto, hirió de muerte a la monarquía, demostrando que
había hecho traición hasta a sus propios amigos, Pero al mismo
tiempo, empleando los términos del terror, sentaba, para el
nuevo orden, las bases de la justicia.
Este discurso, inspirado a la par que calculado, tenía en
cuenta a las dos potencias: una, la Comuna de París,
“sancionada por la Asamblea Nacional”; la otra, la propia
Asamblea, Danton la realzaba generosamente: “Felicitémosla,
decía, por sus decretos libertadores”.
Con un admirable espíritu de previsión, señalaba a lo lejos
el mal social, muy profundo, que cubría la agitación
revolucionaria. Los primeros rugidos subterráneos, que nadie
oía bien todavía, aquel genio penetrante los adivinaba y
señalaba el volcán. ¡Hecho extraño! En aquel discurso profético
se ocupa Danton de Babeuf y le ve en espíritu; a aquel que no
debe aparecer hasta que todos los grandes hombres de la
Revolución descansen bajo tierra, Danton le ve y le condena,
dejando a la sociedad, para que se defienda algún día, la
autoridad de su nombre: “Todos mis pensamientos, dice, no
han tenido más objeto que la libertad política e individual, el
mantenimiento de las leyes, la tranquilidad pública, la unidad
de los ochenta y tres departamentos, el esplendor del Estado, la
prosperidad del pueblo francés, y no la igualdad imposible de los
bienes, sino una igualdad de derecho y felicidad”.
En resumen, en aquella proposición, hábilmente violenta,
entre el rayo y los relámpagos del 10 de agosto, proclamaba
Danton todo lo que la situación permitía de razón y de justicia.
Hacía constar la unión de los poderes públicos, incluso la suya
con la Gironda; decía que no dirigía a los tribunales más
reproches que los que Roland, el ministro del interior, dirigía a
los cuerpos administrativos. Se asociaba a la pasión popular,
buscando calmarla; pedía a los tribunales la severidad que,
únicamente en semejante momento, podía producir en los
corazones una reacción en favor de la clemencia. La proposición
terminaba con estas graves palabras: “Que comience la justicia
de los tribunales y cesará la justicia del pueblo”.
Por un momento pareció la Asamblea impregnada de ese
espíritu. Todo se salvaría si enarbolaba con mano firme, como
pedía Danton, la bandera de la Revolución y la tremolaba ante
el pueblo. Dio dos grandes golpes revolucionarios: a los nobles,
el secuestro de los bienes de los emigrados, que entraban en
Francia con armas; a los curas no juramentados, la expulsión en
el plazo de quince días. Esta última medida no parecía
demasiado violenta, al saber que la Vendée, que Deux-Sèvres,
excitados por sus predicaciones, acababan de alzarse en armas.
La indignación llegó hasta el punto de que Vergniaud, el
hombre más humano de todos, propuso que se deportase a los
refractarios a la Guayana.
Esta severidad no era suficiente para la Comuna. Los
suplicios que comenzaron tampoco la calmaron. El tribunal
extraordinario, sin dilaciones y sin apelaciones, creado el día 18,
juzgó el 19 y el 20; el 21 por la noche fue guillotinado un realista
en la plaza del Carrousel. La ejecución a la luz de las antorchas,
ante la negra fachada del palacio, aún salpicada de sangre,
resultó de un efecto siniestro. El mismo verdugo, a pesar de lo
acostumbrado que estaba a tales espectáculos, no pudo
soportarlo. En el momento en que cogía la cabeza del ejecutado
y la mostraba al pueblo desde lo alto del cadalso, cayó de
espaldas. Corrieron a sostenerle, pero estaba muerto.
Aquella terrible escena y la ejecución de Laporte, el fiel
confidente de Luis XVI, produjeron una terrible conmoción.
Laporte había sido el principal agente de las corrupciones de la
corte; no tenía más que una disculpa, que obedecía órdenes.
Aparte de esto, en su vida privada era estimado y considerado.
Su blanca cabeza cayó, no sin excitar alguna piedad. La crónica
de París, diario de Condorcet, intentó en aquella ocasión
ablandar los corazones.
Parece que la Comuna debía estar contenta del nuevo
tribunal que ella había pedido, creado y escogido. No daba
menos de una cabeza por día; sin embargo, se quejaba de su
lentitud y creyó necesario justificarse. En un libro
preciosamente encuadernado, explicaron los miembros del
tribunal el enorme trabajo que se habían impuesto para obtener
tan satisfactorios resultados: “En conciencia, decían, no se
puede ir más aprisa. El folleto está firmado por nombres que
por ellos mismos ya dicen bastante, entre otros Fouquier—
Tinvi1le”.
Pero no era un juez, por severo que fuese, lo que se
deseaba: hacía falta una matanza. El 23 por la noche una
diputación de la Comuna, seguida de una multitud de gente del
pueblo, se presentó a eso de la medianoche en la Asamblea
Nacional y pronunció estas furiosas palabras: “Los prisioneros
deben ser traídos de Orleáns para sufrir su suplicio”. No
decían: “Para ser juzgados”, considerando sin duda esta
formalidad como absolutamente superflua. Añadían esta
amenaza: “Ya nos habéis oído y sabéis que la insurrección es un
deber sagrado”.
El presidente de la Asamblea, Lacroix, estuvo muy
inspirado en aquel momento. Ante aquella turba furiosa o ebria
que invadía la sala en aquella hora sombría de la noche, habló
con el vigor de un amigo de Danton. Lacroix era un militar
veterano, de formas atléticas, de estatura colosal; con
majestuosa calma, dijo: “Nosotros hemos cumplido con nuestro
deber< Si nuestra muerte es necesaria para probárselo al
pueblo, puede disponer de nuestra vida< Decídselo a nuestros
comitentes”. Los jacobinos más exaltados, como Chodieu y
Bazire, se mostraron indignados por aquellas amenazas;
propusieron y lograron que se pasase al orden del día.
El 25 por la noche se guillotinaba en el Carrousel a un
libelista realista; en las Tullerías se ocupaban de los
preparativos de una fiesta nacional, la de los muertos el 10 de
agosto. En la Asamblea y en París circuló el rumor de que la
plaza de Longwy se había rendido a los prusianos. Los
voluntarios de las Ardennes y de la Côte-d’Or se habían
portado admirablemente. Pero la malevolencia había anulado y
ocultado todos los medios de defensa. En el momento del
ataque había sido imposible encontrar al comandante. La
Asamblea recibió y leyó la misma carta en que los emigrados
habían acordado su renuncia. La ciudad fue ocupada por los
extranjeros “en nombre de S. M. el rey de Francia”. La traición
era flagrante. Se decretó, en ese mismo momento, que todo
ciudadano que en una plaza sitiada hablase de rendirse, sería
castigado con la muerte. Inmediatamente se reclutaron treinta
mil hombres en París y en los departamentos próximos. A pesar
de esto, se confirmó la fiesta el domingo 27, pero aquella fiesta
de los muertos, por un pueblo que se hallaba traicionado y
vendido, resultó ser en realidad la fiesta de la venganza.
El organizador de la fiesta era Sergent, uno de los
admiradores de la Comuna, hombre de mucho corazón, de
sensibilidad ardiente, pero como lo son a menudo las mujeres,
sensible hasta el furor. Grabador y dibujante mediocre,
encontró en su fanatismo una verdadera inspiración. Jamás
hubo fiesta alguna más a propósito para inundar las almas de
luto y de venganza, de dolor asesino. Había sido construida
una pirámide sobre la gran fuente de las Tullerías, cubierta de
sarga negra, con inscripciones que recordaban las matanzas que
se achacaban a los realistas: las de Nancy, Nimes, Montauban,
Campo de Marte, etc.
Aquella pirámide de muerte erigida en el jardín tenía su
réplica en el Carrousel, el instrumento de muerte, la guillotina.
Y las dos funcionaban a un tiempo: una mataba, otra parecía
que invitaba a matar.
Entre nubes de perfumes, las víctimas del 10 de agosto, las
viudas y los huérfanos, vestidos de blanco con lazos negros,
llevaban en un arca la petición del 17 de julio de 1791, que
desde entonces había pedido en vano la República. Les seguían
enormes sarcófagos negros, que contenían al parecer, montañas
de carne humana. Después iba la Ley, colosal, armada de su
cuchilla, y detrás los jueces, todos los tribunales y al frente, el
tribunal del 11 de agosto. Detrás de este tribunal marchaba el
que había creado la terrible Comuna con la estatua de la
Libertad. Y finalmente, la Asamblea Nacional, llevando coronas
cívicas para honrar y consolar a los muertos. Los severos
cánticos de Chénier, la música áspera y terrible de Gossec, la
noche que llegaba y llevaba su luto, el incienso que subía como
para elevar al cielo la voz de la venganza, todo inundó los
corazones de una embriaguez de muerte o de presentimientos
sombríos.
Al día siguiente aún fue peor. Las dos estatuas de la
Libertad y de la Ley, aquellas figuras adoradas por el pueblo,
que el domingo eran miradas como dioses, fueron despojadas
de sus adornos, expuestas tristemente a las miradas sus partes
menos honorables que habían sido veladas con paños, no sin
algunas burlas imprudentes de los espectadores realistas. La
multitud se enfureció, corrió a la Asamblea pidiendo venganza,
afirmando que aquella deshonra era una desesperación, que
pérfidos obreros habían desnudado vergonzosamente a sus
divinidades para entregarlas al desprecio de los aristócratas. Se
apoderó de las estatuas, las vistió decentemente, las llevó como
en desagravio a la plaza de Luis XV y allí les tributó un culto
frenético.
CAPÍTULO III
LA INVASION.—TERROR Y EUROR DEL PUEBLO (FINALES
DE AGOSTO DE 1792).
Terror de París ante la noticia de la invasión (agosto-septiembre).—
Espera de un juicio solemne de la Revolución por los reyes.—Francia
se ve sorprendida y traicionada.—El rey, aunque prisionero, era aún
formidable.—Heroico impulso de Francia entera.—Nuestros enemigos
en este cuadro inmenso no han querido ver mas que un punto, una
mancha de sangre.—Francia entera se da a la patria.—Abnegación y
desesperación de las mujeres y de las madres.—Danton fue entonces la
voz de Francia,—Pide las visitas domiciliarias.—Lucha de la
Asamblea y de la Comuna.—Violencia de la Comuna.—La Asamblea
intenta destruirla. —La Comuna quiere sostenerse por todos los
medios.—Disposiciones a la matanza (finales de agosto).
La traición de Longwy y la de Verdun, que se supo muy poco
después, produjeron en París una sombría impresión de vértigo
y de terror. Ya no había nada seguro. Era demasiado visible que
el extranjero tenía espías en todas partes. Avanzaba con una
seguridad, una confianza significativa, como en un país suyo.
¿Quién le detendría antes de París? Nadie seguramente. Aquí
mismo, ¿qué resistencia sería posible, en medio de tantos
traidores? ¿Y cómo distinguirlos? Todo el mundo sospechaba
de su vecino; en las plazas y en las calles los transeúntes se
miraban con desconfianza, inquietos; todos creían ver en todos
a los amigos del enemigo.
Es indudable que un gran número de malos franceses le
esperaban, le invocaban, se regocijaban por su proximidad,
saboreaban la esperanza de la derrota de la libertad y la
humillación de su país. En unas cartas halladas el 10 de agosto
en las Tullerías y que se guardan en nuestros archivos, se
anunciaba con alegría que los tribunales llegaban detrás de los
ejércitos, que los parlamentarios emigrados instruían, mientras
caminaban, en el campo del rey de Prusia, el proceso de la
Revolución, preparaban las horcas para los jacobinos. Sin duda,
a fin de proveer a estos tribunales la caballería austriaca en los
alrededores de Sarrelouis, detenía ya a las madres patriotas y a
los republicanos conocidos. Con frecuencia, para ir más aprisa,
los ulanos cortaban las orejas a los oficiales municipales que
podían prender y se las clavaban en la frente.
Este último detalle fue anunciado en el boletín oficial de la
guerra y no es inverosímil, a juzgar por las terribles amenazas
que el mismo duque de Brunswick lanzaba contra los países
invadidos y las plazas sitiadas y también por el requerimiento
que hizo a la de Verdun. Se reconocía en esto la mano de los
emigrados, se encontraba su espíritu en sus palabras furiosas,
que un enemigo ordinario no hubiera pronunciado. Ya Bouillé,
en su famosa carta de junio de 1791, amenazaba con no dejar en
París piedra sobre piedra.
París se sentía en peligro; seguramente se le quería
convertir en un gran ejemplo. Todo el mundo comenzaba a
hacer examen de conciencia y no había nadie que pudiera
sentirse seguro. Lafayette, el imprudente defensor del rey, que
parecía haber lavado suficientemente su gestión de la Asamblea
con la sangre del Campo de Marte y sus atrevimientos
revolucionarios, ¿no estaba encerrado en un calabozo? ¿Qué les
sucedería a los treinta mil, mucho más culpables, que habían
ido a Versalles a prender al rey, a los veinte mil que habían
invadido el castillo el 20 de junio, que lo habían forzado el 10 de
agosto? Todos seguramente criminales, desde lesa majestad
hasta el primer jefe. Las mujeres, en todas las familias,
comenzaban a sentir gran inquietud, no dormían y sus
imaginaciones turbadas, al no saber lo que ocurría,
engendraban sueños terribles.
Los mismos temores, las mismas calamidades, producen
los mismos terrores. Aquellos espíritus aterrorizados por su
propia debilidad se convertían en poetas, grandes y sombríos
poetas, legendarios como los de la Edad Media. La filosofía no
intervenía para nada en esto. A finales del siglo dieciocho,
según Voltaire, después de todo un siglo de duda, la
imaginación es la misma, ¿y por qué? Porque el miedo es el
mismo. Como en los tiempos de las invasiones bárbaras, como
en los tiempos de las guerras inglesas12, es el azote de Dios que se
acerca, es el Juicio Final.
Así es cómo se verificará este juicio (seguimos en esto el
pensamiento popular tal y como los periódicos lo recogieron
entonces). A una gran llanura desierta, probablemente a la
llanura de Saint-Denis, se verá arrastrada toda la población,
arrojada a manadas a los pies de los reyes aliados. Con
anterioridad la tierra habrá sido devastada, las ciudades
incendiadas: “Porque como han dicho los soberanos, los
desiertos valen más que los pueblos sublevados. Poco les
importará si queda un reino de Luis XVI, si vive o si muere; su
peligro no les detendrá. Allí pues, ante aquellos vencedores
implacables, se hará una separación de los buenos y los malos,
los unos a la derecha, los otros a la izquierda. ¿Quiénes serán
los malos? Los revolucionarios, sin duda alguna: perecerán, se
les guillotinará. Los reyes aplicarán a la Revolución el suplicio
que esta ha inventado< “Ya en el fondo de sus palacios, en
medio de sus orgias secretas, los aristócratas saborean aquel
espectáculo, hacen colocar entre los platos pequeñas guillotinas
para decapitar a su gusto la efigie de los patriotas”.
Mas si este gran juicio debe alcanzar a todos los
revolucionarios, ¿quiénes se librarán? ¿Quién no ha participado
de una manera o de otra en la Revolución? Todos perecerán y
en Francia y en toda la tierra el juicio será universal. Ningún
país, es algo convenido entre los reyes, servirá de asilo a los
proscritos. Los que ya hayan pasado a países extranjeros serán
perseguidos. Nada quedará sobre el globo de aquella raza
condenada; sólo, tal vez, las mujeres, que se reservarán para ser
ultrajadas por el vencedor.
¡Ah! No serán sólo los hombres los que perezcan, sino
también el pensamiento de Francia. Hemos creído neciamente
que la justicia era justa, que el derecho era el derecho y que la
autoridad que llega, soberana y sin apelación, va a cambiarlo
todo. No viene para vencer solamente, sino para juzgar, para
condenar a la Iusticia. Esta será abolida y la Razón amordazada,
como enajenada y loca. Los jueces llegan con el ejército de los
bárbaros y con ellos los sofistas, para confundir a la pobre
Revolución, para contrariarla y mofarse de ella, de suerte que
quede balbuciente, ruborizada como un niño intimidado que ya
no sabe lo que dice. Vendrá en el ejército del rey de Prusia el
gran Mefistófeles de Alemania, el doctor de la ironía, para
matar con el ridículo a aquellos a quienes no haya matado la
espada. Por nada del mundo querrá Goethe perder una ocasión
semejante para observar los desalientos del entusiasmo y las
decepciones de la fe.
Sorpresa dura y cruel, verdaderamente lastimosa. El pueblo
cree, predica, enseña, trabaja en pro del mundo, habla por su
salvación, y el mundo, su discípulo, vuelve la espalda contra él.
Figuraos a un pobre hombre que se despierta asustado, que
ha creído estar entre amigos y que no ve más que enemigos:
“¡Mis armas! ¿Dónde están mis armas? —¡Si no tienes, pobre
loco! ¡Te las hemos quitado!”.
Ésta es la imagen de Francia. Se despertó y se sintió
sorprendida. Era aquello como una gran cacería del mundo
contra ella y ella era la presa. España y Cerdeña, por detrás, le
tenían cerrada la red, por delante Prusia y Austria le enseñaban
los venablos: Rusia la empujaba e Inglaterra se reía. Francia
retrocedía a la madriguera y la madriguera estaba vendida al
enemigo.
La madriguera estaba completamente abierta, sin muro ni
defensa. Desde que nos casamos con una austriaca, hemos
dejado prudentemente, en la frontera más expuesta, nuestras
murallas tiradas por el suelo. ¡Nación buena y crédula!
Confiada en Luis XVI, había creído que querría seriamente
detener los ejércitos de los reyes, sus libertadores; confiada en
sus ministros, que se decían revolucionarios, había creído la
palabra agradable de Narbonne. “Lo he visto todo”, había
dicho; había visto armas y no las había, municiones y tampoco
las había, ejércitos y eran nulos, desorganizados, moralmente
destruidos. Un hombre poco seguro, Dumouriez, que no
retrocedió ante aquella situación desesperada, se encontró en
un momento con que no tenía más que quince mil o veinte mil
hombres contra cien mil experimentados soldados.
Y el peligro exterior no era el mayor. Los prusianos eran
enemigos menos terribles que los curas; el ejército que venía
por el este era poco en comparación con la gran conspiración
eclesiástica para armar a los aldeanos del oeste. París estaba
bajo el golpe de la traición de Longwy cuando supo que las
campiñas de Deux—Sèvres habían tomado las armas; este era el
comienzo de un largo reguero de pólvora. En ese mismo
momento estalla y Morbihan se incendia. La democrática
Grenoble es el hogar de un complot aristocrático. Los correos
llegaban uno tras de otro a la Asamblea Nacional que apenas
había tenido tiempo de reponerse de los efectos de una noticia,
cuando llegaba otra más terrible. Se estaba bajo la impresión de
estos peligros del interior, cuando se supo que en el norte se
ponía en movimiento la retaguardia de la gran invasión, un
cuerpo de treinta mil rusos.
Todo esto no eran casualidades, hechos aislados; eran
visiblemente partes de un gran sistema bien concebido, seguro
de triunfar, que se desvelaba poco. ¿En qué confiaban el
extranjero, el emigrado y el cura, sino en la traición?
¿Y el punto central, el nudo de la gran tela tejida por los
traidores, dónde colocarlo? ¿Dónde se sostenía, para emplear la
enérgica expresión de un autor de la Edad Media, el peligroso
tejido de la universal araña? ¿Dónde sino en las Tullerías?
Y ahora que las Tullerías estaban heridas por el rayo, el
trono destrozado, el rey cautivo y arrojado al polvo, alrededor
mismo de la torre del Temple, venía a reanudarse la tela hecha
jirones; le red se formaba de nuevo. Al conocerse la noticia de
que Longwy se había entregado, se celebraron reuniones de
realistas alrededor del Temple, uniéndose a la familia real en
una alegría común y saludando juntos el feliz éxito del
extranjero.
El 10 de agosto no había quitado nada a las fuerzas del
enemigo. Setecientos suizos habían perecido, pero la masa de
los realistas se mantenía oculta y en armas. Sin hablar de una
parte muy considerable de la guardia nacional, comprometida
para siempre con la monarquía, París estaba lleno de
extranjeros, de provincianos, de agentes del antiguo régimen o
del extranjero, de militares sin uniforme, más o menos
disfrazados, de abates por ejemplo, cuyo aire guerrero y figura
marcial desmentían su hábito. La misma Inglaterra, nuestra
amiga, tenía aquí, en aquella época, innumerables agentes,
pagados y no pagados, muchos espías honorarios que venían a
ver y a estudiar. Uno de estos ingleses me lo refirió hacia 1820.
El hijo del célebre Burke escribía a Luis XVI una frase
profundamente verdadera: “No os inquietéis; Europa entera
está por vos e Inglaterra no está contra vos”. Se mostraba
favorable al rey, en la medida en que la monarquía era la
enemiga de Francia.
Así Luis XVI, destronado, caído, en el mismo Temple, era
formidable. Había perdido las Tullerías y conservaba Europa;
todos los reyes eran sus aliados y Francia estaba sola. Los curas
eran sus amigos, defensores y abogados en todas las naciones;
todos los días se predicaba por él en toda la tierra, se le debe el
corazón de las poblaciones crédulas, se le hacían soldados y
enemigos mortales de la Revolución. Podía apostarse cien
contra uno a que no perecería (la cabeza de aquel rehén era
demasiado valiosa), pero que Francia perecería, teniendo poco a
poco contra ella no solamente a los reyes, sino a los pueblos,
cuyo sentido se pervertía.
La historia no guarda recuerdo de pueblo alguno que haya
entrado tan allá en el camino de la muerte. Cuando Holanda, al
ver a Luis XVI a sus puertas, no tuvo otro recurso que
inundarse y ahogarse a sí misma, su peligro se aminoró; Europa
estaba a su favor. Cuando Atenas vio el trono de Ierjes sobre la
roca de Salamina, perdió tierra, se arrojó a nadar y no tuvo más
que el agua por patria, fue menor el peligro en que se halló;
estaba toda sobre su flota, poderosa, organizada, en manos del
gran Temístocles, y no tenía la traición en su seno.
Francia estaba desorganizada y casi disuelta, traicionada,
entregada, vendida.
Y precisamente en aquel momento en que sintió sobre sí la
mano de la muerte, suscitó por medio de una violenta y terrible
contracción, un poder inesperado, hizo salir de sí misma una
llama que el mundo jamás había visto, llegó a ser como un
volcán en ignición. Toda la fuerza de Francia se hizo luminosa y
en todas partes surgió como un chorro candente de heroísmo
que atravesó e iluminó el cielo.
Espectáculo verdaderamente prodigioso, cuya inmensa
diversidad desafía y hace imposible toda descripción. Escenas
como aquellas se escapan al arte por su excesiva grandeza, por
una multiplicidad infinita de incidentes sublimes. El primer
movimiento impulsa a escribir, a comunicar a la memoria
aquellos heroicos esfuerzos, aquellos impulsos divinos de la
voluntad. Cuanto más se recoge, más se relata y más se
encuentra que relatar. Viene entonces el desaliento; la
admiración, sin agotarse, se cansa y se calla. Dejemos aquellas
grandes cosas que nuestros padres hicieron y quisieron hacer
por la libertad del mundo, dejémoslas en el depósito sagrado en
el que nada se pierde, la profunda memoria del pueblo, que
hasta en las aldeas guarda su historia heroica, confiémoslas a la
justicia del Dios de la libertad, del cual fue Francia el brazo en
aquel gran día y que recompensará estas cosas (esta es nuestra
fe) en los mundos ulteriores.
¿Quién creería que, ante esta escena admirable,
espléndidamente luminosa, Europa haya cerrado los ojos, que
no haya querido ver tantas cosas que honran para siempre a la
naturaleza humana y que haya reservado y fijado su atención
sobre un solo punto, una mancha negra de lodo y de sangre, la
matanza de los prisioneros de septiembre?
¡Líbrenos Dios de disminuir el horror que aquel crimen ha
dejado en la memoria! Nadie seguramente lo ha sentido más
que nosotros; quizás nadie ha llorado más sinceramente a
aquellos mil hombres que perecieron, que casi todos habían
hecho en su vida mucho mal a Francia, pero que con su muerte
le hicieron un mal eterno.
¡Ah! Pluguiera al cielo que viesen aquellos nobles que
llamaban al extranjero, aquellos sacerdotes conspiradores, que
por el rey, por la Vendée, ponían ante los pies de la Revolución
el obstáculo secreto, pérfido, en que debía chocar con la
inmensa efusión de sangre, que aún no ha acabado. Los tres o
cuatrocientos borrachos que los mataron han hecho por el
antiguo régimen y contra la libertad, más que todos los ejércitos
de los reyes, más que la propia Inglaterra con todos los millones
que gastaron sus ejércitos. Aquellos idiotas han levantado la
montaña de sangre que ha aislado a Francia y que en su
aislamiento la ha forzado a buscar su salvación por los medios
del Terror. Aquella sangre de un millar de culpables, aquel
crimen de algunos centenares de hombres, ha ocultado a los
ojos de Europa la inmensidad de la escena heroica que nos valía
entonces la admiración del mundo.
¡Vuelva al fin la justicia, después de tantos años! y
confiésese que, en toda nación, en el fondo de toda capital,
existe siempre ese lodo sanguinario, el elemento cobarde y
estúpido que en los momentos de pánico, como lo fue el de
septiembre, se hace muy cruel. Lo mismo hubiera ocurrido en
Inglaterra, en Alemania y en todos los pueblos de Europa; su
historia no es estéril en matanzas. Pero lo que la historia de
ningún pueblo presenta en tan alto grado, es la asombrosa
erupción de heroísmo, el inmenso impulso de abnegación y de
sacrificios que entonces presentó Francia.
Cuanto más se sondee aquella época, cuanto más
seriamente se investigue lo que verdaderamente fue el fondo
general de la inspiración popular, más se hallará, en realidad,
que en modo alguno fue la venganza, sino el sentimiento
profundo de la justicia ultrajada, contra el insolente reto de los
tiranos, la legítima indignación del derecho eterno.
¡Ah! Cuánto desearía poder presentar a Francia en aquel
día grande y sublime. Es muy escaso ver París; quisiera que se
pudieran ver los departamentos de Gard, de la Haute-Saône y
algunos otros, todos alzados en ocho días y lanzando cada uno
un ejército para ir contra el enemigo.
Los ofrecimientos particulares eran innumerables, muchos
excesivos. Dos hombres por sí solos armaron y equiparon cada
uno a un escuadrón de caballería. Varios dieron todo lo que
tenían. En una aldea no lejos de París se vio, cuando se levantó
la tribuna para hacer el alistamiento y recibir las ofrendas, que
toda la aldea se ofreció y que aportó la enorme suma de
trescientos mil francos. Cuando el aldeano se decide a dar su
dinero, no regatea su sangre, la da, la prodiga. Hubo padres
que ofrecían a todos sus hijos, y creyendo no haber dado aún
bastante, se armaban y partían ellos también.
Los donativos llovían en la Asamblea en medio de las
fúnebres escenas de septiembre. ¿Por qué pues, no se recuerda
de aquellos días más que un solo hecho, un hecho local, el de
los asesinatos? ¿Por qué no recordar que son dignos de
memoria por el heroico impulso de un gran pueblo, de tantos
millones de hombres, por mil hechos conmovedores sublimes?
París presentaba el aspecto de una plaza fuerte.
Hubiéramos podido creer estar en Lille o en Estrasburgo. En
todas partes había consignas, precauciones militares, a decir
verdad prematuras, puesto que el enemigo se hallaba aún a
cincuenta o sesenta leguas. Lo que era verdaderamente más
serio y conmovedor, era el sentimiento de solidaridad
profunda, admirable, que en todas partes se revelaba. Todo el
mundo se dirigía a todos, hablaba, rogaba por la patria. Todo el
mundo se hacía reclutador, iba de casa en casa, ofrecía a aquel
que podía partir con armas, un uniforme, lo que tenía. Todo el
mundo era orador, predicaba, pronunciaba discursos, entonaba
cantos patrióticos. ¿Quién no era autor en aquel momento
singular, quién no imprimía, quién no anunciaba? ¿Quién no
era actor en aquel gran espectáculo? Las escenas más sencillas,
en las que todos figuraban, se representaban en todas partes, en
los teatros, alistamientos, en las tribunas en las que se inscribía;
todo eran cantos, gritos, lágrimas de entusiasmo o de
despedida. Y sobre todos estos ruidos sonaba una gran voz en
los corazones, voz muda y tanto más profunda cuanto que era
la voz misma de Francia, elocuente en todos sus símbolos,
patética en el más trágico de todos, la bandera santa y terrible
del Peligro de la Patria, izada en las ventanas del Ayuntamiento.
Bandera inmensa, que flotaba a los vientos y parecía hacer
señales a las legiones populares para que marcharan
apresuradamente de los Pirineos al Escaut, del Sena al Rin.
Para saber lo que fue aquel momento de sacrificio, sería
preciso, en cada casucha, en cada choza miserable, ver el
arranque de las mujeres, la desgarradura de las madres en
aquel segundo parto cien veces más cruel que aquel en que el
hijo nació de sus entrañas. Se precisaría ver a las ancianas, con
los ojos secos y el corazón desgarrado, recoger
apresuradamente algunas monedas que él se llevará, las pobres
economías, los sueldos ahorrados por el ayuno, lo que se
robaron a sí mismas para su hijo, para aquel día de los últimos
dolores.
Dar a sus hijos para aquella guerra que comenzaba con tan
poca fortuna, inmolarles en aquella situación extrema y
desesperada, era más de lo que la mayor parte podía hacer.
Sucumbían a estos pensamientos o bien, por una reacción
natural, caían en accesos de furor. Ningún terror se siente en tal
situación del espíritu: ¿qué terror existe para el que ansía la
muerte?
Se nos ha referido que un día (sin duda en agosto o
septiembre) una bandada de aquellas mujeres furiosas
encontraron a Danton en la calle y le injuriaron como hubieran
injuriado a la misma guerra, reprochándole toda la Revolución,
toda la sangre que sería vertida y la muerte de sus hijos,
maldiciéndole, rogando a Dios que todo cayera sobre su cabeza.
Él no se inmutó, y aunque sintió junto a sí las uñas, se volvió
bruscamente, miró a las mujeres y se apiadó de ellas; Danton
tenía mucho corazón. Se subió sobre un guardacantón y, para
consolarlas, comenzó por injuriarlas en su lengua. Sus primeras
palabras fueron violentas, burlescas, obscenas. Se quedaron
anonadadas: el furor de él, verdadero o simulado, desconcertó
el de ellas. Aquel prodigioso orador, instintivo y calculador,
tenía un temperamento sensual y fuerte, todo hecho para el
amor físico; en él dominaba la carne, la sangre. Danton era ante
todo y sobre todo un varón, había en él algo de león y de dogo
y mucho también de toro. Su rostro asustaba, la sublime
fealdad de su cara agitada prestaba a su palabra brusca una
especie de aguijón salvaje. Las masas que aman la fuerza
sentían ante él ese temor y esa simpatía sin embargo, que hace
experimentar todo ser poderosamente generador. Y además,
debajo de aquel rostro violento, furioso, se sentía también un
corazón, se adivinaba, sin duda alguna, que aquel hombre
terrible que no hablaba sino amenazando, era en el fondo un
hombre honrado. Aquellas mujeres amotinadas a su alrededor
sintieron confusamente todo esto; se dejaron arengar, dominar
y las llevó donde y como quiso. Les explicó rudamente para
qué sirve la mujer, para qué sirve el amor, la generación, y que
no se engendra para sí, sino para la patria. Y al llegar a este
punto se elevó de pronto, no habló ya para nadie, sino para sí<
Su corazón se le salía del pecho, con palabras de una violenta
ternura para Francia< Y sobre aquel rostro extraño, picado de
viruelas y que se parecía a las escorias del Vesubio o del Etna,
comenzaron a caer gruesas gotas: eran lágrimas. Aquellas
mujeres no pudieron contenerse; lloraron por Francia en lugar
de llorar por sus hijos y sollozantes huyeron, ocultando el
rostro en sus delantales.
Danton fue en aquel momento, preciso es decirlo, sublime y
siniestro, la voz misma de la Revolución y de Francia; en él
habló el corazón enérgico, el pecho profundo, la actitud
grandiosa que podía expresar su fe. No se diga que la palabra
es cosa nimia en tales momentos. Palabra y hecho es todo uno.
La poderosa, la enérgica afirmación que asegura los corazones
es una creación de hechos; lo que ella dice, lo produce. La
acción es aquí la sierva de la palabra, va detrás, dócilmente,
como en el primer día del mundo: “Dijo y el mundo fue”.
La palabra de Danton la explicaríamos si fuera este el lugar
oportuno. Es una acción, algo tan heroico (sublime y práctico a
la vez) que se sale de toda clasificación literaria. Entonces él fue
el único que no provenía de Rousseau. Su parentesco con
Diderot es exterior; Danton era nervioso y positivo; Diderot,
hinchado y vago. Repitámoslo: su palabra no fue una palabra,
fue la energía de Francia que se hacía visible, un grito del
corazón de la patria.
El trágico nombre de Danton, aunque manchado y
desfigurado por él mismo y por los partidos, se conservará
siempre en el fondo de los recuerdos queridos y de las penas de
Francia. ¡Ah! ¿Cómo se desprendió ella de aquel que había
formulado su fe en el día más terrible? Él mismo se sentía
sagrado y no quería creer en su muerte. Sabidas son sus
palabras cuando se le advirtió el peligro: “A mí no se me toca,
yo soy el Arca”. Lo había sido, en efecto, en 1792, y como el Arca
que contenía la fe de Israel, había entonces marchado delante
de nosotros.
Danton no tuvo nunca más que un acusador serio, él
mismo. Más tarde se verán los motivos extraños que pudieron
hacerle reivindicar para sí los crímenes que no había cometido.
Estos crímenes son inciertos, improbables, por más que haya
dicho la liga de los realistas y de los robespierristas, unidas
contra su memoria. Lo que es más seguro es que tuvo la
iniciativa de muchas de las grandes y prudentes medidas que
salvaron a Francia; y no lo es menos que tuvo con su amigo, el
gran escritor de la época, el pobre Camille, la iniciativa de las
reclamaciones de la humanidad13.
El 28 de agosto por la noche Danton se presentó en la
Asamblea y reclamó la gran e indispensable medida de las
visitas domiciliarias. En un peligro tan extremo, si un ejército
realista estaba en París, moriríamos, sin duda alguna, si no
hacíamos que notaran sobre sus cabezas la firrne mano de
Francia. Era necesario que esa masa enemiga, materialmente
muy fuerte, se volviera moralmente débil, que fuera paralizada,
fascinada, que todos temblaran viendo la Revolución sobre sus
cabezas, con los ojos atentos y el brazo levantado. Era necesario
que la Revolución lo supiera todo en un momento semejante,
que pudiera decir: “Conozco los recursos, conozco los
obstáculos, sé dónde están los hombres y sé dónde están las
armas”. “Cuando la patria está en peligro, como bien dijo
Danton, todo pertenece a la patria”. Y añadía: “Autorizando a
los municipios a que tomen lo que es necesario, nos
comprometeremos a indemnizar a los poseedores”.
“Cada municipio, dijo en la Asamblea, será autorizado a
tomar los mejores hombres equipados que tenga”. Y al mismo
tiempo propuso a la Comuna que alistara a los ciudadanos
necesitados que pudiesen llevar armas y les fijara un sueldo.
Había una ventaja indudable en dos sentidos, en dar mandos
militares a esas masas confusas: al irse una parte al ejército
París quedaría aligerado.
El 29 a las cuatro de la tarde, en un hermoso día de agosto,
se tocó a generala y se advirtió a todo el mundo que a las seis en
punto debían encerrarse en sus casas, y París, que un instante
antes estaba tan animado y populoso, se quedó en un momento
desierto. Todas las tiendas y todas las puertas cerradas. Las
barreras y el río estaban custodiados. Las visitas no comenzaron
hasta la una de la mañana. Todas las calles fueron ocupadas por
nutridas patrullas, cada una de sesenta hombres; los comisarios
de secciones subían a las casas y llamaban a los pisos. “En
nombre de la ley”. Estas voces, los golpes en las puertas, el
ruido de las de los ausentes que se abrían a viva fuerza,
resonaban en la noche de un modo que causaba espanto. Se
recogieron dos mil fusiles, fueron detenidas cerca de tres mil
personas, que en general fueron dejadas en libertad al siguiente
día. Se obtuvo el efecto buscado y deseado: los realistas
temblaron. Nada lo prueba mejor que la narración de uno de los
suyos, Peltier, escritor embustero y muy mediocre, pero en esto
sincero, elocuente y admirable de verdad y de miedo. Los
demás historiadores le han copiado fielmente.
Por lo demás, esta visita no hizo más que regularizar por la
autoridad pública lo que el pueblo hacía ilegalmente por sí
mismo. Por los rumores que corrían de que en ciertas casas
había depósitos de armas, la multitud las había invadido; así
ocurrió concretamente en la casa y en los jardines de
Beaumarchais, en la puerta de Saint-Antoine. El pueblo las hizo
abrir, lo examinó todo cuidadosamente, sin tocar ni tomar nada;
el mismo Beaumarchais lo cuenta; sólo una mujer se atrevió a
coger una flor y la multitud quiso arrojarla al pilón del jardín.
Sobra decir que esta terrible medida de las visitas
domiciliarias fue muy mal ejecutada. Confiada la operación a
manos torpes e ignorantes, fue una obra de la casualidad,
prodigiosamente arbitraria, y varió infinitamente en sus
resultados. Varios comisarios creyeron que debían detener a
todos aquellos que habían firmado la petición realista contra el
20 de junio. Los firmantes eran veinte mil. La Comuna se
apresuró a declarar que era preciso dejarles en libertad, que
bastaba con desarmarles.
Dos cosas eran de temer:
Las visitas domiciliarias habían abierto a la masa de los
comisarios armados los palacios de los ricos, revelándoles un
mundo desconocido de opulencia y de goce. Atizada su codicia,
daba a los pobres no el deseo del pillaje, pero sí una excitación
de la ira, de sombrío furor; no confesaban los diversos
sentimientos que los minaban y creían no odiar a los ricos más
que como aristócratas, como enemigos de Francia. Gran peligro
para el orden público. Si el terror popular no hubiese
circunscrito su objetivo, ¿quién sabe lo que hubiera pasado en
los barrios de los ricos, especialmente en las casas de los
vendedores de plata, que la Comuna, muy imprudentemente,
había declarado dignos de la pena de muerte?
Otro peligro, no menos grave, de las visitas domiciliarias
fue que cambiaron en guerra abierta la sorda hostilidad que
existía desde hacía veinte días entre la Asamblea y la Comuna.
Volvamos a estos veinte días.
La Asamblea, poco segura de sí misma, se había dejado
arrastrar por la Comuna, tratando de deshacer lo que esta hacía;
después, cuando enseñó los dientes, la Asamblea retrocedió con
torpeza. La Asamblea hubiera debido suspender al directorio
del departamento, enteramente realista: la Comuna lo hizo por
sella. Entonces la Asamblea, precipitadamente, decretó que las
secciones nombrasen nuevos administradores del
departamento; por un decreto ordenó que la policía de
seguridad, que pertenecía a los comunes, no obrara más que
con autorización de los administradores del departamento, y
que estos mismos necesitaban el consentimiento de un comité
de la Asamblea, que de este modo habría sido el centro de la
policía del reino y habría conservado los hilos en sus manos.
Para conseguir que todo esto fuera aceptado
tranquilamente por la temida Comuna, la Asamblea votó
generosamente para ella la suma enorme, monstruosa, de cerca
de un millón mensual para la policía de París. Pero este
donativo no enterneció a la Comuna, la cual declaró que no
quería intermediarios entre ella y la Asamblea, que no toleraría
un directorio de París, añadiendo esta amenaza: “Si no, será
preciso que el pueblo se arme con su venganza”. A la Asamblea
le daba vergüenza revocar su decreto. Lacroix halló un medio
de retroceder honrosamente; se decidió que hubiera un
directorio, pero que no dirigiera nada, limitándose a vigilar las
contribuciones.
La Comuna, preciso es decirlo, había colocado su dictadura
en las terribles manos, no de los hombres del pueblo, sino en las
de los miserables escribas, los Hébert y los Chaumette. Confió a
este último la facultad de abrir y cerrar las prisiones, de detener
y decretar la libertad. Tomó también otra decisión,
infinitamente peligrosa, la de anunciar en las puertas de las
prisiones los nombres de los prisioneros. Estos nombres, leídos
y releídos sin cesar por el pueblo, eran para él una constante
excitación, un llamamiento a la violencia, como un cosquilleo
de todos los deseos crueles, que debían producir el efecto de
hacerlos irresistibles. Para quien conozca la naturaleza humana,
semejante anuncio era una fatalidad de asesinato y de sangre.
Esto no es todo: la extraña dictadura, lejos de inquietarse
por la vida de tantos proscritos, no temió hacer otros. Hizo
imprimir los nombres de los electores aristócratas de la Santa
Capilla. Decidió que los vendedores de plata serían castigados
con pena capital. Nada la detenía; se puso a dictar juicios sobre
individuos en un momento en el que el derecho a manifestar
una opinión equivalía a la muerte. No sé qué individuo fue a
pedir a la Comuna que decidiera que Mr. Duport había perdido la
confianza de la nación. Se hizo esta declaración y tuvo Danton
que hacer los esfuerzos más perseverantes para impedir que el
célebre diputado de la Constituyente, así designado a la muerte,
no fuera inmolado.
No contenta con pisotear toda libertad individual, la
Comuna efectuó el 29 de agosto el ataque más directo a la
libertad de prensa. Mandó a la barandilla, persiguió en París a
Girey-Dupré, joven y atrevido girondino, por un artículo
periodístico; llegó hasta a hacer registrar el ministerio de la
guerra, en donde según se decía, se había refugiado Girey-
Dupré. La Asamblea a su vez mandó a su barandilla al
presidente de la Comuna, Huguenin, quien no se dignó
comparecer, por lo cual tomó una resolución natural, pero muy
peligrosa en aquella situación, y fue la de disolver la Comuna.
Ésta se disolvía por sí misma, por su furioso espíritu de
tiranía anárquica. Cada uno de los miembros de aquel extraño
cuerpo ejercía la dictadura, obraba como dueño y por sí solo,
sin preocuparse de ninguna otra autoridad anterior, con
frecuencia sin consultar siquiera a la Comuna. Esto no era todo:
cada uno de aquellos dictadores creía poder delegar su
dictadura en sus amigos. Los asuntos más delicados, en los que
se jugaba la vida, la libertad, la fortuna de los hombres, se
entregaban a manos de desconocidos, sin mandato, sin misión,
por celosos patriotas, desinteresados, llenos de buena voluntad,
pero sin ningún otro título. Iban a casa de los sospechosos (y
todo rico lo era), hacían pesquisas, inventarios, se apoderaban
de las armas preciosas o de otros objetos que, según decían,
eran de utilidad pública.
Un hecho asombroso de este género fue revelado a la
Asamblea. Un quídam que aseguraba ser miembro de la
Comuna, mandó abrir el Garde-Meuble, y viendo un cañón de
plata que en otro tiempo había sido regalado a Luis XVI, lo
juzgó buena presa y se lo llevó. Cambon, el austero guardián de
la fortuna pública, se indignó ante este desorden y llevó a la
barandilla al hombre que tal uso hacía de la autoridad de la
Comuna. Compareció el acusado y ni negó ni se excusó; dijo
fríamente que había pensado que aquel objeto corría gran
riesgo de que otros se apoderaran de él y que para evitar tal
desgracia, se lo había llevado a su casa.
La Asamblea no quiso saber más; aquel hecho hablaba muy
alto. Una sección, la de los Lombardos, presidida por el joven
Louvet, había declarado que el consejo general de la Comuna
era culpable de usurpación. Cambon pidió e hizo decretar por
la Asamblea Nacional que los miembros de aquellos consejos
presentaran los poderes que tenían del pueblo: “Si no pueden,
dijo, es preciso castigarlos”. El mismo día 30 de agosto a las
cinco de la tarde, la Asamblea, a propuesta de Guadet, decidió
que el presidente de la Comuna, aquel Huguenin al que
ordenaba comparecer ante ella, fuera llevado a la barandilla y
que se nombrara por las secciones y en el término de
veinticuatro horas una nueva comuna. Para atenuar lo duro de
la decisión, se decretó que la antigua había honrado a la patria.
Se la coronaba y se la echaba.
La Comuna del 10 de agosto se obstinaba en subsistir; no
quería ser ni echada ni coronada. Su secretario, Tallien, en la
sección de las Termas, cerca de los Cordeleros, pidió que se
hicieran armas contra la sección de los Lombardos, culpable de
censurar a la Comuna. Y lo que pareció aterrador fue que el
presidente Robespierre habló en el mismo sentido en el seno del
consejo general, en el Ayuntamiento. Un amigo de Robespierre,
Lhuillier, en la sección de Mauconseil, sostuvo la opinión de
que el pueblo se levantara y sostuviera con las armas a la
Comuna contra la Asamblea.
Era evidente que la Comuna estaba resuelta a mantenerse
por todos los medios. Tallien se encargó de atemorizar a la
Asamblea. Aquella misma noche fue con un grupo de hombres
armados con picas y recordó insolentemente que “la Comuna
había hecho subir a la Asamblea al rango de representante de
un pueblo libre”, y elogió los actos de la Comuna,
especialmente el arresto de los sacerdotes perturbadores.
“Dentro de pocos días, dijo, el suelo de la libertad se verá libre
de su presencia”.
Esta última frase, horriblemente equívoca, levantaba una
punta del velo. Los directores estaban decididos a conservar la
dictadura, si era preciso, con una matanza. Tallien no hablaba
más que de los curas, pero Marat, que por lo menos tuvo
siempre el mérito de la claridad, pedía en sus escritos que se
matara con preferencia a la Asamblea Nacional.
Eran las dos de la madrugada. La banda que representaba
al pueblo y que seguía a Tallien, solicitó que se la permitiera
desfilar en el salón “para ver, decían, a los representantes de la
Comuna”, haciendo creer que estaban en peligro en el seno de
la Asamblea. Esta se mostró muy firme y mandó decir que no
entraran. El orador de la banda, con un tono de candidez feroz,
dijo: “Entonces no somos libres”. El efecto fue precisamente el
contrario del que se había esperado. La Asamblea se irritó y se
mostró decidida a tomar medidas severas y el procurador de la
Comuna, Manuel, creyó prudente calmar aquella agitación
haciendo prender al orador.
Al siguiente día Huguenin, presidente de la Comuna, fue a
entretener a la Asamblea con unas frases de reparación ilusoria.
El objeto era, probablemente, encubrir lo que preparaban los
directores. Firmemente convencidos de que sólo ellos podían
salvar a la patria, querían, por medio del terror, asegurar su
reelección. La matanza quedó desde entonces decidida en sus
mentes.
No era necesario ordenar: bastaba con dejar París en el
estado de sordo furor que hervía en el fondo de las masas.
Aquella gran masa de hombres, que desde la mañana a la tarde,
con los brazos cruzados y el vientre vacío, paseaban por las
calles, sufrían infinitamente, no solamente por su miseria, sino
por su inacción. Aquel pueblo no tenía nada que hacer y pedía
que se le ocupara en algo; vagaba, sombrío obrero, buscando al
menos alguna obra de ruina y de muerte. Los espectáculos que
tenía ante sus ojos no eran los más apropiados para calmarle.
En las Tullerías se veía expuesto un simulacro de la ceremonia
fúnebre de los muertos del 10 de agosto que seguían pidiendo
venganza. La guillotina permanente en el Carrousel era una
distracción, los ojos estaban ocupados, pero las manos
permanecían ociosas. En algún momento se habían empleado
en destrozar las estatuas de los reyes. ¿Pero por qué destrozar
las imágenes y no a los representados? ¿En lugar de castigar a
los reyes en pintura no hubiera sido mejor apoderarse del que
estaba en el Temple, de sus amigos, de los aristócratas que
llamaban al extranjero? “Vamos a combatir a los enemigos a la
frontera, decían, y los dejamos aquí”.
La actitud de los realistas era singularmente provocadora.
No podía pasarse por cerca de las prisiones sin oírles cantar.
Los de la Abbaye insultaban a las gentes del barrio a través de
las rejas, con gritos, amenazas y ademanes insultantes. Así se
lee en el estudio hecho más tarde sobre los asesinatos de
septiembre. Un día los de la Force trataron de incendiar la
prisión y fue preciso reforzar la guardia nacional.
Ricos la mayor parte de ellos y sin importarles el gasto, los
prisioneros pasaban el tiempo en alegres banquetes, brindaban
por la salud del rey, por la de los prusianos, por su próxima
libertad. Sus queridas iban a verles y a comer con ellos. Los
carceleros, convertidos en ayudas de cámara y en recaderos,
iban y venían por mandato de sus nobles dueños, llevaban,
subían, delante de todo el mundo, vinos finos y manjares
delicados. El oro corría en la Abbaye. Los hambrientos de la
calle miraban y se indignaban; preguntaban de dónde les venía
a los prisioneros aquel Pactolo inagotable: se suponía, y quizá la
suposición no era infundada, que la enorme cantidad de
asignados falsos que circulaba en París y desesperaba al pueblo,
se fabricaba en las prisiones. La Comuna dio a esta sospecha
nueva consistencia al ordenar una investigación. La multitud se
sentía deseosa de simplificar el estudio matando a todos sin
distinción, aristócratas, falsarios y monederos falsos,
rompiéndoles en la cabeza la plancha falsa de los asignados.
Otra idea se unió a la tentación de asesinato; idea bárbara,
infantil, que tantas veces se encuentra en la primera era de los
pueblos, en la más remota antigüedad; la idea de un expurgo
moral, grande y radical, la esperanza de sanear al mundo por el
exterminio absoluto del mal.
La Comuna, órgano del sentimiento popular, declaró que
prendería, no sólo a los aristócratas, sino a los estafadores, a los
jugadores, a las gentes de mal vivir. El asesinato, y este es un
hecho poco notado, fue más general en el Châtelet, donde
estaban los ladrones, que en la Abbaye y en la Force, donde
estaban los aristócratas. La idea absoluta de un esfuerzo moral
dio a muchos de ellos una terrible serenidad de conciencia, un
terrorífico escrúpulo de no ceder ante nada. Un hombre fue
algunos días después a confesar a Marat que había tenido la
debilidad de librar a un aristócrata y hacía esta confesión con
los ojos llenos de lágrimas. El Amigo del Pueblo le habló con
bondad, le dio la absolución; pero aquel hombre no se
perdonaba a sí mismo, no lograba consolarse.
(1 1792)
Ningún hombre, ni siquiera Danton o Ropespierre, domina la
situación.—Caracteres diversos de los que querían la matanza.—
Influencia de los inaratistas en la Comuna.—La Comuna obstinada en
no disolverse.—Preludios de la matanza.—La Asamblea, para
tranquilizar a la Comuna, revoca su decreto.—Ropespierre aconseja a
la Comuna que entregue el poder al pueblo.—Del comité de vigilancia,
Sergent, Panis.—Panis, cuñado de Santerre, amigo de Robespierre y
de Marat.—Él introduce a Marat en el comité de vigilancia.
En aquellas profundas tinieblas que todo contribuía a espesar,
donde la idea de justicia, bizarramente pervertida, contribuia a
oscurecer el último fulgor de lo justo, quizás la conciencia
pública se habría conservado si hubiera habido un hombre lo
bastante fuerte como para guardar la suya propia, por lo
menos, y mantener firme y elevado su corazón.
No precisaba salir al encuentro del furor popular, sino
planear en alturas superiores, hacer que el pueblo viera en
aquellos que le inspiraban confianza una serenidad heroica que
le asegurara, le afirmara, le elevara por encima de los bajos y
crueles pensamientos del miedo. Una sola cosa faltó en aquella
situación, la única que salva a los hombres cuando en ellos se
oscurece la razón, un hombre verdaderamente grande, un
aéroe.
Robespierre tenía autoridad; Danton tenía fuerza; ninguno
de ellos fue el hombre necesario, ninguno se atrevió.
El jefe de los jacobinos, con su gravedad, su tenacidad, su
poder moral; el jefe de los cordeleros, con su energía y sus
instintos magnánimos, no tuvieron sin embargo, ni uno ni otro
una sublime facultad, la única que pudo iluminar, transfigurar
el sombrío furor del momento. Les faltaba enteramente ese
algo, común después, pero más escaso entonces de lo que
generalmente se cree. Para arrojar de los corazones el demonio
de la muerte, hacerle avergonzarse de sí mismo, despeñarle a
sus tinieblas, era preciso tener en sí el genio sereno y noble de
las batallas, que hiere sin miedo ni cólera y mira en paz y
tranquilidad a la muerte.
El que hubiera tenido este genio, habría levantado una
bandera, habría preguntado a las masas si no querían batirse
más que con gentes desarmadas; habría declarado infame a
cualquiera que hubiera amenazado a las prisiones. Aunque una
gran parte del pueblo aprobaba la matanza, los asesinos, como
después se verá, eran pocos. Y en manera alguna hubiese sido
necesario matarlos para contenerlos; habríabastado, lo
repetimos, con no tener miedo, aprovechar el inmenso ardor
militar que dominaba en París, envolver a aquel pequeño
número en la masa y en el turbión que se hubiese formado de
voluntarios verdaderamente soldados y de la parte patriota de
la guardia nacional. Hubiera sido preciso que la parte sana y
buena del pueblo, incomparablemente más numerosa, fuera
tranquilizada, animada por hombres de nombres populares.
¿Quién no habría seguido a Robespierre y a Danton, si ambos,
en aquella crisis, unidos y no constituyendo más que un solo
hombre para salvar el honor de Francia, hubiesen proclamado
que la bandera de la humanidad era la de la patria?
Observemos detenidamente a aquellos dos jefes y
directores de la opinión, cuya autoridad moral se borró en
presencia del vergonzoso acontecimiento.
La autoridad de Robespierre, preciso es decirlo, estaba algo
quebrantada. Francia entera había querido la guerra,
Robespierre aconsejó la paz. La guerra al rey, la insurrección,
no había sido de ninguna manera estimulada por él, que se
encerraba en los límites de la Constitución. El comité de la
insurrección del 15 de agosto se reunió en cierta ocasión en la
casa donde vivía Robespierre y este no asistió a la reunión.
Nombrado acusador público del alto tribunal criminal, declinó
aquel triste y peligroso honor, pretextando que los aristócratas,
a los que durante tanto tiempo había denunciado, eran sus
enemigos personales y que por esta razón tenían derecho a
recusarle. El Monitor le había designado como consejero de
Danton en el ministerio de justicia; ¿qué hizo en él? Tomaba
asiento como miembro del consejo de la Comuna y allí, excepto
un discurso en la Asamblea Nacional, no se veían tampoco
huellas de su actividad.
Y sin embargo, se encontraba en el terreno de las pasiones
más ardientes; allí no había medio de atenerse a los principios
generales, como había hecho en la Constituyente, ni a las
delaciones vagas, como hacía en los Jacobinos. Por primera vez
en su vida se vio obligado a obrar, a hablar con claridad, o
anularse para siempre. La Comuna del 10 de agosto, aunque era
muy violenta, contaba sin embargo en su seno con dos partidos:
los indulgentes y los atroces. Decidirse por los primeros era
formar en el séquito de Pétion y de Manuel, dejar a Danton la
vanguardia de la Revolución, probablemente la iniciativa de la
violencia. Danton aparecía poco por la Comuna; ninguna
medida atroz fue jamás aconsejada por él, pero el secretario de
la Comuna era un exaltadísimo dantonista, que decía y hacía
creer que tenía la representación de Danton; me refiero al joven
Tallien.
La competencia de Danton, el temor de dejarle engrandecer
mientras él decrecía era, sin duda alguna, la preocupación de
Robespierre. Había en esto como un impulso fatagjuepodía
arrastrarle a todo. Encontraba en la Comuna y fuera de ella,
entre los más avanzados, una clase de hombres que le
molestaba especialmente, colocándole en situación de decidirá@
Engl, acto. Estos exaltados, que directa o indirectamente
(algunos sin saberlo), impulsaban a la matanza, eran, por un
contraste extraño, los mismos a quienes podía llamárseles
artistas y hombres sensibles. Eran gentes que nacieron ebrias, si se
me permite expresarme de este modo. Retóricos lacrimosos,
todos tenían el don de las lágrimas: Hébert lloraba, Collot
lloraba, Panis lloraba, etcétera. Además, como la mayor parte
eran autores de tercer orden, artistas mediocres, actores
silbados, tenían bajo su filantropía un fondo general de rencor y
de veneno que en ciertos momentos llegaba a la rabia. El tipo
medio del género podía ser Collot d'Herbois, actor mediano,
escritor hueco, autor moral y patriotero, hombre sensible,
siempre ebrio, ahogado en lágrimas y en aguardiente. Conocida
es su borrachera de Lyon, la poesía de exterminio que buscó
cuando se ametrallaba, gozando (como aquel otro artista,
Nerón) ante la destrucción de una ciudad. Relegado a
Sinnamary, tratando de aumentar la dosis de aguardiente y de
emoción, acabó dignamente su vida con una botella de agua
fuerte.
No todos estaban a este nivel, pero todos, en aquella clase
de artistas, querían seguir el genio del drama, llevar la situación
hasta donde pudiera llegar. Necesitaban crisis rápidas y
políticas, sobre todo transformaciones visibles. La muerte, bajo
este último aspecto, parece artística y conmovedora; la vida
parece menos artística, porque en ella los cambios son lentos y
sucesivos. Son precisos ojos y corazón para ver y apreciar las
lentas transformaciones de la vida, de la naturaleza que
engendra, y en cambio la destrucción admira al hombre más
vulgar. Los dramaturgos malos, los retóricos impotentes que
buscan los grandes efectos, deben complacerse en las
destrucciones rápidas. Se creen entonces grandes magos, dioses,
cuando deshacen la obra de Dios. Encuentran hermoso poder
exterminar con una sola palabra lo que costó tanto tiempo
hacer, suprimir en un abrir y cerrar de ojos el obstáculo vivo,
ver a sus enemigos desaparecer de un soplo, saborean la poesía
estúpida y bárbara de la frase: “He pasado y ya no estaban<”.
Esta clase de hombres, sin ser positivamente locos furiosos
como Marat, participaban más o menos de su excentricidad, se
agrupaban a su alrededor. Constituían la gran dificultad de
Danton y Robespierre. Estos dos rivales no osaron contradecir a
los maratistas porque cualquiera de ellos que hubiera
aventurado una sola frase de objeción habría dado este partido
a su rival y se hubiese anulado, como absorbido por la Gironda.
Danton, ministro de justicia, tenía en sus funciones un
pretexto más o menos engañoso para no aparecer por la
Comuna en aquella terrible crisis. Ahora se verá cómo logró
desaparecer antes y durante la matanza. Robespierre, miembro
de la Comuna y sin ninguna otra función, no tenía más remedio
que asistir a las sesiones. Esperó hasta el último momento para
decidirse a abrazar el partido de los violento, pero una vez
dado el paso, recuperó el tiempo perdido, los alcanzó y los dejó
atrás.
El gran día del 1 de septiembre debía decidir entre la
Asamblea y la Comuna. La Asamblea, el 30 de agosto, había
decretado que en el término de veinticuatro horas las secciones
nombraran un nuevo consejo general de la Comuna. Las
veinticuatro horas comenzaron a contarse desde el momento en
que se dio el decreto (cuatro de la tarde) y debía ejecutarse al
siguiente día a la misma hora. Pero la Comuna causaba tal
terror en las secciones que la mayor parte no se atrevieron a
ejecutar el decreto de la Asamblea, pretextando que no se les
había notificado oficialmente. ¿Qué hubiera sucedido el 1 de
septiembre si la Asamblea confirmaba su decreto, si el combate
se hubiese entablado entre los que obedecieron y los que no
quisieron obedecer? La Asamblea en este caso habría sufrido
una desgracia, se habría visto a los realistas unirse a ella, quizá
por ella se habrían armado y la habrían comprometido mientras
esperaban vencerla. Victoriosa, habría estado perdida y quizá
Francia con ella.
La Comuna, por muy indignos que fueran muchos de sus
miembros por su tiranía y su ferocidad, tenía esto a su favor,
que los realistas jamás podrían pactar con ella, porque
representaba el 10 de agosto. Todo el mundo reconocía o
exageraba la parte que había tomado en aquel acto del pueblo.
Gloria o crimen, cualquiera que fuese la opinión de los partidos,
a la Comuna se le atribuía el derrumbamiento de la monarquía.
Era evidentemente una fuerza antirrealista, la más segura
contra el extranjero. Todo patriota debía pensarlo mucho, a
pesar de los excesos de la Comuna, antes de declararse en su
contra.
Tenía la Comuna fe en sí misma; muchos de sus miembros
creían sinceramente que sólo ellos podían salvar a Francia.
Querían a todo trance conservar la dictadura de la salvación
pública que creían tener en su mano. Otros, preciso es decirlo,
estaban confirmados en esta fe por su instinto de tiranía, eran
reyes de París por la gracia del 10 de agosto y querían seguir
siéndolo. Disponían de fondos enormes, impuestos
municipales, fondos de obras públicas, subsistencias, etc. Iban a
recibir los monstruosos fondos de la policía: un millón anual,
que había votado la Asamblea. En 1792, antes de la
desmoralización que siguió a las matanzas de septiembre, aún
no se robaba mucho. Se conservaba en todos cierta pureza de
juventud y entusiasmo; la codicia se mantenía atrás. Los más
puros, sin embargo, manejaban con gusto el dinero, disfrutaban
de él, por lo menos, como poder popular.
Por todas estas diversas razones, la Comuna estaba
perfectamente decidida a no permitir la ejecución del decreto de
la Asamblea y a mantenerse por la fuerza.
La situación de París, tempestuosa en el más alto grado, no
podía menos que ofrecer pretexto a los que querían
desobedecer.
El 31 de agosto había habido un alboroto en los alrededores
de la Abbaye. Fue absuelto un individuo llamado Montmorin, a
quien la multitud confundió con el ministro del mismo apellido
y amenazó con forzar la prisión y hacer justicia por sí misma.
El 1 de septiembre ocurrió una escena espantosa en la plaza
de la Grève. Un ladrón a quien se exhibía y que sin duda estaba
ebrio, tuvo la mala idea de gritar: ¡Viva el rey! ¡Vivan los
prusianos y muera la nación! Inmediatamente fue arrancado de
la picota e iba a ser despedazado cuando el procurador de la
Comuna, Manuel, se precipitó; lo arrancó de las manos del
pueblo y lo salvó metiéndolo en el Ayuntamiento, pero no sin
correr grave peligro. Fue preciso prometer que un jurado
popular juzgaría al culpable. Este jurado le sentenció a muerte,
la autoridad confirmó la sentencia y fue ejecutado al día
siguiente.
Todo impulsaba a la masacre. El mismo día 1 de
septiembre un gendarme llevó a la Comuna un reloj de oro que
había cogido el 10 de agosto y preguntó qué debía hacer con él.
El secretario Tallien le dijo que debía guardárselo. Gran
estímulo para el asesinato. Varios sacaron la conclusión de que
los despojos de los grandes señores, de los ricos que estaban en
la Abbaye, pertenecerían a los que pudieran librar a la nación
de estos enemigos públicos.
La sesión del consejo general de la Comuna fue suspendida
hasta las cinco de la tarde. La Asamblea, atemorizada por el
acontecimiento que todo el mundo veía venir para el siguiente
día domingo, intentó en aquel intervalo un último medio de
prevenirlo. Trató de apaciguar a la Comuna y derogó el decretó
que prescribía a sus miembros justificar los poderes que habían
recibido el 10 de agosto.
“Eso no es todo, dijo un miembro de la Asamblea. Habéis
decretado hace dos días que la Comuna ha merecido tener de
su parte a la patria. Esta redacción nada vale; es preciso un
nuevo voto, en el que se diga expresamente: los representantes de
la Comuna”. En efecto, elogiando a la Comuna en general, se
hubiera podido después buscar y perseguir a algunos de sus
miembros por tantos actos ilegales. La nueva redacción les
aseguraba particularmente a cada uno una carta de indemnidad
más tranquilizadora. La Asamblea no quiso discutir en aquel
momento y votó lo que se quería.
La sesión de la Comuna se reanudó a las cinco de la tarde.
En un principio pareció que el decreto pacífico de la Asamblea
no era todavía conocido. Robespierre habló de las nuevas
elecciones, pero al darse a conocer el decreto durante la sesión,
Robespierre, envalentonado por las tergiversaciones de la
Asamblea, volvió a usar la palabra en un tono muy diferente,
con una violencia inesperada. Habló extensamente de las
maniobras que se habían empleado para hacer perder al consejo
general la confianza pública y sostuvo que por muy digno que
fuese el consejo de esta confianza, debía retirarse, emplear el
único medio que quedaba para salvar al pueblo, devolver al pueblo el
poder.
¿Devolver al pueblo el poder? ¿Cómo debía entenderse esta
frase? ¿Signíficaba que era preciso dejar que el pueblo hiciera
las nuevas elecciones, comenzadas según el decreto y bajo la
influencia de la Asamblea? De ninguna manera: Robespierre
acababa de hacer el proceso de la misma Asamblea
enumerando las maniobras dirigidas contra la Comuna. No
hubiera podido, sin contradecirse abiertamente, proponer que
se dejara votar al pueblo a gusto de una Asamblea sospechosa.
Devolver el poder al pueblo significaba evidentemente depositar el
poder legal para someterse a la acción revolucionaria de las
masas, llamar al pueblo en contra de la Asamblea.
Sin estar elegido el nuevo consejo, y al retirarse el antiguo,
París se habría quedado sin autoridad. Si la Comuna del 10 de
agosto, la gran autoridad popular que parecía haber salvado ya
la patria una vez, declaraba que nada podía hacer para su
salvación, ¿'a quién entregaría el poder? A nadie más que a la
desesperación, a la rabia popular. Diciendo que ella nada haría,
que correspondía a las masas obrar, obraba verdaderamente y
de la manera más terrible; era como retirar su defensa de las
puertas de las prisiones, abrirlas de par en par. La matanza
sería de esperar, pero el propio exceso de desorden, el espanto
de París, habrían producido el efecto necesario de acudir otra
vez a la Comuna. De rodillas irían a buscarla y a llamarla;
volvería a entrar triunfante en el Ayuntamiento. La nulidad de
la Asamblea estaba demostrada definitivamente; la Comuna de
París, el gran poder revolucionario, reinaba sola y salvaba a
Francia.
Demasiado conocido es Robespierre para creer que el
primer día precisaría sus acusaciones. Presentadas en el primer
momento bajo formas vagas, a través de sombras terribles,
habían causado mayor efecto. Todo el mundo comprendió, sin
esfuerzo alguno, lo que los amigos de la Comuna decían desde
hacía ocho días por todo París, lo que Robespierre articuló al
día siguiente, 2 de septiembre, durante la matanza: que un
partido poderoso ofreció el trono al duque de Brunswick. En aquel
momento ningún partido era poderoso más que la Gironda. La
culpable locura de ofrecer Francia al extranjero había sido del
ministerio de Narbonne. Era una horrible calumnia imputarla a
los girondinos, que habían expulsado a Narbonne. Los
girondinos, esta era su gloria, habían comprendido el aliento
guerrero de Francia; habían predicado contra Robespierre la
cruzada de la libertad. Imputar a los apóstoles de la guerra el
proyecto de aquella paz execrable, decir que Vergniaud, que
Roland, madame Roland, las gentes más honradas de Francia,
la vendían y la entregaban, era de tal manera increíble y tan
ridículamente absurdo, que en cualquier otro momento esta
calumnia habría caído sobre su autor, el cual habría muerto con
su propio veneno.
¿Semejante absurdo podía ser sinceramente creído por un
espíritu tan serio como el de Robespierre? Asombra el hecho y
sin embargo responderemos sin dudar. Sí. Había nacido tan
crédulo para todo lo que el odio y el miedo podían aconsejarle
creer, de tal modo fanático y dispuesto a adorar sus sueños, que
a cada denuncia que lanzaba contra sus enemigos nacía en él
una firme convicción. Cuanto más avanzaba en sus asertos
apasionados y trabajaba en darles color y verosimilitud, más se
convencía y con mayor necesidad creía en lo que decía. El
prodigioso respeto que tenía por su palabra acababa por hacerle
creer que toda prueba era superflua. Sus discursos habrían
podido resumirse en estas palabras: “Robespierre puede
jurarlo, porque Robespierre lo ha dicho”.
En el prodigioso estado de desconfianza en que estaban los
espíritus, enfermos y llenos de vértigo, se creían las cosas
precisamente en proporción a lo milagroso, a lo absurdo con
que impresionaban a los ánimos. Si desde el consejo general
llegaban a la multitud semejantes acusaciones, podían producir
efectos incalculables. ¿Quién podía adivinar si la masa furiosa,
ebria y enloquecida, no iba a forzar la Asamblea, en lugar de
forzar las prisiones, y a buscar en sus bancos, empuñando el
puñal, a aquellos traidores, aquellos apóstatas, aquellos
renegados de la libertad a los que se señalaba como cien veces
más culpables que los prisioneros realistas?
El procurador de la Comuna, Manuel, respondió a
Robespierre, pero no era un hombre capaz de oponerse a
aquella autoridad, la primera del momento. Manuel era un
pobre pedante, ex pasante o preceptor, hombre de letras
ridículo, que para su desgracia había llegado, gracias a su
palabrería, al fatal honor que le colocó la cuerda al cuello.
Intentó, sin embargo, luchar; su buen corazón y sus
sentimientos humanitarios le prestaron fuerzas. Prodigando
enfáticos elogios a su terrible adversario, recordó el juramento
de los miembros del consejo general de “no abandonar su
puesto hasta que la patria no estuviera libre de peligro”. La
mayoría pensó como él. La víspera del terrible acontecimiento
que se preparaba y que parecía ineludible, varios quisieron
acelerarlo con su influencia; otros por el contrario, pensaban
que, si como cuerpo nada podían impedir, podrían al menos
con su título y su insignia de miembros de la Comuna, salvar
individuos.
Manuel tuvo la dicha de emplear esa insignia tutelar en ese
mismo momento. Recordó que estaba en prisión un enemigo
suyo, Beaumarchais. Manuel era una de las víctimas literarias a
quien el autor de Fígaro gustaba de acribillar con sus flechas.
Manuel corrió a la Abbaye y ordenó que le llevaran a
Beaumarchais, quien al verle se turbó y excusó: “No se trata
ahora de eso, caballero, le dijo Manuel. Sois mi enemigo; si
permanecéis aquí para ser asesinado mañana se diría que he
querido vengarme; salid de aquí inmediatamente”.
Beaumarchais cayó en sus brazos; estaba salvado y también lo
estuvo Manuel para el honor y el porvenir.
Nadie dudaba de la matanza. Robespierre, Tallien y otros
reclamaron de las prisiones a algunos sacerdotes, antiguos
profesores suyos. Danton, Fabre d'Églantine y Fauchet salvaron
también a algunas personas.
Robespierre había adquirido una responsabilidad inmensa.
En aquel momento de suprema espera, en el que Francia se
debatía entre la vida y la muerte, en que buscaba una posición
firme que la asegurase contra su propio vértigo, Robespierre
había acabado de hacer que fuera todo incierto, flotante,
sospechosa toda autoridad. La fuerza que restaba quedó como
paralizada por aquel poder de muerte. El ministerio y la
Asamblea, heridos por su dardo, yacían inertes y nada podían
hacer14.
El mismo consejo general al que Robespierre había
impulsado a declarar que se entregaría al pueblo y que no lo
había hecho, no estaba menos profundamente turbado y con la
duda de lo que le convenía hacer. ¿Quería? ¿No quería? Obraría
o no obraría, apenas si lo sabía ella misma.
Y si el consejo general nada quería, nada hacía, si se
dispersaba el domingo o se reunía en número insuficiente,
mínimo, como sucedió, ¿quién quedaría para ejecutar, sino el
comité de vigilancia? En la gran asamblea del consejo general por
violento que quisiera ser, los hombres de sangre jamás hubieran
tenido mayoría. Por el contrario, en el comité de vigilancia
compuesto por quince personas, el único disentimiento que
existía era que los unos querían la matanza y los otros la
permitían.
Había dos hombres principales en esté comité, Sergent y
Panis. Sergent, artista hasta entonces estimable, laborioso y
honrado, hombre de corazón ardiente, apasionado, novelesco
(que amó hasta la muerte), tuvo el honor de llegar a ser cuñado
del ilustre general Marceau. Fue él quien con peligro de su vida,
algunos días antes del 10 de agosto, conmovido por la
desesperación y las lágrimas de los marselleses, se decidió, con
Panis, a entregarles cartuchos, que les dieron la victoria. Sergent
sentía antipatía (así lo afirma en sus Notas publicadas por Noël
Parfait) por la hipocresía de Robespierre y los furores de Marat.
Asegura que fue ajeno a los sucesos del 2 de septiembre. Había
sido el ordenador de aquella terrible fiesta de los muertos que
más que otra cosa, exaltó en las masas la idea de la venganza y
de la matanza. Pero cuando llegó el día, se conmovió su
corazón, y aunque compartió sin duda la idea absurda del
momento de que la matanza podía ser la salvación de Francia,
desapareció de París. Él mismo, en sus notas justificativas, hizo
esta confesión terminante: que la mañana del 2 de septiembre se
fue al campo y no volvió hasta por la noche.
Panis, ex procurador, autor de versos ridículos, de espíritu
mezquino, duro y falso, era incapaz de tener influencia, pero
era cuñado del famoso cervecero del barrio, Santerre, nuevo
comandante de la guardia nacional. Esta alianza y su posición
en el comité de vigilancia le hacían muy importante. Daba
órdenes en el comité y a través de su cuñado podía influir en la
ejecución, obrar o dejar de obrar. Aun cuando la mayoría le
hubiese sido contraria, habría podido impedir que ejecutase
Santerre lo resuelto por la mayoría.
Panis tenía una cosa que no siempre tienen los tontos, era
dócil. Reconocía dos autoridades, dos papas, Robespierre y
Marat. Robespierre era su doctor, Marat su profeta. El divino
Marat le parecía quizá un poco excéntrico, ¿pero no podía decir
otro tanto de Isaías y de Ezequiel, al cual Panis lo comparaba?
En cuanto a Robespierre se podría decir que era la conciencia de
Panis. Todas las mañanas se le veía en la calle de Saint-Honoré,
ante la puerta de su director; iba a preguntar a Robespierre lo
que debía pensar, hacer y decir durante el día. Así lo asegura
Sergent, su colega, que casi no le abandonó mientras duró el
comité de vigilancia. Panis era tan devoto de Robespierre que
no podía contener su fervor; él fue quien antes del 10 de agosto,
conduciendo a Barbarrouse y Rebecqui, dos individuos poco
afectos a su dios, cometió la imprudencia de decir que “se
necesitaba un dictador, un hombre como Robespierre” y recibió
de los marselleses la violenta respuesta que se ha citado
anteriormente.
Robespierre, servido, adulado, adorado por Panis, sintió
debilidad por él. Panis le era indispensable, como cuñado del
hombre que gobernaba el barrio y que disponía de la fuerza
armada de París. Panis fue, según todas las apariencias, quien
disminuyó el alejamiento natural entre Robespierre y Marat. El
primero, político de carácter fino, mesurado, atildado,
empolvado, sentía disgusto por la suciedad del otro, por su
personalidad a la vez trivial y salvaje, por su facundia
ditirámbica. Marat, por otro lado, despreciaba a Robespierre
como político tímido, sin grandes miras, sin audacia. Se
visitaron un día y Marat, viendo que Robespierre no entraba
enteramente en sus ideas de matanza, que conservaba aún
algún escrúpulo de legalidad, alzó los hombros.
La repugnancia era recíproca. La de Robespierre por Marat
impidió a este, después de la ovación que se le hizo en la
Comuna, llegar a ser miembro de la misma. El 23 de agosto, sin
embargo, la Comuna decretó que se erigiera una tribuna en la
sala para un periodista, para Marat. Su influencia iba en
aumento; desde entonces, sin duda, Robespierre tuvo miedo de
oponerse a él y recomendó a Marat las asambleas electorales.
Panis, el hombre de Robespierre, su criatura, su servil discípulo,
el que digámoslo otra vez, no pasaba jamás un día sin
consultarle, fue quien llevó al comité de vigilancia (verdadero
directorio de la matanza) al exterminador Marat.
Robespierre dijo con verdadero atrevimiento que nada
había hecho el 2 de septiembre y en efecto, de obra nada hizo,
pero sí mucho de palabra, y en aquel día las palabras eran
actos. El 3, una vez comenzado el suceso y lanzado (quizá aún
más de lo que se quería), se sumergió y no volvió a reaparecer.
Pero el 1 de septiembre había cubierto las violencias de su
autoridad moral aconsejando a la Comuna que se retirara, que
entregara la acción al pueblo. El 2 Panis entronizó en el
Ayuntamiento al asesinato personificado, al hombre que desde
hacía tres años pedía el 2 de septiembre. Este mismo día
Robespierre habló durante la matanza y no para sembrar la
calma, sino por el contrario, de una manera extremadamente
irritante.
La introducción de Marat fue extraordinaria e ilegal a todas
luces. Ningún magistrado de la ciudad, ningún miembro de la
municipalidad, especialmente del comité de vigilancia, podía
ser elegido si no formaba parte de la gran Comuna popular de
los comisarios de secciones que habían hecho el 10 de agosto.
Marat no era de estos comisarios y no podía ser elegido,
pero Panis, a la vez por Santerre y por Robespierre, pesaba con
tal influencia sobre la municipalidad que le autorizó a elegir
tres miembros que completasen el comité de vigilancia.
Panis, investido de este singular poder de elegir por sí solo,
no se atrevió sin embargo a ejercerlo. En la mañana del 2 de
septiembre llamó en su ayuda a sus colegas Sergent, Duplain y
Jourdeuil y nombraron a cinco: Deforgues, Lentant, Guermeur,
Leclerc y Durfort.
El acta original, con las cuatro firmas, tiene en el margen
una nota15 confusamente escrita por uno sólo de los cuatro
firmantes. Esta nota no es otra cosa que el nombramiento de un
sexto miembro, agregado así, de pronto, y este sexto es Marat16.
2 1792
Proposición conciliadora del dantonista Thuriot.—Dos secciones de
cuarenta y ocho votaron la matanza.—La Comuna queria la matanza
y la dictadura.—Discurso valiente de Vergniaud.—Se solicita a la
Asamblea la dictadura para el ministerio.—La Asamblea desconfía de
Danton, que sin embargo evita unirse a la Comuna.—El comité de
vigilancia entrega veinticuatro prisioneros a la muerte.—Asesinatos
en la Abbaye.—Danton no acepta la invitación de la Comuna.—
Quiénes fueron los asesinos de la Abbaye.—Asesinato en los
Carmelitas. —Impotencia de las autoridades.—La casa de los Roland
es invadida.—Robespierre denuncia una gran conspiración.—
Tentativa de los ministros para calmar al pueblo.—Intervención inutil
de Manuel y de los comisarios de la Asamblea.—Asesinatos en el
Châtelet y en la Conserjería.—Maillard organiza un tribunal en la
Abbaye y salva a cuarenta y tres personas.—Abnegación de
mademoiselle Cazotte, Sombreuil y de Geofiroy de Saint-Hilaire.
El domingo 2 de septiembre, al abrir la Asamblea a las nueve de
la mañana, el diputado Thuriot, amigo de Danton, presentó una
proposición conciliadora que se creyó que podría impedir la
desgracia que se preveía.
Thuriot en más de una ocasión había defendido y
justificado a la Comuna. La Comuna del 10 de agosto le parecía
la Revolución misma; pensaba que deshacerla era deshacer la
obra del 10 de agosto. Pero, por otra parte, se había resistido
con extremada violencia a las insolentes órdenes que la
Comuna osaba dar a la Asamblea. Su conducta en todo esto
parece haber sido la atrevida expresión del pensamiento más
contenido de Danton. Este en sus discursos, en sus circulares,
fundaba la esperanza de la patria en el acuerdo entre la
Asamblea y la Comuna. Él fue, no lo dudamos, quien buscó un
expediente para restablecer este acuerdo y quien hizo que
Thuriot lo propusiera a la Asamblea.
La proposición era la siguiente: “Elevar a trescientos
miembros el consejo general de la Comuna, de manera que
pudieran continuar los antiguos, creados el 10 de agosto, y recibir
a los nuevos, elegidos en aquel mismo momento por las
secciones que obedecían los decretos de la Asamblea”.
Esta proposición tenía dos aspectos completamente
contrarios.
Por una parte, tenía el efecto revolucionario de constituir
sobre una base fija la representación de París, manifestar ante
Francia entera la importancia real, la autoridad de la gran
ciudad, que formada por todos los elementos de Francia, era la
cabeza y el cerebro, y que tantas veces tuvo la iniciativa de las
ideas que la salvaron.
Por otra parte, en aquella situación la proposición tenía un
efecto práctico: hacía la crisis mucho menos peligrosa.
Neutralizaba la Comuna agrandándola, la aumentaba en
número y modificaba el espíritu; introducía en ella, con
elegidos de las secciones dóciles a la Asamblea, un elemento
nuevo. Si aquella mañana hubiera sido votada, habría dado a
sus secciones un poderoso impulso, sacándolas de su estupor.
Los nuevos elegidos, encaminándose inmediatamente a la
Comuna con el decreto en la mano, habrían paralizado a los
maratistas, según todas las apariencias.
Y esto no era todo. Un último artículo, muy apropiado para
recordarle a la Comuna su espíritu del 10 de agosto, advertía
simple y llanamente que los miembros del consejo general no
eran inamovibles, que las secciones que los nombraban tenían
siempre el derecho de destituirles. El artículo, tal como estaba
colocado, parecía hablar a los nuevos miembros, establecía la
regla, el imprescriptible derecho del pueblo, contra el cual los
antiguos miembros no habrían osado reclamar. Debían, pues,
pensarlo mucho; en el momento en que parecían dispuestos a
tomar la terrible iniciativa, venía la ley, en cierto modo, a
ponerle la mano en el hombro y a recordarles el gran juez, el
pueblo que podía juzgarlos siempre.
Thuriot adornó esta proposición con elogios y halagos a la
Comuna y la justificó de muchas y muchas acusaciones. Dijo,
sin duda para ganar a los miembros de la Comuna incluso en el
acto que contra ellos proponía, que este aumento de número
permitiría elegir en su seno a agentes que podía necesitar el poder
ejecutivo. Llamamiento directo al interés; la Comuna iba a ser un
plantel de estadistas a los que confería el gobierno las misiones
honrosas y lucrativas.
A Thuriot le sucedió lo que les sucede a todos aquellos que
cuentan demasiado con la inteligencia de las asambleas. Su
profundo maestro, Danton, le había aleccionado demasiado
bien aquel día, inclinándole en exceso a la hipocresía. La
Asamblea no le comprendió. Tanto había elogiado Thuriot a la
Comuna que la Asamblea creyó favorable la proposición para
aquella y pensó que comenzaba a asustarse y se valía de
Thuriot para hacerle proposiciones conciliadoras. Recibió la
proposición muy fríamente, no imaginó siquiera la ventaja que
obtendría votándola inmediatamente. Pidió un informe, esperó
y se retrasó. El informe llegó al mediodía y era poco favorable.
A los girondinos que lo hicieron no les gustaba nada que
procediera de los amigos de Danton. Le creían el hombre de la
Comuna, como lo había sido el 10 de agosto; no comprendían
los manejos de aquella política. Les desagradaba el proyecto
porque aumentaba la importancia de París y regularizaba y
fundaba aquel poder hasta entonces irregular, constituyendo
un cuerpo temible, con el cual tendría que contar la Asamblea.
Habrían querido que la Comuna se hubiese renovado
totalmente. No arrastraron a la Asamblea que, comprendiendo
al fin la utilidad de la proposición, acabó por votar contra los
girondinos por influencia del dantonista Thuriot. Ocurrió esto a
la una, pero ya era demasiado tarde: la tempestad ya se había
desencadenado.
Volvamos a lo que ocurrió por la mañana en la Comuna.
¿Qué quería? ¿Qué deseaban los pocos miembros que
dirigían el consejo general? ¿Qué quería la mayoría del comité
de vigilancia? Sin duda salvar la patria, pero salvarla por los
medios que Marat aconsejaba desde hacía tres años: la masacre
y la dictadura.
La matanza no era todavía tan fácil de provocar como
podía creerse, a juzgar por la terrible agitación del pueblo y sus
violentas palabras. Por la noche y la mañana los furiosos
charlatanes que predicaban desde hacía mucho tiempo la teoría
de Marat recorrían las asambleas de las secciones casi desiertas,
reducidas a minorías imperceptibles que decidían por la
totalidad. Pidieron y obtuvieron detenciones individuales que
valían tanto como sentencias de muerte. Pero en cuanto a las
medidas generales, parece que sus palabras no hallaron
suficiente eco. No hubo más que dos secciones (la de
Luxemburgo y la sección Poissonnière) en las que la
proposición de matar a los prisioneros fuera acogida. Dos
secciones de cuarenta y ocho votaron a favor de la muerte. La
sección Poissonnière tomó el acuerdo siguiente:
“La sección, considerando los peligros inminentes de la
patria y las maniobras infernales de los curas, determina que
todos los curas y personas sospechosas detenidas en las
prisiones de París, Orleáns y otras, sean condenadas a muerte”.
En cuanto a la dictadura, era aún más difícil de organizar
que la matanza. No había hombre alguno aceptado por el
pueblo para que la ejerciera por sí solo; era necesario un
triunvirato; el mismo Marat lo decía.
El profeta Marat, a quien París acababa de entronizar en el
comité de vigilancia, no dejaba de atemorizar de vez en cuando
a sus propios admiradores. Pero su extremada violencia parecía
apoyada, autorizada por Robespierre, quien el día 4 por la tarde
había dicho que era preciso despertar la acción del pueblo.
Marat era ya del comité; Robespierre fue a formar parte del
consejo general.
El tercer triunviro, si era necesario un triunvirato, no podía
ser otro que Danton, pero este era sospechoso. En todas las
ocasiones elogiaba a la Comuna y su amigo Thuriot le había
hecho aún más sospechoso aquel mismo día, al proponer un
plan que neutralizaba a la Comuna. ¿Estaba verdaderamente a
favor de la Comuna o de la Asamblea? No se veía claro. Desde
el 29 no iba al Ayuntamiento. ¿Preferiría compartir el nuevo
poder con Marat y Robespierre o continuar como ministro de
justicia, ministro omnipotente por consecuencia de la anulación
de la Asamblea, recogiendo los frutos de la masacre sin haber
intervenido en ella, llegando a ser finalmente el único hombre
de la situación entre la Comuna ensangrentada y la Gironda
humillada? Esta era la cuestión; la última opinión no era
inverosímil. Danton era un político audaz y no menos astuto.
Sea como fuere, estando reunida la Comuna el 2 por la
mañana, bajo la presidencia de Huguenin, el procurador
Manuel anunció el peligro de Verdun y propuso que aquella
misma noche acampasen en el Campo de Marte los hombres
alistados y partiesen inmediatamente. París se habría visto libre
de una masa peligrosa que en espera de la marcha, vagaba, se
emborrachaba y de un momento a otro, podía, en vez de una
guerra lejana, iniciar aquí una guerra lucrativa contra enemigos
ricos y desarmados.
A esta prudente proposición se agregó otra excesivamente
peligrosa que también fue votada. Se acordó que “se disparase
el cañón de alarma al instante, que se tocara a somatén y a
generala”. El efecto podía ser un pánico horrible en una ciudad
tan conmovida, un pánico asesino: no hay nada tan cruel como
el miedo.
Dos miembros del consejo municipal fueron encargados de
avisar a la Asamblea lo que ordenaba la Comuna. Fueron
acogidos con un discurso enérgico de Vergniaud, de noble
atrevimiento, pronunciado ante la inminencia de una matanza y
casi amenazado por los puñales öesinos. Felicitó a París porque
demostraba valor y desplegaba al fin la energía que se
esperaba; aconsejó resistir al pánico. Preguntó por qué se
hablaba tanto y se obraba tan poco. “¿Por qué las trincheras del
campamento que está justo en las murallas de la ciudad no
están más avanzadas? ¿Dónde están los picos, azadones y todos
los instrumentos que erigieron el altar de la Federación y
nivelado el Campo de Marte?< Habéis manifestado un gran
ardor por las fiestas; sin duda demostraréis el mismo en los
combates. Habéis cantado y celebrado la libertad; es preciso
defenderla. Ya no tenéis que derribar reyes de bronce, sino
reyes rodeados de ejércitos poderosos. Pido que la Comuna de
París concierte con el poder ejecutivo las medidas que tiene
intención de tomar. Pido también que la Asamblea Nacional,
que en este momento es más un gran comité militar que un
cuerpo legislativo, envíe al instante, y cada día, doce
comisionados al campamento, no para que exhorten con vanos
discursos a que trabajen los ciudadanos, sino para que trabajen
ellos mismos, porque ya no es tiempo de discurrir; hay que
cavar la fosa de nuestros enemigos o cada paso adelante suyo
cavará la nuestra”.
Este discurso, tan arriesgado en aquellas circunstancias, fue
aplaudido, no solamente por la Asamblea, sino por las tribunas,
por aquel pueblo cuya inacción censuraba tan severamente.
El gran orador, como se ve, quería dar un cauce regular al
torrente popular que giraba tan terriblemente sobre sí mismo,
arrastrarle fuera de París en pos de los enviados de la
Asamblea, para que con el entusiasmo militar perdiera el
pánico y el terror.
Trataba de subordinar la Comuna a los ministros, los
ministros a la Asamblea. ¿Podía mantenerse obstinadamente en
semejante día aquella jerarquía que en tiempos ordinarios
estaba en la misma ley y en la razón? ¿No era preciso prescindir
de las deliberaciones, de las palabras, cuando las decisiones,
según las circunstancias, hubieran de ser inmediatas, rápidas
como el pensamiento? No se podía dejar que flotase el poder en
la esfera superior, alejada de la acción, en las débiles y torpes
manos de una grave Asamblea que hablaba, hablaba, hablaba y
perdía el tiempo. No se le podía confiar a la discreción de la
Comuna, ciega y furiosa, disuelta en realidad, y que ya no era
más que un caos sangriento bajo el aliento de Marat. El sentido
común decía que entregado el poder, arriba o abajo, a los dos
cuerpos deliberantes, a la Asamblea o al consejo de la Comuna,
ya no sería tal poder. Era necesario fijarlo allí donde pudiera ser
enérgico, donde por otra parte lo colocaba la naturaleza misma
de las cosas: en las manos de los ministros. Era necesario fiarse
de ellos en aquella gran circunstancia, rogarles, encargarles que
fuesen fuertes, si no, todo iba a perecer.
Desgraciadamente el ministerio no tenía unidad de
pensamiento ni de voluntades. Habría sido preciso que se
pusiera de acuerdo, que fuera unánimemente a pedir la
dictadura, que la ejerciera bajo la inspección de los
comisionados de la Asamblea.
El ministerio tenía dos cabezas, Roland y Danton.
Danton fue antes de las dos de la tarde a tantear por última
vez las disposiciones de la Asamblea.
Propuso que se votara que “el que rehusara servir con su
persona o se resistiera a entregar sus armas fuese castigado con
la muerte”.
Y Lacroix (que entonces militaba al mismo tiempo en los
Girondinos y a las órdenes de Danton) pidió además que “se
castigase con la muerte también a los que directa o indirectamente
rehusasen ejecutar o dificultaran, fuera como fuera, las órdenes
dadas y las medidas adoptadas por el poder ejecutivo”.
La Asamblea hizo como que lo aprobaba, pero en vez de
votar en el acto, aplazó la cuestión y no quiso decidir nada sin
oír la opinión de su comisión extraordinaria (Vergniaud,
Guadet, la Gironda). Encargó a esta comisión que redactase los
decretos, muy bien redactados ya, y duele presentasen lo
redactado a las seis de la tarde.
Esto era un retraso de cuatro horas, que quizás haya
retrasado un siglo las libertades en Europa.
Danton sufrió entonces el castigo de su mala reputación, de
sus tristes precedentes; la Asamblea le negó los medios de
salvar al Estado. No se atrevió a confiar el poder a un hombre
tan sospechoso.
Dos cosas le hicieron fracasar: 1° Que no fue Roland, que
no le apoyó; Danton se encontró solo y parecía que se pedía
para él solo un poder ilimitado. 2° Al mismo tiempo que
solicitaba que la Asamblea compitiera con los ministros por
dirigir el movimiento del pueblo, elogió las disposiciones tomadas
por la Comuna; dijo estas palabras: “El toque de somatén que
va a sonar no es una señal de alarma; es la señal de desafío a los
enemigos de la patria. (Aplausos). Para vencerlos necesitamos
audacia, más audacia y siempre audacia y Francia estará
salvada”.
La Asamblea no vio en Danton más que al hombre de la
Comuna y se guardó muy bien de entregarle el poder.
Si lo hubiera sido verdaderamente, como creía la Asamblea,
se habría encaminado al Ayuntamiento, donde le esperaban,
pero fue al Campo de Marte. Una gran multitud le seguía. Allí,
en aquella llanura inmensa, a cielo descubierto, hablando a todo
un ejército, predicó la cruzada como hubieran hecho Pedro el
Eremita o San Bernardo. A lo lejos zumbaba el cañón, tocaba el
somatén y la poderosa voz de Danton que lo dominaba todo,
parecía la de la ciudad estremecida, la voz de Francia. El tiempo
pasaba: eran más de las dos.
Al salir del Campo de Marte tampoco fue Danton a la
Comuna. Se fue a su casa. ¿Fue al consejo de ministros? La
cuestión era controvertida. Visiblemente esperaba que el
peligro obligase a la Asamblea a que diese la dictadura al
ministerio, al único ministro popular que podía ejercerlo.
Hubiese preferido tenerla de la Asamblea Nacional, reconocida
por Francia entera; vacilaba en recibir de la Comuna de París
una tercera parte de dictadura en compañía de Robespierre y de
Marat.
Habiendo votado temprano el consejo general de la
Comuna, como se ha visto, la proclamación, el cañón y el
somatén (que sonaron a las dos) suspendieron su sesión hasta
las cuatro y se dispersó. No quedó mis que el comité de
vigilancia, es decir, Panis, Marat y algunos amigos de Marat.
El comité, desde muy temprano, pudo tener conocimiento
de las proposiciones de matanza hechas en varias secciones y
de la resolución que acababan de tomar dossecciones, y obró en
consecuencia; ordenó y permitió el traslado de veinticuatro
prisioneros desde el Ayuntamiento, donde tenía su residencia
(lo/que después sería la Iefatura de policía), a la prisión de la
Abbaye. De aquellos prisioneros varios llevaban el traje que
más violentamente excitaba el odio del pueblo, el traje de los
que organizaban la guerra civil del Mediodía y de la Vendée, el
traje eclesiástico. En el momento en que se oyó el cañonazo de
alarma, algunos hombres armados penetraron en las prisiones
de la Alcaldía y dijeron a los prisioneros que era preciso ir a la
Abbaye. Aquella invasión se hizo, no por una masa del pueblo,
sino por soldados federados de Marsella o de Avignon, lo cual
parece indicar que no fue un accidente fortuito, sino autorizado,
que el comité, por una autorización verbal cuando menos,
entregó aquellos prisioneros a la muerte.
Fácilmente hubieran podido ser asesinados en la prisión,
pero entonces no hubiera podido atribuirse el hecho a un acto
espontáneo del pueblo. Se necesitaba que hubiera una
apariencia de casualidad; si hubieran ido a pie, el azar habría
favorecido más aprisa la intención de los asesinos, pero
pidieron carruajes. Los veinticuatro prisioneros se acomodaron
en seis coches; esto les protegía un poco. Era preciso que los
asesinos encontrasen medio o de irritar a los prisioneros a
fuerza de ultrajes, hasta el punto de que perdiesen la paciencia,
se excitasen, olvidasen toda prudencia y pareciese que habían
provocado y merecido su desgracia, o era necesario irritar al
pueblo y excitar su furor contra los prisioneros; esto es lo que se
intentó en primer lugar. La procesión lenta de los seis carros
tuvo todo el carácter de una exhibición horrible: “¡Aquí están,
gritaban los asesinos; helos aquí a los traidores, los que han
entregado Verdun, los que iban a degollar a vuestras mujeres y
a vuestros hijos!< ¡Vamos, ayudadnos, matadlos!”.
Esto no daba resultado. La multitud se irritaba, es cierto,
aullaba a su alrededor, pero no obraba. No se obtuvo ningún
resultado a lo largo del muelle, ni al atravesar el Pont-Neuf, ni
en toda la calle Dauphine. Llegaban al cruce de Buci, cerca de la
Abbaye, sin haber podido agotar la paciencia de los prisioneros
ni decidir al pueblo a que les pusiese la rnano encima. Iban a
entrar en la prisión, no había tiempo que perder; si los mataban
al llegar, sin que se preparase la cosa con alguna demostración
popular, iba a hacerse visible que perecían por orden y
mandato de la autoridad. En el cruce, donde estaba levantado el
teatro para losialistamientos, había mucha concurrencia, una
gran multitud. Allí los asesinos, aprovechando la confusión,
tomaron su partido y empezaron a dar sablazos y golpes con las
picas en el interior de los carruajes. Un prisionero que tenía un
bastón, sea por instinto de defensa, sea por desprecio a aquellos
miserables que herían a gentes indefensas, dio a uno de ellos un
bastonazo en la cara. Así proporcionó el pretexto que se
esperaba. Varios fueron asesinados en los mismos coches; otros,
como vamos a ver, al bajar, en el patio de la Abbaye. Esta
primera matanza se verificó no en el patio de la prisión, sino en
el de la iglesia (hoy la calle d'Erfurth), donde hicieron entrar los
coches.
Eran cerca de las tres. A las cuatro se constituyó en sesión
el consejo general de la Comuna, bajo la presidencia de
Huguenin.
El comité de vigilancia tenía prisa por que el consejo
general aceptara y legalizara la horrible iniciativa que acababa
de tomar. Lo consiguió indirectamente y no sin habilidad. Pidió
y consiguió que se protegiera a los prisioneros… detenidos por
deudas y otras causas civiles. Proteger únicamente a esta clase de
prisioneros era como decir que no se protegía a los prisioneros
políticos, que se les abandonaba, que les entregaban a la muerte
y que los que habían muerto se consideraba que estaban bien
muertos.
El golpe maestro habría sido autorizar la matanza con una
autoridad individual, inmensa en aquel momento, superior a la
de ninguna otra corporación, con la autoridad de Danton.
Desde muy temprano le había pedido por escrito la Comuna
que acudiese al Ayuntamiento, pero él no se presentaba. Causó
gran extrañeza, a eso de las cinco, cuando el consejo general vio
entrar al ministro de la guerra, al girondino Servan, todo
turbado y poco tranquilo, preguntando qué era lo que querían.
Entonces se aclaró la equivocación. La carta dirigida al ministro
de justicia había sido llevada al ministro de la guerra. El
recadero, según se dijo, se había equivocado de dirección.
Recuérdese que Tallien, el secretario de la Comuna, era un
ardiente dantonista; servía a su maestro, sin duda, como quería
ser servido17. Entre Marat y Robespierre, no tenía Danton
ninguna prisa en tomar el tercer papel. Demostró
suficientemente que no sentía la equivocación: podía ser
reparada en menos de media hora. Se obstinó en no ser avisado
y se mantuvo alejado de la Comuna como si hubiera cien leguas
de distancia desde el Ayuntamiento al ministerio de justicia. No
acudió ni el 2 por la noche ni mucho menos el 3.
En la Abbaye continuaba la matanza. Es curioso saber
quiénes eran los asesinos.
Los primeros, ya lo hemos visto, habían sido los federados
marselleses, los de Avignon y otros del Mediodía, a los que se
unieron, si debemos creer en la tradición, algunos aprendices de
carniceros, gentes de oficios rudos, sobre todo jóvenes, pilluelos
ya robustos y dispuestos a hacer daño, aprendices cruelmente
educados a fuerza de golpes y que en días semejantes los
devuelven al primero que llega; había entre otros un aprendiz
de peluquería que mató con sus manos a varios hombres.
Sin embargo, la información que más tarde se hizo contra
los septembrizadores18, no menciona ni a una ni a otra de
aquellas dos clases, ni a los soldados del Mediodía, ni a la turba
popular que desapareció y ya no pudo ser hallada. Designa
únicamente a gentes establecidas, a las que se podía echar
mano: en total cincuenta y tres personas de la vecindad, casi
todos comerciantes de la calle de Sainte-Marguerite y de las
calles próximas. Los había de todas profesiones: relojeros,
botilleros, charcuteros, fruteros, zapateros, yeseros, panaderos,
etc. No hay más que un solo carnicero con establecimiento.
Varios sastres, dos de ellos alemanes o acaso alsacianos.
Si ha de creerse aquella información, estas gentes se
habrían vanagloriado no solamente de haber matado a un gran
número de prisioneros, sino de haber cometido con los
cadáveres las atrocidades más horribles.
Estos comerciantes de las cercanías de la Abbaye, vecinos
de los Cordeleros, de Marat, y sin duda sus habituales electores,
¿eran maratistas selectos a los que llamó la Comuna para
comprometer a la guardia nacional en la matanza, cubrirla con
el uniforme burgués e impedir que la gran masa de la guardia
nacional interviniera para detener la efusión de sangre? No es
inverosímil.
Sin embargo, no es absolutamente necesario recurrir a esta
hipótesis. Ellos mismos declararon en la investigación que los
prisioneros les insultaban, les provocaban todos los días a
través de las rejas y que les amenazaban con la llegada de los
prusianos y los castigos que les esperaban.
El más cruel ya lo estaban experimentando, era la
paralización absoluta del comercio, las quiebras, el cierre de las
tiendas, la ruina y el hambre, la muerte de París. El obrero
soporta mejor el hambre que el comerciante la quiebra. Esto
obedece a dos causas, sobre todo a una muy digna de tenerse en
cuenta: a que en Francia la quiebra no es simplemente una
desgracia (como en Inglaterra y en América), sino la pérdida del
honor. Honrar al propio negocio es un proverbio francés que solo
existe en Francia. El comerciante fallido aquí se hace feroz.
Aquellas gentes habían esperado tres años a que se acabase
la revolución; habían creído por un momento que el rey
acabaría con ella apoyándose en Lafayette. ¿Quién lo había
impedido más que los cortesanos y los curas que estaban en la
Abbaye? “¡Nos han perdido y se han perdido, decían aquellos
tenderos furiosos; pues que mueran ahora!”.
Tampoco hay duda de que el pánico entró de lleno en su
furor. El toque a rebato perturbó su espíritu; el cañón que se
disparaba les produjo el mismo efecto que si fuera de los
prusianos. Arruinados, desesperados, ebrios de rabia y de
miedo, se arrojaron sobre el enemigo, por lo menos sobre el que
se hallaba a su alcance, desarmado, fácil de vencer y al que
podían matar a sus anchas, casi sin salir de casa.
No costó mucho matar a los veinticuatro prisioneros; no
hicieron más que darse el gusto. Entre ellos había sacerdotes. La
matanza comenzó con los otros curas que estaban en la Abbaye,
cuyo claustro ocupaban. Pero se cayó en la cuenta de que el
mayor número estaba en los Carmelitas, calle de Vaugirard;
varios corrieron hacia allí y dejaron a los de la Abbaye.
En los Carmelitas había un puesto de dieciséis guardias
nacionales; ocho estaban ausentes, pero de los ocho que
quedaban, el sargento era un hombre de resolución poco
común19, pequeño, robusto, rojo, extremadamente fuerte y
sanguíneo. La puerta grande estaba cerrada; se colocó en la
pequeña, obstruyéndola por decirlo así con sus anchas
espaldas, y los detuvo en seco.
Aquella multitud no era demasiado imponente; había
muchos chillones, pilluelos y mujeres, y solamente veinte
hombres con armas. Su jefe, un zapatero tuerto y cojo, con su
mandil de cuero sobre su pantalón rayado de algodón, llevaba
por toda arma un cuchillo atado al extremo de un palo. Los
otros, a primera vista20, parecían aguadores borrachos. Detrás
seguían los curiosos que se entretuvieron todo el día con tan
hermoso espectáculo. El más conocido era un actor, hablador,
ridículo, bello joven de costumbres extrañas y que podía pasar
por mujer. En aquella ocasión se hacía el valiente y creía que era
un hombre.
El hombre colorado dirigió a la banda una mirada de
desprecio y les dijo que de allí no pasarían, a menos que fuese
relevado por el mismo oficial que le había puesto allí. Fueron a
buscar una orden a la sección, pero él no quiso reconocerla;
luego una orden del jefe del batallón, a la que tampoco hizo
caso. No abandonó su puesto hasta que encontraron y llevaron
a su capitán, un pintor de paredes de la calle próxima, que le
relevó en el puesto.
Los asesinos entraron gritando: “¿Dónde está el arzobispo
de Arlés?”. La palabra Arlés era muy significativa; bastaba para
recordar el más furioso fanatismo contrarrevolucionario, la
asociación tan conocida con el nombre de la Chiffonne, el
peligroso foco de la guerra civil en todo el Mediodía. Y a tal
Obispado tal obispo; el de Arlés era el hombre de la resistencia,
una dura cabeza que aun en los mismos Carmelitas confirmó en
sus compañeros de cautividad la creencia obstinadamente
estrecha que les hacía ver la ruina de lacreligión en una cuestión
exterior y de disciplina. Estaban con él dos obispos, grandes
señores que, por su nombre y su fortuna, se imponían a.
aquellos pobres curas, les dominaban, sumiéndoles en su triste
punto de honor.
El cura más conocido, después del arzobispo de Arlés, era
el confesor de Luis XVI, el padre Hébert, el que el 20 de junio y
el 10 de agosto tuvo entre sus manos la conciencia del rey,
fortaleciéndole en su obstinación, y el que le dio la absolución
pocos instantes antes de la matanza. ¿Aquellos curas que
perdieron al rey y se perdieron, eran sinceros? Así lo creemos
de buen grado.
Una sombra flota, sin embargo, sobre ellos y nos hace
dudar si aquellos mártires fueron santos; es el ánimo que dieron
a Luis XVI en la funesta duplicidad que le hizo atestiguar sin
cesar la Constitución contra la Constitución para acabar con ella
invocando la letra estricta, para anular mejor su espíritu.
París demostró, para su desgracia, la más profunda
indiferencia. Había en el Teatro Francés (Odeón) un grupo de
voluntarios y guardias nacionales que se habían reunido al
toque de somatén. Trescientos hacían el ejercicio en el jardín de
Luxemburgo. A la menor señal de Santerre habrían ido a los
Carmelitas, a la Abbaye, y sin la menor dificultad habrían
impedido el degüello. Como no recibieron ninguna orden, no se
movieron.
El consejo general de la Comuna, constituido en sesión a las
cuatro, recibió, como hemos visto, varios avisos, y tampoco se
conmovió. Era en aquel momento la única autoridad real de
París y envió a preguntar al poder legislativo, a la Asamblea,
qué era lo que se debía hacer.
Al mismo tiempo, como para desmentir aquella apariencia
de humanidad, autorizó a las secciones “a que impidiesen la
emigración por el río”. Llamaba emigración a la fuga demasiado
natural de los que eran asesinados al azar y sin ser procesados.
El alcalde de París había sido destituido hacía mucho
tiempo. La Comuna había usurpado una por una todas sus
funciones; no le quitaba ojo. Pétion no se alojaba en el
Ayuntamiento, sino en la Alcaldía (después Jefatura de policía,
como ya hemos dicho, en el muelle de los Orfèvres), bajo la
vigilancia hostil, inquieta, del comité de vigilancia, que como
dueño absoluto, ocupaba el mismo edificio, rodeado de sus
agentes.
Pétion escribió a Santerre, comandante de la guardia
nacional, el 2 y el 3, y no tuvo respuesta. ¿Cómo había de
responder si Panis, el cuñado de Santerre, era el que acababa de
introducir a Marat en el comité de vigilancia, a Marat, la
masacre personificada?
Las autoridades de París no podían hacer nada o no
querían hacer nada: faltaba por saber lo que podrían hacer los
ministros.
Los ministros girondinos habían sido atacados la víspera y
atravesados por los dardos mortales de Robespierre. Los
directores de la Asamblea, los traidores, los amigos de
Brunswick, los que le ofrecían el trono, ¿dónde buscarlos?<
¿Había nombrado Robespierre a Roland y a los demás? No se
sabe, pero es indudable que los designaba tan claramente que
todo el mundo les nombraba.
El 2, el 3 y el 4 solo se discutió en la Comuna si se dictaría
un auto de detención contra el ministro del interior y lo
enviarían a la Abbaye. Un funcionario denunciado por ello y
sospechoso, hubiera sido anulado por solo este hecho aun
cuando la Constitución de 1791 le hubiera permitido obrar; pero
esta Constitución, combinada para enervar el poder central en
beneficio del de las comunas, no permitía al ministro que
obrase más que por mediación de la Comuna de París, a la que
se trataba de reprimir.
Para paralizar mejor a Roland, el 2 de septiembre, a las seis,
durante la matanza, doscientos hombres rodearon
tumultuosamente el ministerio del interior gritando y pidiendo
armas. ¿Qué se pretendía? Aislar a monsieur y madame
Roland, aterrorizar a sus amigos, hacer comprender que toda
medida de rigor les exponía a ser asesinados.
Los doscientos gritaban traición, blandiendo sus sables.
Roland estaba ausente. Madame Roland no se asustó; les dijo
fríamente que jamás había habido armas en el ministerio del
interior, que podían registrar el edificio; que si querían ver a
Roland debían ir al ministerio de marina, donde se hallaban
reunidos los ministros en consejo. No quisieron retirarse hasta
que se llevaron como rehén a un empleado de la secretaría21.
En cuanto al ministro de justicia, ya hemos visto que
Danton se obstinaba en ignorar que la Comuna le invitaba a que
fuese; observaba una conducta expectante, equívoca, entre la
Comuna y la Asamblea. Robespierre, el 2 de septiembre,
renovando en el consejo general sus acusaciones de la víspera y
precisándolas, dijo que había una gran conspiración para
ofrecer el trono al duque de Brunswick. Billault-Varennes lo
afirmó. El consejo general aplaudió. Todo el mundo
comprendió que los conspiradores eran los propios ministros,
que el poder ejecutivo quería entregar Francia. Al instante
corrió este rumor por todo París. Se dijo, se repitió y se creyó
que “la Comuna declaraba que el poder ejecutivo había perdido la
confianza nacional”. El poco poder moral que conservaba el
ministerio quedó anulado.
Una sección (de la isla de San Luis) tuvo sin embargo el
valor de informarse exactamente de lo que debía creer. Sea por
un impulso espontáneo, sea por que fue obligada a ello por los
ministros, envió a preguntar a la Asamblea si era cierto que la
Comuna lo había acordado así. La Asamblea contestó
negativamente y esta negativa no produjo efecto alguno en la
opinión. Los ministros quedaron aniquilados.
Parece, sin embargo, que por la noche trataron de recobrar
fuerzas; hicieron obrar a Pétion. El inerte, el inmóvil alcalde de
París, recobró de pronto el movimiento. Invitó a los presidentes
de todas las secciones a que se reuniesen en su casa, para oír,
según decía, un informe del ministro de la guerra sobre los
preparativos de la marcha de los voluntarios. Reunida aquella
asamblea, y formando una especie de cuerpo que, en cierto
modo, podía oponerse al consejo general de la Comuna, se le
propuso y se le hizo votar una medida muy atrevida, cuyo
efecto hubiera sido neutralizar en gran parte a la Comuna,
igualándola y excediéndola en su impulso revolucionario. Se
decidió que independientemente de la soldada, se aseguraría a
los voluntarios fondos para sufragar las necesidades de sus familias;
además, que se elevaría a sesenta mil los treinta mil hombres
pedidos por la Asamblea a la ciudad de París y a los
departamentos limítrofes, completando por medio de la suerte a los
que se presentaron voluntariamente a alistarse; y en tercer
lugar, que se crearía una comisión de vigilancia para el empleo
de las armas (que en efecto eran odiosamente malgastadas, con
frecuencia robadas y vendidas) y que se fundirían balas,
empleando hasta el plomo de los ataúdes.
Esta proposición era triplemente revolucionaria. Por la
simple autoridad de París hacía tres cosas que solo la Asamblea
tenía derecho a hacer: creaba un impuesto (por largo tiempo y
considerable), cambiaba el sistema de reclutamiento, haciendo
sus resultados ciertos, precisos y eficaces, y doblaba el número
de hombres pedido por una ley. Si Pétion reunió en su casa a
los comisionados de las secciones para hacerles votar semejante
acuerdo tan ilegal, es que sin duda se hallaba autorizado para
ello por el consejo de ministros. El de la guerra al menos se
hallaba presente en aquella reunión.
Era la medida más prudente que podía tomarse en aquella
situación. Podía tranquilizar los ánimos y aumentaba el
entusiasmo militar. ¿Qué era lo que preocupaba a los que
partían? No era el hecho de partir, era generalmente el
abandono, el desamparo en que dejaban a sus familias. Pues
bien, la patria estaba allí para recibirlas y adoptarlas; en el
desconsuelo producido por la marcha, aquella mujer llorosa,
aquellos hijos, no se apartaban de los brazos del padre más que
para caer en las buenas y maternales manos de Francia. ¿Quién
era el que no partiría entonces con el corazón heroico y
tranquilo, con la valerosa serenidad con que el hombre acepta
de antemano voluntariamente la vida y voluntariamente la
muerte?
Esta medida tomada el 1 de septiembre habría producido
excelentes resultados.
El 2, era ya tarde. No fue conocida hasta el 3 y apenas llamó
la atención. El 2 por la noche, mientras discutían de este modo
en casa de Pétion los medios posibles para calmar al pueblo,
continuaba la matanza en los Carmelitas y en la Abbaye. En los
Carmelitas habían matado al principio a los obispos y a
veintitrés curas refugiados en la pequeña capilla que hay en el
fondo del jardín. Otros que huían por el jardín, o trataban de
escapar por encima de las tapias, eran perseguidos y rematados
en medio de crueles risotadas. En la Abbaye se asesinaba a una
treintena de suizos y otros tantos guardias del rey. No hubo
medio de salvarlos. Manuel, que era muy estimado, fue desde
la Comuna, predicó, hizo los últimos esfuerzos y tuvo el
sentimiento de ver lo poco que sirve el amor del pueblo. Faltó
poco para que los furiosos le atropellasen. La Asamblea había
enviado también a varios de sus miembros más populares: el
viejo Diesauh, cuya noble fisonomía militar y hermosos cabellos
blancos podían recordar al pueblo su tiempo de heroica pureza,
la toma de la Bastilia; también Isnard, el orador de la guerra, de
ardiente palabra. Se les había agregado un héroe del populacho,
violento, astuto, perfecto para responder a las malas pasiones,
acaso para moderarlas, compartiéndolas; me refiero al
capuchino Chabot.
Todo fue inútil. La multitud estaba sorda y ciega; bebía
cada vez más y comprendía cada vez menos. La noche se
aproximaba; los sombríos patios de la Abbaye se volvían más y
más sombríos. Las antorchas que se encendían hacían resaltar
más la oscuridad de lo que no iluminaba con sus fúnebres
reflejos. Los diputados, en medio de aquel tumulto espantoso,
no estaban tampoco muy seguros. Chabot temblaba como un
azogado. Más adelante confesó que creía haber cruzado por
bajo una bóveda de diez mil sables. Por muy embustero que
fuese de ordinario, creo de buena fe que entonces no mintió. El
miedo le haría ver multiplicados hasta el infinito los objetos.
Por lo demás, basta ver el lugar de la escena, los patios de la
Abbaye, el atrio de la iglesia, la calle de Sainte-Marguerite, para
comprender que algunos centenares de hombres llenarían
excesivamente aquel lugar tan reducido, cercado por todas
partes.
Lo que comenzaba a dar un carácter terrible a la matanza es
que por lo mismo por lo que la escena era muy limitada, los
espectadores mezclados en la acción, rodeados de sangre y de
muertos, estaban como envueltos en el torbellino magnético
que arrastraba a los asesinos. Bebían con los verdugos y se
convertían en verdugos. El efecto horriblemente fantástico de
aquella escena nocturna, aquellos gritos, aquellas luces
siniestras, les habían fascinado al principio y clavado en el
mismo sitio. Luego llegaba el vértigo, terminaban de perder la
cabeza; les seguían las piernas y los brazos, se ponían en
movimiento, entraban en aquel horrible aquelarre y hacían lo
que los demás.
En cuanto mataban una vez ya no se reconocían y querían
seguir matando. Una misma frase repetían sin cesar aquellas
bocas balbucientes: “Hoy es preciso acabar”. Y con esto no
aludían sólo a matar a los aristócratas, sino a acabar con todo lo
malo que existía, a purgar París, no dejando en él nada al
marchar que pudiera ser peligroso; matar a los ladrones, a los
fabricantes de falsa moneda, a los fabricantes de asignados,
matar a los jugadores, a los estafadores; matar hasta a las
prostitutas< ¿Dónde se detendría el asesinato colocado en
aquella fatal pendiente? ¿Cómo limitar aquel furor de
depuración absoluta? ¿Qué sucedería y quién estaría seguro de
conservar la vida si por encima de aquella embriaguez de
aguardiente y de muerte se agitaba otra además, la embriaguez
de la justicia, de una falsa y bárbara justicia que no medía nada;
de una justicia al revés, que castigaba los simples delitos con
crímenes?
En esta horrible disposición de ánimo, a muchos les pareció
que la Abbaye era un campo muy estrecho y corrieron al
Châtelet. El Châtelet no era una prisión política; se encerraba
allí a los ladrones y a los condenados a detención por faltas
menos graves. Aquellos prisioneros, que habían oído decir la
víspera que muy pronto se vaciarían las prisiones, creyendo
encontrar su libertad en la confusión pública, pensando que con
la proximidad del enemigo podrían abrirle las puertas los
realistas, habían hecho el 1 de septiembre sus preparativos de
marcha; varios con sus petates bajo el brazo, se paseaban por
los patios. Salieron, pero de manera diferente. A las siete de la
tarde llegó al Châtelet desde la Abbaye una tromba horrible;
una matanza sin distinción comenzó a sablazos y a tiros. En
ningún sitio se mostraron menos implacables. De cerca de
doscientos prisioneros no se escaparon más de cuarenta. Estos
obtuvieron la vida, según se dice, jurando que en verdad
habían robado, pero que habían tenido siempre la delicadeza de
no robar más que a los ladrones, a los ricos y a los aristócratas.
El Châtelet estaba a un extremo del puente Change; la
Conserjería estaba en el otro. Allí se encontraban, entre otros
prisioneros, ochocientos oficiales suizos. En ese mismo
momento, uno de ellos, el mayor Bachmann, era juzgado por el
tribunal extraordinario; solamente él entre todos fue
exceptuado y lo reservaron para el cadalso. La matanza de los
suizos y de los otros prisioneros se verificó cerca del Tribunal y
la audiencia fue interrumpida a cada instante por sus gritos. En
aquellos días espantosos no hubo nada tan repugnante como
aquella mezcla de la justicia regular y de la justicia sumaria,
aquel espectáculo de los jueces temblando en sus estrados,
continuando en el tribunal unas formalidades inútiles,
apresurando un vano simulacro de proceso, cuando el acusado
no tenía más probabilidad que la de ser asesinado en el día o
guillotinado al siguiente22.
Mientras se mataba así a los ladrones, los suizos o los curas,
los asesinos herían sin vacilación. La primera dificultad surgió
en la Abbaye, cuando muchos curas que todavía vivían
declararon que querían morir, pero pedían tiempo para
confesarse. La petición les pareció justa y les concedieron
algunas horas.
En aquel momento quedaba poca gente en la Abbaye.
Además del destacamento enviado temprano a los Carmelitas,
muchos, como hemos visto, trabajaban en el Châtelet. Se intentó
(probablemente a eso de las siete de la tarde) organizar un
tribunal en la Abbaye, de suerte que no se matase ya
indistintamente y se libraran algunas personas. Aquel tribunal
produjo el resultado de salvar un gran número de individuos.
Demos a conocer al hombre que formó el tribunal y lo presidió.
Había en el barrio de Saint-Antoine un personaje extraño,
del que ya hemos hablado, el famoso ujier Maillard. Era un
fanático sombrío y violento, bajo formas muy frías, de un valor
y de una sangre fría poco frecuentes y singulares. Cuando la
toma de la Bastilla, al romperse el puente levadizo, fue
sustituido con una plancha, y el primero que pasó por ella cayó
al foso desde una altura de treinta pies y se mató en el acto.
Maillard pasó el segundo y sin vacilación, sin vértigo, llegó a la
otra orilla. Se le volvió a ver el 5 de octubre, cuando la
conducción de las mujeres, sin permitir en el camino ni pillaje
ni desorden; mientras estuvo a la cabeza de aquella turba no
hubo ninguna violencia. Su originalidad era conservar las
formas regulares y casi legales en los movimientos más
tumultuosos. El pueblo le amaba y le temía. Tenía cerca de seis
pies; su talle, su vestido negro, honrado, usado, pero limpio, su
figura colosal, solemne, lúgubre, imponían a todos.
Maillard quería la matanza, sin duda, pero hombre de
orden ante todo, aspiraba igualmente a dos cosas: 1° a que los
aristócratas fuesen asesinados; 2° a que lo fuesen legalmente,
con algunas formalidades, por la sentencia del pueblo, único
juez infalible.
Procedió con método, se hizo llevar el registro de la prisión
y con él a la vista hizo los llamamientos, así que comparecieron
todos por turno. Se constituyó un jurado, elegido no entre los
obreros, sino entre personas establecidas, padres de familia de
la vecindad, modestos tenderos. Estos burgueses se
encontraron, por gracia de Maillard, con la aprobación de la
multitud, formando parte de un tribunal popular formidable,
que con una señal decidía la vida o la muerte. Pálidos y mudos,
se establecieron allí aquella noche y los días siguientes,
juzgando por señas, dando su opinión con movimientos de
cabeza. Varios, cuando veían a la multitud algo favorable a
algún prisionero, pronunciaban frases de indulgencia.
Antes de la creación de este tribunal, sólo se había librado
un hombre, el abate Sicard, profesor de sordomudos, reclamado
además por la Asamblea Nacional. Desde que Maillard tomó
asiento con su jurado, hubo distinción, hubo culpables e
inocentes; muchas gentes se libraron. Maillard consultaba a la
multitud, pero en realidad su autoridad era tal que imponía su
opinión. Era respetada, fuese la que fuese, aun cuando absolvía.
Cuando el fantasma negro se levantaba, ponía la mano sobre la
cabeza del prisionero y le proclamaba inocente, nadie se atrevía
a decir: No. Aquellas absoluciones, solemnemente
pronunciadas, eran acogidas generalmente por los asesinos con
clamoreos de alegría. Varios, por una extraña reacción de
sensibilidad, derramaban lágrimas y se arrojaban a los brazos
de aquel al que un momento antes habrían degollado. No era
una prueba pequeña el recibir aquellos apretones de manos
sangrientas, el ser estrechado sobre el pecho de aquellos
asesinos sensibles. No se contentaban con esto. Acompañaban a
“aquel buen hombre, a aquel buen ciudadano, a aquel buen
patriota”. Le enseñaban con alegría, con entusiasmo, le
recomendaban a la piedad del pueblo. Si no le conocían y no
tenían nada que decir de él, lo suplían con su exaltada
imaginación y componían su leyenda; la contaban por el
camino, y cosa extraña, a medida que la improvisaban y se la
hacían creer a los transeúntes, acababan por creerla ellos
mismos. “Ciudadanos, decían; ¿veis a este patriota? Pues bien,
le habían encerrado por haber hablado demasiado bien de la
nación<”. “¿Veis a este desgraciado? gritaba otro. Sus
parientes le habían hecho encerrar para apoderarse de sus
bienes”. “Al mismo tiempo, dice el que nos ha referido estos
detalles, los transeúntes se apiñaban para verme alrededor del
coche donde yo estaba, me abrazaban a través de las
ventanillas<”.
Los que acompañaban a un prisionero tenían a gala no
recibir nada, contentándose con aceptar a lo más un vaso de
vino de los amigos o parientes a cuya casa le llevaban. Decían
que estaban suficientemente pagados con presenciar aquella
escena de alegría y con frecuencia lloraban de satisfacción.
Había, por lo menos al principio de la matanza, un
desinterés muy real. Sumas considerables en luises de oro que
se encontraron en la Abbaye en las primeras víctimas, fueron
inmediatamente llevadas a la Comuna. Lo mismo ocurrió en los
Carmelitas. El zapatero que había entrado el primero y se había
hecho capitán, tuvo un cuidado escrupuloso de todo lo que se
cogió. Un testigo ocular, que me lo ha referido, le vio por la
noche entrar con su banda en la iglesia de SaintSulpice,
llevando bajo su delantal de cuero ensangrentado, una gran
masa de oro y alhajas, anillos episcopales y sortijas de gran
valor. De todo hizo fiel entrega, ante testigos, a la autoridad.
Al día siguiente, en la mañana del 3, hubo un notable
ejemplo de desinterés. Se acordó que la matanza de los ladrones
del Châtelet quedaba incompleta si no se agregaba a ella el de
unos sesenta forzados que estaban en los Bernardinos
esperando su conducción. Fueron a degollarlos y arrojaron sus
despojos a la calle con prohibición de que se tocasen. Un
aguador que pasaba miró con curiosidad un traje, lo cogió para
mirarlo mejor y lo asesinaron en el acto.
Aquella justicia al azar, alterada tan pronto por el furor
como por la piedad, por el desinterés y el sentimiento del
honor, hirió a más de un republicano salvando a los realistas.
En el Châtelet d'Éprémesnil se hizo pasar por asesino, tal era el
desorden. Lo que más extraña es que hubo realistas perdonados
por el mero hecho de confesar valerosamente que eran realistas,
alegando que lo habían sido de corazón y por sentimiento, sin
tener nada que reprocharse. Así es como se libró un periodista
muy aristócrata, uno de los redactores de los Hechos de los
Apóstoles, Journiac de Saint-Méard. Había atraído la atención de
uno de sus guardianes, provenzal como él, que le proporcionó
una botella de vino; la bebió de un trago y habló con una
seguridad que cautivó al tribunal. Maillard proclamó que la
justicia del pueblo castigaba los actos y no los pensamientos y le
despidió absuelto.
A través de este hecho se ve la audacia extraordinaria del
juez de la Abbaye. A veces puso a prueba la obediencia de los
asesinos. Algunos se indignaron, reclamaron y entraron en el
tribunal con el sable en la mano. Una vez delante de Maillard se
intimidaban y se iban.
Había en la Abbaye una joven encantadora, la señorita
Cazotte, que se había encerrado allí con su padre Cazotte, el
ingenioso visionario, autor de óperas cómicas. Era muy
aristócrata; había contra él y sus hijos pruebas escritas muy
graves23. No había grandes probabilidades de salvarle. Maillard
concedió a la joven el favor de asistir al juicio y a la matanza y
de circular libremente por todas partes. Aquella joven valerosa
se aprovechó de ello para captarse las simpatías de los asesinos;
los conquistó, los encandiló, se ganó su corazón y cuando se
presentó su padre ya no hubo nadie que quisiera matarle24.
Esto ocurrió el 4 de septiembre. Hacía tres días que
Maillard permanecía inmutable en su asiento: condenaba y
absolvía. Había salvado a cuarenta y dos personas. La que hacía
la cuarenta y tres era muy difícil, imposible de salvar, al
parecer. Era Sombreuil, conocido como enemigo declarado de
la Revolución. Sus hijos estaban en aquel momento en el ejército
enemigo y uno de ellos se batió también contra Francia y fue
condecorado por el rey de Prusia. La única suerte de Sombreuil
estaba en que su hija se hallaba encerrada con él.
Cuando compareció ante el tribunal aquel realista
encarnizado, aquel culpable, aquel aristócrata, se vio, no
obstante, a un antiguo militar que en otras épocas había servido
valientemente a Francia. Maillard, haciendo un gran esfuerzo,
pronunció estas nobles palabras: “Inocente o culpable, creo que
sería indigno del pueblo salpicarse las manos con la sangre de
este anciano”.
La señorita de Sombreuil, animada por estas frases, cogió
intrépidamente a su padre y le llevó al patio abrazándole y
estrechándole entre sus brazos. Estaba así tan hermosa y tan
patética, que excitó la admiración de todos. Algunos sin
embargo, después de haber derramado tanta sangre por lo que
creían de justicia, tenían escrúpulos en seguir los impulsos de
su corazón, cediendo a la piedad y perdonando al más culpable.
Se ha dicho, sin ninguna prueba, que para conceder a la
señorita de Sombreuil la vida de su padre, le exigieron que
jurase la Revolución, abjurando la aristocracia, y que en odio a
los aristócratas, bebiese sangre de estos.
No es posible que la señorita de Sombreuil hubiese
obtenido de este modo el perdón de su padre. Pero ni le habrían
hecho esta proposición, ni deferido el juramento, si el juez de la
Abbaye no hubiese apelado a la generosidad del pueblo y si la
palabra que le dio la vida no hubiera brotado de los labios de la
Muerte.
Éste fue el último acto de la matanza. Maillard salió de la
Abbaye llevando la vida de cuarenta y tres personas a las que
había salvado y la maldición de la posteridad25.
3 4 1792
Terror universal en la noche del 2 al 3.—Inercia calculada de
Danton.—Progreso de la barbarie el 2, 3 y 4 de septiembre.—En la
Abbaye la matanza se convierte en un espectaculo (3 de septiembre).—
Tentativa sobre el hospieio de mujeres.—Peligro de las mujeres en la
Force. —Matanza en la Force (3 de septiembre).—Muerte de madame
de Lamballe.—La cabeza de madame de Lamballe llevada al Temple (8
de septiembre).—Los ministros piden en vano que la Asamblea llame a
las armas a la guardia nacional.—Carta de Roland a la Asamblea. —
Circular de Marat en nombre de la Comuna aconsejando la matanza
en los departamentos.—Degüello de las mujeres y los niños en la
Salpêtriere y en Bicêtre (4 de septiembre).
Nadie, en la noche del 3 al 4 de septiembre, se daba todavía
cuenta del alcance y del carácter del terrible suceso. Al velo de
la noche añadían un doble velo el vértigo y el terror. Muchos
hombres que más adelante supieron morir sobre el cadalso o en
el campo de batalla, se aturdieron aquella noche y tuvieron
miedo. Extraño poder de la imaginación, de las ilusiones
nocturnas, de las tinieblas< Después de todo sólo era la
muerte.
Nadie podía figurarse cuán reducido era el número de los
actores de la tragedia. El gran número de los espectadores y de
los curiosos engañó a todo el mundo. Los asesinos, cuando
empezaron, no llegaban a cincuenta, y por más que reclutaron a
algunos, jamás pasaron de los tres o cuatrocientos. La Abbaye
fue su cuartel general; allí trabajaron tres días y desde allí fueron
la mayor parte a las diversas prisiones: el 2 a los Carmelitas, al
Châtelet, a la Conserjería; el 3 a la Force, a los Bernardinos, a
San Fermín. El 4 salieron en gran número de París e hicieron la
expedición a la Salpêtrière y el saqueo de Bicêtre.
Pero las imaginaciones no lo vieron así: Chabot, presente en
la Abbaye, creía haber visto diez mil sables. Los ausentes vieron
cien mil.
El contagio de los furores populares es a veces tan rápido y
tan grande, que podía creerse que la primera chispa produciría
un gran incendio. ¿No iba la masa de los voluntarios, cuyo
número no sabía nadie, a ponerse en movimiento, librar la
batalla en las prisiones, luego quizás en la Asamblea, después
de palacio en palacio a los aristócratas?< No podía adivinarse.
¿Qué se podía hacer si así ocurría? ¿Qué fuerza podía
oponérseles? A menos que no se pidiera auxilio a los realistas, o
dicho de otro modo, al enemigo; a menos que se abriese el
Temple y se deshiciese lo hecho el 10 de agosto.
A la una de la madrugada del día 3 algunos comisionados
de la Comuna fueron a llevar noticias de la matanza a los pocos
diputados que a aquella hora tan avanzada de la noche
representaban solos a la Asamblea Nacional. Dieron a entender
que todo había concluido y hablaron de la matanza como de un
hecho consumado. Uno de ellos, Truchon, relató con dolor los
débiles resultados que había producido su intervención en la
Force. Pero Tallien y otro no tuvieron escrúpulo en demostrar
una especie de aprobación de la justa venganza del pueblo, que
por otra parte sólo había recaído sobre criminales reconocidos;
hablaron del desinterés de los asesinos y de la hermosa
organización del tribunal de la Abbaye. Todo esto era
escuchado en medio de un lúgubre silencio.
Todos los poderes públicos se hallaban paralizados. Los
ministros, por regla general, creían que no tenían más que hacer
que salir de París.
Y del mismo modo parecían anulados todos los poderes
morales. Robespierre estaba escondido. Aquella noche había
abandonado la casa de los Duplay y se había refugiado en casa
de uno de sus fervientes discípulos, recién llegado a París,
entonces desconocido, pero que después fue demasiado
conocido, Saint-Just. Se asegura que Robespierre no se acostó.
Si se ha de creer a Thuriot, amigo de Danton, este fue el
único en aquella noche terrible que permaneció en pie y firme,
que estuvo decidido a salvar al Estado.
El violento y colérico Thuriot había pronunciado una frase
hermosa, oponiéndose en la Asamblea a las exigencias asesinas
de la Comuna: “La Revolución no pertenece exclusivamente a
Francia; somos responsables de ella ante la humanidad”.
Estamos en nuestro derecho de suponer que pidió a Danton
cuentas de la sangre que había derramado.
Salvar al Estado, esta frase expresaba dos cosas: quedarse en
París a pesar de todo, quedarse hasta la muerte y obligar a que
se quedasen los demás; por otra parte conservar o restablecer la
unidad de los poderes públicos, evitar una colisión entre los dos
poderes que quedaban, la Asamblea y la Comuna.
Alzar la mano contra la Comuna, en aquella crisis
desesperada, romper el último poder que aún tenía fuerza, era
una operación terrible en la que Francia, agonizante, podía
expirar. Por otro lado, dejar obrar a la Comuna, someterse,
cerrar los ojos sobre la matanza, era envilecerse con aquella
tolerancia forzada, dejar decir que tenían miedo, que eran
débiles, cobardes, infames y lacayos de Marat.
Quedaba una tercera opción, la del orgullo, decir que la
matanza estaba bien hecha, que la Comuna tenía razón o hacer
creer que se había deseado el degüello, que se había ordenado,
y que la Comuna no hacía más que obedecer.
Este tercer partido, terriblemente descarado, tenía la
ventaja de que al adoptarlo, se ponía Danton a la vanguardia de
los violentos, se subordinaba a Marat y apartaba las denuncias
vagas con las que se trataba de envolverle.
Había en aquel hombre, ya lo he dicho, algo de león, pero
algo también de dogo y de zorro. Y, a toda costa, conservó la
piel del león.
¿Qué dijo en la noche del día 2? No puedo creer que
hubiese aceptado ya la responsabilidad plena del crimen. El
éxito estaba todavía demasiado oscuro. Ya veremos por qué
serie de grados llegó Danton a adoptarla y a reivindicarla.
Las cosas fueron entregadas a la fatalidad, al azar, al
terrible crescendo que el crimen en libertad sigue
inevitablemente.
En la noche del 3 al 4 se pudo ver que la matanza iría
cambiando de carácter, que no conservaría el aspecto de una
justicia popular, salvaje y desinteresada que se le creía dar al
principio.
Los asesinos, ya lo hemos visto, estaban compuestos por
elementos diversos que, el primer día, indistintos y contenidos
unos por otros, se manifestaron enseguida; los peores fueron
llevando ventaja. Había gentes pagadas; había ebrios y
fanáticos; bandidos que surgieron poco a poco.
Salvo los cincuenta y tantos burgueses que mataron en la
Abbaye y que, sin duda, se alejaron poco de allí, los otros (en
total dos o trescientos) fueron de prisión en prisión,
embriagándose, ensangrentándose, manchándose cada vez
más, recorriendo en los tres días una larga vida de crímenes. La
matanza que el día 2 fue para muchos un esfuerzo, se convirtió
el 3 en un placer. Poco a poco se mezcló con el robo.
Comenzaron por matar a las mujeres. El 4 se cometieron
violaciones y hasta mataron niños.
El principio fue modesto. En la noche del 2, o en la del 2 al
3, varios de los que mataban en la Abbaye y carecían de medias
y zapatos, miraron con envidia el calzado de los aristócratas.
No quisieron cogerlos sin estar autorizados a ello; subieron a la
sección, que tenía sus oficinas en la misma Abbaye, y pidieron
permiso para calzarse los zapatos de los muertos. Como lo
lograron sin dificultad, les entraron ganas y pidieron más; buen
vino en casa de los vendedores, para sostener a los trabajadores
y animarles al trabajo.
La cosa no paró aquí. A medida que se iban aturdiendo,
varios se atrevieron a robar algunas prendas. Uno de los que
trabajaron aquella noche con más ardor en este sentido, era un
ropavejero del muelle del Louvre, llamado Laforêt. Su horrible
mujer también mataba y robaba descaradamente; eran canallas
conocidos. Más adelante, el 31 de mayo, se quejó amargamente
Laforêt de que no había habido saqueo en las casas: “En un día
como aquel, decía, deberían haberme tocado por lo menos
cincuenta casas”.
Sea porque a Maillard le parecería que aquellos ladrones le
echaban a perder su matanza y se lo advirtió a la Comuna, sea
porque ella misma hubiera querido conservar una especie de
pureza en medio de aquella hermosa justicia popular, uno de
sus miembros llegó a eso de la medianoche a laAbbaye, un
hombre de aspecto afable, Billault-Varennes. No trató de
contener el degüello; el ejemplo de Manuel, Dussauh y otros
diputados demostraba suficientemente que la cosa era
imposible. Insistió únicamente en que se salvaran los despojos.
Sin embargo, como todo trabajo merece una recompensa,
prometió a los obreros un salario regular. Esta odiosa medida,
que implicaba una aprobación, produjo sin embargo buen
efecto; desde el momento en que fueron pagados regularmente,
trabajaron mucho menos, se tomaron más tiempo y se dieron
menos prisa.
Una gran parte de los asesinos se había trasladado al
Châtelet y a la Force. La matanza de la Abbaye se convirtió en
un negocio de placer, de recreo, en un espectáculo. Se
amontonaron algunas ropas en medio del patio, formando una
especie de colchón. La víctima, lanzada desde la puerta a
aquella arena, pasando de sable en sable, por las lanzas o por
las picas, iba a caer a aquel colchón mojado y empapado de
sangre. Los asistentes se interesaban por el modo de correr, de
gritar y de caer de cada cual, en el valor o en la cobardía que
habían mostrado y juzgaban como entendidos. Sobre todo las
mujeres gozaban mucho con ello; una vez vencidas sus
primeras repugnancias, se convertían en espectadoras terribles,
insaciables, furiosas de placer y de curiosidad. Los asesinos,
encantados por el interés con que se tomaban sus trabajos,
habían colocado bancos alrededor del patio, muy iluminado
por candilejas; bancos separados para los espectadores de los
dos sexos; los había para los caballeros y para las señoras, en
pro del orden y de la moralidad.
Dos espectadores producían gran admiración y formaban
parte del espectáculo; eran dos ingleses; uno gordo, otro
delgado, con largos levitones que les llegaban hasta el suelo.
Estaban de pie; uno a la derecha y otro a la izquierda con
botellas y vasos en las manos; se habían encargado de refrescar
a los trabajadores y para ello les servían toda la noche vino y
aguardiente. Se dijo que eran agentes del gobierno inglés.
Según la hipótesis más probable (confirmada por una obra
publicada en Londres al parecer por uno de los dos ingleses) no
eran sino viajeros curiosos, excéntricos, en busca de emociones
violentas, radicales exaltados, y lamentando tan sólo una cosa,
que el hecho no se verificase en Londres.
La matanza, convertida para los unos en una ocasión para
robar y para los otros en un espectáculo, se ponía cada vez más
fea. Se notaba demasiado que varios gozaban matando. Esta
tendencia monstruosa se empezó a observar en la misma noche,
en el suplicio rneditado que se hizo sufrir a una mujer. Era una
florista muy conocida en el Palais Royal.
El abominable placer que habían obtenido haciendo sufrir a
una mujer, había envilecido los ánimos y corrompido la propia
masacre. Por la mañana un grupo de hombres se dirigieron al
gran hospicio de las mujeres, a la Salpêtrière. Había allí mujeres
de todas las edades y de todas las clases, viejas y enfermas,
pequeñas y jóvenes, e incluso mujeres públicas. Estas, ya lo
hemos dicho, con razón o sin ella, eran sospechosas de
realismo. Sin embargo aquel furor patriótico, que se
encamizaba en mujeres, en su mayoría jóvenes y lindas, ¿era
puro fanatismo o es que la idea de la violación había
comenzado a germinar en sus espíritus?< Sea como fuere,
encontraron allí un grupo de guardia nacional, y como eran
poco numerosos todavía, aplazaron la expedición.
El día 3 se caracterizó sobre todo por la matanza en la
Force; había en esta prisión muchas mujeres y en situación muy
peligrosa. La misma noche había ordenado la Comuna que
fueran retiradas de allí, o por lo menos las que estaban por
deudas. Eran ya las doce y media de la noche y los asesinos se
hallaban ya ante las puertas, poco numerosos, para ser sinceros.
Era una cosa vergonzosa el ver a unos cincuenta hombres sin
ningún apoyo por parte del pueblo y haciendo retroceder a sus
verdaderos representantes, a los miembros de la Comuna. Estos
magistrados populares no fueron respetados lo más mínimo;
levantaron los sables sobre ellos. Sin embargo se llevaron no
solamente a las prisioneras por deudas, sino también a madame
de Tourzel, aya del delfín, su joven hija Paulina, a tres
camareras de la reina y a la de madame de Lamballe. En cuanto
a esta princesa, amiga personal de la reina, claramente señalada
por el odio público, no se atrevieron a llevársela.
La Comuna no tenía ninguna razón para desear que se
matase. La matanza en cuatro prisiones había producido un
desmesurado efecto de terror que la mantenía en el poder.
Tenía aterrorizada a la Asamblea, a la prensa y a París. En la
mañana del 3, a las siete, para producir más directamente el
efecto de terror, envió a dos de sus comisarios a casa del
hombre más importante de la prensa, Brissot, con el pretexto de
buscar entre sus papeles las pruebas de la gran traición, de las
relaciones con Brunswick que había denunciado Robespierre el
1 y el 2 de septiembre. Se sabía que no se encontraría nada y en
efecto nada se encontró; no se quería más que sembrar el
pánico, aterrar a la Asamblea, quebrantarla sin romperla, matar
a la prensa y hacerla callar. Los dos efectos se lograron. Ningún
periodista podía creerse seguro, cuando Brissot, un miembro
tan importante de la Asamblea, era buscado y amenazado en su
casa. El horrible estupor que reinó el 2 es visible en los diarios
que se redactaron aquel día y se publicaron al siguiente día y
los sucesivos. Allí es donde hay que estudiar el fenómeno
fisiológico, vergonzoso, humillante del miedo. Más adelante
aquellos periodistas murieron heroicarnente; ni uno demostró
debilidad. Y bien, hay que confesarlo; efecto verdaderamente
admirable de aquella fantasmagoría nocturna, de aquel sueño
espantoso, de aquellos arroyos de sangre que se creía ver correr
al resplandor de las antorchas en la Abbaye< el 2 se quedaron
como helados; no se atrevieron ni siquiera a callar; balbucearon
en sus diarios, se equivocaron, casi alabaron la justicia terrible del
pueblo.
Dos miembros de la Comuna presidieron la matanza en la
Force (¿Hébert, Lhuillier, Chépy? Hay duda en algunos
nombres). Si querían salvar a las víctimas, su misión parecía
más fácil que la de los jueces de la Abbaye. La Force contenía
menos prisioneros políticos. Los asesinos eran menos
numerosos, los espectadores más animados. La población del
barrio presenciaba fríamente el asunto y no intervenía en él. En
cambio los jueces estaban muy lejos de poseer la autoridad de
Maillard; no dominaron a los asesinos, sino que fueron
dominados por ellos, más bien fueron sus instrumentos, y
salvaron a muy pocas personas.
“Dejar hacer, dejar matar” era al parecer, el día 3 por la
mañana, la idea de la Comuna. A esta hora recibió a algunos de
los Quinze-Vingts, que hablando como si tuvieran poderes de
su sección, pedían no sólo la muerte de los conspiradores, sino
también la prisión para las mujeres de los emigrados. La prisión en
semejante día se parecía mucho a la muerte. La Comuna no se
atrevió a decir que no y contestó cobardemente que “las
secciones podían con su prudencia tomar las disposiciones que
juzgaran indispensables”.
Manuel y Pétion, que fueron a la Force para tratar de
intervenir, vieron con horror a sus colegas de la Comuna
sentados, y con sus bandas, legalizando la matanza. Manuel
quiso salvar al menos a la última mujer que quedaba en la
Force, madame de Lamballe, y no se retiró hasta que creyó
asegurada su salvación. Ya la víspera, en la Comuna, había
tenido la suerte de salvar a madame de Staël. Su título de
embajadora de Suecia no era suficiente para protegerla; Manuel
lo consiguió demostrando que estaba embarazada.
Volviendo a la Force, Pétion arengó a los asesinos e hizo
que le escucharan; habló muy sabiamente y creyó que los había
convertido a la humanidad y la filosofía; hasta logró que se
fueran y les hizo salir por una puerta. Cuando él salió,
volvieron ellos a entrar por la otra y continuaron a más y mejor.
El distrito y el barrio de Saint-Antoine continuaban ajenos
al asunto. Por un momento pudo creerse que saldrían de su
inacción, que la masa honrada se decidiría a arrojar a los
asesinos. Algunos fueron a buscar un cañón a la sección (hablo
por referencias de un testigo ocular) y empezaron a arrastrarlo
hacia la Force. Cuando llegaron muy cerca de la iglesia, vieron
que no les seguía nadie y abandonaron sin más su cañón.
Los asesinos continuaron. La víctima que esperaban y que
deseaban era madame de Lamballe. Habían perdonado a cuatro
o cinco ayudas de cámara del rey y del delfín, reconociendo que
la obediencia forzada de un servidor puede no ser un crimen,
pero a madame de Lamballe la consideraban como la principal
consejera de la austriaca, su confidente, su amiga y algo más. Una
curiosidad obscena y feroz se mezclaba al odio que su sólo
nombre excitaba y hacía que deseasen su muerte.
Se equivocaban, ciertamente, en la influencia que ejercía
sobre la reina. Más cierto era lo contrario. Si la reina era ligera,
no era dócil; tenía cualidades masculinas y fuertes,
dominadoras, un carácter intrépido. Madame de Lamballe era,
propiamente, una mujer. Su retrato, más que femenino26, es el
de una jovencilla saboyana; se sabe que era, en efecto, de aquel
país. La cabeza es muy pequeña, salvo el enorme y ridículo
promontorio de cabellos que entonces se llevaba; las facciones
son también muy pequeñas, más graciosas que hermosas; la
boca es bonita, pero apretada, con la sonrisa fina del saboyano y
del cortesano. Aquella boca no expresa gran cosa; se sabe
efectivamente, que la gentil princesa tenía poca conversación y
ninguna idea; era poco entretenida. El retrato, que responde
muy bien a la historia, es el de una persona agradable y
mediocre, nacida para depender de otros y obedecer, para sufrir
y para morir (aquel débil cuello hace pensar demasiado en la
catástrofe). Pero lo que el retrato no transmite lo suficiente, es
que estaba también hecha para amar; a su muerte se demostró.
La reina le quería bastante, pero fue con ella como con
todos, ligera y desigual. Se entregó al principio a ella con todo
el arrebato de su carácter. La pobre joven, extranjera,
desgraciada porque su marido la abandonó y murió pronto, fue
agradecida y entregó todo su corazón y lo hizo para siempre.
Bien o mal tratada, permaneció cariñosa y fiel con la constancia
de su país. Aquella mujer joven y linda era de dos personas, del
viejo duque de Penthièvre, su suegro, que la miraba como a una
hija, y de la reina, que la olvidaba por madame de Polignac. La
reina no tenía ninguna necesidad de tratarla bien; estaba segura
de su ciega abnegación en todo, fuese o no decoroso; se servía
de ella para todos los asuntos y toda clase de intrigas, la
comprometía de mil maneras y usaba y abusaba de ella.
Juzguemos esto por un hecho: envió a madame de Lamballe a
la Salpêtrière para que ofreciese dinero a madame de Lamotte,
recientemente azotada y marcada; la reina temía sin duda que
publicara sus memorias sobre el feo asunto del collar. El dócil
instrumento de María Antonieta oyó de la superiora del
hospicio esta contundente frase: “Está condenada, señora, pero
no a veros”.
La reina, en 1790 y en 1791, se sirvió de madame de
Lamballe de una manera menos vergonzosa, pero muy
peligrosa, y le puso en camino de la muerte. Dispuso de su
salón para recibir; en su casa o por su conducto trató con los
hombres más importantes de la Asamblea, a los que intentaba
corromper; allí hizo que acudieran los periodistas realistas, los
hombres más odiados, los que más podían comprometerle. De
este modo daba a su amiga una importancia política que en
ningún caso le habrían dado su carácter, su debilidad y su falta
absoluta de capacidad. El pueblo comenzó a considerar a
aquella mujer como a un gran jefe de partido. Lo único cierto es
que poseía todos los secretos de María Antonieta, que la
conocía por completo, sin haberse dignado jamás ocultar nada a
una amiga tan sumisa, tan débil y que la amaba a pesar de todo
como quiere un perro a su dueño.
Aquella desgraciada estaba a resguardo cuando supo que
la reina estaba en peligro. Sin reflexión, sin voluntad, su instinto
la llevó a morir si aquella moría. Estuvo con ella el 10 de agosto
y en el Temple. No permitieron que permaneciese allí; le
arrancaron del lado de María Antonieta y la encerraron en la
Force. Entonces empezó a comprender que su abnegación le
había llevado demasiado lejos, hasta una prueba que su
debilidad no podía soportar. Estaba enferma de miedo. En la
noche del 2 al 3 había visto partir a madame de Tourzel y ella
continuaba allí. Esto le anunciaba la suerte que le esperaba. Oía
ruidos terribles, escuchaba y se escondía en su lecho como los
niños que tienen miedo. A eso de las ocho entraron
bruscamente dos guardias nacionales: “Levantaos, señora; hay
que ir a la Abbaye”. “Pero señores, para cambiar una prisión
por otra prefiero esta; dejadme”. Ellos insistieron y entonces les
rogó que salieran un momento a fin de que pudiera vestirse. Al
fin lo consiguió, pero no podía sostenerse; temblorosa se apoyó
en el brazo de uno de los guardias nacionales; bajó y llegó ante
aquel tribunal infernal. Vio a los jueces, las armas, la cara seca
de Hébert y de los demás hombres ebrios y sus manos
ensangrentadas. Cae y se desmaya. Vuelve en sí y vuelve a
desmayarse. No sabía que muchas gentes deseaban
ardientemente salvarla. Los jueces estaban predispuestos a su
favor; entre aquellos mismos que la trataban con rudeza, hasta
entre los asesinos, le habían aparecido amigos. Todo lo que se
necesitaba era que hubiera podido hablar un poco27, que
hubiera podido salir de su boca una palabra que se hubiese
podido interpretar para motivar su salvación. Se dice que
contestó bastante bien sobre el 10 de agosto, pero cuando la
pidieron que jurase odio a la monarquía, odio al rey, ¡odio a la
reina! su corazón se encogió de tal modo que ya no pudo hablar;
perdió la calma, se tapó los ojos con las manos y se volvió hacia
la puerta. En el momento en que la franqueaba, encontró a un
tal Truchon, miembro de la Comuna, creo, que se apoderó de
ella, y por otro lado, un asesino, el gran Nicolás, la cogió
también. Los dos, y otros más, habían prometido salvarla.
Hasta se dice que varias gentes de su servidumbre se habían
mezclado entre los sacrificadores y la esperaban en la calle:
“Grita ¡Viva la nación!, le decían; no te haremos daño”.
En aquel momento distinguió en un rincón de la calle Saint-
Antoine algo horrible, una masa blanda y sangrienta, sobre la
que uno de los asesinos pateaba con sus zapatos claveteados.
Era un montón de cuerpos desnudos, blancos, que habían
amontonado allí. Sobre ellos debía poner la mano y prestar
juramento: aquella prueba era demasiado fuerte. Se volvió de
espaldas y gritó: “¡Ah! ¡Qué horror!”.
Sin duda había fanáticos furiosos entre los asesinos, que
después de haber matado a tantos inocentes desconocidos, se
indignaban al ver que esta, la más culpable, a su juicio, la amiga
y la confidente de la reina, iba a ser perdonada. ¿Por qué?
Porque era muy rica, y había sin duda mucho dinero que ganar
si la sacaban de allí. Se asegura que se habían distribuido sumas
considerables entre los que se proponían salvarla de la muerte.
La lucha por ella, según las apariencias, se hallaba
entablada entre los mercenarios y los fanáticos. Uno de los más
exaltados, un peluquero, Charlat, tambor en los voluntarios, se
dirigió hacia ella y con su pica le arrancó su toca: sus hermosos
cabellos se despeinaron y cayeron. La mano torpe o ebria que le
había inferido este ultraje temblaba, la pica le rozó la frente y
brotó sangre. Varios se arrojaron sobre ella; uno llegó por detrás
y le lanzó un madero, cayó y en el momento fue atravesada
varias veces.
Apenas había expirado, los asistentes, con una indigna
curiosidad, que pudo ser la causa principal de su muerte, se
echaron encima de ella para verla. Los observadores obscenos
se mezclaban con los asesinos, creyendo sorprender sobre ella
algún vergonzoso misterio que confirmase los rumores que
habían circulado. Le arrancaron todo, vestidos y camisa, y
desnuda como la había creado Dios, fue expuesta en un rincón
a la entrada de la calle de Saint-Antoine. Su pobre cuerpo,
relativamente bien conservado (ya no era muy joven),
atestiguaba por ella; su pequeña cabeza de niña, más
conmovedora por su muerte, mostraba demasiado su inocencia,
o al menos demostraba claramente que no había podido ser
culpable más que por obediencia o exceso de amistad.
Aquel cuerpo lamentable permaneció desde las ocho hasta
las doce sobre el pavimento inundado de sangre. Aquella
sangre, que brotaba de sus innumerables heridas, la cubría por
momentos y la velaba hasta los ojos. Un hombre se colocó a su
lado para contener la sangre y enseñaba el cuerpo a la multitud:
“¿Veis qué blanca era? ¿Veis qué hermoso cutis?”. Hay que
notar que esta última circunstancia, lejos de excitar la piedad,
animaba su odio, considerándola como un signo aristocrático.
Fue una de las que en la matanza más ayudaba a los asesinos en
sus extraños juicios contra los que iban a matar. La frase: “Señor
de la piel fina” era una sentencia de muerte.
Entretanto, sea para aumentar la vergüenza y el ultraje, sea
por miedo a que los concurrentes se enternecieran, los asesinos
empezaron a desfigurar el cuerpo. Uno llamado Girsen le cortó
la cabeza; otro tuvo la indignidad de mutilarlo en el mismo sitio
que todos debemos respetar, ¡puesto que por él salimos todos!
Apresurémonos a decir que de aquellos dos bandidos uno
fue guillotinado más adelante como jefe de una cuadrilla de
ladrones; el otro, Charlat, fue asesinado en el ejército por sus
camaradas, que no quisieron tener en su compañía a un hombre
tan infame.
Fue una escena horrible el verles partir de la Force,
llevando en el extremo de las picas, por la ancha y triunfal calle
de Saint-Antoine, sus horribles trofeos. Una multitud inmensa
los seguía, muda de admiración. Excepto algunos chicos y
algunos borrachos que daban gritos, los demás iban
horrorizados. Una mujer, para no presenciar aquel espectáculo,
se metió en casa de un peluquero, y he aquí que la cabeza
cortada llega a la tienda y entra< Aquella mujer, anonadada
por el miedo, cae de espaldas; afortunadamente cayó en la
trastienda. Los asesinos arrojaron la cabeza sobre el mostrador
y dijeron al peluquero que era preciso peinarla; la llevaban,
decían, a ver a su querida al Temple; no hubiera sido decente
que se presentara así. Su capricho era, en efecto, obligar a la
reina a que presenciase aquel suplicio atroz e infame,
forzándola a que viese el corazón, la cabeza y las partes
vergonzosas de madame de Lamballe, ¡aquel corazón que tanto
le había amado!
El Temple inspiraba grandes temores. La intención de los
asesinos, manifestada desde muy temprano, hizo temer a la
Comuna dos cosas muy funestas: o que el rey y su familia,
rehenes tan preciosos, fuesen degollados, o que la Asamblea,
para protegerlos, autorizase una requisa de armas que hubiera
proporcionado a los realistas un pretexto para sublevarse. La
Comuna envió a la Asamblea al Temple. Los comisionados
idearon un medio ingenioso para proteger el Temple y evitar
tocla probabilidad de colisión: rodear la muralla con una
sencilla cinta tricolor. Por muy críticas que fueran las
circunstancias, sabían perfectamente que la gran masa del
pueblo respetaría aquella cinta y la haría respetar: varios, según
se dice, la besaron con entusiasmo. No era de temer que los
degolladores se atreviesen a forzarla; ellos mismos no lo
querían; sólo querían circular bajo las ventanas de la familia
real para que la reina les viera. No se atrevieron a negárselo;
hasta invitaron al rey a asomarse a la ventana en el momento en
que la lívida cabeza de madame de Lamballe, con sus largos
cabellos, llegaba balanceándose sobre la pica y era elevada a la
altura de las ventanas< Uno de los comisarios, por humanidad,
se colocó delante del rey, pero no pudo impedir que la viese y
la reconociese< El rey contuvo a la reina, que iba a asomarse, y
le evitó tan espantosa visión.
El paseo continuó por todo París sin que nadie pusiese el
menor obstáculo. Llevaron la cabeza al Palais Royal y el duque
de Orleáns, que estaba comiendo, se vio obligado a levantarse
de la mesa y asomarse al balcón para saludar a los asesinos. Era
una amiga de la reina, por consiguiente, una enemiga suya. Vio
también el porvenir y lo que él mismo debía esperar muy
pronto, y volvió a entrar aterrado. Su querida, madame de
Buffon, exclamó juntando las manos: “¡Dios mío! También
llevarán mi cabeza por las calles”.
Aquel triunfo de la abominación, la infamia y la insolencia
de un pequeño número de bandidos que obligaba a todo un
pueblo a ensuciar así sus ojos, produjo una violenta reacción de
la conciencia pública. El pesado velo de terror que cubría París
pareció por un momento que iba a descorrerse. Los ministros
de la guerra y del interior fueron a pedir a la Asamblea
medidas de orden y paz, no en nombre de la humanidad (nadie
se atrevía ya a pronunciar esta palabra), sino en nombre de la
defensa.
El enemigo avanzaba, acababa de tomar Verdun. Este
suceso, negado, afirmado, vuelto a negar, fue anunciado esta
vez de una manera oficial. El enemigo avanzaba, marchaba
hacia París, e iba a encontrarle en el estado de extrema
debilidad que sigue a una orgía sangrienta, en el innoble
despertar de un día de embriaguez furiosa, embrutecido por el
miedo, borracho de sangre.
Los ministros tuvieron razón al afirmar que los excesos
cometidos en París eran producto de la debilidad y no de la
fuerza, que eran un obstáculo, una traba para la defensa;
pidieron que la Asamblea continuase reunida toda la noche y
que pusiera a la guardia nacional en armas. No hicieron
mención alguna de la Comuna ni del comandante de la guardia
nacional, Santerre: parecía difícil pedir que concluyese la
matanza a los mismos que la habían empezado.
La Asamblea no hizo lo que pedían los ministros Roland y
Servan; no obró por sí misma, no llamó a la guardia nacional,
pero constitucionalmente, obró por la Comuna, por el
comandante Santerre. Esto no era obrar.
No veía más que a dos ministros, los dos girondinos; no
veía a Danton; siempre ausente de la Comuna, lo estaba
también de la Asamblea. Esta temió sin duda crear una división
en el poder ejecutivo: se contentó con declarar a la Comuna y al
comandante responsables de lo que se hiciera. Les ordenó, lo
mismo que a los presidentes de las secciones de París, que
fuesen a jurar a la barra que velarían por la seguridad pública.
Vana medida, tímida, insuficiente: ¡un juramento, palabras!
A lo que el ministro Roland añadió otras, una carta que había
escrito su mujer, sin duda, y que hizo leer en la Asamblea. Era
más valerosa que hábil; amenazaba a París. En aquel momento
en que la defensa pedía la mayor unidad, en que era preciso
evitar todo lo que quebrantaba la fe en esta unidad, hablaba de
separación. Decía que ya, sin el 10 de agosto, “el Mediodía,
lleno de fuego, de energía, de valor, estaba dispuesto a
separarse para asegurar su independencia, y que si en París no
había libertad, los prudentes y los tímidos se reunirían para
establecer en otra parte el centro de la Convención”. La carta
reflejaba visiblemente las conversaciones de Barbaroux y de
madame Roland. Era imprudente provocar así el amor propio
de París, injusto reprocharle los excesos que le mortificaban
más que a nadie, excesos cometidos por un pequeño número,
por hombres que, en su mayor parte, no eran de París.
“Ayer, decía la carta, fue un día sobre cuyos
acontecimientos hay que correr un velo; sé que el pueblo,
terrible en su venganza, comete una especie de justicia<”.
¡Débil, demasiado débil condenación de tantos atentados, a los
que alaba al censurarlos!< Hay que tener en cuenta, sin
embargo, que esto fue escrito el 3 de septiembre, que Roland,
que madame Roland, estaban los dos bajo la amenaza de los
puñales, designados desde el 1 de septiembre por la noche,
después de las acusaciones de Robespierre. Madame Roland,
muy intrépida y sin ningún temor a la muerte, tenía otro, que
ella misma confiesa, desgraciadamente muy natural: conocía a
sus adversarios, su cobarde ferocidad; sabía que, en el desorden
del momento, podían prepararle la casual apariencia de un
mortal ultraje, de una invasión nocturna, en la que aquella que
sabían que era más que un hombre, sería tratada como una
mujer. La aventura sufrida en pleno día por otra mujer, de la
que hemos hablado, demuestra bastante lo que podía esperarse
del cinismo calculado de los maratistas y robespierristas. La que
fue ultrajada no había hecho más que hablar mal de
Robespierre. Madame Roland, mucho más en peligro, quería
ser, en todo caso, dueña de su vida y tenía siempre dos pistolas
debajo de la almohada.
Lo que levantó los ánimos en la Asamblea Nacional, no
menos que la carta de Roland, fue el ver a un individuo aislado
llegar a decir a la Asamblea que, por su parte, le daba las
gracias por el decreto que había votado. Y al mismo tiempo dijo
lo que acababa de oír; se excitaba a la multitud para que
saquease a los fabricantes: “Yo, dijo, no soy sospechoso, soy
voluntario y parto mañana”. Era uno de los artilleros de las
secciones parisinas que tan bien se habían portado el 10 de
agosto. Su opinión era ciertamente la de París y no había duda
de que era también la del ejército.
La reacción de la humanidad parecía que se hacía sentir en
todas partes, hasta en el seno de la Comuna. El consejo general,
reunido por la tarde y por la noche, fluctuaba con bruscas
alternativas, violentas, desde la humanidad a la crueldad, desde
Manuel a Marat.
Por un instante pareció que el primero triunfaba. Consiguió
una medida general que parecía una reprobación de la
matanza. El consejo general, a propuesta de Manuel, acordó
que se dictaría un acuerdo “sobre la necesidad de encargar a la
ley el castigo de los culpables”. Lo que fue igualmente
destacable es que habiendo dicho un ciudadano que él se
encargaría de alojar y mantener a un pobre prisionero escapado
del degüello de la Force, fue aplaudido con entusiasmo y
colmado de bendiciones.
Entretanto, esta Asamblea estaba de tal modo indecisa, que
a un periodista realista, Duplain, que fue conducido ante ella, lo
envió a la Abbaye, o lo que es lo mismo, a la muerte. El propio
Billaud-Varennes había propuesto otro acuerdo más benigno.
Los maratistas se sublevaron y obtuvieron del consejo esta
decisión atroz que le endosaba la responsabilidad de los
asesinatos.
Era la noche del 3 de septiembre (a las ocho o las nueve).
Desde la imprenta de Marat salía para toda Francia, en ochenta
y tres paquetes, una espantosa circular que había redactado él
solo y que había firmado intrépidamente con los nombres de
todos los miembros del comité de vigilancia. Denunciaba en
ella la versatilidad de la Asamblea, que había alabado, roto y
restablecido la Comuna; glorificaba la matanza y recomendaba
que fuese imitada.
Marat envió su circular al ministerio de justicia, pidiendo
que la repartiesen con sobre del ministerio. Gran prueba para
Danton. No iba a la Comuna y esta iba a él y le obligaba a
decidirse. La más elemental prudencia imponía a todo el que
conociese a Marat el averiguar si aquella acta, impresa en su
casa por sus obreros y con sus prensas, emanaba efectivamente
del comité de vigilancia. ¿Las firmas impresas de sus miembros
eran firmas verdaderas? Porque, aun suponiendo que la
circular emanase realmente del comité, ¿podía realizar un acto
tan grave, dirigir a Francia aquellas terribles y mortíferas
palabras, sin estar autorizado para ello por el consejo general de
la Comuna? Esto es lo que Danton debía examinar; no se
atrevió a hacerlo. Digámoslo (es la frase más dura para un
hombre que durante toda su vida hizo ostentación de su
audacia): sintió miedo ante Marat.
Miedo de quedarse atrás, miedo de ceder a Marat y a
Robespierre la posición de la vanguardia, miedo de que
pareciese que tenía miedo.
¿Hay que suponer que había llegado a creer él mismo que
esta bárbara ejecución era un medio de aguerrir al pueblo, de
darle el valor de la desesperación, de quitarle toda posibilidad
de retroceder? ¿Que lo creyó el 2, cuando se asesinaba a los
prisioneros políticos? ¿Que lo creyó el 3 y el 4, cuando se
asesinaba a los prisioneros de todas clases?< Aceptó hasta el
fin la horrible solidaridad. ¡Miserable víctima del orgullo y de la
ambición, o de un falso patriotismo, que le hizo ver en aquellos
crímenes insensatos la salvación de Francia!
Y sin embargo, por muy horrible que fuese el querer
demostrar la utilidad de un asesinato político, era evidente que
no tenía este carácter. El 4 de septiembre hubo muy pocos
asesinatos políticos; uno solo bien comprobado, el de un tal
Guyet, a quien el comité de vigilancia envió a la Abbaye y que
fue asesinado al instante.
El 4 de septiembre de 1792 el horror llegó al colmo.
Hacía ya treinta y seis horas que bandas salidas de París
habían ido a amenazar a Bicêtre. Los que habían asesinado a los
ladrones del Châtelet, a los forzados de los Bernardinos, creían
continuar su obra. En vano se les demostraba que el enorme, el
inmenso castillo de Bicêtre, que contenía millares de hombres,
alojaba además de a criminales a un gran número de inocentes,
de pobres buenos, de viejos, de enfermos de todas clases. Había
también en reclusión, por diversas causas, infortunados que se
hallaban allí recluidos hacía mucho tiempo por el arbitrario
antiguo régimen, como locos, y que no eran puestos en libertad
precisamente porque ya nadie sabía por qué habían entrado.
Allí había estado Latude durante mucho tiempo. Salió de
Bicêtre por el heroísmo de madame Legros.
Resulta imposible expresar lo que sufrían en Bicêtre los
prisioneros: los enfermos, los mendigos, durmiendo hasta siete
en un lecho, comidos por los gusanos, alimentados con pan
enmohecido, amontonados en lugares húmedos, a veces en
cuevas, y molidos a golpes por el menor motivo, envidiaban el
presidio como si fuera un paraíso.
En Bicêtre no se perdía ninguna ocasión para pegar. ¡Quién
podía creer que en 1792 existía todavía la bárbara costumbre de
azotar a los jóvenes que iban allí a curarse las enfermedades
venéreas! Crueldad eclesiástica medieval renovada. El pecador,
cuando llegaba allí, debía expiar, despojarse, humillarse,
someterse al pueril castigo que envilece al hombre y le quita
toda dignidad del hombre.
En el correccional había unos cincuenta niños aún más
cruelmente tratados, apaleados todos los días. La mayor parte
sólo estaban allí por delitos muy leves; varios no habían
cometido más crimen que tener unos padres muy severos o una
mala madrastra. Otros eran huérfanos, aprendices, domésticos;
habían sido encerrados por una simple orden de sus dueños.
Estos huérfanos eran los preferidos para el servicio doméstico,
porque así podían tratarles como quisieran. Un gran señor que
encontraba poco dócil a su jockey, le castigaba con una sola
palabra: “Bicêtre”. En las colonias, en las plantaciones, se oyen
los golpes, los gritos y los chasquidos del látigo: el señor
participa en el suplicio por el placer de oírlo. Los voluptuosos
palacetes de París no oían nada de esto. El dueño se ahorraba el
trabajo y la sensibilidad: enviaba al niño al correccional. Lo que
allí se sufría sólo lo sabían las paredes. Si se dignaban sacarle
volvía domado, temblando, humilde, embustero y adulador,
dispuesto a todos los caprichos vergonzosos.
Si había algún lugar que la Revolución debía respetar era
aquel lugar de misericordia. ¿Qué eran Bicêtre, la Salpêtrière,
aquel gran Bicêtre de mujeres, más que el verdadero infierno
del antiguo régimen, donde mejor podía este ser aborrecido, al
encontrar allí reunido todo lo más bárbaro, vergonzoso y
abusivo? ¿Quién hubiera creído que aquellos locos furiosos que
en septiembre asesinaban irían a arrojarse sobre los que ya
habían sido tan cruelmente atormentados por el antiguo
régimen, que aquellas víctimas infortunadas hallarían en sus
padres o sus hermanos, vencedores por la Revolución, no
libertadores, sino asesinos?
Nada hace comprender mejor la ceguera, la imbecilidad
que presidió las matanzas. Muchos de los que mataron al azar
en aquellos dos hospicios podían muy bien tener a su padre en
Bicêtre entre los mendigos o a su madre en la Salpêtrière: era
aquello el pobre matando al pobre, el pueblo estrangulando al
pueblo. No se conoce otro ejemplo de tan insensato furor.
Las primeras bandas que amenazaron a Bicêtre eran poco
numerosas. Los enfermos y los prisioneros se pusieron a la
defensiva. De aquí el rumor calumnioso, ideal para
exterminarlos, de que estaban en plena sublevación. Los
asesinos llevaron cañones para forzar las puertas. Parte de ellos
no llegaron a Bicêtre: se detuvieron ante la Salpêtrière y
tuvieron el horrible antojo de entrar en el hospicio de las
mujeres. El primer día fueron detenidos por una fuerza militar
bastante considerable, pero al día siguiente forzaron la entrada
y empezaron por matar a cinco o seis ancianas, sin otra razón ni
pretexto más que eran viejas. Después se arrojaron sobre las
jóvenes, las mujeres públicas, y mataron a treinta28, de las cuales
gozaron antes o después de la muerte. Esto no fue suficiente;
entraron en los dormitorios de las huerfanitas, violaron a varias
de ellas, e incluso se dice que se llevaron a algunas para abusar
de ellas fuera de allí.
Aquellos abominables salvajes no abandonaron la
Salpêtrière más que para ir a ayudar a sus compadres de
Bicêtre. Allí fueron asesinadas sesenta y seis personas sin
distinción de clases: pobres, locos, dos capellanes, el
administrador, los escribientes. La inmensidad del local daba a
las víctimas facilidades para luchar, para aplazar al menos su
muerte. Fueron empleados los medios más bárbaros: el hierro,
el fuego, el agua, hasta la metralla.
En 1840 se ha encontrado en el registro fúnebre de Bicêtre
(véase el libro de Maurice) el hecho más execrable de las
matanzas de septiembre, escondido, ignorado hasta hoy; y es
que no contentos con las huerfanítas de la Salpêtrière
penetraron asimismo en el correccional de Bicêtre, donde había
cincuenta y cinco niños. En su mayoría, ya lo hemos dicho, eran
poco culpables: muchos habían sido llevados allí únicamente
para dominar su carácter por medio de los castigos. Cubiertos
de golpes, de cicatrices, continuamente azotados por el menor
motivo, incluso sin motivo alguno, habrían partido los
corazones más duros. Había que sacarlos de allí, devolverlos al
aire y al sol, curarlos y cuidarlos, entregarlos en manos de
mujeres. Su mal y su vicio, en su mayor parte, venía de ahí, de
que no habían tenido madres. Septiembre les dio por madre y
nodriza la muerte. Libró sus jóvenes almas de aquellos pobres
cuerpos que ya habían sufrido tanto. Treinta y tres perecieron.
La mayoría de los que escaparon fueron arrebatados por los
voluntarios que ofrecieron convertirlos en soldados. Los
asesinos habían llegado a tal estado de vértigo, de horrible
deslumbramiento y como de furor hidrófobo, que apenas les
dejaba distinguir a quién herían. Sin embargo, dijeron una cosa
que hace comprender todo lo culpables que fueron. A pesar de
este extravío no dejaron de observar que aquellas tiernas vidas
apenas comenzadas, no se resignaban de ningún modo, huían
de la muerte con un invencible horror y se obstinaban en vivir.
“Preferiríamos matar hombres: cuesta más rematar a estos
chiquillos”.
5 20 1792
Postración moral después de la matanza.—El pueblo y el ejército la
miraron con horror. —Opiniones de Marat y de Danton sobre la
matanza.—La Asamblea jura combatir a los reyes y a la monarquía (4
de septiembre).—Cambon ataca a la Comuna.—Reacción de la
humanidad.—Continúa sin embargo la matanza (5 y 6 de
septiembre).—Temores de la Comuna. —Los maratistas intentan
extender la matanza por toda Francia.—Los prisioneros de Orleáns
asesinados en Versalles (9 de septiembre).—Danton salva a Adrian
Duport a pesar de la Comuna.—Lucha entre Danton y Marat.—
Elecciones bajo la impresión de las matanzas. —Federación de mutua
garantía.—Robos y pillajes.—Homicidios y temores de matanza. —
Temores de la Asamblea (17 de septiembre).—Discurso de Vergniaud
y solemne abnegación por la Asamblea Nacional.—Su clausura (20 de
septiembre).
El efecto inmediato de la matanza para la mayor parte de la
población de París fue la sensación intensamente cruel que
conocen demasiado bien todos los enfermos del corazón
cuando después de haber latido apresuradamente y con
horrible precipitación durante algunos minutos se para de
repente< En todo el organismo se nota un silencio mortal<
Después viene la sofocación, los espasmos, el anonadamiento
completo, el abandono del ser< a lo sumo aquel grito interior,
aquella voz muda que dice: “¡Oh, muerte!”.
Para las personas débiles y pobres de espíritu, muy viejas
ya, abrumadas de años o de desdichas, el acceso fue seguido de
una cesación absoluta de ideas, de un aniquilamiento de la
personalidad muy parecido al idiotismo. Los que
sobreponiéndose al terror se atrevían a salir se refugiaban en las
iglesias, hacía mucho tiempo abandonadas, y maquinalmente se
ponían a orar; se les veía murmurar, moviendo la cabeza, cuyos
ojos estaban sin luz. Otras permanecían encerradas en sus casas
y se abismaban en los éxtasis de un extraño misticismo,
diciendo como más tarde diría Saint-Martin, que aquello era
seguramente una escena del juicio final, un acto de la terrible
comedia del Apocalipsis. Había cerebros en que todo esto se
mezclaba confusamente: la religión y la revolución, Marat y el
Anticristo, todo se confundía para aquellos pobres espíritus
completamente ofuscados; cuanto más se empeñaban en
reflexionar, en meditar, en distinguir, más perdidos se veían.
Otros, para no extraviarse, adoptaban una idea fija, se aferraban
a una sola palabra y no cesaban de repetirla en todo el día.
En una buhardilla de la calle Montmartre (valga este hecho
como ejemplo para juzgar los demás) en el séptimo piso, vivía
una pobre anciana que los vecinos de las ventanas de enfrente
veían siempre arrodillada. Sobre la chimenea tenía colocados
dos pequeños bustos de yeso, alumbrados por dos velas, y ante
ellos decía sin cesar sus oraciones. Los curiosos aplicaron el
oído a la puerta y pudieron comprobar que desde por la
mañana hasta por la noche repetía esta invariable letanía: “Dios
salve a Manuel y a Pétion, Dios salve a Manuel y a Pétion”. Los
dos magistrados populares que durante las matanzas,
impotentes para evitarlas, habían mostrado por lo menos sus
sentimientos humanitarios, se habían convertido para ella en
dos santos cuyas imágenes honraba y por los cuales pedía al
Todopoderoso.
En el naufragio de las antiguas ideas religiosas, y cuando la
nueva fe se hallaba tan cruelmente comprometida en su cuna,
sobrevivía la humanidad, y el horror de la sangre era la única
religión del pobre corazón abandonado. Débil, viejo, indigente,
en su totalidad lleno de horror, trataba de tranquilizarse, de
hacer renacer la esperanza, nombrando a los amigos de la
humanidad. ¡Hilo frágil, miserable apoyo! De los dos patronos
de la anciana, el uno, al cabo de un año, perecería en el
patibulo; el otro, un poco más adelante, sería encontrado
muerto de hambre y de miseria y devorado por los perros.
Una señal infinitamente grave, deplorable, del singular
estado en que se hallaban los espíritus, es que en aquella ciudad
inmensa en que la miseria era excesiva desde hacía mucho
tiempo, nadie quería trabajar. La Comuna no encontraba a
ningún precio obreros para los trabajos de nivelación del
campamento de Montmartre. Ofrecía dos francos diarios y no
se presentaba nadie. Llegó hasta hacer requisa de los
constructores ofreciéndoles el salario más elevado que ganasen
en su industria, y tampoco acudió ninguno. Por fin lo
intentaron con la prestación personal haciendo turnar a las
secciones.
Nadie, o casi nadie, respondía a los llamamientos de la
guardia nacional; a duras penas se completaba la guardia de la
Asamblea, la de los depósitos de objetos preciosos, la del
Garde-Meuble, por ejemplo, que una noche quedó, como vamos
a ver, casi abandonado.
En los clubs reinaba la soledad. Muchos de sus miembros
se habían ausentado, el disgusto se apoderaba de los restantes.
Esto era muy evidente en las actas de los Jacobinos. La ausencia
de todos los oradores ordinarios hizo figurar en ellos en
primera línea a gente completamente desconocida.
Los que han dicho que el crimen era un medio de fuerza,
un cordial poderoso para hacer de un cobarde un héroe, esos no
conocían la historia y han calumniado a la naturaleza humana.
Sepan esos culpables ignorantes que con tanta ligereza hablan
de cosas tan terribles, la profunda enervación que emana de
tales actos.
¡Ah! Si al día siguiente de los placeres vulgares (cuando el
hombre, por ejemplo, ha prodigado su vida al viento y el amor
a los bajos placeres) entra en su casa embrutecido y. triste, sin
osar mirarse a sí mismo, ¡cuánto más el que ha buscado un
execrable placer en el dolor y en la muerte! El acto más contra
natura es sin duda el asesinato; quebranta cruelmente la
naturaleza del que lo comete; el asesino ve después que se ha
matado él mismo; se inspira él mismo la repulsión que produce
un cadáver, siente unas náuseas horribles y quisiera vomitar su
propio ser.
Los historiadores han adoptado con ligereza la opinión de
que la matanza había sido el punto de partida de la victoria,
que semejante crimen había abierto un abismo, que el pueblo
comprendió que era preciso vencer o morir y finalmente que los
asesinos de septiembre habían arrastrado al ejército, formando
la vanguardia de Valmy y de Jemmapes. ¡Triste confesión,
verdaderamente, si fuera cierta, hecha para humillar! El
enemigo se ha apresurado a acoger esta opinión, fingiendo
creer a esos extraños franceses que piensan que Francia venció
por la energía del crimen. Vamos a demostrar la falsedad de
aquella creencia. De los trescientos o cuatrocientos hombres que
intervinieron en la matanza, muchos de los cuales son
conocidos, pocos, muy pocos eran militares. Los que
participaron fueron recibidos en el ejército con horror y con
asco; Charlat, entre otros, que se vanagloriaba insolentemente
de su crimen, fue acuchillado por sus camaradas.
Hemos comprobado con documentos irrecusables y con la
unánime afirmación de testigos oculares a quienes
entrevistamos, el número infinitamente pequeño de los asesinos.
Eran a lo sumo cuatrocientos.
El número de muertos (contando incluso los dudosos) es de
966.
El barrio de Saint-Antoine, en particular, que había hecho el
10 de agosto, fue completamente ajeno al 2 de septiembre.
Gonchon, su célebre orador (hombre honrado que murió
pobre), pudo decir seis meses después (el 22 de abril de 1793)
sin temor a ser desmentido: “El barrio no recela de los hombres
tranquilos. La jornada del 2 de septiembre no ha hallado
cómplices entre nosotros”.
No es menos curioso el juicio que los hombres, a quienes se
acusaba de haber tomado parte en el asunto, han formado sobre
aquellos sucesos:
“Suceso desastroso”, dice Marat en octubre de 1792 (n° XII
de su diario). “Jornadas sangrientas, dice Danton, por las cuales
ha gemido todo buen ciudadano” (9 de marzo de 1793).
“Recuerdo doloroso”, dice Tallien (en su apología,
publicada dos meses después de las matanzas de septiembre).
¡Sí, desastrosos, sí dolorosos, dignos de que se gima
eternamente!<
Sin embargo estas lamentaciones tardías no curaban la
incurable llaga hecha al honor, hecha al sentimiento de
Francia< La vitalidad nacional, sobre todo en París, parecía
herida; una especie de parálisis de muerte quedaba al parecer
en los corazones.
Se trataba de saber dónde comenzaría nuevamente la vida.
Podía dudarse que empezara en la Asamblea legislativa. ¿Vivía
esta? No se le había visto en aquellos días horribles. Enfadada
desde hacía tiempo por sus tergiversaciones, estaba moribunda,
no, muerta, acabada, exterminada por la calumnia.
Parecía tocada y convencida de dos crímenes perfectamente
opuestos: hacer un rey y rehacer un rey, restaurar a Luis XVI,
hacer rey a Brunswick. Una sencilla palabra habría bastado y
nadie se atrevía a pronunciarla: aquella Asamblea acusada de
traición, acababa de deshacerse de los medios para ello; se
quebrantaba ella misma, convocando para dentro de algunos
días a la Convención que la reemplazaba. Representantes y
ministros, todos iban a ser anulados al momento ante aquella
Asamblea soberana.
En la mañana del 4 de septiembre llevaba Guadet en
nombre de la comisión extraordinaria (creada en la Asamblea el
10 de agosto) una proposición en que los representantes
rechazaban los rumores injuriosos que se hacía correr, jurando
combatir con todas sus fuerzas a los reyes y a la monarquía.
Chabot tuvo noticia de ello y arrebató la iniciativa a la
Gironda. En cuanto se abrió la sesión, propuso que se prestase
juramento de odio a la monarquía.
“¡No más rey!” fue el grito, el juramento de la Asamblea
entera, conmovida por su palabra.
Entonces se levantó un militar, Aubert-Dubayet, y con voz
fuerte y sonora dijo: “¡Jamás capitulación!< ¡Jamás rey
extranjero!”.
Y el joven girondino Henri Larivière: “¡No, ni extranjero ni
francés!< ¡Ningún rey mancillará ya el suelo de la libertad!”.
Produjo sorpresa el oír a Thuriot contener aquel
movimiento: “Señores, dijo, seamos prudentes, no nos
anticipemos a lo que puede decidir la Convención”.
A lo cual, Fauchet, usando del derecho que parecía darle su
noble iniciativa (su diario era el primero que había propuesto la
República), con un gran impulso de su corazón dijo: “No, que la
Convención decida lo que quiera; si restaura al rey, nosotros
podremos continuar siendo libres y huir de una tierra de
esclavos que retomarían a un tirano”.
Para conciliarlo todo, la proposición reservó a la
Convención su derecho: el juramento fue individual; cada
diputado se comprometió por sí mismo.
La comisión extraordinaria, por conducto de Vergniaud,
dijo entonces que acusada en el seno de la Comuna, pedía
concluir y devolver sus poderes. La Asamblea no lo aceptó.
Entonces tuvo Cambon un arranque heroico (téngase en cuenta
que en aquellos momentos se asesinaba en Bicêtre, e incluso en
la Force y en la Abbaye). Se indignó de la timidez de la
comisión: “¡Cómo! dijo. ¡Acabáis de jurar la guerra a los reyes y
a la monarquía y ya dobláis la cabeza ante no sé qué tiraníal<
Si queremos que gobierne la Comuna, sometámonos
tranquilamente. Alguna vez he combatido a la comisión; hoy la
defiendo< Veo a unos hombres que se cubren con la máscara
del patriotismo para trabajar contra la patria. ¿Qué quieren esos
agitadores? ¿Ser nombrados en la Convención,
reemp1azarnos?< Pues bien, que tomen de mí esta lección”.
Continuó valerosamente, con una profecía fúnebre sobre las
revoluciones, con las que los intrigantes luchando unos con
otros, acabaría Francia por entregarse al extranjero.
Este gran hombre, sólo conocido como el severo e
irreprochable hacendista de la República, tuvo entonces, y con
frecuencia después, en las crisis más tempestuosas, una rara
originalidad: el heroísmo del buen sentido, al que nada hacía
retroceder. Resistió toda la Revolución firme, solo y respetado.
No quería la Gironda y la defendió; no amaba a Robespierre y
le apoyó cuando fue necesario. Y el día en que Robespierre, en
un último acceso de rabia denunciadora, llegó hasta a atacar la
probidad de Cambon, cayó herido él mismo.
Cambon había roto el hielo llamando por su nombre a la
victoria de la Comuna: una tiranía, una resurrección de la
monarquía bajo otro nombre. La reacción fue muy fuerte.
Sucedió lo que ocurre en esos momentos en que nadie se atreve
a hablar: en cuanto uno habla todos rompen a hablar con
valentía.
Los comisionados de la Asamblea, enviados por ella a las
secciones, fueron recibidos por estas, contra lo que se esperaba,
con amor y alegría. Es que la multitud había vuelto a las
asambleas de las secciones; desiertas el 2 y el 3 fueron
numerosas el 4. Todo el mundo tenía prisa por agruparse
alrededor de los comisionados, para tranquilizarse y creer que
había allí una Francia, una patria, una humanidad todavía y un
mundo de vivientes. El pueblo, en cierto modo, surgió de lo
profundo, salió de las tinieblas de la muerte para abrazar en sus
representantes la imagen sagrada de la ley. Los calumniadores
de la Asamblea creían que ya no les quedaba más que ocultarse;
se excusaban con gran esfuerzo. En la sección de Luxemburgo
uno de ellos alegó que había obedecido a la autoridad de
Robespierre, a pesar de lo cual se acordó que merecía ser
expulsado de su sección. En la de Postas, Cambon fue recibido
como un dios salvador. Las mujeres y los niños que trabajaban
en las tiendas de los equipos militares, los rodearon a él y a sus
colegas con verdadero delirio. Todos en la sección, hombres y
mujeres, querían arrojarse en sus brazos; le estrechaban y le
abrazaban, y cuando llegó el decreto que anunciaba que la
Asamblea iba a cerrarse, a dar fin a sus trabajos, a disolverse,
todos los rostros estaban inundados de lágrimas.
Todo parecía diferente desde la noche del 4. Oficiales
municipales fueron a la Asamblea a presentar al abate Sicard,
salvado de la Abbaye (así lo daban ellos a entender) gracias a su
valerosa humanidad. Un miembro de la Comuna, el mismo que
había ido a la Asamblea con Tallien en la noche del 2 al 3 y que
entonces había elogiado la hermosa justicia popular, fue el día 5
con un inglés al que dijo que había salvado de la matanza. Lo
que también resultó característico fue la humanidad repentina,
los sentimientos generosos de que hizo alarde Santerre.
Severamente amonestado el 4 por el ministro del interior, se
excusó de la inercia de la guardia nacional, y dijo que, si persistía,
su cuerpo serviría de escudo a las víctimas. Realmente no podía
censurar aquella inercia, ya que no había hecho ningún
llamamiento, ningún esfuerzo, ni mandado que tomaran las
armas. ¿Y cómo podía haber dado semejante orden, cuando su
cuñado Panis hacía que Marat, el apóstol de la matanza, tomase
asiento en el comité directivo? Fue un espectáculo extraño el
ver a Santerre convertido bruscamente, predicando en la gran
sala del Ayuntamiento a la multitud que llenaba las tribunas,
explicando las ventajas del orden y el peligro que había en creer
a la ligera en acusaciones poco fundadas, en matar antes de
esclarecerlas.
La Comuna, privada durante tanto tiempo de la presencia
de Danton, le vio llegar por fin el 4 por la noche, asombrado:
iba a proteger a Roland quien, en aquel momento, ya no
necesitaba protección. Pidió que se revocase el extraño acuerdo
que se había dictado el día 2 contra el ministro del interior y
que se mantenía aún suspendido sobre su cabeza como una
espada, sin atreverse a dejarla caer.
Los vientos no eran ya de matanza, todo el mundo la
miraba con horror. Sin embargo, continuaba. Entonces se vio
que lentamente los espíritus, una vez quebrantados, vuelven a
recobrar la fuerza y el valor. Un extraño letargo, una parálisis
inexplicable encadenaba a las masas. Había todavía unos
cincuenta hombres en la Abbaye y otros tantos en la Force que
mataban tranquilamente. Nadie se atrevía a molestarles. No
mataban a muchos; los de la Abbaye, al haber hecho tabla rasa,
no tenían más víctimas que los que el comité de vigilancia se
encargaba de enviarles. En cuanto a la Force, los magistrados
no se atrevían a turbar a aquellos asesinos en el ejercicio de sus
funciones; únicamente se aventuraban a robarles algunos
prisioneros que ocultaban en la cercana iglesia.
Habían adquirido ya la costumbre, los asesinos no querían
ni podían hacer otra cosa. Era una profesión. Ellos mismos se
consideran verdaderos funcionarios encargados de ejecutar la
justicia del pueblo soberano. La Comuna declaró el 4 que le
habían afectado los excesos de la Force y de la Abbaye, pero al
mismo tiempo rehusó salvar a los infortunados de Bicêtre,
permitiendo que se alistasen. El consejo general, reducido a
escaso número, estaba compuesto por los más violentos. Invitó
a las secciones a que completasen el número de sus comisarios.
De este modo las elecciones municipales se verificaron en pleno
terror, durante la matanza. Las de la Convención se hicieron
bajo la misma influencia. El primer elegido de París el 5 de
septiembre fue Robespierre.
Nada indicaba que la Comuna quisiera seriamente contener
la efusión de sangre. El 4 y el 6 le propusieron que amnistiase a
ciertos hombres que estaban con mortales angustias, los veinte
o treinta mil firmantes de las peticiones lafayettistas y
constitucionales en favor del rey. Un gran número de
voluntarios que partían para los ejércitos habían hecho
generosamente el juramento de olvidar el error de sus
hermanos. La Comuna rechazó violentamente la proposición de
votar el olvido.
El 4 la comisión extraordinaria de la Asamblea había
propuesto a Danton un medio muy sencillo para cambiar de
golpe la situación: prender a Marat. Remedio radical, heroico.
Sólo que se corría el riesgo de producir una violenta reacción.
Prender a Marat era ejecutar el decreto de acusación que el
partido lafayettista, realista, constitucional, había hecho
publicar contra él. Era hacerse acusar como cómplice de
Lafayette, era realzar la esperanza de los realistas, iniciar un
movimiento que podía llegar demasiado lejos. En tales
momentos el viento va deprisa; la tempestad una vez
desencadenada en sentido inverso, hacía posible que los
realistas constitucionales triunfasen desde el primer día, a los
ocho días los realistas puros, ocho días después los prusianos.
Danton contestó que antes que hacer prender a Marat,
presentaría su dimisión.
Brissot, a su vez, fue a casa de Danton y le instó vivamente
a que obrase: “ ¿Hay algún modo de impedir, le dijo, que los
inocentes perezcan con los otros?”. “No hay ninguno”, repuso
Danton.
Retrayéndose así la autoridad de una manera tan absoluta,
no podía cambiar la situación, a no ser por una manifestación
vigorosa de la indignación del pueblo. No se atrevió a
manifestarse el 5 y no se produjo hasta el 6. Este mismo día aún
hubo algunos asesinatos. Pétion había ido al consejo general y
se pronunciaba contra los agitadores que pedían nuevas
víctimas. Se oyeron aplausos confusos, luego voces distintas
que manifestaban el asentimiento más decidido; finalmente,
gritos de furor contra los bebedores de sangre: “Nosotros los
perseguiremos. ¡Nosotros los prenderemos!” fue la frase
unánime que salió de aquella tempestad, la verdadera voz del
pueblo, que al fin se manifestaba. Pétion se puso en marcha,
arrastró como vencedor a la Comuna humillada, fue a
apoderarse de la Force y cerró sus ensangrentadas puertas (6 de
septiembre).
Aquellas voces de indignación parece que debieran hacer
hundirse en la tierra a los sanguinarios idiotas que habían
creído salvar a Francia deshonrándola. El 5 un miembro del
consejo dejó oír amargas quejas contra Panis, el que
furtivamente había introducido a Marat en el comité de
vigilancia. Panis se presentó a contestar el 6 por la noche; no se
sabe lo que pudo decir, pero el consejo se declaró satisfecho. Su
apología había sido precedida por una extraña disertación de
Sergent sobre la sensibilidad del pueblo, su bondad, su justicia, etc.
Estas habladurías causan horror cuando tienen lugar entre la
matanza de París y la matanza de Versalles, que la Comuna
preparaba, que quería expresamente.
Quería, podemos afirmarlo; de otro modo, no hubiera
mostrado una obstinación feroz en violar por tres veces los
decretos de la Asamblea. La Asamblea había ordenado que los
prisioneros de Orleáns continuasen allí, luego que fuesen a
Blois, y finalmente, a Saumur. La Comuna, oponiendo
atrevidamente sus decretos a los de los representantes de
Francia, ordenó que los prisioneros fuesen conducidos a París,
mejor dicho, a la muerte: que se empezara de nuevo la matanza.
Los directores de la Comuna necesitaban un nuevo golpe
de terror no ya para salvar a Francia (como tantas veces habían
repetido), sino para salvarse ellos mismos. El 7 el consejo
general, apremiado de nuevo, se había visto obligado a
nombrar una comisión para que examinase las quejas
presentadas contra Panis. La maldición pública comenzaba a
pesar sordamente sobre las cabezas de aquellos hombres, y en
medio de su terror, se unían cada vez más a Marat, a la idea del
exterminio.
En el cambio universal de los espíritus había un hombre
que no cambiaba. Sólo Marat mostraba una notable constancia
en su opinión. Para él, los principios eran ante todo, quiero
decir, un solo principio y muy sencillo: matar. No contento con
los prisioneros enviados a las prisiones durante la misma
ejecución, continuaba poblándolas con la esperanza de que un
día u otro se vaciarían de una vez. Todos los días afirmaba que
la salvación pública exigía “que se asesinara cuanto antes a la
Asamblea Nacional”.
Su sueño más dulce hubiese sido un San Bartolomé general
en toda Francia. París era poco para él29. Había obtenido del
comité de vigilancia que enviara comisionados para propagar el
hecho con este título nuevo: Comisarios de los administradores de
la salvación pública. Uno de los medios de salvación que estos
comisarios proponían en Meaux, era fundir un cañón del
calibre exacto de la cabeza de Luis XVI a fin de que al primer
paso que se atreviesen a dar los prusianos se les enviase dicha
cabeza en lugar de una bala.
La circular en que Marat recomendaba la matanza en
nombre de la Comuna y que había hecho circular bajo sobre del
ministro de justicia (gracias a la cobardía de Danton) corría de
departamento en departamento. El ejemplo de París, siempre
tan poderoso, la autoridad respetable de la gloriosa Comuna,
causaban gran impresión. En todas las ciudades hay siempre un
puñado de alborotadores violentos (o que fingen serlo), un
buen número también de imitadores imbéciles, que se reunían
en la plaza y decían: “¿Y nosotros? ¿Es que no vamos a hacer
algo atrevido<?”. La debilidad de los periódicos parisinos, que
no se atrevían a censurar la matanza, contribuía bastante a
engañar a los provincianos. ¿Qué decir cuando se lee en el
pálido y frío Monitor estas vergonzosas palabras, “que el pueblo
había formado la resolución más atrevida y más terrible”? Y
¿quién es el que en Francia se conforma con parecer menos
atrevido?
En Reims, en Meaux, en Lyon, se hizo a conciencia todo lo
posible para no quedar muy por debajo de París. Se mataron a
muchos prisioneros, curas, nobles y también a algunos
ladrones; cerca de treinta personas perdieron la vida.
Ningún prisionero estaba tan expuesto como los de
Orleáns; eran unos cuarenta los que esperaban el juicio del alto
tribunal que allí tenía asiento. La mayor parte eran hombres
que se habían significado de una manera odiosa contra la
Revolución. Estaba entre otros el ministro Delessart, conocido
instrumento de las intrigas de la corte, de sus negociaciones con
el enemigo. Estaba también allí Brissac, comandante de aquella
guardia constitucional tan perfectamente reclutada entre los
nobles de provincia más fanáticos, los burgueses más
retrógrados, los maestros de armas, los espadachines
reconocidos en los garitos. Brissac reunía condiciones
estimables, era amigo personal de Luis XVI; en la corte se le
citaba como un perfecto modelo de caballero francés, lo cual no
le impedía ser amante de la Dubarry. Fue hallado escondido en
casa de su amante, en el pabellón de Luciennes.
La expedición de Orleáns fue confiada a dos hombres
cruelmente fanáticos, Lazouski y Fournier, llamado el
americano. Este estaba tan entusiasmado por el tema que
sufragó los gastos necesarios con ayuda de un joyero y algunos
otros. Adelantó unos veinte mil francos que más adelante le
fueron reintegrados por la Comuna. Lazouski estaba
doblemente furioso, doblemente exasperado, con rabia polaca y
francesa. Hay que tener presente que en aquellos momentos (en
el verano de 1792) los tres asesinos de Polonia consumaban su
obra execrable, hipócrita, de desmembramiento. Lazouski se
vengaba aquí de los crímenes de Petersburgo. Ya que no podía
asesinar a los reyes, asesinaba a los realistas.
La Asamblea, con su apasionado deseo de evitar la efusión
de sangre, se humilló una vez más. Se convino tácitamente con
la Comuna. Se acordó que los prisioneros no llegarían a París,
sino que se quedarían en Versalles. Roland lo hizo preparar
todo allí. Se envió por delante, para protegerlos, una masa de
guardia nacional.
Versalles no era menos peligroso que París. Ya lo hemos
visto el 6 de octubre. En ninguna parte era más odiado el
antiguo régimen. Había además entonces, en aquella ciudad,
cinco o seis mil voluntarios, sin armas, sin uniformes, que
esperaban el momento de partir, desocupados, aburridos y
descontentos, vagando por las calles y tabernas. Sobra decir que
la noticia de la llegada de los prisioneros de Orleáns les
conmocionó. Se podía apostar que si llegaban a Versalles
perecería hasta el último.
Se asegura que un magistrado de Versalles, adivinando el
peligro, fue a París y corrió a casa de Danton, que le recibió
muy mal. Danton no podía ordenar que el cortejo retrocediera
sin cortar el gran litigio, sin declararse por la Asamblea contra
la Comuna. La Comuna acababa de lograr una victoria; aquel
mismo día había sido nombrado Marat diputado por París.
Danton, gruñendo, dijo al pronto estas palabras en voz baja,
como un perro: “—Esos hombres son muy culpables. —
Concedido, pero el tiempo apremia< —¡Esos hombres son
muy culpables! —¿Pero qué queréis hacer finalmente? —¡Eh,
caballero!, exclamó entonces Danton con voz de trueno. ¿No
veis que si tuviera algo que responderos hace tiempo que ya lo
habría hecho?< ¿Qué os importan esos prisioneros? Cumplid
con vuestro deber. Ocupaos de vuestros negocios”.
La cosa ocurrió como podía preverse. La escolta formada
delante y detrás, no protegía los flancos del convoy. En la verja
de la Orangerie una tropa confusa rodeó las carretas y las
asaltó. Un jardinero al que en otro tiempo había despedido
Brissac le dijo: “¿Me reconoces?” (sabemos este detalle por un
testigo ocular). Le cogió por la solapa y le rompió en la cabeza
un jarro de barro que tenía en la mano. Este fue el principio de
la matanza. El alcalde de Versalles hizo esfuerzos increíbles
para salvar a los prisioneros; él mismo estuvo en peligro. Todo
fue inútil. Una vez excitados con la vista de la sangre corrieron
a la prisión y mataron allí todavía a una docena de personas
más.
Lazouski y Fournier volvieron tranquilamente a París con
sus carretas vacías y no encontraron allí el recibimiento que se
habían hecho la ilusión que tendrían. Sus hombres, inquietos al
no ver París tan enérgico como lo habían dejado, intentaron
tranquilizarse con alguna demostración de aprobación del
ministro patriota. Fueron ante la casa del ministro de justicia y
gritaron: “¡Danton! ¡Danton!”. Contestó a este llamamiento, y
apareciendo en el balcón, el miserable esclavo, acostumbrado a
ocultar la debilidad de sus actos con el orgullo de su palabra,
dijo (al menos así se asegura): “El que os da las gracias no es el
ministro de justicia, es el ministro de la Revolución”.
Danton se veía entonces en una crisis peligrosa en la que
iba a encontrarse frente a la terrible Comuna, en oposición con
ella; la máscara que había adoptado peligraba que se la
arrancasen. Disputaba a la Comuna la vida de un prisionero
mucho más importante para él que todos los que habían
perecido en Versalles, el célebre constituyente Adrien Duport.
La corte le había consultado, lo mismo que a Barnave y a
Lameth.
En el mismo manifiesto de Leopoldo, en el retrato poco
halagador que el emperador hacía en él de los jacobinos, se
había creído reconocer la pluma demasiado hábil del famoso
triunvirato.
Estas culpables inteligencias con el enemigo eran
demasiado creíbles, pero no estaban de ningún modo probadas.
Lo que lo estaba mejor, lo que era cierto, histórico, eran los
inmensos servicios que Adrien Duport había prestado, en la
Constituyente, a Francia y a la Revolución. La vida de
semejante hombre era en verdad sagrada. La Revolución no
podía atentar contra ella sino con mano parricida. Danton
quería salvarle a toda costa y con ello pagaría la deuda de la
patria, mejor aún, la de la humanidad entera. ¿Quién no
recordaba las palabras conmovedoras de Duport en su discurso
contra la pena de muerte: “Hagamos al hombre respetable ante
el hombre<”?
Todo esto estaba ya olvidado. ¡Y apenas hacía un año, tan
rápido había pasado el tiempo desde el 91 al 92! Pero Danton se
acordaba y quería salvar a Duport a toda costa.
Danton podía tener alguna razón personal para temer que
un hombre que sabía tantas cosas fuese interrogado e hiciese
pública confesión. En la primitiva organización de los Jacobinos
y más adelante, quizás en algunas de sus intrigas con la corte,
habría probablemente empleado Duport a Danton. ¿Era interés?
¿Generosidad? Acaso los dos motivos a la vez le hacían desear
apasionadamente salvar a Duport.
Éste era precisamente uno de los que el comité de
vigilancia había tenido cuidado de buscar, en el momento de las
visitas domiciliarias, el 28 de agosto. Sin embargo no estaba de
ningún modo comprometido por los últimos acontecimientos.
Hacía más de seis meses que la corte no se servía de Duport ni
de los constitucionales; no se dignaba ya engañarlos; no tenía
esperanza más que en el apoyo del extranjero. Duport, que
continuaba en París, en su casa del Marais, no se ocupaba más
que de cumplir sus deberes como presidente del tribunal
criminal; era un magistrado, un burgués inofensivo, un guardia
nacional; había hecho su guardia en la noche del 10 de agosto,
había permanecido en su puesto y no había estado en el castillo.
Durante las jornadas de septiembre había estado en su casa de
campo de Nemours; el 4, cuando volvía de paseo con su mujer,
fue arrestado por el alcalde del lugar acompañado de unos
treinta guardias nacionales.
El ilustre legista dijo a aquel alcalde de aldea que su
autorización de un comité de policía de París no tenía valor
alguno fuera de París. Pero la población estaba muy agitada y
las amenazas de los voluntarios que estaban allí obligaron al
alcalde a conducirle a las prisiones de Melun. Si hubiera sido
llevado a París, habría perecido con seguridad; aún mataban
allí el 5 y hasta el 6. Afortunadamente Danton fue avisado a
tiempo y ordenó a la municipalidad de Melun que le
conservaran prisionero, fuesen cual fuesen las órdenes que se le
comunicasen. Además, y por temor a que su mensaje no llegara
o no produjera efecto, dio orden a todas las autoridades de las
localidades del camino que detuviesen a tan importante
prisionero en cualquier punto del viaje en que se hallara.
Entretanto los celosos de Melun no perdían el tiempo.
Hicieron creer a Duport que iban a reclamar ante la Asamblea
Nacional contra la ilegalidad de su detención y en realidad lo
que hicieron fue pedir al comité de vigilancia una nueva orden
para sacarle de la prisión de Melun y conducirle a París. Llegó
esta orden a Melun y quedó la municipalidad de esta ciudad
entre el comité de vigilancia, que ordenaba que se le entregara,
y el ministro de justicia, que mandaba que lo conservarán. En la
duda creyó lo más prudente no hacer nada, dejar las cosas en el
mismo estado en que se hallaban y mantuvo al prisionero.
Danton había previsto muy bien el conflicto. Al día
siguiente del día en que lo envió a Melun, se proveyó de un
decreto de la Asamblea (8 de septiembre) que encargaba al
poder ejecutivo (es decir a Danton) que acordase acerca de la
legalidad de la detención de Duport. Con este acto vigoroso,
arrancaba Danton una víctima a la Comuna; era la primera vez
que se mostraba valiente contra ella y que se atrevía a ponerse
en su contra, desmintiendo su falsa unanimidad con los
hombres de sangre.
Duport continuó en Melun, pero Danton no se atrevió a
llevar más adelante su ventaja. Rogó al comité de vigilancia que
comunicase los antecedentes a los tribunales. El comité repuso
con dureza que no necesitaba instruir proceso para prender a
semejante hombre, que por otra parte habían encontrado a
Duport cartas singularmente sospechosas. El comité se sentía
fuerte. Las matanzas se habían traducido inmediatamente en
elecciones favorables a la Comuna. En los días de terror en que
las asambleas electorales eran poco numerosas, los violentos
luchaban con ventaja. El 5 eligieron a Robespierre y el 8 a
Marat. Dos días después de la matanza de Versalles, el 11,
resultaron elegidos Panis y Sergent.
Entonces creyó Marat que podría obligar a Danton,
poniéndolo en el caso de adoptar una situación más clara que la
que hasta entonces había mostrado. Le tenía cruelmente cogido
por el asunto de Duport. El 13 publicó junto con las cartas de
Danton y del comité, las que habían encontrado a Duport,
cartas enigmáticas y propicias para excitar la curiosidad. Estas
cartas, publicadas primero en El Amigo del Pueblo, se insertaron
después en otros diarios; todos aprovecharon la ocasión para
perder a Danton, mostrándolo en connivencia con un
conspirador realista. Marat creyó haberle herido de muerte;
entonces le escribió una carta injuriosa, insultante, en la que le
anunciaba que desde los periódicos-folleto y pasquines iba a
arrastrarle por el lodo.
El león, furioso, sintió la cadena, se vio cogido por un
perro< Ni siquiera rugió. Cedió a las circunstancias, devoró su
corazón y corrió a la alcaldía. En el mismo edificio residían el
inocente alcalde de París, Pétion, y la dictadura de la matanza,
el comité de vigilancia, Marat y los maratistas. Danton no fue
desde luego derecho al que quería ver, sino a casa de Pétion,
Gritó, gesticuló, declamó contra la insolente carta que Marat se
había atrevido a escribirle. “Pues bien, le dijo Pétion, bajemos al
comité y os explicaréis juntos”. Bajaron. En presencia de Marat
el orgullo se volvió a apoderar de Danton y trató a aquel
duramente. Marat no desmintió nada, sostuvo lo que había
dicho, añadiendo que por lo demás, en semejante situación
debía olvidarse todo. Y entonces tuvo un arranque de
sensibilidad, como le sucedía con frecuencia, desgarró la carta
que había mortificado a Danton y se arrojó en sus brazos.
Danton soportó el beso, sin perjuicio de lavarse enseguida.
No por ello dejaba de sentir la cadena ceñida al cuello.
Marat le tenía cogido por Duport. Si Danton defendía a Duport,
estaba perdido, mordido de muerte por Marat. Si Danton
entregaba a Duport, probablemente estaba perdido; Duport
hablaría, sin duda, antes de morir y arrastraría consigo a
Danton.
Éste debía esperar, ganar tiempo. Los maratistas podían
perecer por sus mismos excesos. Lo que parecía que debía
romper en muy poco tiempo aquella tiranía anárquica, no era
solamente el horror de la sangre, sino el temor al pillaje. Los
robos se multiplicaban. Los que se creían dueños de la vida de
los hombres se creían con mayor razón dueños de sus bienes.
Si Marat no aconsejaba el reparto de las propiedades, su
amigo Chabot aseguraba que era porque no creía a los hombres
todavía lo bastante virtuosos. Muchos no lo creían así; se
juzgaban suficientemente virtuosos y para empezar, intentaban
hacer el reparto con sus propias manos; primero el de las
alhajas y los relojes, en pleno día, en los bulevares. Si el hombre
despojado gritaba, los ladrones gritaban mucho más alto: “¡Al
aristócrata!”. La multitud pasaba con la cabeza baja ante aquel
grito tan temido y no se atrevía a intervenir.
París volvía al estado salvaje.
Y como sucede en tales casos, como los individuos no
esperaban nada de la protección de la ley, intentaron asociarse
para protegerse ellos mismos. Las antiguas fraternidades
bárbaras, los ensayos antiguos y groseros de solidaridad, de
protección mutua, encontraron imitadores en París a finales del
siglo dieciocho. En la Abbaye, la sección ensangrentada,
temblando todavía por la matanza, propuso a las otras
secciones “una confederación entre todos los ciudadanos para
garantízarse mutuamente los bienes y la vida”. Debían hacerse
reconocer llevando siempre consigo una tarjeta de la sección.
De este modo cada uno tenía su sección por garantía, estaba
protegido por ella. Debía esperarse que ya no se vería a un
desconocido, a un quídam con banda, llamar a la puerta en
nombre de la ley, romperla si no la abrían, coger a un ciudadano,
llevárselo y arrojarle en las prisiones todavía húmedas de
sangre. Luego, cuando se quería buscar el origen, no se
encontraba nada. ¿En el comité de vigilancia y de policía? Ni él
mismo sabía nada. Se acababa por descubrir que era uno de sus
miembros, a menudo uno sólo, y lo más a menudo Marat, quien
por todos, sin prevenirlos, había firmado con sus nombres,
redactado el mandato de detención, autorizado al quídam.
Las autoridades de París no se contentaban ya con reinar en
aquella ciudad. Extendían su reino a treinta y a cuarenta leguas.
Daban a las gentes a las que llamaban administradores de
salvación pública, poderes concebidos en estos términos:
“Autorizamos al ciudadano tal para que se traslade a tal ciudad
para que se apodere de las personas sospechosas y de las
pertenencias valiosas”. Desde las ciudades, aquellos comisarios,
con su espíritu de conquista, circulaban por los campos, iban a
los castillos cercanos y cogían y se llevaban todos los objetos de
valor.
La ocasión era la ideal para atacar a la Comuna. La
Asamblea tomó sus medidas y esta vez con una temible
unanimidad, que demostraba que los dantonistas obraban de
acuerdo con la Gironda.
La Asamblea publicó un decreto prohibiendo que se obedeciera
a los comisarios de una municipalidad fuera de su territorio.
Un golpe no menos grave se asestó a la Comuna y a toda
aquella red de agentes que creaba a su capricho, delegando su
tiranía en el primero a quien se le antojaba ceñirle su terrible
banda. A propuesta del dantonista Thuriot decretó la Asamblea
que “todo el que usara indebidamente la banda municipal sería
castigado con la muerte”.
No nos cabe duda de que en esta ocasión habló Danton por
boca de Thuriot, tomando la revancha del beso de Marat.
Se quería hacer creer para justificar tan violento decreto,
que todas aquellas gentes con banda, que sin derecho ni
autoridad ponían los sellos, hacían embargos y se llevaban lo
que les parecía, eran unos canallas. ¿Acaso los mismos
municipales estaban completamente limpios? Tentados estamos
de dudarlo. Su ilimitada autoridad, la disposición absoluta que
en todos los asuntos se atribuían, les colocaba en una pendiente
muy resbaladiza. Era de temer que aquellos brutos, inflexibles
por naturaleza, inaccesibles a la piedad, verdaderos estoicos
para los demás, lo fuesen menos para ellos mismos. ¿En el
vértigo del momento, con el manejo confuso, indistinto de
tantos asuntos y de tantos objetos, no se impondría la pasión
dominante? (porque todos tienen una, éste las mujeres, aquél el
dinero, etc.).
Se cuenta que el comité de vigilancia que tenía en su poder
los despojos de los muertos de septiembre, una gran masa de
alhajas, tuvo la idea, en un momento de apuro público, de
convertirlas en dinero. Quizás demasiado pronto (algunos días
después de la matanza); apenas había habido tiempo para lavar
las manchas; aquellas joyas olían a sangre. Anillos abollados
por el sable que había cortado los dedos, pendientes arrancados
con trozos de orejas, eran en verdad cosas demasiado tristes
que no convenía enseñar; mejor hubiera sido enterrar aquellos
tristes despojos marcados con las huellas de la muerte, que no
podían llevar la buena suerte a nadie. Los miembros del comité
trataron de venderlos en pública subasta, pero por muy pública
que fuese no era menos sospechosa; ¿quién se hubiera atrevido
a pujar por ningún objeto si se les antojaba decir que ellos
compraban tal o cual? Y esto es precisamente lo que ocurrió.
Sergent, por su condición de artista, miraba y daba vueltas sin
cesar a un camafeo de ágata de gran precio: “No era, dice en sus
justificaciones, un camafeo antiguo”. Poco importa; fuese
antiguo o moderno, se enamoró de él. Nadie se atrevió a pujar
por él. Sergent lo adquirió por el precio de tasación. ¿Lo pagó?
Aquí comienza la disputa. Sergent, en sus Notas, dice: Sí; la
información conservada en la Jefatura de policía parece que
dice: No. Se inclina uno a creer que el artista necesitado, que
recibía una pequeña indemnización por su asistencia al rey de
Francia, obró en aquella ocasión realmente, se reservó el
derecho de pagar cuando quisiera y provisionalmente se
adjudicó el objeto que había excitado su capricho. No hay duda
de que pudo coger otras cosas mucho más preciosas. Sea como
fuere, Sergent, en su larga vida, muy honrada, sufrió esto
miserablemente, hablando de ello sin cesar, escribiendo de ello
sin parar, apostándose al paso de los extranjeros de Europa,
deteniéndolos, obligándolos por decirlo así, a oír su apología.
Hasta su muerte, estuvo como perseguido por aquella fúnebre
joya, que parece haberle tentado pérfidamente para amargarle
sus días con el recuerdo de septiembre.
Todo el mundo, en realidad, en aquellos momentos,
actuaba como un rey. Tras descubrirse bajo los escombros del
Carrousel unas cuevas con toneles de aceite y de vino, los
transeúntes, como pueblo soberano, herederos naturales del
rey, decidieron que el aceite y el vino les pertenecían. Bebieron
el vino, vendieron el aceite, y todo ello sencillamente, en pleno
día, sin reparos ni escrúpulos.
Eso no fue todo. Se recordará que un miembro de la
Comuna había creído en el mes de agosto que debía retirar del
Garde-Meuble un cañoncito de plata. Este hecho llamó la
atención de algunos sobre dicho depósito.
Notaron que apenas estaba custodiado; no se podía ni
reunir ni mantener un destacamento lo bastante numeroso de
guardia nacional. En el saqueo universal que imperaba por
doquier, se adjudicaron la mejor parte, los diamantes de la
corona. Se llevaron entre otros el Regente, y esperando la
ocasión de poderse deshacer de él, lo ocultaron bajo una viga de
una casa de la Cité.
La audacia de semejante robo revelaba bien a las claras la
debilidad de los poderes públicos. El ministro del interior iba
invariablemente todas las mañanas a la Asamblea a confesar
que no podía hacer nada, que no era nada y que la autoridad ya
no existía.
La conciencia pública flotaba, conmovida por la matanza;
muchos hombres juzgaban problemático el derecho del prójimo
a la vida. Un cura, el superior de Sainte-Barbe, había obtenido
el día 10 un pasaporte de Roland, a título de humanidad; ésta era
la nota del ministro. En el momento de partir hizo noche en
casa de un pariente suyo, que le septembrizó. El hecho fue
revelado por una muchacha que durmió con el asesino aquella
misma noche.
Circulaban rumores horribles; las prisiones, llenas de
nuevo y atestadas, temían de un momento a otro que empezase
otro degüello general. Los prisioneros de Sainte-Pélagie, con la
agonía del miedo, dirigieron una petición a la Asamblea para
que no se les matase, por lo menos antes de juzgarles.
La misma Asamblea estaba tan en peligro como todo el
mundo. Marat pedía todos los días que fueran degollados
aquellos traidores, aquellos realistas, aquellos partidarios de
Brunswick. Asesinar a la Legislativa era su tema habitual.
Lo más extraño, lo que no se hubiera podido adivinar
jamás, es que al parecer quería ya que se degollase a la
Convención, que no existía todavía. Recomendaba al pueblo
que la rodeara, “que quitase a sus miembros el talismán de la
inviolabilidad, a fin de poder entregarlos a la justicia popular<
Importa, decía, que la Convención esté sin cesar a la vista del
pueblo y que pueda apedrearla<”.
Degollar a la Asamblea antigua, amenazar de muerte a la
nueva que llegaba, era el medio infalible para impedir el
restablecimiento del orden, toda resurrección del poder público.
Y afortunadamente, hubo diputados enérgicos que,
importandoles poco vivir o morir, insistieron con indignación
para salvar al menos su honor,para rechazar el infame dictado
de traidores que tanatrevidamente se prodigaba contra los
miembros de la Asamblea. Aubert—Dubayet instó a la
comisión encargada de examinar los papeles cogidos el 10 de
agosto, a que dijera si había alguien que inculpase
verdaderamente a alguno de los representantes. El
irreprochable Gohier, miembro de esta comisión, repuso que
“examinados aquellos papeles en presencia de los comisarios de la
Comuna, no habían ofrecido nada que pudiese arrojar la menor
sospecha contra ninguno de los miembros de la Asamblea legislativa”.
Cambon se expresó entonces con la profunda indignación
de la virtud ultrajada: “¡Se dice, se publica que cuatrocientos
diputados son traidores y continuaríamos aquí repitiéndonoslo
al oídol< ¡No, no, muramos si es preciso pero que se salve
Francia!< La soberanía está usurpada. ¿Por quién? Por treinta o
cuarenta personas asalariadas por la nación< ¡Que se armen
todos los ciudadanos! ¡Requiramos la fuerza armada! Ella aplastará a
esas gentes de barro que venden la libertad a cambio de oro.
Pido que las autoridades comparezcan ante la barra, que la
Asamblea les hable del estado de París y les recuerde su
juramento”.
Esta violenta exclamación con que el hombre más
considerado por su probidad hacía una especie de llamamiento
a las armas contra la Comuna era menos terrible por sí misma
que por la ocasión que la había motivado; la ocasión era nada
menos que el robo del Garde-Meuble. El suceso del cañón de
plata, el de la plata robada, el del camafeo de Sergent, un gran
número de embargos ilegales de objetos preciosos, la falta de
orden y de contabilidad, hacían demasiado verosímil esta
acusación (en realidad, injusta).
Aquel mismo día, 17 de septiembre, Danton creyó que la
Comuna estaba bastante quebrantada y tuvo un atisbo de
audacia. Sin preocuparse de lo que dijera el comité de vigilancia
ni de los ladridos de Marat, encargó el asunto de Duport, no al
tribunal extraordinario, como había ofrecido él mismo, sino
sencillamente al tribunal de Melun, encargándole que fallase
acerca de la legalidad de la detención de Duport.
Este tribunal no perdió un minuto y el 17, en cuanto se
recibió el correo, declaró ilegal la detención y puso en libertad
al prisionero30.
Danton aprovechó la ocasión para hacer una cosa muy
humana. Hizo abreviar para todos los detenidos que habían
escapado de la matanza, el tiempo de su detención.
Un hecho demostró cuánto había cambiado la situación en
pocos días: una comuna del Franco Condado no temió prender
a dos de aquellos terribles comisarios de la salvación pública. La
Comuna del Champlitte, en nombre de la igualdad, declaró que
no obedecía a la de París. Este ejemplo fue imitado por un gran
número de ciudades.
El consejo general de la Comuna comprendió que ya era
tiempo de sacrificar a su comité de vigilancia.
El 18 por la noche se sublevó violentamente contra este
comité, arrojó sobre él la responsabilidad de todo lo que se
había hecho, le anuló y recordó que ninguna persona ajena al
consejo general podía formar parte del comité de vigilancia.
Esto en contra de Marat, introducido subrepticiamente, y contra
Panis, el culpable introductor de Marat.
La loca y furiosa audacia de los maratistas era tan conocida
que no podía creerse que recibiesen aquel golpe sin contestar
con un crimen, con alguna nueva tentativa de matanza. Estos
temores aumentaron en vez de disminuir cuando el 19 el
consejo general declaró que estaba dispuesto a morir por la
seguridad pública.
El mismo día proclamó la Asamblea en un manifiesto, para
terror de Francia, el rumor que corría. Que el día en que cesara
la Asamblea en sus funciones serían asesinados los representantes
del pueblo. Sancionó medidas de seguridad para la ciudad de
París, especialmente aquella federación de defensa mutua de la
que había dado ejemplo la sección de la Abbaye y la obligación
que tenían todos los ciudadanos de llevar siempre consigo una
tarjeta de seguridad.
A pesar de todas estas precauciones nadie estaba tranquilo.
Nadie se persuadía de que Francia franquearía sin algún nuevo
y terrible choque el temido paso de la Legislativa a la
Convención. Aquellos que para sostenerse habían empuñado
una vez el puñal del 2 de septiembre, ¿vacilarían en volverlo a
empuñar? Nadie lo creía. Un gran número de diputados
estaban convencidos de que les quedaba muy poco tiempo de
vida. La mayor parte pensaba que era inminente una nueva
matanza en las prisiones. Vergniaud halló en aquella espera,
temible para los corazones vulgares, en un rapto de inspiración
sublime, una frase sagrada que repetirán los siglos venideros.
Otros que no tenían derecho a decirla han usurpaclo
aquella frase. Han dicho siguiendo a Vergniaud: “¡Perezca mi
memoria por la salvación de Francia!”. Para que se inmole su
memoria es preciso primero que sea pura. La víctima debe ser
pura para que sea agradable a Dios.
Vergniaud, después de haber hablado de la tiranía de la
Comuna y demostrado que Francia estaba perdida si no
derrocaba aquella nueva realeza, dijo: “Tienen puñales, ya lo
sé< ¿Pero qué le importa la vida a los representantes del
pueblo cuando se trata de su salvación?< Cuando Guillermo
Tell ajustó la flecha para disparar contra la fatal manzana
colocada sobre la cabeza de su hijo, dijo: “¡Perezcan mi nombre
y mi memoria, con tal de que Suiza sea libre!”< Y nosotros
también diremos: ¡Perezca la Asamblea Nacional, con tal de que
sea libre Francia! ¡Que perezca, si evita una mancha al nombre
francés! ¡Si su vigor enseña a Europa que a pesar de las
calumnias hay aquí algún respeto a la humanidad y alguna
virtud públical< ¡Sí, perezcamos y ojalá sobre nuestras cenizas
puedan nuestros sucesores, más felices, asegurar la dicha de
Francia y fundar la libertad!”.
La Asamblea en masa se levantó, lo mismo que el público
de las tribunas. Aquella generación heroica se sacrificó en aquel
momento por las que habían de venir. Todos repitieron a una
voz: “¡Sí, sí, perezcamos, si es preciso< y perezca nuestra
memoria!”.
El pueblo que decía esto no merecía perecer. Y en aquel
mismo momento se había salvado. Francia ganó tres días
después la batalla de Valmy.
(20 1792)
Impulso de la guerra.—Muerte heroica de Beaurepaire (1 de
septiembre).—Ofrecimientos patrióticos.—Admirable concordia de los
partidos.—Dumouriez apoyado por los girondinos, por los jacobinos y
por Danton.—Abnegación unánime de todos.—Profunda ínmoralidad
de las potencias invasoras.—Duda e incertidumbre de los alemanes.—
Goethe y Fausto.—Indecisíón del duque de Brunswick.—Los
prusianos hablan de restaurar el clero y de obligar a que sean
devueltos los bienes nacionales.—Pureza heroica de nuestro ejército;
cómo recibe a los septembrízadores.—Dumouriez se deja envolver.—
Unanimidad para upoyarle.—Estado formidable de los campos del
Este.—Dumouriez y Kellermann en Valmy (20 de septiembre).—
Firmeza del joven ejército bajo el fuego.—Los prusianos avanzan dos
veces y se retiran.
El gran orador había sido, en aquel momento sublime, el
pontífice de la Revolución. Había hallado y dado la fórmula
religiosa de la abnegación heroica. Así, en las antiguas batallas
de Roma, cuando la victoria estaba indecisa, cuando vacilaban
las legiones, avanzaba el pontíflce, vestido de blanco, al frente
del ejército y pronunciaba las palabras del rito sagrado; se
presentaba un hombre, Decio o Curtio, que las repetía palabra
por palabra y se sacrificaba por el pueblo. Aquí, Vergníaud fue
el pontífice, pero no fue un hombre el que repitió su fórmula,
fue todo el pueblo. Francia fue Decio.
No, la anarquía de París no debía engañar a nadie sobre el
carácter de aquel momento. Aquella muerte era una vida. El
alejamiento que se reprochaba a la población por los trabajos
interiores obedecía a su impulso por la guerra. Comprendía
instintivamente que la batalla del mundo no se libraría aquí.
La defensa está en la mano y no en el corazón. Preparar la
defensa de París es siempre el augurio más triste. Sepan bien
que el día en que el pesado materialismo de la monarquía
fortificó a París, lo debilitó. El día en que queráis que sea
inexpugnable derribad sus murallas.
La defensiva no es para Francia. Francia no es un escudo.
Francia es una espada viva. Ella misma se dirigía a la garganta
del enemigo.
Cada día salían de París 1.800 voluntarios, y así hasta
20.000. Hubiera habido muchos más si no los hubieran retenido.
La Asamblea se vio obligada a retener en sus talleres a los
tipógrafos que imprimían las actas de sus sesiones. Fue
necesario decretar que cierta clase de obreros, los herreros, por
ejemplo, útiles para fabricar armas, no debían partir. No habría
quedado ninguno para forjarlas.
Las iglesias presentaban un espectáculo extraordinario,
como no lo ofrecían hacía muchos siglos. Habían vuelto a
adquirir el carácter municipal y político que tuvieron durante la
Edad Media. Las asambleas de las secciones que en los templos
se celebraban recordaban las de las antiguas comunas de
Francia o las de los municipios italianos que se reunían en las
iglesias. La campana, ese gran instrumento popular cuyo
monopolio se ha apropiado el clero, había vuelto a ser lo que
fue entonces, la gran voz de la ciudad, el llamamiento al
pueblo. Las iglesias de la Edad Media habían recibido a veces
las ferias y las reuniones comerciales. En 1792, ofrecieron un
espectáculo análogo (pero menos mercantil, más conmovedor)
las reuniones de la industria patriótica que trabajaban para la
salvación común. Allí se habían reunido millares de mujeres
para preparar las tiendas, los vestidos, los equipos militares.
Trabajaban y eran felices, comprendiendo que con aquel trabajo
daban albergue y vestían a sus padres y a sus hijos. Al principio
de aquella ruda campaña de invierno que se preparaba para
tantos hombres, hasta entonces pegados a la chimenea,
calentaban de antemano aquel pobre traje de soldado con su
aliento y su corazón.
Cerca de aquellos talleres de mujeres, las mismas iglesias
ofrecían escenas misteriosas y terribles, y numerosas
exhumaciones. Se había acordado que se aprovecharía para el
ejército el cobre y el plomo de los féretros. ¿Por qué no? ¡Y cuán
cruelmente no se ha injuriado a los hombres del 92 por aquel
trasiego de las tumbas! ¡Cómo! ¿La Francia de los vivos, tan
próxima a perecer, no tenía derecho a pedir socorro a la Francia
de los muertos y obtener de ella armas para defenderse? Si para
juzgar semejante acto es preciso conocer la opinión de los
muertos, la historia responderá, sin vacilar, en nombre de
nuestros padres cuyos sepulcros se abrieron, que las hubieran
dado para salvar a sus hijos. ¡Ah! Si hubieran sido interrogados
los mejores de aquellos muertos, si se hubiera podido conocer la
opinión de un Vauban, de un Colbert, de un Catinat, de un
canciller l'Hôpital, de todos estos grandes ciudadanos, si se
hubiera consultado el oráculo de la que merece no una tumba,
sino un altar, de la Doncella de Orleáns< toda aquella antigua
y heroica Francia habría contestado: “No vaciléis, abrid,
registrad, tomad nuestros féretros, nuestros huesos si aquellos
no bastan. Todo lo que resta de nosotros lleváoslo, sin dudar,
para hacer frente al enemigo”.
Un sentimiento muy parecido hizo vibrar a Francia
estremeciéndola profundamente, cuando en efecto, la atravesó
un ataúd, traído desde la frontera, el del inmortal Beaurepaire,
que no con palabras, sino con un hecho y de un golpe, le dijo lo
que debía hacer en aquellas extraordinarias circunstancias.
Beaurepaire, antiguo oficial de carabineros, había formado
y dirigido desde 1789 el intrépido batallón de los voluntarios de
Maine y Loira. En el momento de la invasión aquellos valientes
tuvieron miedo de no llegar lo bastante rápido. No se
entretuvieron hablando en el camino; atravesaron toda Francia
a paso de carga y se metieron en Verdun. Tenían el
presentimiento de que en medio de las traiciones que les
rodeaban, debían perecer. Encargaron a un diputado patriota
que diese a sus familias el último adiós, que las consolase y les
dijese que habían muerto. Beaurepaire acababa de casarse, se
separaba de su joven esposa, y no por ello tuvo menos firmeza.
El comandante de Verdun reunió un consejo de guerra para que
le autorizasen a entregar la plaza. Beaurepaire rechazó todos los
argumentos de la cobardía. Viendo por fin que no conseguía
nada de aquellos nobles oficiales, cuyos corazones realistas
estaban ya en el otro campo, dijo: “Señores, he jurado no
entregarme sino muerto< Sobrevivid a vuestra vergüenza<
Soy fiel a mi juramento; he aquí mi última palabra, yo muero”.
Y se voló la tapa de los sesos.
Francia se reconoció y se estremeció de admiración. Se
puso la mano sobre el corazón y sintió que la fe volvía a él. La
patria no flotó ya incierta e indecisa; se le vio real y viva. No se
duda de los dioses ante los que así se sacrifican.
Con un verdadero sentimiento religioso, millares de
hombres apenas armados, mal equipados todavía, pedían
desfilar ante la Asamblea Nacional. Sus palabras, a menudo
enfáticas y declamatorias, que atestiguaban su impotencia para
expresar lo que sentían, rebosan del sentimiento vivísimo de fe
que henchía sus corazones. No es en los discursos preparados
de sus oradores donde hay que buscar aquellos sentimientos,
sino en los gritos, en las exclamaciones que brotan de sus
pechos: “Venimos como a la iglesia”, decía uno. Y otro: “Padres
de la patria, aquí nos tenéis; bendeciréis a vuestros hijos”.
En aquellos días el sacrificio fue verdaderamente universal,
inmenso y sin límites. Varios cientos de miles dieron sus
cuerpos y sus vidas, otros su fortuna, todos sus corazones, con
el mismo impulso<
De entre las interminables columnas de aquellas ofrendas
infinitas de un pueblo, entresaquemos cualquier línea, al azar.
Unas pobres mujeres del mercado llevaron cuatro mil
francos, el producto sin duda de algunas toscas alhajas, acaso
sus anillos de boda<
Varias mujeres de los departamentos, especialmente las del
Jura, habían dicho que si partían todos los hombres ellas harían
las guardias. Esto fue también lo que ofreció en la Asamblea
Nacional una tendera de la calle de Saint-Martin que iba con su
hija. La madre dio su cruz, un corazón de oro y su dedal de
plata. La niña dio lo que tenía, un pequeño cubierto de plata y
una moneda de quince sueldos. ¡Aquel dedal, el instrumento de
trabajo para la pobre viuda, la pequeña moneda que constituía
toda la fortuna de la niña! ¡Ah! ¡Tesoro! ¿Y cómo así no había de
vencer Francia?< ¡Dios te lo premie en el cielo, niña! ¡Con tu
dedal y tu moneda de plata va Francia a organizar ejércitos,
ganar batallas, derrotará a los reyes en Jemmapesl< ¡Tesoro sin
fondo!< Y cuantos más enemigos vengan más se encontrará
todavía< Al cabo de dos años habrá para pagar a nuestros
doce ejércitos.
Ningún partido, es preciso decirlo, se mostró indigno de
Francia en aquel momento sagrado. Digamos mejor que si había
violentos disentimientos sobre la cuestión interior, sobre la
cuestión de la defensa no hubo partidos. El pueblo fue
admirable y nuestros jefes fueron admirables.
Demos gracias a la vez a la Gironda, a los jacobinos y a
Danton. La salvación de la patria dependió ciertamente de un
acto muy hermoso de acuerdo, de unanimidad, de sacrificio
mutuo, que realizaron en aquel momento esos encarnizados
enemigos. Todos se pusieron de acuerdo para confiar la defensa
nacional a un hombre al que la mayoría odiaba y detestaba.
Los girondinos odiaban a Dumouriez y no sin razón. Ellos
le habían hecho llegar al ministerio, él les había arrojado de él
con tanta falsedad como ingratitud. Ellos fueron a buscarle al
ejército del Norte, en la modesta situación que ocupaba, y le
nombraron general en jefe.
Los jacobinos no querían de ningún modo a Dumouriez;
comprendían bien su doble juego. Sin embargo, juzgaron que
aquel hombre querría, ante todo, la gloria, que querría vencer.
Esta fue la opinión de un joven muy influyente entre ellos,
Couthon, amigo de Robespierre; aprobaron y sostuvieron su
nombramiento de general en jefe.
Danton hizo más. Dirigió a Dumouriez. Le envió
sucesivamente sus ideas, Fabre d'Églantine, y su brazo,
Westermann, uno de los combatientes del 10 de agosto. Rodeó
aquel espíritu intrigante del antiguo régimen del gran aliento
revolucionario, que de otro modo le hubiera faltado.
Hubo así perfecta unanimidad en la elección del hombre y
la misma unanimidad para concentrar todas las fuerzas en su
mano.
Fueron separados o se le subordinaron todos los oficiales
generales que podían pretender una parte del mando. El viejo
Luckner fue enviado a Châlons para que formase reclutas. Se
ordenó a Dillon, de rango más elevado que Dumouriez en la
jerarquía militar, que obedeciese a Dumouriez. La misma orden
se dio a Kellermann, que gruñó, pero obedeció.
Todas las fuerzas de Francia y su destino fueron entregadas
a un oficial poco conocido y que hasta entonces no había
mandado en jefe. Así es como el genio soberano de la
Revolución elevaba a quien le agradaba. ¿Por qué adivinaba tan
bien a los hombres? Porque era él mismo quien los hacía.
Esta vez hizo un hombre. Aquel Dumouriez que había
vivido miserablemente en los grados inferiores, en una
diplomacia próxima al espionaje, le coge la Revolución, le
adopta, lo eleva por encima de sí mismo y le dice: Sé tú mi
espada.
Aquel hombre eminentemente valiente y espiritual no fue
indigno de las circunstancias. Demostró una actividad, una
inteligencia extraordinaria; sus memorias lo atestiguan. Lo que
no se ve en ellas, sin embargo, es el espíritu de sacrificio, el
ardor y la abnegación que halló por todos lados y que hizo fácil
su tarea; es la fuerte resolución que se encontró en todos los
corazones para salvar a Francia a toda costa, sacrificando no
sólo la vida, no sólo la fortuna, sino el orgullo, la vanidad, lo
que se llama el honor. Sólo un hecho para hacerlo comprender.
El valiente coronel Leveneur, que se hizo célebre por haber
tomado (él solo, puede asegurarse) la ciudadela de Namur,
había tenido la desgracia de seguir a Lafayette en su fuga. Se
arrepintió y volvió. Ingresó de nuevo en el ejército, pero como
soldado, y sin murmurar ciñó el sable de sencillo húsar hasta
que nuevos servicios le hicieron acreedor a que se le devolviese
su espada.
La unidad de acción era fácil con semejantes hombres.
Hasta las bandas indisciplinadas de voluntarios que llegaban de
París, una vez contenidos en los cuadros, el mismo Dumouriez
lo confiesa, se hacían excelentes, soportaban las fatigas y las
privaciones mejor que los soldados veteranos.
En sus memorias se ve bien todo lo que hizo por el ejército,
pero no se ve bastante cómo fue sostenido aquel ejército. Le
sucede a Dumouriez, como a la mayor parte de los militares,
que no tiene suficientemente en cuenta las causas morales31.
Hace abstracción del gran y terrible efecto que produjo sobre el
ejército alemán la unanimidad de Francia. No ve, al parecer,
todos aquellos campamentos de guardias nacionales que erizan
las colinas de la Meurthe, de los Vosgos y de tantos otros
departamentos. No ve desde el Rin al Marne, al aldeano
armado y de pie sobre su surco. Pero el enemigo le ha visto bien
y es por esto por lo que ha insistido tan poco, por lo que ha
combatido tan poco y se ha aprovechado tan poco de las faltas
de Dumouriez.
He aquí el secreto de toda aquella campaña. No hay que
buscarlo exclusivamente en las operaciones militares. Aquí,
entre un desorden inmenso, pero exterior, había una profunda
unidad de pasión y de voluntad, y del lado de los alemanes, con
todas las apariencias del orden y de la disciplina, había
división, vacilación, incertidumbre absoluta sobre los medios y
el fin.
Para juzgar el principio de la guerra hay que ver el fin. Es
preciso f para apreciar la estimación que merecen aquellos
cruzados que aqui levantaron la bandera contra la Revolución,
es preciso, digo, saber a qué precio se arreglarán con ella dentro
de algunos años. Después de tantas frases sonoras sobre el
derecho y la justicia, los caballeros se mostrarán tal y como son,
como unos ladrones. Prusia robará en el Rin y Austria en Italia.
Una y otra, al no haber podido ganar nada al enemigo, ganarán
a costa de sus amigos. Cosa extraña, se les verá tender la mano
a Francia y hacerse entregar por ella (una enemiga victoriosa) a
sus propios amigos y decir poco más o menos esto: “No he
podido tomar tu vida. Dame la vida de mi hermano”. Así
Prusia devorará a los pequeños príncipes alemanes y Austria
absorberá a su fiel aliada, Venecia.
Todo esto se verá muy pronto. Pero sin esperar tanto, en el
mismo año en que estamos, en 1792, ¿cómo ver sin horror la
escena que tenía lugar en el Norte?<
Por mi parte, no pido que se muestre humanitario el oso
blanco de Rusia, ni los buitres de Alemania. Que Polonia sea
devorada, no me extrañará. Pero que aquellas bestias salvajes
hayan podido tomar formas humanas, voces dulces, palabras
de miel, eso conmueve y hiela< ¿Qué necesidad tenía Prusia de
comprometer, de ofrecer, de empujar a Polonia hacia la
libertad? ¡Cómo! Miserable, ¿para que amenazada por los
dientes del oso le diese Thorn y Dantzig? ¿Hay cosa más
horrible que ver a la misma Rusia hablar de libertad, quejarse
de que Polonia no sea lo bastante libre? Luego, mezclando la
burla con la execrable hipocresía, acusar a su víctima tan pronto
de ser realista como jacobina< Por fin aquellas honradas gentes
dirán en 1793 que, en su afán por la pobre Polonia y por miedo a
que se perjudique a sí misma, creen conveniente para ella que se
encierre, aún más, entre ciertos límites.
En Francia es donde Prusia y Austria debían encontrar su
expiación. Entraron como conquistadores y salieron como
ladrones, sin guerra formal y sin combate. Algunos cañonazos y
los silbidos de nuestras mujeres, esto es lo que nos costó. El
famoso duque de Brunswick se fue sin mirar hacia atrás<
¡Líbrenos Dios de insultar a la Prusia del gran Federico ni a
sus excelentes soldados, a los que llevaba a la muertel< La
mala conciencia de sus jefes, la vacilación natural del político
inmoral que sólo obedece al interés del día, he ahí lo que perdió
a aquellos pobres alemanes y les puso en ridículo. Digámoslo
también, su bondad excesiva, su dulzura, su paciencia para
seguir a sus indignos reyes.
Los dos ladrones, Prusia y Austria, no obraban para nada
de acuerdo. El prusiano, solicitando hacía mucho tiempo
negociar aparte, era por esto mismo sospechoso a ojos de su
camarada. El austriaco, que se mostraba como pariente de la
reina de Francia, tenia sin embargo el pensamiento secreto de
robar por su parte, de meter las manos en Alsacia o en los
Países Bajos, aprovechándose de la miseria de Luis XVI, al que
venía a poner en libertad para despojarle al mismo tiempo.
Con tan buenas disposiciones y tales secretas miras, se
guardaron muy bien de conceder a Monsieur el título de
regente de Francia, que hubiera agrupado a su alrededor a
todos los realistas, dando una nueva energía al ejército de los
emigrados. No querían, de ninguna manera, triunfar gracias a
los franceses. Querían obtener la victoria y temían obtener
demasiada. Querían y no querían.
Si en el ejército de los emigrados había algún oficial
inteligente, intrépido como Bouillé, se guardaron bien de
emplearlo; se le mantuvo en la última fila, dejándole en el
bloqueo de Thionville, enviándole al Rin, a Suiza, a todas
partes, en fin, donde era inútil.
Es curioso ver al ejército de la contrarrevolución caminar
pesadamente por Coblenza y Trèves; hermoso ejército, por lo
demás, bien organizado, rico, sobrecargado de equipajes
magníficos, con un tren real y otro de no sé cuántos príncipes.
Brunswick, el general en jefe, había dicho: “Es un paseo
militar”. El rey de Prusia había abandonado a sus queridas para
dar aquel paseo. Su presencia, la conservación de su apreciada
persona, habría hecho prudente a Brunswick, aun cuando él no
lo hubiera sido. Lo esencial no era vencer; el interés capital
estaba en no exponer demasiado al rey de Prusia,
devolviéndole sano y salvo.
Ésta es la idea que el prudente Brunswick debió de
acariciar sin cesar y a esto se limitó el éxito de la expedición.
Brunswick era ya un hombre de edad; era él también
príncipe soberano; era un hombre prodigiosamente instruido,
además de vacilante y escéptico. El que sabe mucho, duda
mucho. Lo único en que creía era en el placer. Pero el placer
prolongado más allá de cierta edad, no sólo debilita el cuerpo,
sino también la facultad de querer. El duque se había
conservado valiente, sabio, espiritual, lleno de ideas y de
experiencia; no había perdido más que una cosa, por lo que era
eunuco; ¿qué era lo que había perdido? La voluntad.
En aquel ejército de reyes, de príncipes, había entre otros
un príncipe soberano, el duque de Weimar, y con él, su amigo,
el príncipe del pensamiento alemán, ya lo hemos dicho, el
célebre Goethe. Había venido a verla guerra, y de paso, en el
fondo de un furgón, escribía los primeros fragmentos de Fausto,
que publicó a su regreso. Aquel asiduo cortesano de la opinión,
que la expuso fielmente, sin adelantarse a ella jamás, expresaba
entonces, a su manera, la descomposición, la duda, el
desfallecimiento de Alemania. En una obra sublime poetizaba
su vacío moral, la viva agitación de su espíritu. Alemania salió
de este estado gloriosamente gracias a hombres de fe, a Schiller,
a Fichte y sobre todo a Beethoven. Pero aún no había llegado la
hora.
Ninguna idea, ningún principio predominaban en aquel
ejército. Avanzaba lentamente, como era natural, sin tener
razón alguna para avanzar. Allí estaban los emigrados,
rogando, suplicando, muriéndose de impaciencia. Brunswick
soñaba. Es verdad que podía tomar un partido, pero este no
valía más que otro, a menos que un tercero fuese mejor todavía.
Por fin, cuando después de pensarlo se había decidido a hacer
algo, comenzaba a ejecutarse lentamente por el prudente
prusiano Hohenlohe, o por el más prudente aún, el austriaco
Clairfayt. Hay que tener presente que no había habido guerra
desde hacía treinta años. La guerra, veloz como el rayo, del
gran Federico había sido olvidada. La prudente táctica de los
generales austriacos era muy apreciada. ¿Qué necesidad había
de ir tan deprisa, si se podía, casi sin moverse, esperar los
mejores resultados?
“No debería, decía el duque de Brunswick a nuestros
fogosos emigrados, dar algo de tiempo a esos realistas cuyos
refuerzos me prometéis, para que se decidan y se pongan en
movimiento. Sin duda van a llegar las diputaciones de un
pueblo feliz al ser libertado, que vendrán a saludar y alimentar
a sus libertadores. Aún no los veo”.
Y en vez de verlos, el aldeano, en toda la línea, permanecía
maliciosamente inmóvil, guardaba y ocultaba sus granos, los
recogía a toda prisa y se los llevaba. Los alemanes se
extrañaban de encontrar tan pocos recursos. Se apoderaron de
Longwy y de Verdun, como hemos visto, pero por la traición de
algunos oficiales realistas, por el miedo de algunos burgueses
que temieron el bombardeo; dos accidentes y nada más. Los
soldados de las guarniciones, los voluntarios de Ardennes, los
de Maine y Loira, forzados a entregarse, demostraron la más
violenta indignación. El joven oficial al que se obligó a llevar al
rey de Prusia la capitulación de Verdun, obedeció dando
muestras de verdadera desesperación, con el rostro inundado
por las lágrimas. El rey preguntó el nombre de aquel joven, que
se llamaba Marceau.
Mézières, Sedan, Thionville, demostraron mejor voluntad
para resistir que Verdun. Thionville fue sitiado con fuerzas
considerables (recibieron los sitiadores un refuerzo de doce mil
hombres). Wimpfen, el general francés que mandaba la plaza,
hizo un alarde de vigor; su defensa era ofensiva: a cada
momento iba a visitar al enemigo con audaces salidas. Cuando
Brunswick entró en Verdun, se encontró tan cómodamente, que
permaneció allí una semana. Los emigrados que rodeaban al
rey de Prusia comenzaron ya allí a recordarle las promesas que
había hecho. El príncipe había pronunciado, al partir, estas
palabras extrañas (Handenberg las oyó): que no se intervendría
en el gobierno de Francia, que solamente devolvería al rey la
autoridad absoluta. Devolver al rey la monarquía, los caras a las
iglesias, las propiedades a los propietarios, era su única ambición. Y
a cambio de estos beneficios, ¿qué pedía él a Francia? Ninguna
cesión de territorio, nada más que los gastos de una guerra
emprendida para salvarla.
Esta sencilla frase devolver las propiedades significaba mucho.
El gran propietario era el clero; se trataba de restituirle unos
bienes que valían cuatro mil millones, de anular las ventas
hechas por valor de mil millones desde enero de 1792 y que
habían aumentado enormemente en nueve meses. ¿En qué iban
a convertirse una infinidad de contratos de los que aquella
operación inmensa había sido la causa, directa o indirecta? No
eran solamente los compradores los que resultarían
perjudicados, sino los que les habían prestado dinero, los que a
ellos se los habían comprado a su vez, una multitud de terceras
personas< Un gran pueblo verdaderamente ligado a la
Revolución por un interés respetable. La Revolución había dado
su verdadero destino a aquellas propiedades distraídas hacía
varios siglos del objeto a que las habían destinado los
fundadores piadosos, dedicándolas a la vida y sustento del
pobre. Habían pasado de la mano muerta a la viva, de los
perezosos a los trabajadores, de los abates libertinos, de los
obesos canónigos, de los fastuosos obispos, al honrado
labrador. En aquel corto espacio de tiempo se había formado
una Francia nueva. Y aquellos ignorantes que traían al
extranjero no lo sospechaban siquiera. Ni los dos agentes de
Monsieur, ni Caraman, agente secreto de Luis XVI, que estaban
al lado del Rey de Prusia, no le advirtieron del grave peligro
que se corría al tocar tan delicado asunto.
Apenas llegó a Verdun ordenó (o se ordenó en su nombre)
a los oficiales municipales de todas las ciudades que expulsasen
a los curas constitucionales y restablecieran a los que no habían
jurado, entregándoles los registros del estado civil, a fin de
restituir a los religiosos lo que les pertenecía. Lo mismo ocurrió en
la frontera del Norte. En todas las ciudades del Flandes francés
en que penetraban momentáneamente los austriacos, su primer
cuidado era volver a colocar a los curas que no habían prestado
juramento.
Si Danton, si Dumouriez, hubiesen tenido el honor de
pertenecer al consejo del rey de Prusia, le habrían aconsejado,
sin duda alguna, semejantes medidas.
Al oír estas significativas palabras de restauración de los
curas, de restitución, etc., el aldeano aguzó el oído y
comprendió que era la contrarrevolución la que entraba en
Francia y que iba a tener lugar una mutación inmensa de las
cosas y las personas.
No todos tenían fusiles, pero los que tenían los cogieron. El
que tenía una horquilla, tomó la horquilla y el que tenía una
hoz, una hoz. Sobre la tierra de Francia se verificó un extraño
fenómeno. Apareció cambiada de pronto al paso del extranjero.
Se convirtió en un desierto. Los granos desaparecieron, y como
si hubieran sido arrastrados por un torbellino, se trasladaron al
Oeste. En todo el camino sólo quedó una cosa para el enemigo,
los racimos verdes, la enfermedad y la muerte.
El cielo estaba de su parte. Una lluvia constante, incesante,
caía sobre los prusianos, mojándolos hasta los huesos,
siguiéndolos fielmente y preparándoles el camino. En Lorena
encontraron ya barro, en Metz y en Verdun la tierra comenzaba
a empaparse y finalmente la Champagne se les apareció como
un verdadero pantano donde se hundían en baches de mortero,
como cogidos con lazo.
Los trabajos eran poco más o menos los mismos en los dos
ejércitos. La lluvia, pocas subsistencias, mal pan y mala cerveza.
Pero en lo moral la diferencia era muy grande. El francés
cantaba y en la avena o en el centeno saboreaba alegremente el
pan de la libertad.
También aquel atrevido gascón32 que les llevaba al combate
tenía en la mirada y en la palabra un rayo del Mediodía que
brillaba en aquel tiempo sombrío. Se sabía que a los veinte años,
siendo húsar, había sido machacado, pero ahora, a los cincuenta
estaba incluso mejor< El general estaba contento y el ejército lo
estaba también. El cuerpo al que había mandado en Flandes, y
que fue a su encuentro, muy atrevido, muy aguerrido, no
dejaba pasar un día, en sus primeros campamentos, sin dar
bailes, y con frecuencia los daba sobre terreno enemigo. En los
bailes y en las batallas figuraban en primera línea dos jóvenes y
lindos húsares, que si hemos de creer las crónicas, eran nada
menos que dos señoritas, dos hermanas, muy juiciosas.
Aquel ejército no tenía la culpa de los excesos del interior.
Tuvo conocimiento de ellos con horror y dio una violenta
lección al populacho armado que le mandaron de Châlons. Era
una turba de voluntarios, mitad fanáticos y mitad bandidos,
que al leer la circular de Marat la habían puesto en práctica al
momento, matando a varias personas. Llegaban, vociferando
ante Dumouriez, gritando al traidor, pidiendo su cabeza, y
quedaron admirados del vacío inmenso que se hizo a su
alrededor. Nadie les habló. Al día siguiente, revista del general.
Se vieron rodeados de caballería, muy numerosa y muy hostil,
dispuesta a acuchillarlos, con la artillería amenazándoles por
otra parte, que les hubiera ametrallado a la menor señal.
Entonces llegó Dumouriez con sus húsares y les dijo: “Estáis
deshonrados. Hay entre vosotros criminales que os instigan al
crimen; arrojadles vosotros mismos. A la primera sedición os
mando hacer pedazos. Aquí no consiento asesinos ni
verdugos< Si os igualáis a aquellos entre los que tenéis el
honor de ser admitidos, encontraréis en mí un padre”.
No pronunciaron una palabra y llegaron a ser muy buenos
soldados. Adquirieron el espíritu general del ejército. Aquel
ejército era magnánimo, verdaderamente heroico por su valor y
su humanidad. Más tarde pudo observarse, en la retirada de los
prusianos. Cuando los franceses les vieron hambrientos,
enfermos, lívidos, casi arrastrándose, les miraban con piedad y
les dejaban pasar. Todos los que llegaban para entregarse veían
el campamento francés convertido en hospital alemán y
encontraban enfermeros en vez de enemigos33.
El ejército francés, al principio muy débil, era en cambio
mucho más ligero y móvil que el prusiano. Se trataba de reunir
a los cuerpos dispersos: esto es lo que realizó Dumouriez con
un golpe de vista, una audacia y una vivacidad admirables,
tomando todos los desfíladeros del bosque de Argonne en
presencia del enemigo. El austriaco, que había pasado el Meuse,
se hallaba junto al bosque; podía perfectamente oponerse a
Dumouriez. Este, con un falso ataque, les hizo repasar el Meuse,
les escamoteó, por decirlo así, la posición ocupada y tomó los
desfiladeros en las barbas del austriaco, asombrado (el 7 de
septiembre).
Él solo, así lo asegura, sostuvo contra todos que era preciso
defender la línea de Argonne, que separa el rico país de Metz,
Toul y Verdun de la Champagne Pouilleuse. En vano insistían
para que se retirara hacia Châlons y defendiera la línea del
Maine. Pudo despreciar aquellos murmullos: cualquier otro
general se hubiera visto precisado a ceder. Pero Dumouriez
tenía a su lado, cerca de él, durante la campaña, para responder
por él y apoyarle, a Westermann, es decir, a Danton.
Solamente cometió el error de escribir a París que
“Argonne sería las Termópilas de Francia, que él las defendería
y que sería más afortunado que Leónidas”. El Leónidas francés
estuvo a punto de perecer como el otro. Confiesa él mismo, con
una sinceridad propia tan sólo de los hombres excepcionales,
que defendió mal uno de los pasos del Argonne y que se dejó
cercar (13 de septiembre).
Dos de sus lugartenientes se hallaban en plena retirada y ya
no sabía ni dónde estaban. Por un momento se vio reducido a
quince mil hombres, perdido sin recursos, si los austriacos que
habían forzado los desfiladeros se aprovechaban de sus
ventajas. Una vez más estos perdieron el tiempo. Dumouriez,
en una lluviosa noche, sin ruido, verificó su retirada, y fue
seguido con tal lentitud, que pudo reunir a sus tropas y hacer
venir a Beurnonville desde Rethel con diez mil hombres.
Aquella retirada fue turbada dos veces por inexplicables
pánicos, en los que 1.500 húsares austriacos, con alguna
artillería volante, dispersaron cuerpos seis veces más
numerosos. Lo peor fue que dos mil hombres, corriendo treinta
o cuarenta leguas, iban publicando por todas partes que el
ejército había sido destruido. El rumor llegó hasta París,
causando viva alarma, hasta que el mismo Dumouriez escribió
lo ocurrido, con toda exactitud, a la Asamblea Nacional. La
Asamblea y los ministros en aquella ocasión se mostraron
admirables. A pesar de este doble accidente, los ministros
girondinos por una parte y Danton por otra, sostuvieron
unánimemente a Dumouriez. La opinión se mantuvo enérgica y
firme a favor del general en retirada. Dumouriez, arrollado, el
ejército perseguido, se detuvieron, sostenidos por el corazón
invencible de Francia.
El 17 de septiembre ocupó el campamento de Sainte-
Menehould y ante él los prusianos tomaron posesión de las
colinas opuestas, que se llamaron el campamento de la Luna.
Ellos estaban más cerca de París, él más cerca de Alemania.
¿Cuál de los dos contenía al otro? Era discutible. “Nosotros les
aislamos de París”, decían los prusianos. En realidad, su
situación era muy comprometida. Su pesado ejército,
sobrecargado, no podía proseguir su camino fácilmente ante un
ejército ligero, ardoroso, que le estrechaba por la retaguardia.
No podía alimentarse; sus convoyes venían de lo más profundo
de Alemania y se quedaban en el camino. El suelo de Francia le
rechazaba y no le ofrecía nada para vivir más que el mismo
suelo. Su ejército, con todos aquellos equipajes reales, no era ya
más que una procesión lúgubre, que iba dejando a todos sus
hombres en los caminos. El desfallecimiento era extremo. Se
veían atascados en la fangosa Champagne, bajo una lluvia
implacable, como tristes babosas que se arrastran, sin avanzar
un paso, entre el agua y la lluvia.
Dumouriez, al que se le unió el día 19 Kellermann, se
encontró al frente de setenta y seis mil hombres, más fuertes
que los prusianos, que no eran más que sesenta mil. Estos,
internados en Francia, habiendo dejado a un lado Thionville y
otras plazas, se enteraban de que en el mismo momento un
ejército francés invadía Alemania. Custine marchó contra Spire,
asaltándola el 19. Le llamaban en Maguncia y en Fráncfort. Una
Alemania revolucionaria, una Francia, por decirlo así, se alzaba
inopinadamente para dar la mano a Francia desde la otra orilla
del Rin.
Aquí corría la población al combate con tal arranque, que la
autoridad comenzaba a asustarse y la retenía. Masas compactas,
casi sin armas, se precipitaban hacia un mismo punto; no sabían
cómo alojarlas ni cómo mantenerlas. En el Este, especialmente
en la Lorena, las colinas y todos los puestos elevados se habían
convertido en otros tantos campamentos groseramente
fortificados con árboles caídos, a la manera de nuestros
antiguos campos en tiempo de César. Vercingetorix se hubiera
creído, ante aquel espectáculo, en plena Galia. Los alemanes se
preocupaban con razón, cuando avanzaban, al dejar tras de sí
aquellos campamentos populares. ¿De qué modo volverían?
¿Cómo habría sido una derrota a través de aquellas masas
hostiles, que habrían bajado contra ellos de todas partes, como
las aguas cuando se produce un gran deshielo?< ¿Debian
apercibirse? No era con un ejército contra lo que tenían que
luchar, sino contra toda Francia. ¿Qué era, comparado con ella,
aquel ejército de setenta mil alemanes? Desaparecía como una
mosca en aquel espantoso océano de poblaciones armadas34.
Tales eran sus preocupaciones, realmente serias, cuando
vieron que se llevaba a cabo, sin haber podido impedirlo, la
reunión de Dumouriez y Kellermarm. Este, antiguo soldado
alsaciano de la Guerra de los Siete Años, celoso de Dumouriez,
no había seguido de ningún modo sus indicaciones. Se había
alejado un poco de él. En el valle que separaba los dos
campamentos, el francés y el prusiano, se había colocado
delante, sobre una especie de promontorio, de protuberancia
avanzada, donde se hallaba el molino de Valmy. Buena
posición para el combate; detestable para la retirada.
Kellermann no hubiera podido retroceder más que haciendo
pasar su ejército por un solo punto, con el mayor peligro. No
podía replegarse sobre la derecha de Dumouriez sino
atravesando un pantano donde se habría atascado, y aún menos
sobre la izquierda de Dumouriez, del que estaba separado por
un pantano y por un profundo valle.
No había, pues, retirada fácil, pero para el combate, la
posición era tan ventajosa como atrevida. Los prusianos no
podían llegar a Kellermann más que recibiendo en el flanco
todos los fuegos de Dumouriez. ¡Hermoso lugar para vencer o
morir! Aquel ejército entusiasta, pero poco aguerrido todavía,
quizás necesitaba que le cerrasen la retirada.
Por otra parte, para los prusianos era materia de gran
reflexión; debieron comprender que los que se habían situado
allí no querían retroceder.
Suprimimos de una narración seria las circunstancias
épicas con que la mayor parte de los historiadores han creído
que debían adornar aquel gran hecho nacional, lo bastante
hermoso como para poder prescindir de adornos. Con mayor
razón prescindiremos de las ficciones torpes con las que se ha
pretendido confiscar en provecho de tal o cual individuo lo que
es la gloria de todos.
Reservamos solamente la parte real que corresponde a
Dumouriez. Aunque Kellermann se había colocado de distinto
modo a como él le había ordenado, aunque, contra su parecer,
hubiese tomado por campamento aquel puesto avanzado,
Dumouriez demostró un celo extremo en sostenerle por la
derecha y por la izquierda. Cualquier pasión pequeña,
cualquier rivalidad desaparecían en tan solemnes
circunstancias. ¿Hubiera ocurrido lo mismo entre generales del
antiguo régimen? No puedo creerlo. ¡Cuántas veces las
rivalidades, las intrigas de los generales cortesanos,
continuadas en el campo de batalla, han sido causa de nuestras
derrotas!
No; el corazón se había agrandado en todos nosotros;
estuvieron por encima de ellos mismos. Dumouriez no fue ya el
hombre sospechoso, el personaje equivoco; fue magnánimo,
desinteresado, heroico, trabajó por la salvación de Francia y por
la gloria de su colega; fue el mismo en diversas ocasiones a sus
filas para compartir con él el peligro, animarle y ayudarle. Y
Kellermann no fue el oficial de caballería, el valiente y mediocre
general que fue toda su vida. Fue un héroe aquel día, a la altura
del pueblo, porque fue ciertamente el pueblo el que estuvo en
Valmy, más que el ejército. Kellermann se acordó siempre con
cariño y ternura del día en que fue un hombre, no un simple
soldado, del día en que su modesto corazón fue visitado un
momento por el genio de Francia, y pidió que su corazón
pudiese descansar en Valmy.
Los prusianos ignoraban tan perfectamente con quién
tenían que habérselas, que creyeron que habían copado a
Dumouriez, cerrándole el camino. Se figuraron que aquel
ejército de vagos, de sastres y de zapateros, como decían los
emigrados, tenía prisa por ir a esconderse en Châlons, en
Reims. Se quedaron algo admirados cuando les vieron
audazmente apostados en aquel molino de Valmy. Supusieron
por lo menos que aquellas gentes, de las que la mayor parte no
habían oído jamás el cañón, se asombrarían al oír el nuevo
concierto de sesenta bocas de fuego. Sesenta les contestaron, y
todo el día aquel ejército, compuesto en parte por guardias
nacionales, soportó una prueba más ruda que ningún combate;
la inmovilidad bajo el fuego. Se tiraba entre la bruma de la
mañana y más tarde entre el humo. La distancia, sin embargo,
era pequeña. Se tiraba sobre una masa: poco importaba
apuntar.
Aquella masa viva, de un joven ejército conmovido por su
primer combate, de un ejército ardiente y francés que se
consumía de impaciencia por avanzar, se mantenía allí bajo las
balas, recibiéndolas a millares, sin saber si las suyas daban en el
blanco; aquel ejército soportaba la prueba más dura que pueda
darse. Sin razón se pretende disminuir el honor de aquella
jornada. Un combate de ataque o de asalto habría honrado
menos a Francia.
Por un momento los obuses de los prusianos, mejor
dirigidos, sembraron la confusión. Cayeron sobre dos cajas de
munición, que explotaron hiriendo y matando a mucha gente.
Los conductores de los carros se apartaron a toda prisa de la
explosión y algunos batallones comenzaron a vacilar. La
desgracia hizo que en aquel momento una bala matase al
caballo de Kellermann, derribándole. Montó en otro enseguida,
con gran sangre fría, y rehizo las líneas indecisas.
Ya era hora.
Los prusianos, dejando a la caballería en batalla para
apoyar a la infantería, formaban esta en tres columnas que se
dirigían hacia el llano de Valmy (a eso de las once). Kellermann
vio este movimiento, formó también tres columnas de frente y
mandó decir a toda la línea: “No disparéis; esperad y recibidlos
con la bayoneta”.
Hubo un momento de silencio. El humo se disipaba. Los
prusianos habían descendido y franqueaban el espacio
intermedio con la gravedad de un ejército veterano de Federico
el Grande, subiendo donde estaban los franceses.
Brunswick enfocó su anteojo y vio un espectáculo
sorprendente, extraordinario. A imitación de Kellermann, todos
los franceses, con sus sombreros en las puntas de los sables, de
las espadas y de las bayonetas, habían lanzado un gran grito<
Este grito de treinta mil hombres atronaba todo el valle: era
como un grito de alegría, pero admirablemente prolongado;
duró al menos un cuarto de hora; cuando acabó, empezó de
nuevo, con más fuerza cada vez: la tierra temblaba< Era:
“¡Viva la nación!”.
Los prusianos subían firmes y sombríos. Pero por firmes
que fuesen, las líneas flotaban, se producían vacíos por
momentos y luego volvían a llenarse. Era porque por la
izquierda recibían una lluvia de hierro que les mandaba
Dumouriez.
Brunswick contuvo aquella carnicería inútil e hizo tocar el
alto el fuego.
El espiritual y sabio general había reconocido muy bien, en
el ejército que tenía enfrente, un fenómeno que no se había visto
desde las guerras religiosas: un ejército de fanáticos, y si hubiera
sido preciso, de mártires. Repitió al rey lo que había sostenido
siempre contra la opinión de los emigrados: que el asunto era
difícil y que con las grandes probabilidades que tenía Prusia en
aquel momento para entenderse con el Norte, era
absolutamente inútil e imprudente comprometerse con aquellas
gentes.
El rey estaba sumamente descontento y mortificado. A eso
de las cuatro o las cinco se cansó de aquel eterno cañoneo, que
no producía más resultado que aguerrir al enemigo. No
consultó a Brunswick y dijo que se tocase a carga.
Él mismo, según dicen, se acercó con su estado mayor para
reconocer de cerca a aquellos furiosos, aquellos salvajes. Llevó
su valerosa y dócil infantería, bajo el fuego de la metralla, hacia
el llano de Valmy. Y al avanzar, reconoció la actitud firme de
los que les esperaban allá arriba.
Estaban ya acostumbrados al trueno, que oían desde hacía
tantas horas, y comenzaban a reírse de él.
Una seguridad visible reinaba en sus filas. Sobre todo aquel
ejército gravitaba algo, como un brillo heroico, del que no
comprendió nada el rey (sino la vuelta a Prusia).
Aquel brillo era la Fe.
Y aquel alegre ejército que le miraba desde arriba era ya el
ejército de la REPÚBLICA.
Fundada el 20 de septiembre en Valmy por la victoria, fue
decretada en París el 21, en el seno de la Convención.
1792).
Impulso universal del mundo hacia Francia.—Fácil conquista de
Niza.—Saboya se entrega a Francia (finales de septiembre).—Las
poblaciones del Rin llaman a Francia.—Spire, Worms, Maguncia
(septiembre-octubre).—Lille bombardeada rechaza a los austriacos (6
de octubre).—Francia, conquistadora contra su voluntad.—Los
pueblos libertados quieren ser franceses.—Francia no les acepta más
que para salvarlos.—Encuentra a un enemigo en su seno.—Ingratitud
de la Vendée.—Su primer combate (24-25 de agosto).—Parcialidad de
la Revolución por el campesino (26 de agosto).—La Revolución más
cristiana que la Vendée.
La Convención había enarbolado el 21 de septiembre, en el
pabellón de las Tullerías, la bandera de la República. No habían
transcurrido dos meses y todos los pueblos de los alrededores
habían besado aquella bandera, izándola sobre las torres de sus
ciudades.
El 24 y 29 de septiembre Chambéry y Niza abren sus
puertas, la puerta de Italia. Maguncia recibe el 24 de octubre a
nuestras tropas con el aplauso de Alemania. El 14 de noviembre
es izada la bandera tricolor en Bruselas; Inglaterra y Holanda la
ven, horrorizadas, flotar en la torre de Anvers.
En dos meses la Revolución había inundado a su alrededor
todas las orillas; subía, como el Nilo, saludable y fecunda, entre
las bendiciones de los hombres.
Lo más maravilloso de aquella admirable conquista, es que
no fue una conquista. No fue otra cosa más que un mutuo
impulso de fraternidad. Dos hermanos, largo tiempo separados,
se encuentran y se abrazan; esta es aquella gran y sencilla
historia.
¡Hermosa victoria! ¡La única! ¡Como no se ha vuelto a ver
jamás! Allí no había vencidos.
Francia dio un solo golpe y se rompió la cadena. Este golpe
lo dio en Jemmapes. Lo dio con la autoridad de la fe, cantando
su himno sagrado. Los soldados bárbaros se estremecieron en
sus reductos, bajo tres líneas de fuego, cuando vieron venir un
coro de cincuenta mil hombres que marchaban hacia ellos
cantando: “¡Marchemos, hijos de la patria!<”.
Todos los pueblos repitieron: “¡Vamos, hijos de Francia!<”
y se arrojaron en nuestros brazos.
¡Era un espectáculo extraño! Nuestros cantos hacían caer
todas las murallas de las ciudades. Los franceses llegaban a las
puertas con bandera tricolor, las encontraban abiertas y no
podían pasar; todo el mundo salía a su encuentro y les
reconocía sin haberlos visto jamás; los hombres les abrazaban,
las mujeres les bendecían, los niños les desarmaban. Les
arrancaban las banderas y todos decían: “Es nuestra bandera”.
¡Grande y hermosa jornada para ellos! ¡Ganaban por
nosotros, en un día, toda la conquista de los siglos! Aquella
herencia de razón y de libertad por la cual suspiraron en vano
tantos hombres, aquella tierra prometida que hubieran querido
entrever a costa de sus vidas, la generosidad de Francia se las
daba de balde a quien las quería. Ya había formulado en leyes
aquella sabiduría de los siglos, durante tres años; ya había
sufrido por aquellas leyes, las había ganado con su sangre, con
sus lágrimas< Aquellas leyes, aquella sangre y aquellas
lágrimas, las daba a todos, diciéndoles: “Ésta es mi sangre:
bebed”.
No hay exageración en nada de esto. Se ha podido dudar y
sonreír. Hoy la cosa está juzgada. ¿No los veis a todos (hasta la
orgullosa Inglaterra) haciendo un acto de contrición, que
reclaman como su mejor progreso leyes que Francia ya poseía
en 1792 y que desde entonces ofrecía generosamente a las
naciones?
Y las naciones, en cambio, se ofrecían, se entregaban ellas
mismas. Todas hacían señas a Francia, le rogaban que las
conquistase.
Refiramos una conquista, la de las puertas de Italia, del
condado de Niza, tomado y vuelto a tomar en otro tiempo,
regado con tanta sangre. Veamos lo que nos costó.
El rey de Cerdeña había hecho preparativos formidables.
Tenía sobre la frontera un ejército para invadir Francia, una
numerosa artillería, doscientos cañones; los franceses tenían
cuatro. Él tenía tropas veteranas. Nosotros no teníamos más que
guardias nacionales. El general Anselme recibió la orden de
entrar; era, al parecer, ordenar lo imposible: lo imposible se
hizo sin disparar un tiro. Una flota francesa simuló ir a atacar a
los piamonteses por la retaguardia; Anselme dispuso
alojamientos para cuarenta mil hombres (no tenía ni doce). Esto
bastó: el grueso ejército retrocedió. Niza se entregó. Las
fortalezas se apresuraron a abrirse. Anselme fue solo con
catorce dragones, ordenó la rendición a Villefranche, la
amenazó y la tomó; encuentró allí cien cañones, cinco mil
fusiles, municiones inmensas y dos barcos artillados en el
puerto.
Saboya costó menos aún; no se necesitó ni astucia ni
amenaza.
Debió su libertad a su violento amor por la escarapela
francesa. Los emigrados, numerosos en Chambéry, insolentes,
pendencieros, habían arrancado la escarapela tricolor a un
negociante. Los saboyanos, en venganza, ataron la escarapela
realista en la cola de sus perros. Este fue el principio de su
revolución. Fue unánime, sin contradicción de nadie. El general
francés Montesquiou llegaba con precaución; al entrar en
Saboya había enviado un cuerpo para forzar ante todo los
reductos que se le opusieron. Fueron tomados sin esfuerzo; no
había nadie en ellos, los piamonteses se habían ido.
Montesquiou, sin esperar a su ejército, que le seguía
lentamente, partió al galope a Chambéry. Él solo conquistó el
país, entró triunfalmente en aquella ciudad, entre los gritos de
un pueblo ebrio de alegría. Los comisarios de la Convención,
que se reunieron con él muy pronto, quedaron admirados,
profundamente conmovidos, al descubrir una Francia
desconocida, una antigua Francia sencilla, que en el idioma de
Enrique VI balbuceaba la Revolución. Nada más original ni más
conmovedor que encontrar allí, vivas y jóvenes, todas nuestras
antiguas historias. Se canta todavía en el valle de Chamounìx,
como cosa nueva, la balada de Biron, muerto en 1602. Simpático
pueblo de Saint François de Sales, pueblo hecho por Rousseau
(¿quién lo ha hecho si no?). ¡Cuánto le debía Francia a ese
pueblo! ¡Qué alegría para unos y otros el encontrarse después
de tantos siglos! ¡Y con qué ardor se abrazaron los dos
hermanos reunidos bajo el árbol de la libertad!
Desde que aquel excelente pueblo supo que llegaban sus
libertadores ya no hubo manera de contenerlo. Salió en masa a
su encuentro. Fue como un alzamiento universal de la comarca;
sólo los hombres partieron, pero los árboles y las piedras, toda
la tierra de Saboya, hubiese querido ponerse en camino. Una
multitud inmensa descendió de todas las montañas hasta
Chambéry, con espontáneo impulso, con un mismo éxtasis de
alegría y de reconocimiento. Aquellas pobres gentes,
cruelmente oprimidas por Piamonte, que les prohibía a la vez la
industria y el comercio, tenían desde hacía mucho tiempo la
costumbre de ir a buscarse la vida a Francia. Y ahora, era
Francia la que iba a verles, a sentarse en su hogar; iba hacia
ellos, con las manos llenas de los dones de Dios, llevándoles,
todos en uno, el tesoro de la libertad. Salvados por ella del
bárbaro faraón, entonaron como Israel un cántico de libertad.
Sesenta mil saboyanos a la vez, de acuerdo con el ejército
francés, cantaron La Marsellesa con inexplicable devoción. Y
cuando aquellos infelices llegaron a la estrofa ¡Libertad querida!
se produjo un gran estruendo, como el producido por una
avalancha: una avalancha de hombres por delante de los Alpes.
¡Conmovedor espectáculo! Todo aquel pueblo se había
arrodillado; de este modo acababa el cántico y regaban la tierra
con sus lágrimas.
En el Rin resultó igualmente fácil, salvo un pequeño
combate en Spira. El general Custine tenía orden de operar
sobre el Mosela y habría asegurado así la derrota de los
prusianos. Pero los mismos alemanes fueron a buscarle y le
llevaron al Rin. Dueño de Spira, cuyas puertas forzó, fue
llamado a Worms; un profesor de esta ciudad puso en ella al
ejército francés y escribió en nombre de Custine, en nombre de
Francia, el llamamiento de Alemania a la libertad. No era esta la
primera vez que Francia le hablaba así. En el siglo XVI las
mismas proclamas por el rey Enrique II, adornadas como en
1792 con el gorro de la libertad. Aquellos ardientes patriotas
alemanes que guiaban a Custine le prometieron Maguncia. Él
vaciló y por un momento, temiendo ser copado, retrocedió
hacia Landau. Pero no soltaron su presa: fueron a buscarle, le
llevaron de grado o por fuerza y le obligaron, en contra de su
voluntad, a hacer aquella conquista que le cubría de gloria. Uno
de los suyos dirigía a los ingenieros en Maguncia y decidió la
rendición. Produjo gran admiración saber que se había rendido
semejante plaza, con todo un ejército por guarnición y una
artillería inmensa, recogida por toda Alemania. Enviados de
Nassau, de Deux-Ponts, de NassauSaarbruck, se presentaban en
la barra, ante la Convención, y pedían su unión a Francia.
En aquel momento los prusianos, muy contentos por
haberse librado de su expedición conquistadora, llegaban a
Coblenza; volveremos a ocupamos de ellos enseguida. Habían
debido su salvación al alejamiento de Custine y a la moderación
política de Dumouriez. Éste quería separar a Prusia de la liga
contra Francia. Creía que era bastante hermoso el haber
detenido semejante ejército, el primero de Europa, con un
ejército joven, compuesto en parte por guardias nacionales. Ésta
era también la opinión de Danton, tan prudente como audaz. El
25 de septiembre una carta del poder ejecutivo había autorizado
al general a negociar la evacuación. Los prusianos se retiraron
tranquilamente. Los tiros que se dispararon fueron tan sólo
sobre los emigrados.
Nuestros enemigos no actuaban de forma coordinada. En el
momento en que salieron los prusianos entre los imperiales, su
general, el duque Alberto de Sajonia, inducido sin duda por
falsos informes, fue con veintidós mil hombres a acampar
delante de Lille. Un ejército tan débil no servía para reducir
semejante plaza; bastaba para incendiarla. Doce morteros,
veinticuatro piezas de grueso calibre, dispararon durante ocho
días bombas incendiarias, con preferencia sobre los barrios
poblados y pobres, sobre las casas pequeñas, en cuyos sótanos
se refugiaban las familias. Los bárbaros no perdonaron ni las
iglesias, ni siquiera el hospital militar, haciendo pedazos las
bombas a los heridos en sus propios lechos. Todo esto sólo
sirvió para mostrar Francia a Europa bajo un nuevo punto de
vista. Con frecuencia se hablaba de la furia francesa, de aquel
arranque que cede al menor obstáculo, retrocede, etc. Fue
preciso cambiar de opinión. Francia apareció allí, como en
Valmy, indomable. Y aquí no eran los hombres, como en
Valmy; eran las mujeres y los niños. No había ultraje o burla
que no se hiciera a las bombas: recogidas en cacerolas, eran
apagadas sin esfuerzo y después jugaban con ellas a la pelota.
Una de las bombas austriacas fue cogida por unos muchachos y
adornada con el gorro colorado. Un peluquero se estableció en
una plaza sobre la que caía una granizada de balas; utilizó
como bacía un casco de bomba y todo el mundo se hacía afeitar
en ella.
La locura del bombardeo sin objeto duró ocho días, al cabo
de los cuales se fue el alemán bastante deprisa, abandonando
buena parte de su material. Una mujer, la archiduquesa
Cristina, hermana de la reina de Francia, había ido a ver desde
las baterías aquella guerra contra las mujeres y los niños. La
dama partió poco satisfecha. Pero amenazaban tres ejércitos
franceses. Primero el de Lille, donde unos cuantos batallones de
voluntarios habían entrado en la plaza. Luego otro que guiaba
Bourdonnais, un poco tarde, por cierto. Finalmente,
Dumouriez, libre de los prusianos, no podía tardar en llegar.
Grande era la gloria de Francia después de aquella
resistencia heroica, aquella huida miserable de dos ejércitos
enemigos. No contenta con rechazar a los prusianos y a los
austriacos, había penetrado en el corazón de Alemania, puesta
la mano sobre el Rin, y cogido el águila imperial. El mismo día
en que acababa el bombardeo de Lille, las banderas alemanas, el
águila cautiva, enviada desde el Rin por Custine,
comparecieron ante la barandilla y fueron colgadas de las
bóvedas de la Convención. Pero mucho más gloriosas que
aquellos trofeos de la guerra y de la victoria eran las
diputaciones que enviaban los pueblos pidiendo ser franceses.
Francia era dos veces victoriosa; tenía para vencer mucho más
que la fuerza: el amor. Le bastaba una mano para romper la
espada de los tiranos y con la otra mano abrazaba a los pueblos
redimidos y los estrechaba contra su seno.
¿Cuál era su intención? Protegerlos y no conquistarlos. En
aquel primer momento no tenía ninguna idea de conquista. Esta
idea no se le ocurrió hasta más adelante, y por una especie de
necesidad. Todo lo que al pronto pedía a las naciones libertadas
era que permaneciesen libres para guardar sus derechos, que
amasen a Francia como a una hermana. No puede leerse sin
emoción la conmovedora y sencilla proclama que el filósofo
Anacharsis Clootz escribió a los saboyanos (alos allobroges,
como entonces se decía) en nombre de la Convención: “La
República de los conquistadores de la libertad os felicita,
amigos< Los allobroges del Dauphiné abrazan a los del Mont-
Blanc< Nos ayudaremos mutuamente para fundar la libertad
duradera. La única autoridad que Francia quiere tener sobre
vosotros es la de aconsejaros. ¿Con qué objeto? Con el de
vuestra felicidad< ¡Pueblo feliz! Al haceros libres sin efusión
de sangre, olvidamos todo lo que os hemos sacrificado.
Tendréis una transición incruenta de los reyes a las leyes, una
revolución benigna; será límpida como vuestros ríos y pura
como vuestros lagos<”.
Añadía que era una Francia desmembrada que volvía a su
patria: “Ved el desmenuzamiento aristocrático de Suiza, ved la
igualdad, la unidad democrática de Francia< Escoged< Todo
os predica la unidad indivisible. ¿No estaría la frontera mejor
colocada en la cúspide de los Alpes? ¿No os guardará mejor
Briançon si lo volvemos sobre San Bernardo?<”.
La Convención, con una moderación admirable, vaciló
antes de enviar este escrito, que parecía prejuzgar la anexión de
Saboya y quizás le hubiera hecho creer que no se le dejaba
libertad completa para decidir ella misma sobre su destino.
Ésta era la preocupación de Francia en aquel momento.
Había dicho que no quería conquistas, y las hacía contra su
voluntad. Aquellos pueblos decían que no les bastaba con ser
libres; tenían la ambición de ser franceses.
La Convención tenía una corte extraña; sus alrededores
estaban ocupados por hombres de todas las naciones, que iban
a intrigar, a solicitar< ¿Para qué? Para hacerse franceses, para
desposarse con Francia. Perderse en ella, no ser ya ellos, éste era
su más ardiente deseo. Jamás se vio semejante impaciencia de
suicidio nacional; su pasado les abrumaba; deseaban aniquilar
su yo de esclavitud y no vivir ya más que en esta amada
Francia, en la que ellos no veían ya una nación, sino una idea
sagrada: la libertad, la vida y el porvenir.
Francia se resistía. “Tened cuidado, decía, desconfiad del
primer arrebato< ¿Sabéis bien lo que es el seguirme en las
grandes empresas en que me veo comprometida? Daréis la
sangre a ríos, el dinero< El impuesto será doble o cuádruple”.
Pero no querían oír nada, asegurando que la supresión de los
diezmos, de los derechos feudales y de toda especie de
impuestos bárbaros les producirían recursos inmensos,
inagotables, que dándolo todo no echaban de menos nada; que
hasta entonces nada habían tenido, ni siquiera sus personas;
que no darían a la libertad y a Francia más que lo que habían
recibido de la libertad.
Los refugiados belgas, para hacerse franceses, alegaban el
brillante ardor que demostraron en Valmy y en Lille. El
enemigo, creyendo herir sólo a Francia, había encontrado
pechos belgas ante sus balas. Los saboyanos se hallaban entre
nuestros héroes del 10 de agosto. La víspera formaron una
legión y el día del combate marcharon entre los bretones y los
marselleses. Libertadores de Francia y después libertados por
ella, ¿qué eran, pues, sino franceses?
Francia estaba conmovida. Pero lo que le decidía era la
salvación de los propios pueblos. Ióvenes, niños para la
libertad, no podían mantenerse libres sin el apoyo y la ayuda de
la gran nación. Dejarles entregados a sí mismos era dejarles
perecer.
Tal fue la hermosa y generosa deliberación que hubo en el
seno de la Convención, tal la noble reserva que empleó Francia
para aceptar aquellos pueblos que acudían a sus pies rogándole
que los recibiese. Léase sobre todo el informe de Grégoire, en el
que discute estas cosas con motivo de las súplicas de Saboya,
que pedía su anexión. Mirad con qué alteza de miras, con qué
noble y benévola prudencia hace resaltar el pro y el contra. La
conclusión a la que llega es que fuera cual fuese el interés de
Francia, Saboya no se defenderá ya en adelante, no vivirá sin
ella, y que a toda costa debe Francia abrirle su seno.
Esto ocurrió el 28 de noviembre. Y el 19, con motivo de la
proposición de la Reveillère-Lepeaux, declaró la Convención
que “todo pueblo que quisiera ser libre encontraría en ella
apoyo y fraternidad”.
Por esta sola frase se había constituido la bandera de
Francia en bandera del género humano, de la libertad universal.
Con ella, el Escaut, cerrado desde hacía cerca de dos siglos,
corría por fin libre al mar. El Rin, cautivo bajo sus cien
fortalezas, cobraba esperanzas, viendo reflejar en su superficie
los tres santos colores que Maguncia miraba en sus aguas.
Saboya los había colocado en la cima del MontBlanc; Europa,
conmovida por el amor y el terror, las veía brillar sobre su
cabeza en las nieves eternas, en el cielo y en el sol. El mundo de
los pobres y de los esclavos, el pueblo de los que lloran, se
estremecía ante aquella gran insignia; en ella leían
distintamente lo que en otro tiempo leyó Constantino: “Con
esta señal vencerás”.
¡No hubo más que un pueblo! ¡Ay! ¿Lo diremos?
Querríamos detenernos aquí. Y sin embargo, aunque el corazón
se oprima hay que decirlo. En el momento en que el mundo se
lanza y se entrega a Francia, se hace francés por el corazón, hay
un país que constituye la excepción; existe un pueblo tan ciego
y tan raramente extraviado, que se arma contra la Revolución,
contra su madre, contra la salvación del pueblo, contra sí
mismo. Por un milagro diabólico, esto ocurre en Francia; es una
parte de Francia la que da este espectáculo; este extraño pueblo
es la Vendée.
En el momento en que los emigrados, conduciendo al
enemigo de la mano, le abren nuestras fronteras del este el 24 y
el 25 de agosto, aniversario de la San Bartolomé, estalla en el oeste la
guerra de la Vendée, la guerra impía de los curas.
Cosa notable: el 25 de agosto, el mismo día en que el
aldeano vendeano atacaba la Revolución, la Revolución, con su
generosa parcialidad, sentenciaba en favor del aldeano el largo
proceso de los siglos y abolía los derechos feudales, sin
indemnización. Y no solamente los derechos propiamente
feudales, sino los censuales. Esta sola palabra contenía un
equivoco inmenso, favorable al arrendador.
Se establecía una jurisprudencia nueva, en beneficio del
aldeano contra el señor, que no era sino una reacción violenta
contra la antigua, una reparación apasionada de la iniquidad
feudal. La Revolución parece que decía: “Durante mil años, con
razón o sin ella, se ha juzgado contra el pobre. Pues bien: yo
hoy juzgaré a su favor. Bastante ha sufrido, trabajado y
merecido. Lo que no pueda adjudicarle como suyo, se lo
adjudico como indemnización”.
Esto no es todo. La ley del 25 de agosto decía al señor: “Si
verdaderamente esa renta que cobráis del pobre fue fundada y
no arrancada, probadlo: presentad a la justicia el acta
primordial que pruebe que en efecto le dabais tierra para
fundar esta renta”.
En muchos países no existía tal acta.
En varios, por ejemplo, en el país bretón, el señor tenía el
subsuelo, la tierra: el aldeano el suelo, la casa. Y el señor,
pagándole la casa, podía expulsarle de la tierra.
El aldeano se creía, sin embargo, el hombre de la tierra
nacido en ella, habiéndola ocupado desde Adán, su verdadero
propietario. Lo cierto es que él la había hecho, él había creado
aquella tierra; sin él, no existiría: habría sido el arenal inculto, la
roca y el guijarro.
Los anticuarios estaban en un compromiso. La Revolución
no lo estuvo. No desató el nudo, pero lo cortó. Dio la tierra al
hombre, al que se podía despedir, y despidió al señor.
¿Era legal esta decisión? Puede discutirse, pero era
cristiana. Pronto hará dos mil años que el cristianismo nos dice
que el pobre es miembro vivo de Jesucristo. ¿Cómo pesar el
derecho del pobre con tal doctrina? En cuanto se intenta, el
mismo Cristo se coloca en la balanza y baja desde el cielo hasta
el abismo.
La Revolución no se limitó a decir: hizo. Y lo hizo de una
manera admirable.
Consagró la propiedad (bajo pena de muerte en marzo de
1793), la propiedad, es decir, el hogar; la estabilidad de las
costumbres morales, la fecunda acumulación, regulada, claro
está, por la ley del Estado, con ventaja para el Estado y para
todos.
Pero en caso de duda, en todo litigio entre la propiedad y el
trabajo, se decidió por el trabajo (base originaria de la propiedad,
la propiedad más sagrada de todas).
Mientras que la feudal Inglaterra, en Escocia y en el resto,
ha fallado en favor del feudo contra el hombre, la Revolución,
en Bretaña y por todas partes, ha fallado por el hombre contra
el feudo.
Decisión santa, humana, caritativa, tanto como razonable,
según Dios y según la razón.
Que se calle el mundo y que se admire. Que trate de
aprovecharse. Que reconozca el carácter verdaderamente
religioso de la Revolución. La Vendée no hizo la guerra más
que por un monstruoso malentendido, él la había creado por un
increíble fenómeno de ingratitud, de injusticia y de absurdo. La
Revolución, atacada por impía, era ultracristiana; realizaba los
actos que hubiera debido realizar el cristianismo. Y el cura,
¿qué hacía? Valiéndose del aldeano, hacía una guerra
ultrapagana que hubiera restablecido la feudalidad, el dominio
de la tierra sobre el hombre y de la materia sobre el espíritu.
¡Cruel equivocación! Aquellos vendeanos eran sinceros a
pesar de sus errores. Murieron con fe leal. Uno de ellos, herido
de muerte, yacía al pie de un árbol. Un republicano le dijo:
“¡Devuélveme las armasl”. El otro le contestó: “¡Devuélveme a
mi Diosl”.
¿Tu Dios? ¡Pobre hombre!< ¿No es el nuestro? ¿Hay acaso
dos? No hay más que un Dios, el de la igualdad, el de la
equidad, el que viene al cabo de mil años a ofrecerte esta
reparación, el que ha juzgado en tu favor el 25 de agosto, el día
mismo, insensato, en que has levantado tu brazo contra él.
El mismo Dios y la misma fe. Se desconocerán, bajo el
lenguaje diferente, en aquella frase del soldado patriota, que
teniendo ya, como el vendeano, el hierro en el corazón, dijo:
“¡Plantadme aquí el árbol de la libertad! “.
El alcalde republicano de Rennes, Leperdit35, un sastre, que
libró la ciudad del Terror y de la Vendée, fue asaltado un día
por un populacho furioso, que con el pretexto del hambre
quería apedrear a sus magistrados. Bajó intrépidamente de la
casa del pueblo en medio de una lluvia de piedras; herido en la
frente, se limpió la sangre sonriendo y dijo: “No puedo
convertir las piedras en pan< Pero si mi sangre puede
alimentaros, es vuestra hasta la última gota”. Y cayeron a sus
pies< Veían en ello algo superior al Evangelio.
Se ha reprochado a la Revolución el no ser cristiana; fue
más. La frase de Leperdit lo hizo realidad. ¿De qué ha vivido el
mundo más que de la sangre de Francia? Si está macilenta y
pálida, no os extrañeis. ¿Quién puede dudar de que también ha
convertido las piedras en pan? En 1789 se dijo: “No puedo
alimentar a veinticuatro millones de hombres< Pues bien;
alimentaré a treinta y cinco”. Y ha cumplido su palabra.
1792)
La mujer fue el agente de la Vendée.—La mujer en general fue
contrarrevolucionaria.—La mujer impide al marido que compre los
bienes nacionales.—¿Estaba el Oeste sometido al cura y al noble antes
de 1789?—Relación del cura y de la mujer, sobre todo en el oeste.—El
cura estaba menos influido por el ama que por su penitente.—
Entusiasmo apasionado de las mujeres del oeste por el cura.—
Desesperación de las mujeres cuando la ley aleja al cura. —Los
conventos, focos de conspiración.—Los curas anuncian la guerra civil
(9 de febrero de 17 92 ).—De qué modo la fomentan.—Apariciones,
milagros, etc.—Primeras matanzas (junio). —La nobleza se contenta
con dar dinero.—Asociación noble de la Rouërie.—Una carta del rey
es el motivo de la guerra civil en Bretaña (julio).—Formidable
alzamiento de la Vendée y primer combate de Châtillon y Bressuire
(24 y 25 de agosto).—Nantes y Finisterre afavor de la Revolución.—
La Vendée, poco contagiosa para Francia.—El aldeano compra en
todas partes los bienes nacionales, lo que tranquilizaba su
conciencia.—Nulidad de las actas feudales.
La Revolución es la luz misma. Los solemnes debates de la
Convención comienzan ante los ojos de Europa. Las puertas se
abren de par en par. Amigos y enemigos, todos pueden llegar,
ver y oír. La prueba de la Revolución, su primer Juicio de Dios,
la batalla de Jemmapes, es ganada alegremente por el joven
ejército de Francia, cantando La Marsellesa, a la luz del sol, a
mediodía.
Y al mismo tiempo comienza en los bosques y entre las
brumas del oeste la vasta guerra de las tinieblas. En los arenales
de Morbihan, a lo largo de las brumosas islas, en las sombrías
malezas del Maine, en el húmedo laberinto de los bosques
vendeanos, aparecían con formas dudosas los primeros ensayos
de la guerra civil. Una casa ha sido incendiada, un patriota
asesinado, y allá otro más. ¿Por quién? Nadie se atreverá a
decirlo. La guerra, que dentro de un ano llevará un gran ejército
bajo los muros de Nantes, se ensaya todavía tímidamente
durante el crepúsculo o por la noche.
Aquel silbido, aquella queja, ¿son la voz del búho o de la
lechuza? Creeríais que es el pájaro de la muerte< Sí, y del seto
vecino sale un tiro.
Es una guerra de fantasmas, de espíritus impalpables. Todo
es oscuro, incierto. Entre el público circulan los informes más
contradictorios. Las investigaciones no descubren nada.
Después de algún suceso trágico llegan los comisarios enviados,
inesperados en la parroquia, y todo está tranquilo; el aldeano
está trabajando, la mujer en la puerta, en medio de sus hijos,
sentada, hilando, con su gran rosario al cuello. ¿El señor? Está
comiendo; invita a los comisarios, que se retiran encantados.
Los asesinatos y los incendios comienzan de nuevo al siguiente
día. ¿Dónde podremos coger al fugitivo de la guerra civil?
Observemos. No veo nada, más que allá en el arenal una
monja que camina humildemente, con la cabeza baja36.
No veo nada. Solamente entreveo entre dos bosques una
dama a caballo, que seguida de un criado, camina rápidamente
saltando los fosos, deja el camino y toma el atajo. Sin duda
desea no ser vista.
Por el mismo camino va una honrada aldeana, con el cesto
al brazo, llevando huevos o frutas. Va deprisa y quiere llegar a
la ciudad antes de que anochezca.
Pero la monja, pero la dama, pero la aldeana, ¿adónde van?
Por tres caminos distintos llegan al mismo sitio. Las tres van a
llamar a la puerta de un convento. ¿Por qué no? La dama tiene
allí a su hija para que la eduquen; la aldeana va a vender; la
monja pide asilo para una sola noche.
¿Queréis suponer que van allí a recibir órdenes del cura?
No está hoy. Sí, pero estuvo ayer. Tenía que ir el sábado a
confesar a las religiosas. Confesor y director, no les dirige sólo a
ellas, sino por medio de ellas a otros muchos; confía a aquellos
corazones apasionados, a aquellas lenguas infatigables, el
secreto que quiere que se sepa, el falso rumor que se quiere
divulgar, la señal que se desea hacer correr. Inmóvil en su
retiro, por medio de aquellas monjas inmóviles agita a toda la
comarca.
Mujer y cura, ahí está todo: la Vendée, la guerra civil.
Conviene señalar que, sin la mujer, el cura no habría
podido hacer nada.
“¡Ah, bandidas!, decía una noche un comandante
republicano, al llegar a una aldea donde sólo habían quedado
las mujeres, cuando aquella guerra horrible había hecho perecer
a tantos hombres. Las mujeres son, decía, la causa de nuestras
desgracias; sin las mujeres estaría establecida la República y nosotros
estaríamos tranquilos en nuestras casas… Andad, pereceréis todas,
mañana os fusilaremos. Y pasado mañana los bandidos
vendrán a matarnos a nosotros” (Memorias de madame de
Sapinaud).
No mató a las mujeres. Pero había dicho la verdadera causa
de la guerra civil. La sabía mejor que cualquier otro. Aquel
oficial republicano era un cura que había colgado la sotana:
sabía perfectamente que todas las obras de las tinieblas se
realizaban por la íntima y profunda inteligencia entre la mujer y
el cura.
La mujer es la casa, pero es también la iglesia y el
confesionario. Aquel sombrío armario de encina, donde la
mujer, de rodillas, entre lágrimas y rezos, recibe y envía más
ardiente la chispa fanática, es el verdadero foco de la guerra
civil.
¿Qué es además la mujer? El lecho, la influencia poderosa
de las costumbres conyugales, la fuerza invencible de los
suspiros y de los lloros sobre la almohada< El marido duerme
fatigado. Pero ella no duerme. Se vuelve, se revuelve, consigue
despertarle. Sin cesar suspira profundamente, a veces solloza.
“¿Pero qué tienes esta noche? —¡Ay! ¡El pobre rey en el
Templel< ¡Ay! ¡Le han abofeteado como a Nuestro Señor
Jesucristol”. Y si el hombre vuelve a dormirse un momento:
“¡Dicen que van a vender la iglesia! ¡La iglesia y el
presbiteriol< ¡Ah! ¡Desgraciado el que lo compre!<”.
De este modo, en cada familia, en cada casa, la
contrarrevolución tenía un predicador ardiente, celoso,
infatigable, nada sospechoso, sincero, sencillamente
apasionado, que lloraba, que sufría y no decía una palabra que
no fuese o pareciese el lamento de un corazón destrozado<
Fuerza inmensa, verdaderamente invencible. A medida que la
Revolución, provocada por las resistencias, se veía obligada a
dar un golpe, recibió otro, la reacción de los lloros, el suspiro, el
sollozo, el grito de la mujer, más agudo que los puñales.
Poco a poco comenzó a revelarse aquella inmensa
desgracia, aquel cruel divorcio; generalmente37 la mujer se
convertía en el obstáculo y la contradicción del progreso
revolucionario que pedía el marido.
Este hecho, el más grave y el más terrible de la época, ha
sido demasiado observado.
El hierro cortó la vida de muchos hombres. Pero un hierro
invisible corta el nudo de la familia, dejando a un lado al
hombre y al otro a la mujer.
Este fenómeno trágico y doloroso ocurrió en 1792. Sea por
amor al pasado, fuerza de la costumbre, debilidad de corazón y
piedad muy propia de las víctimas de la Revolución, sea en fin
por devoción y dependencia de los curas, la mujer
generalmente (la gran mayoría) se convirtió en abogada de la
contrarrevolución.
Generalmente se producía la disputa moral entre el hombre
y la mujer al tratar la cuestión material de la adquisición de los
bienes nacionales.
¿Cuestión material? Sí y no. Desde luego era cuestión de
vida o muerte para la Revolución. Si no cobraba el impuesto, no
tenía más recursos que los producidos por la venta de los
bienes nacionales. Si no realizaba esta venta, quedaba
desarmada, entregada a la invasión. La salvación de la
revolución moral, la victoria de los principios, dependía de la
revolución financiera.
Comprar era un acto de civismo, que afectaba muy
directamente a la salvación del país. Acto de fe y de esperanza.
Era decir que se embarcaban decididamente en el navío del
Estado en peligro y que con él se quería llegar al puerto o
zozobrar. El buen ciudadano compraba; el mal ciudadano
impedía que se comprase.
Impedir por una parte el cobro del impuesto, por otra la
venta de los bienes nacionales, quitar los víveres a la
Revolución, hacerla morir de hambre, he aquí el plan sencillo,
muy bien concebido, del partido eclesiástico.
El noble traía al extranjero y el cura impedía que
pudiéramos defendernos. Uno apuñalaba a Francia, mientras el
otro la desarmaba.
¿Cómo se oponía el cura al movimiento de la Revolución?
Llevándola a la familia, oponiendo la mujer al marido,
cerrando, gracias a ella, la bolsa de cada familia a las
necesidades del Estado.
Cuarenta mil púlpitos, cien mil confesonarios trabajaban en
este sentido. Máquina inmensa, de fuerza incalculable, que
luchó sin dificultad contra la máquina revolucionaria de la
prensa y de los clubs y obligó a estos, sí querían vencer, a
organizar el Terror.
Pero ya en el 89, en el 90, en el 91 e incluso en el 92, el
Terror eclesiástico maltrataba en los sermones y en la confesión.
La mujer volvía a su casa con la cabeza baja, llena de terror,
aniquilada. Por todas partes veía infierno y llamas eternas. No
se podía hacer nada sin condenarse. No podían obedecerse las
leyes sin exponerse a la condenación. Pero el fondo del abismo,
el horror de los tormentos sin remedio, la garra más aguda del
diablo era para los compradores de los bienes nacionales<
¿Cómo se hubiera atrevido a continuar comiendo con él? Su
pan no era más que ceniza. ¿Cómo acostarse con el réprobo? Ser
su mujer, su mitad, su misma carne, ¿no era arder ya, entrar
viva en la eterna condenación?
¡Quién podrá decir de cuántas maneras era perseguido el
marido, asaltado, atormentado para que no comprase! Jamás un
hábil general, un astuto capitán, dando vueltas a los muros de
la ciudad en que quisiera entrar, empleó recursos más diversos;
eran bienes malditos; ya se había visto por lo que le había
ocurrido a cierto comprador. Jean, que compró, había perdido
las cosechas a causa del granizo; Jacques había sufrido una
inundación. Pierre, aún peor, se había caído del tejado, y a Paul
se le había muerto su hijo. El señor cura lo ha dicho muy bien:
“Así perecieron los primogénitos de Egipto<”.
Generalmente el marido no contestaba, se volvía de
espaldas, fingía dormir. No tenía qué oponer a aquel torrente
de palabras. La mujer le aturdía por la viveza del sentimiento,
por la elocuencia sencilla y patética, cuando no por los lloros.
No respondía o contestaba con una sola palabra que ahora
mismo diremos. No se rendía, sin embargo.
No se convirtió fácilmente en enemigo de la Revolución, su
bienhechora, su madre, la que tomaba su defensa, sentenciaba
en su favor, le manumitía, le hacía hombre y le sacaba de la
nada. Aunque él no hubiese ganado nada, ¿cómo no alegrarse
de la liberación general? ¿Podía desconocer el triunfo de la
Iusticia, cerrar los ojos ante el espectáculo sublime de aquella
creación inmensa, todo un mundo que nacía a la vida? Se
resistía. “No, decía, no; todo es justo, por más que digan; y
aunque yo no fuera el hombre que se aprovecha de ello,
también lo creería justo”.
He aquí lo que ocurría en casi toda Francia. El marido
resistió, el hombre permaneció fiel a la Revolución.
En la Vendée, en una gran parte de Anjou, del Maine y de
Bretaña, la mujer triunfó, la mujer y el cura, estrechamente
unidos. Nada lo hubiera hecho prever. Los aldeanos del oeste
no habían sido tan insensibles como parece al sublime rayo de
la Revolución. Se había visto, en 1790, en la federación de Mans,
a aquellos mismos aldeanos que más tarde se convirtieron en
chuanes, rendir culto a la libertad, y emocionados besar el altar
del dios desconocido.
Prescindamos de las novelas38 que se han escrito sobre la
vida patriarcal de las comarcas del oeste antes de la Revolución.
Los señores llenos de deudas, en la Vendée como en todas
partes, no podían ser los patronos indulgentes que nos han
pintado. Quisieran o no, entregaban sus arrendadores a los
hombres de negocios, a los que hipotecaban sus bienes. Así se
vio en 1789, cuando las gentes de Maulévrier tomaron las armas
contra aquellos cuervos que iban a devorarlos. El odio del
aldeano contra el procurador se remontaba a los señores, a los
nobles en general. De los cuatro bueyes que uncía a la carreta, al
peor, a aquel al que golpeaba más, le llamaba nobliet, es decir,
haragán.
Sin embargo, hay que tener presente que el aldeano
vendeano, generalmente dedicado a la cría de ganado,
realizando sus ventas en dinero, que no sabía cómo colocar, se
lo confiaba frecuentemente al noble y se hallaba de este modo
interesado en la fortuna de su señor. Fácilmente se comprende
con cuánta desesperación vería emigrar a aquel señor y cómo la
Revolución atentaba por medio de las leyes contra aquella
fortuna.
El aldeano, en todo el oeste, estaba unido al cura por una
razón muy natural. Porque el cura era el mismo aldeano, su
hijo, su hermano o su primo. El bajo clero salía en masa de los
campos. Aquel cura tenía influencia por lo mismo que
constituía la pasión del aldeano; la tenía por la tierra, es decir,
por el poder que el cura y el hechicero tienen para bendecir o
maldecir, para echar o no mal de ojo a la tierra y a los animales.
El diezmo, sin embargo, era un impuesto tan pesado, tan
odioso, especialmente por la fiscalización vejatoria que ejercía el
cura en tiempo de la recolección, que antes de 1789 eran
comunes los procesos, lo mismo en el oeste que en otras partes,
entre los curas y sus feligreses. La Revolución, al suprimir el
diezmo, los reconcilió; suprimió precisamente lo que
neutralizaba la influencia del clero y dio al cura un poder moral
del que carecía por completo antes de 178939. El aldeano podía
consultar a dos personas: al procurador y al cura. Desde el
momento en que este no cobró ya el diezmo, fue el único
consultado. Sus consejos, apoyados, repetidos, inculcados día y
noche por la mujer, se hicieron irresistibles.
¿Y por qué fueron los consejos del cura tan violentamente
hostiles para la Revolución?
¿Hay que buscar la causa en la oposición (demasiado real)
de los principios revolucionarios a las doctrinas del
cristianismo? No; esta oposición, que ya hemos hecho notar en
otra parte, no influyó sin embargo más que de una manera muy
secundaria. Las doctrinas originales del cristianismo estaban
muy relajadas. La cuestión profunda y vital que le hace ser o no
ser (la cuestión de la justicia y la gracia) no se debatía ya. ¡Cosa
rara! El clero la juzgaba ridícula y se burlaba de los obstinados
que querían dilucidarla todavía.
Que la Revolución, como doctrina, fuese o no fuese
contraria a las doctrinas del cura, no se había mostrado lo más
mínimo hostil hacia él. Se había preocupado por él más que sus
mismos jefes. Al arruinar al alto clero, a los grandes señores
eclesiásticos, había mejorado la suerte del clero inferior. Si le
había quitado el diezmo, aquel impuesto variable, odioso, que
le ponía en guerra con el aldeano, le daba, de los fondos del
Estado, una renta superior, fija y regular, que le recompensaba
en exceso. ¿Cuáles eran, pues, las causas de la exasperación de
los curas rurales?
La autoridad del papa y de los obispos, el espíritu de
cuerpo, bastaría, sin duda alguna, para explicar la resistencia.
Acostumbrados a obedecer, obedecieron los curas cuando fue
preciso decidirse entre los tiranos eclesiásticos y la Revolución
que los libertaba. Si sólo hubiera sido impuesta la resistencia
por la autoridad superior, habría sido pasiva, inerte, por decirlo
así, y no habría tenido el carácter activo, ardiente, apasionado
que tuvo especialmente en el oeste.
Hubo además otra causa muy grave y muy profunda que
es preciso analizar.
Todo el esfuerzo de la mujer tendía a impedir que su
marido comprase los bienes nacionales. En el momento en que
la ley le entregaba, por decirlo así, aquella tierra tan deseada
por el aldeano, se interponía la mujer y le apartaba de ella en
nombre de Dios.
Y en presencia de aquel desinterés (ciego, pero honorable)
de la mujer, ¿era posible que el cura se hubiese aprovechado de
las ventajas materiales que le ofrecía la Revolución?
Seguramente habría desmerecido en el concepto de sus
feligreses, habría perdido su confianza, habría descendido del
alto pedestal en que su corazón amante gozaba en mantenerle.
Se ha hablado mucho de la influencia de los curas sobre las
mujeres, pero no lo bastante de la de las mujeres sobre los
curas.
Nuestra convicción es que ellas fueron más sinceramente y
más violentamente fanáticas que los propios curas; que su
ardiente sensibilidad, su piedad por las víctimas culpables o
inocentes de la Revolución, la exaltación que les produjo la
trágica leyenda del rey en el Temple, de la reina, del delfín, de
madame de Lamballe, en una palabra, la profunda reacción de
la piedad y de la naturaleza en el corazón de las mujeres, fue la
causa real de la fuerza de la contrarrevolución. Ellas
arrastraron, dominaron a los que al parecer las conducían,
empujaron a sus confesores por el camino del martirio y a sus
maridos a la guerra civil.
El siglo XVIII conocía poco el alma del cura. Sabía que la
mujer tenía influencia sobre él, pero creía, de acuerdo con la
tradición y las habladurías de la aldea, que la mujer que dirige
al cura era su ama, la que duerme bajo su mismo techo, la
sirvienta dueña, la señora del presbiterio. Y en esto se
engañaba.
No hay duda de que si el ama hubiera sido la mujer del
corazón, la que influye profundamente, el cura habría recibido
con alegría los beneficios de la Revolución. Funcionario con
sueldo fijo y suficiente para la familia, habría hallado pronto en
el progreso natural del nuevo orden de cosas su emancipación
verdadera, la facultad de poder convertir el concubinato en
matrimonio. El ama no era indigna de ella40. Desgraciadamente,
por mucho que sea su mérito, es generalmente de más edad que
el cura y de aspecto tosco y vulgar. Aunque fuese joven y bella,
tampoco le pertenecería el corazón del cura. Su corazón, sépase
bien, no está en el presbiterio, está en el confesionario41. El ama
es su vida cotidiana y vulgar, su prosa. La penitente es su
poesía; con ella tiene sus relaciones del corazón, íntimas y
profundas.
Y estas relaciones en ninguna parte son tan estrechas como
en el oeste.
En nuestras fronteras del norte, en todas las comarcas de
paso frecuentadas por las tropas, donde se respira un hálito de
guerra, el ideal de la mujer es el militar, el oficial. La charretera
es casi invencible.
En el Mediodía, y sobre todo en el oeste, el ideal de la
mujer, por lo menos el de la aldeana, es el cura.
El cura de Bretaña, especialmente, debe agradar y
gobernar. Hijo de aldeano, está por su condición al nivel de la
aldeana; está en relación con ella por el lenguaje y por el
pensamiento; está por encima de su cultura, pero no muy por
encima. Si fuera más letrado, más distinguido de lo que es,
habría logrado menos influencia. La vecindad, a veces la
familia, ayudan a crear relaciones entre ellos. Ella ha visto de
niño a aquel cura, ha jugado con él, le ha visto crecer. Es como
un hermano joven a quien gusta confiar sus penas, la mayor
pena sobre todo para la mujer: que el matrimonio no siempre es
un matrimonio, que la más feliz necesita consuelo, y la más
amada, amor.
Si el matrimonio es la unión de dos almas, el verdadero
marido era el confesor. Este matrimonio espiritual era muy
fuerte, sobre todo cuando era puro. El cura era con frecuencia
amado con pasión, con abandono, con entusiasmo y celos que
se disimulaban poco. Estos sentimientos se revelaron con
extremada fuerza en junio de 1791, cuando al volver el rey de
Varennes se creyó en la existencia de una gran conspiración en
el oeste y varios directorios de los departamentos encarcelaron
bajo su responsabilidad a los curas. En septiembre fueron
puestos en libertad, cuando juró el rey la Constitución. Pero en
noviembre se adoptó una medida general contra los que se
resistieron a jurar. La Asamblea autorizó a los directorios a que
separasen a todos los curas refractarios de las comunas en que
se produjeran disturbios religiosos.
Esta medida fue motivada no tan sólo por las violencias de
que eran víctimas en todas partes los curas constitucionales,
sino también por una necesidad política y financiera. La
consigna que todos aquellos curas habían recibido de sus
superiores eclesiásticos, y que ellos cumplían fielmente, era, ya
lo hemos dicho, sitiar por hambre a la Revolución. Hacían
imposible el cobro del impuesto. En Bretaña era esto tan
peligroso, que nadie quería encargarse de cobrarlo. Los
alguaciles y oficiales municipales se hallaban en peligro de
muerte. La Asamblea se vio obligada a publicar el decreto del
27 de noviembre de 1791, que enviaba a la cabeza de partido a
los curas refractarios, les alejaba de su comuna, de su centro de
actividad, del foco del fanatismo y de rebelióndonde atizaban el
fuego. Les trasladaba a la gran ciudad, sometidos a la
inspección, a la inquieta vigilancia de las sociedades patrióticas.
Imposible referir todos los clamores que suscitó este
decreto. Las mujeres atronaron el espacio con sus gritos. La ley
había creído en el celibato del cura, le había tratado como a un
individuo aislado, que puede cambiar de domicilio más
fácilmente que un padre de familia. ¿El cura, el hombre
espiritual está ligado a las personas? ¿No es esencialmente
móvil como el espíritu cuyo ministro es? A todas estas
preguntas contestaban negativamente; ellos mismos se
acusaban. En el momento en que la ley arrancaba de la tierra al
cura, se enteraba de las raíces vivientes que tenía en la tierra,
sangraban, gritaban.
“¡Ay, desterrado tan lejos, llevado a la cabeza de partido, a
quince leguas, a veinte de la aldea!<”. Lloraban aquel lejano
destierro. Por la extrema lentitud de los viajes de entonces,
cuando se invertían dos días para franquear aquella distancia42,
aún afligía mucho más. La cabeza de partido era el fin del
mundo. Para emprender semejante viaje se hacía testamento y
se arreglaban todos los asuntos de conciencia.
¿Quién podrá referir las dolorosas escenas de aquellas
separaciones violentas? Reunida toda la gente de la aldea,
arrodilladas las mujeres para recibir aún la bendición, anegadas
en lágrimas, sofocadas por los sollozos< Unas lloraban día y
noche. Si el marido se extrañaba de algo, no era por el destierro
del cura, era por una iglesia que iban a vender, por un convento
que iban a cerrar< En la primavera de 1792 las necesidades
financieras de la Revolución obligaron a decidir la venta de las
iglesias que no eran indispensables para el culto, la de los
conventos de hombres y mujeres. Una carta de un obispo
emigrado, fechada en Salisbury, dirigida a las Ursulinas de
Landerneau, fue interceptada y demostró de una manera
evidente que el centro y el foco de toda intriga realista estaba en
los conventos. Las religiosas no olvidaron nada para dar a su
expulsión un aparato dramático; se agarraron a las rejas y no
quisieron salir hasta que los oficiales municipales, obligados
ellos mismos a obedecer la ley y responsables de su ejecución,
no las separaron violentamente de las rejas.
Semejantes escenas, relatadas, repetidas, sobrecargadas con
episodios patéticos, perturbaban todos los espíritus. Los
hombres comenzaban a conmoverse casi tanto como las
mujeres. ¡Cambio sorprendente y rápido! En 1788 estaba el
aldeano en guerra con la iglesia por el diezmo, inclinado
siempre a disputar con ella. ¿Quién le había reconciliado tan
pronto y tan bien con el cura? La misma Revolución aboliendo
el diezmo. Con esta medida, más generosa que política,
devolvió al cura su influencia en los campos. Si hubiera
continuado el diezmo, jamás habría cedido el aldeano ante su
mujer ni habría tomado las armas contra la Revolución.
Los curas refractarios, reunidos en la cabeza de partido,
conocían perfectamente este estado de las campiñas, el dolor
profundo de las mujeres y la sombría indignación de los
hombres. Esto les infundió una gran esperanza y se
propusieron comunicárselo al rey. En multitud de cartas que le
escribieron, o hicieron que le escribiesen en la primavera de
1792, le animaban a que se mantuviese firme, que no tuviera
miedo a la Revolución y que la paralizara valiéndose del
obstáculo constitucional, el veto. En todos los tonos y con
argumentos variados le predicaban la resistencia bajo nombres
de personas diversas. Unas veces eran cartas de obispos,
escritas con frases de Bossuet: “Señor, sois el rey cristianísimo<
Acordaos de vuestros antecesores< ¿Qué habría hecho San
Luis?”, etc. Otras veces eran cartas escritas por religiosas, o en
su nombre, cartas lastimosas. Aquellas palomas quejumbrosas,
arrancadas de sus nidos, piden al rey la facultad de permanecer
allí y morir. En otros términos: quieren que el rey suspenda la
ejecución de las leyes relativas a la venta de los bienes
eclesiásticos. Las de Rennes confiesan que el municipio les
ofrece una casa, pero no es la suya, y ellas jamás aceptarán.
Las cartas más atrevidas, las más curiosas, son las de los
curas: “Señor, sois un hombre piadoso, no lo ignoramos. Haréis
lo que podáis< Pero sabedlo, al fin, el pueblo está cansado de
la Revolución. Su espíritu ha cambiado: le ha vuelto el fervor,
frecuenta los sacramentos. A las canciones han sucedido los
cánticos< El pueblo está con nosotros<”.
Una carta terrible en este género, que debió de engañar al
rey43 y darle ánimo, inclinándole a la resistencia, es la de los
curas refractarios reunidos en Angers (el 9 de febrero de 1792).
Puede considerarse como el acta originaria de la Vendée, la
anuncia y la predice, como quien tiene a su disposición un
ejército disponible, una partida de aldeanos. Aquella página
sangrienta parece escrita por la mano, con el puñal de Bernier,
un joven cura de Angers, quien más que nadie fomentó la
Vendée, la manchó con sus crímenes, la dividió con su
ambición y la explotó en su provecho.
“¿Se dice que excitamos alas poblaciones?< Pero es todo lo
contrario. ¿Qué sería del reino si no contuviéramos al pueblo?
Vuestro trono no se apoyaría más que en un montón de
cadáveres y ruinas< Ya sabéis, demasiado sabéis, señor, lo que
puede hacer un pueblo que se cree patriota. Pero no sabéis de lo
que sería capaz un pueblo que ve cómo se le arrebatan su culto,
sus templos y sus altares”.
Hay en aquella atrevida carta una confesión notable. Se ve
que el cura se juega el resto, su último grito antes de la guerra
civil. No vacila en revelar la causa íntima y profunda de su
desesperación, a saber: el dolor de verse separado de aquellas a
quienes dirige: “Se atreven a romper aquellas comunicaciones que la
Iglesia no sólo permite, sino que las autoriza”, etc.
Aquellos profetas de la guerra civil estaban seguros de sus
profecías, no era fácil que se equivocasen al predecir lo que
ellos mismos habían de hacer. Las mujeres de los curas, las
amas y las otras se declararon las primeras, con una violencia
más que conyugal, contra los curas ciudadanos. En Saint-
Servan, cerca de Saint-Malo, hubo un motín de mujeres. En
Alsacia, fue el ama de un cura la primera que tocó a rebato para
lanzarse contra los curas que habían prestado juramento. Las
bretonas no tocaban, golpeaban; invadían la iglesia armadas de
escobas y pegaban al cura en el altar. Las religiosas daban
golpes aún más fuertes. Las ursulinas, en sus inocentes escuelas
de niñas, preparaban la guerra de los chuanes. Las Hijas de la
Sabiduría, cuya casa madre estaba en Saint-Laurent, cerca de
Montaigu, iban atizando el fuego; aquellas buenas hermanas
enfermeras, al curar a los enfermos, les inoculaban la rabia.
“Dejadles hacer, decían los filósofos, los amigos de la
tolerancia. Dejadles llorar y gritar, que canten sus viejos
cánticos. ¿Qué mal hay en todo ello?<”. Sí; pero entrad por la
noche en aquella iglesia de aldea, donde el pueblo se precipita
en tumulto. ¿Oís aquellos cantos? ¿No os estremecéis?< Las
letanías, los himnos con las letras antiguas, se convierten por el
acento en otra Marsellesa. ¿Y aquel Dies iræ aullado con furor,
qué es más que un canto de muerte, un llamamiento a los
fuegos eternos?
“Dejadles hacer, decían; cantan, pero no obran”. Sin
embargo, ya se veía conmoverse grandes muchedumbres. En
Alsacia se reunieron ocho mil aldeanos para impedir que se
pusieran los sellos sobre una finca eclesiástica. Aquellas buenas
gentes no tenían en verdad, según decían, más armas que sus
rosarios. Pero por la noche tenían otras, cuando el cura
constitucional, recogido en su casa, veía que le rompían los
cristales a pedradas y que a veces una bala le agujereaba las
ventanas.
No se utilizaban pequeñas intrigas tímidamente realizadas
ni medios indirectos para empujar a las masas a la guerra civil.
Se empleaban atrevidamente los medios más groseros para
perturbar su espíritu, embriagándoles por el fanatismo; les
servían el error y el asesinato a vasos llenos. La buena virgen
María se aparecía y quería que se matase. En Apt, en 1792,
como en 1790 en Avignon, se movió, hizo milagros, declaró que
no quería permanecer en poder de los constitucionales, y los
refractarios la libertaron a costa de un violento combate. Pero
en Provenza hay demasiado sol; la virgen prefería aparecerse
en la Vendée, entre brumas, en los espesos bosques, entre los
setos impenetrables. Aprovechó las antiguas supersticiones
locales; se mostró en tres lugares diferentes y siempre cerca de
una vieja encina druida. Su lugar predilecto era Saint-Laurent,
en donde las Hijas de la Sabiduría divulgaban sus historias
milagrosas. Los mendigos las secundaban: eran excelentes
propagadores de noticias, muy buenos agentes. Eran muy
numerosos, la mayor parte activos y robustos. De trescientas
mil almas que residían en la Vendée, cincuenta mil vivían de la
limosna, especialmente de las limosnas del clero; vivían gracias
a él sin hacer nada y habrían muerto por él antes que trabajar.
Hoy se conocen los medios y los agentes de aquella guerra
impía. El elemento político, el rey y la nobleza fueron muy
secundarios. El cura lo fue en ella casi todo. Si se preguntaba al
vendeano qué es lo que quería, no respondía sino que le
devolviesen a su cura, que dejasen volver a su cura a la aldea.
Hay que ver en una relación auténtica a uno de aquellos
aldeanos que custodiaba unos prisioneros republicanos a los
que iban a matar, y que queriendo salvar al menos su alma, les
rogaba que se confesasen. A uno de ellos, magistrado muy
estimado, le decía: “Señor, nosotros os queremos de veras;
habéis hecho todo el bien que habéis podido. Nos disgusta
mucho teneros aquí. No nos importan los nobles, no pedimos
rey. Pero queremos a nuestros buenos curas y vosotros no los
queréis< Confesaos, os lo ruego, confesaos, porque tenemos
piedad de vuestra alma, y sin embargo, es preciso que os
matemos<”.
Esta frase es bastante clara: “Queremos a nuestros buenos
curas”. Se dijo en 1793. Volvamos a junio de 1792 y veamos el
proceso verbal de uno de los primeros actos de aquella triste
guerra de asesinato. Sin ninguna duda se incoaron otros cien,
parecidos a este, que lo fue por dos comisarios del Loira
Inferior, enviados el 6 de junio desde Nantes al distrito de
Savenay. Parece que los curas refractarios tuvieron el proyecto
de crear un centro de insurrección en el Loira Inferior, posición
en efecto central entre las dos guerras inminentes de Bretaña y
la Vendée. Habían conseguido ya armar una parroquia, la
convencieron y se dirigieron a otras siete a las que creían
convencer igualmente. Pero encontraron en ellas resistencia,
incendiaron varias casas y mataron a varios hombres, entre
ellos dos dragones. Estos dragones rojos de Bretaña eran
patriotas voluntarios, que demostraban un celo admirable y
gran intrepidez.
“A las tres de la madrugada nos hemos presentado con la
fuerza armada en las islas Brières; las casas estaban vacías, los
habitantes se precipitaban a los pantanos. Sin embargo, una
mujer de cincuenta años se ofreció a nuestra vista cerca de la
iglesia, tenía un crucifijo sobre el pecho y un rosario en la mano.
La interrogamos acerca de la causa de los asesinatos cometidos
durante la noche del domingo 3 de junio. Nos contestó «que no
había tenido ninguna noticia de ellos, que estaba dispuesta a
sacrificar su vida por la causa de Dios»“.
“Nos dirigimos a la aldea donde habían sido asesinados los
dragones e incendiadas tres casas. Otras casas se hallaban
abandonadas y los muebles destrozados. Nos fue presentado el
llamado Guy Vinsse y le obligamos a que nos guiase al lugar de
la matanza; el sitio se hallaba cubierto de turba pulverizada y la
tierra acababa de ser removida; en vano buscamos las huellas
de sangre. Las respuestas equivocas de aquel hombre y una
herida reciente que le vimos en la cabeza, encima de la oreja,
nos decidieron a prenderle. Desde allí nos encaminamos a la
aldea de las islas, donde dos casas incendiadas humeaban
todavía<”.
¿Qué apoyo prestaría la nobleza a aquellas rebeliones
populares iniciadas por los curas? Esta era la gran cuestión. Los
nobles de provincias, tanto tiempo sacrificados, bajo el antiguo
régimen, a la nobleza de la corte, temían mucho, al emprender
la campaña, no conseguir otra cosa más que el triunfo de sus
antiguos enemigos. No querían a Coblenza, conocían a los
emigrados. Varios habían ido allí a verlos y se habían vuelto. Si
ellos sacaban la espada y atraían sobre sí las fuerzas de la
Revolución, con toda probabilidad conseguirían que volviesen
los emigrados con los ejércitos enemigos; los cortesanos, la
banda de la reina y del conde de Artois, los caballeros del Ojo
de Buey volverían a Versalles, pedirían, exigirían y se lo
llevarían todo, y en cambio se permitiría a los nobles rurales
que volviesen a sus casas, que viesen de nuevo sus tierras
arruinadas, que se dedicasen otra vez a su vida monótona,
pobre, oscura, fastidiosa; la misa y la caza por toda diversión.
Nada tan juicioso como estas reflexiones; nada más difícil
que sacar de aquí a los nobles del campo. Los intrigantes que
dirigían la emigración, que pensaban explotar la victoria, no
omitían nada para ofuscar el buen sentido de aquellos nobles;
predicaban la cruzada en todos los tonos, haciendo alarde de
honor y de caballería. Se escribían cartas anónimas a los
perezosos y se les enviaban ruegos. Uno de estos agentes
realistas, Tuffin de la Rouërie, muy mala cabeza, personaje
equívoco, que había desempeñado cien papeles, oficial, monje
trapense, voluntario de América, revolucionario, luego enemigo
de la Revolución, fue a Coblenza a ofrecerse, prometiendo
sublevar, según decía, a toda Bretaña. Sólo se necesitaba que en
la insurrección se observasen las mismas formas de los antiguos
Estados de la provincia, que los comités de la insurrección,
sacados de los tres brazos, fuesen Estados en miniatura. Al
pronto no se pediría ningún acto, ningún esfuerzo, únicamente
dinero. Este último punto agradó a Calonne y obtuvo su
sufragio. Hizo que el conde de Artois aceptase el plan y el 5 de
diciembre de 1791 los hermanos del rey autorizaron a La
Rouërie.
Realmente el plan era hábil. Los nobles que no emigraban,
apremiados, insultados por su inacción, atormentadas sus
conciencias realistas por sus propios escrúpulos, obtenían una
tregua dando a la asociación las rentas de un año. A este precio
lograban un salvoconducto para ellos y para sus propiedades,
que quedaban libres del saqueo de los realistas. Y por otra parte
la asociación les garantizaba también, permitiéndoles,
ordenándoles que se reconciliasen con las autoridades
constituidas, hasta que pudieran hacerles traición.
Un número considerable de nobles encontraron cómodo
este arreglo, lo suscribieron y dieron su nombre y su dinero. De
este modo se hallaron insensiblemente comprometidos,
afiliados sin darse cuenta, y metidos en la misma guerra que
querían evitar. Era evidente que el día en que se descubriese la
asociación, los asociados más pacíficos se verían obligados a
tomar las armas en su defensa, si no querían ser apresados.
Lo que precipitaba a La Rouërie y podía obligarle a
adelantar los sucesos, es que tenía un rival en Botherel, ex
procurador síndico de los Estados de Bretaña, que dirigía a los
emigrados, de Jersey y Guernesey, bajo la protección de
Inglaterra, lisonjeándoles con la esperanza de que les
desembarcaría una flota inglesa. Rouërie tenía de su parte a
Coblenza, a los príncipes y a los hermanos del rey. En efecto,
obtuvo de los príncipes (el 2 de marzo de 1792) una comisión
que le confería todos los poderes y le nombraba jefe de los
realistas del oeste, con orden de que le obedecieran.
Había tan poco acuerdo entre los realistas, que La Rouërie
quería esperar para aumentar la asociación una señal fortuita de
guerra civil, hecha desde las Tullerías. En los primeros días de
julio los curas que dirigían al rey obtuvieron de este una carta
para el directorio de Finisterre, pidiendo que fueran puestos en
libertad los curas refractarios prisioneros en Brest. En aquel
momento creía el rey que era muy fuerte; le habían hecho creer
que la afrenta del 20 de junio, su palacio invadido, su familia
insultada, el gorro colorado sobre su cabeza real, habían
provocado una reacción inmensa de la opinión pública a su
favor y que era preciso aprovecharla. Todos los púlpitos, en
efecto, los confesonarios, los conciliábulos devotos, habían
sacado un partido increible de aquel hecho patético, muy a
propósito para la leyenda; el rey, en opinión de las mujeres y de
una gran parte de los hombres del campo, había recibido como
una especie de nueva consagración, por una afrenta que
recordaba la Pasión de Nuestro Señor. Muchos lloraban ante la
sola y conmovedora idea del Ecce Homo de la monarquía.
El acto del rey en favor de los curas de Brest era poco y
mucho. Podía interpretarse como un acto de caridad humana,
que no comprometía lo más mínimo a su autor, que no se podía
censurar. Y era, en aquellas circunstancias (se vio luego por lo
que ocurrió), en el estado de combustión terrible en que se
hallaba Bretaña, una señal de incendio, un rayo sobre pólvora.
En Fouesnant, cerca de Quimper, un aldeano que era juez de
paz, Allain Nedellec, agente del marqués de Cheffontaine y
administrador de sus bienes, comenzó (el 9 de julio), después
de misa, a predicar para los aldeanos delante de la iglesia:
quinientos tomaron las armas. Los agentes de Nedellec
recorrieron el país, amenazaron con incendiar las casas de los
que no tomaran la defensa de Dios y del rey; el rey lo quería, él
mismo había escrito que ordenaba la libertad de los curas y su
reposición.
Al siguiente día, 10 de julio, a las tres de la madrugada,
ciento cincuenta guardias nacionales de Quimper, con algunos
gendarmes y un cañón, caminando rápidamente a través de
campiñas cuya topografía desconocían, partieron con dirección
a Fouesnant. Los magistrados, con la bandera roja, iban al
frente. Los recibieron con una descarga mortífera que les
hicieron a boca de jarro trescientos aldeanos; disolvieron
aquella partida, tomaron la aldea, se establecieron en ella y
pasaron la noche en la iglesia, con sus muertos y heridos. Al
otro día regresaron a Quimper y toda la ciudad salió a
recibirles.
Aquel vigor admiró a los sublevados y les hizo reflexionar.
La ausencia de los nobles en todo esto indicaba bastante que las
cosas no estaban en sazón. La Rouërie quería esperar; en
Bretaña tenía razón. En París, sin embargo, los acontecimientos
se precipitaban, parecía que tenían alas. Hiere el 10 de agosto.
El contragolpe se dio, no en Bretaña, entregada a mil
influencias contrarias, sino en un país donde menos se esperaba
un pronto alzamiento. La Vendée estalló.
Estalló con un arranque, con un espíritu de unanimidad
notable, que contrastaba mucho con el de resistencia individual
y solidaria de los bretones y de los chuanes. Cuarenta
parroquias a la vez, ocho mil hombres del campo, en las
cercanías de Châtillon, se armaron el mismo día (24 de agosto).
Allí, como en todas partes, los magistrados pérfidos de la
Revolución fueron los que se sublevaron contra ella. Delouche,
alcalde de Bressuire, fue el verdadero jefe del motín. Un
comandante de la guardia nacional, un noble, se hizo raptar de
su castillo por los aldeanos, para ser su general. En primer lugar
cayeron sobre Châtillon, lo devastaron y quemaron los
documentos del distrito. De allí se dirigieron a atacar Bressuire.
Detenidos por una tormenta que les tuvo dispersos algún
tiempo, perdieron el momento oportuno. El somatén
revolucionario, que contestó al somatén realista, reunió en una
noche a los guardias nacionales de las cercanías. Hubo un
entusiasmo extraordinario. Los de las ciudades lejanas, desde
Angers a la Rochelle, se pusieron en movimiento. Los que
primero llegaron, pocos en número, defendieron Bressuire. Bajo
los muros se llevó a cabo un combate en que perecieron cien
aldeanos. Fueron apresados quinientos y se dice que los
vencedores que recorrieron las campiñas tomaron duras
represalias por los hombres que habían perdido. Lo que es
cierto, es que, a pesar de ello, los prisioneros fueron tratados
con humanidad. Se contentaron con llevarlos ante el tribunal
criminal de Niort. Esta ciudad era un foco de ardiente
patriotismo. El tribunal creyó que debía ser indulgente con
aquellos hombres extraviados y los puso en libertad,
suponiendo magnánimamente que sólo los muertos habían sido
culpables.
La Vendée permaneció muda ante este golpe. Pero por
aquel siniestro suceso pudo adivinarse lo que fermentaba en su
seno. Por el 92 se pudo prever el 94. Era indudable que las
ciudades, pequeñas y poco pobladas en aquel país, no podrían,
por mucha que fuera su energía, contener a los del campo, que
estos lo dominarían todo y que tarde o temprano la Vendée en
masa se alzaría como un solo hombre, que marcharía unida con
los curas a la cabeza, disciplinada de antemano, bajo las
banderas de sus parroquias.
Pero no se podía prever que aquel gran y terrible esfuerzo
(la Vendée era secundada por una parte de tres departamentos
vecinos) no sería sin embargo contagioso para Francia, que
quedaría pronto circunscrito, encerrado dentro de una zona
limitada, y que muy pronto, cada vez más, quedaría planteada
la cuestión en estos términos: de un lado la Vendée y de otro
Francia.
Lo que hacía desde luego improbable e imposible el triunfo
de la Vendée, es que no obraba de acuerdo con Bretaña. Estos
dos países diferían profundamente. Y Bretaña, por su parte,
tampoco estaba de acuerdo consigo misma. Los curas estaban
allí también divididos. El cura noble, llamado exclusivamente el
Señor abate, despreciaba y tiranizaba al cura aldeano, al que
hubiera influido sobre el pueblo. Entre los nobles había también
poca concordia: ya hemos visto las diversas direcciones de
Rouërie y Botherel. Por el contrario, los revolucionarios
bretones encontraron, por lo menos los de Finisterre, un
principio común en las hermosas leyes de agosto de 1792; estas
leyes, favorables al aldeano, le reconciliaron con la opinión de
las ciudades, con la Revolución. Produjeron un efecto inmenso
y quizás salvaron a Francia afiliando a la Revolución la mitad
de Bretaña, la temible punta que forma la retaguardia del oeste.
La otra Bretaña, Anjou, el Maine y la Vendée, comprendieron
en todos sus movimientos que, teniendo a París y la Revolución
delante, tenían a su espalda Brest y Finisterre, que eran también
la Revolución.
La Vendée, a pesar de cuanto se ha dicho, era un hecho
artificial (al menos en una gran parte), un hecho sabiamente
preparado por un hábil trabajo. En aquel rincón de tierra,
oscuro, retirado y sin caminos, había encontrado el cura un
admirable elemento de resistencia, un pueblo naturalmente
opuesto a toda influencia extraña. Allí, bien ayudado por las
mujeres, había podido crear por largo tiempo, y a su gusto, una
obra de arte extraña y singular: una revolución contra la
Revolución, una república contra la República.
Pero este hecho, muy artificial, se hallaba en oposición con
el gran hecho natural que ofrecía Francia como espectáculo,
hecho necesario, derivado legítimamente del fondo de los
siglos, que venía, invencible, como viene el océano a su hora, y
que como el océano, podía absorberlo todo.
El vendeano, encerrado, cegado en su maleza salvaje, no
veía de ningún modo lo que pasaba a su alrededor. Si lo
hubiera visto, se habría descorazonado y no habría combatido.
Habría sido preciso que le hubieran llevado a un sitio muy alto,
a la cúspide de una montaña, y que allí, dando a su vista un
alcance extraordinario, le hubieran hecho ver aquel espectáculo
prodigioso. Se habría persignado, se habría creído en el Juicio
Final y habría dicho: “Esto es de Dios”.
El espectáculo que Francia habría ofrecido a sus ojos era
como un torbellino inmenso, una circulación rápida, violenta de
los hombres y de los bienes, de las cosas y de las personas. Las
aduanas entre provincias, los impuestos en las puertas de las
ciudades, los portazgos, los pontazgos, todas aquellas barreras
del antiguo régimen habían desaparecido de repente. Las cercas
se derribaban, los muros caían, los antiguos castillos se abrían.
Las cosas, lo mismo que los hombres, habían encontrado
nuevamente el movimiento. Una fórmula poderosa, que se oía
por todas partes, las evocaba y parecía animarlas: ¡En nombre de
la ley! Despertados con estas palabras, los edificios adquirían
alas. Dos mil millones de bienes del clero volaban, en hojas
ligeras, en forma de asignados. Los dominios, divididos,
cortados, se prestaban a las nuevas necesidades de un pueblo
inmenso, inmensamente multiplicado. Por todas partes ventas y
compras; se compraba fácilmente, el asignado se daba antes de
lo que se habría dado el dinero. En todas partes se celebraban
matrimonios (fueron innumerables, por lo menos en los
primeros años de la Revolución) y la nación constituía la dote.
Daba bienes nacionales, con frecuencia por el producto del
primer año; una casa se pagaba con sólo el plomo de los
canales, un bosque con el importe de la primera tala.
Desaparecía aquel viejo bosque y la llanura, inmediatamente
sembrada, proporcionaba el trigo a la alegre nidada, nacida de
la tierra y del sol de la Revolución.
Jamás movimiento tan grande se realizó con el alma más
tranquila, con menos escrúpulo, con mayor tranquilidad de
conciencia. Jamás la violencia y la fuerza estuvieron mejor
apoyadas en el derecho. La reclamación de la mujer no produjo
ningún efecto en el hombre. A todas sus palabras no opuso más
que dos. Palabras sin réplica, que en su concepto concluían la
cuestión.
La primera le sirvió para los bienes eclesiásticos, bienes de
prelados, de canónigos y de monjes. Esta palabra fue:
¡Holgazanes!
La segunda le sirvió para las rentas y los derechos debidos
a los señores, y más adelante para los bienes de los emigrados.
Esta palabra fue: ¡Feudal!
“Es un bien feudal”, y esta poderosa palabra tranquilizaba
su conciencia.
Los bienes de la iglesia le parecían, no sin razón,
manchados de feudalismo. ¿Cómo juzgarlos de otro modo,
cuando veía en el palacio del obispo, del abate, lo mismo que en
los castillos laicos, el horno del señor, la prensa obligada, la
grada para el juicio, la argolla señorial, la horca y todo el
aparato de las antiguas justicias? Si no conservaban en especies
los derechos feudales, los percibían en dinero.
Feudal: esta palabra estaba sin cesar en la boca y en la mente
del aldeano. No comprendía ni su esencia ni su historia, pero sí
el sentido y la inteligencia instintiva. Las veinte o treinta
generaciones que murieron en el trabajo, sin monumento, sin
tradición, habían dejado, sin embargo, un mismo testamento a
sus hijos, por testamento una palabra, que bien conservada
debió ser para él una prenda infalible de reparación. El labrador
libre de los tiempos antiguos, privado de libertad por la fuerza
o por la astucia, sin bienes ni título, habiendo perdido su tierra,
su cuerpo, ¡ay! y su persona (¿qué digo? el alma y el recuerdo),
vivía sólo por una palabra<
Esta palabra, repetida en voz baja durante ochocientos años
para impedir la prescripción, esta palabra que en 1789 explotó
con más rapidez que el rayo, esta palabra que en francés
significa violencia, tiranía, injusticia, es la palabra Feudal.
A todo lo que se le objetaba al aldeano, a todo aquel que le
hubiera presentado títulos y actas, movía la cabeza y decía:
Feudal.
La Constituyente, al suprimir los derechos feudales, se
esforzó por establecer una distinción sutil. Hay dos
feudalismos, decía el aldeano: el feudalismo dominante,
impuesto por fuerza a vuestros antecesores, este lo abolimos;
pero hay también un feudalismo contratante, que resulta de un
libre acuerdo entre el señor y el aldeano; no podéis sacudir el
yugo de este feudalismo consentido más que indemnizando al
señor. El aldeano tiene la cabeza dura; se obstinó en no
comprender, no dijo una palabra y continuó su camino. Un
contrato firmado entre el fuerte y el débil, entre el que lo era
todo y el que no era nada; una convención pactada libremente
por un hombre no libre, por un hombre que ni siquiera era
dueño de su cuerpo, que no era persona, que legalmente no
existía, eran cosas buenas para litigar entre legistas, pero
difíciles de sostener entre hombres de buen sentido. El castigo
aplicado al sistema feudal y la expiación de su tiranía, fue que
el día del juicio todo acto suyo pareció tiránico, y si alguna vez
había respetado la libertad, pedido consentimiento, contratado
libremente, no encontró nadie que lo creyera. A cualquier acto
que alegase, libre o no, se reían, decían: Feudal, y ya estaba todo
dicho.
La Asamblea constituyente y sus legistas habían cortado
con ligereza una cuestión muy grave de antigüedad y de
derecho. Habían supuesto que el señor poseía originariamente
toda la tierra y que por tal servicio, por tal recompensa, se había
dignado dar parte de sus tierras a este y al otro. Veían el origen
de toda propiedad en las concesiones de los feudos. Negaban
los orígenes de la propiedad, ignoraban la historia. ¿Quién no
sabe que los hechos ocurrieron con más frecuencia en sentido
inverso? ¿Que por el contrario, fue el propietario libre, el débil,
el pequeño y el pobre, el forzado por mil vejaciones a
encomendarse, como se decía, a su poderoso vecino, a tomar a
censo su propia tierra, a dar al señor la propiedad para
conservar al menos el uso?
“Tú eres libre, buen hombre; la tierra y tu familia también;
no te quitamos nada. Piensa, sin embargo, que la tierra libre, en
medio de los feudos, tiene la propiedad singular de que ya no
produce. No te quitamos nada. Solamente que tus vecinos,
como buenos vecinos, visitarán esa tierra; los caballos y los
perros del señor la correrán a su capricho; es el camino más
corto para ir al bosque. Los pajes del señor son alegres; pegarán
fuego a las colas de tus vacas, sin malicia, para reírse nada más.
Tomarán a tu hija de los campos, no para hacerle daño, sólo
para reírse; te la devolverán al día siguiente<”. Cuando le
había sucedido todo esto, cuando había sufrido los males del
siervo, entonces aquel hombre libre iba libremente, no sin
lágrimas, y ponía sus manos en las del señor< “Monseñor, os
doy mi fe, mi tierra, todo lo que yo tenía lo pierdo, os lo
ofrezco, os lo doy. En adelante es vuestro y yo lo recibiré de
vos<”. He aquí un contrato libre del buen tiempo feudal.
Lo horrible de este contrato es que aquella tierra así dada y
ofrecida, lejos de aliviar la suerte del propietario, le esclavizaba
haciendo que después de haber dado su tierra se encontrara con
que había dado su cuerpo y el de los suyos. ¡Todos siervos!<
Esto no es una metáfora, a pesar de cuanto se ha dicho. Lo
vemos claramente hoy mismo en los países en que aún hay
esclavos44: la mujer y la hija del esclavo pagan literalmente con
sus cuerpos, si no al mismo señor de la propiedad, al
intendente, o a los lacayos del señor, una serie interminable de
vergüenzas.
Al llegar aquí me detiene una cosa. ¿Cómo he de ser justo
con la Revolución, cómo hacerla comprender, si antes no doy a
conocer la Edad Media, aquel terror de mil años?< Y sin
embargo no puedo. No se resume la Edad Media. Lo que hay
de esencial es su terrible duración, y al abreviarlo no se dice
nada de ella. Sería preciso poder reproducir, con su lentitud
implacable, los mil años que pasó la humanidad bajo aquella
lluvia de dolores que caía gota a gota, cada una de las cuales
penetraba hasta los huesos.
E incluso si abreviara, necesitaría un libro enorme para
poder hacerlo. ¿Cómo ponerlo aquí, metiendo el grande dentro
del pequeño? Este último no lo contendría, reventaría,
dislocado y roto. Seré, pues, injusto; no diré lo que sería preciso
saber; nuestros adversarios podrán decir a su antojo que la
Revolución fue un accidente, un capricho, que fue la reparación
de males imaginarios, de sufrimientos que no existían.
Sin haber explicado de qué modo, en la Edad Media la
esclavitud de la tierra esclavizó a la persona. No podré hacer
comprender cómo la liberación de la persona, con la
Revolución, produjo la liberación de la tierra. Porque fue
liberada en 1789 también ella, que conste. Salió de las manos del
señor, del que se llamaba el hombre de espada, el hijo de la
conquista, del que vela en la tierra un despojo, una cosa para
usar y abusar. Pasó a las manos del hombre de la tierra, del que no
sabe nada de su persona sino que ha nacido de aquella, que
estuvo siempre ligado a la tierra, y tan bien ligado, en verdad, con
tal encarnizamiento, que la ama más que a su familia; que está
casado con ella (tres veces más que con su mujer); y si lo
dudáis, cavando la tierra encontraréis en el fondo el corazón del
aldeano.
Este matrimonio de la tierra y el hombre que la cultivaba
fue el capital de la Revolución. Las historias, diarios y
memorias no dicen casi nada de ello. Y este hecho lo era todo.
Danton lo dijo, pero tímidamente: “Anteo había tocado la
tierra” y sacaba fuerzas de ella. Tocar, es decir muy poco. Había
entrado en ella con alma y corazón, y eran una misma persona.
La identidad del hombre y la tierra, aquel misterio terrible, al
realizarse en Francia, hacía de esta tierra una tierra sagrada,
inatacable; el que la violase estaba seguro de morir. La cuestión
de la guerra estaba resuelta de antemano. Francia era
demasiado fuerte para el mundo.
1792)
Divisiones de la Convención.—Constituyen el mayor peligro para
Francia.—Acasaciones mutuas de los dos partidos, igualmente
injustas.—Desconfianzas mutuas de París y los departamentos.—
Apertura de la Convención (21 de septiembre).—La Convención, en
general, apoya en principio a la derecha (septiembre y octubre).—
Danton y Robespierre quieren tranquilizar a la Convención (21 de
septiembre).—Danton pide que se garantice la propiedad.—Abolición
de la monarquía,—Primera oposición de Danton y de la Gironda sobre
la capacidad del pueblo (22 de septiembre).—Acnsaciones mutuas de
desorganización y desmembrainiento (23 de septiembre).—Apología
de Danton: sus consejos pacíficos (25 de septiembre).—Apología de
Robespierre.—Apología de Marat.—Apología de la Comuna, que
desautoriza a los hombres de septiembre.
Era Francia, lo repetimos, demasiado fuerte para el mundo.
Pero si se hacía la guerra a sí misma, ¿lo sería igualmente? He
aquí la cuestión.
Cierto es que la nación que improvisaba un millón de
propietarios, armaba a tres millones de guardias nacionales y
que combatía con un capital de diez mil millones, podía
burlarse de Europa.
El peligro capital no estaba en la invasión.
No estaba en el rey, al menos por el momento.
Éste se había declarado y reconocido embustero desde 1791
y degradado de su carácter sagrado por la declaración de
Varennes: “Un rey no miente nunca”. Francia en 1792 le creía
traidor y cómplice de la invasión. En su mayoría Francia era, si
no republicana, antimonárquica por la cólera y la indignación.
Desprestigiado y deshonrado el rey, estaba caído en el lodo
para siempre si la misma Revolución no lo elevaba por medio
del patíbulo.
Si en Francia había algún peligro real, este era el cisma.
Cisma religioso en el oeste que armaba al pueblo contra el
pueblo.
Cisma político en el seno de la Convención entre
republicanos y republicanos. Congregada para asegurar la
unidad de Francia escribiendo su nuevo credo, fue muy pronto
desgarrada por el cisma y la herejía.
¿Dónde estaba el corazón de Francia más que en la
Convención? Y ¿qué sería de la vida de cada ser si en el corazón
mismo estaba el germen de la división? Ningún mal más
cercano a la muerte.
Incluso antes de tener existencia, ya estaba dividida. Abría
sus sesiones el 21 de septiembre, y en los días que precedieron a
la apertura ya sonaban los nombres de realistas y hombres de
septiembre. Desde los de la derecha a los de la izquierda se
cruzaban estos epítetos mortíferos. Se podía ver ya el río de
sangre que había de costar el separar los dos bandos. En vano
Danton, en nombre de la patria, tendía su mano poderosa desde
la Montaña a la Gironda. Los girondinos forzaron a Danton a
que los perdiera, entregándolos a Robespierre, quien destruyó a
Danton y a sí mismo, y la República con ellos.
Todos estos terribles acontecimientos van a desarrollarse
con la rapidez de una piedra que cae en el abismo. Un intervalo
de apenas cuatro meses separa estas revoluciones, que en otras
circunstancias hubieran necesitado para desarrollarse una edad
entera de la historia. Aquí cada intervalo es un siglo. ¿Qué
digo? Olvidaba el carácter extraordinario de este sueño
sangriento. Allí no había ni siglos, ni años, ni meses: allí el
tiempo no existía. La Revolución, para estar a sus anchas, había
empezado por destruir el tiempo. Libre del tiempo, corría sin
detenerse.
Lo que parte el corazón es pensar que aquellos hombres se
destruyeron mutuamente sin conocerse: se desconocieron
profundamente.
Si hay algo después de la muerte, ellos saben a estas horas
lo injustas que fueron sus mutuas acusaciones, y sin duda
alguna se han reconciliado. No es dudoso que estos grandes
ciudadanos muertos tan jóvenes, y que murieron para crear esta
patria, se hayan abrazado fraternalmente en la eternidad.
No, sus acusaciones no fueron merecidas. Todos fueron
excelentes patriotas y ardientes amigos de Francia. Sintieron el
amor fuerte, celoso, inquebrantable por la República y esto les
perjudicó. Se destruyeron porque amaron demasiado.
El tiempo ha venido a esclarecerlos y también el juez
inexorable, la muerte.
En la Convención no hubo un solo traidor. La República no
tuvo un enemigo.
No ha habido jamás una Asamblea más noble.
El miedo y el odio influyeron en algunos de sus miembros,
el interés en ninguno. Salvo dos o tres conocidos y castigados,
los demás murieron pobres.
Aunque la violencia o el furor les arrastrara a algunos actos
reprobables, de cada uno de ellos se pudo decir lo que los
suizos ante el cadáver de Zwingle: “Tú fuiste un hombre
sincero y amaste a tu patria”.
Contentémonos aquí con poner un sello sobre nuestro
corazón prohibiéndole hablar. Debemos este respeto a los
hombres heroicos, no deplorar su muerte, sino hacerles un
panegírico civil digno de ellos.
Repitámoslo otra vez: las dos acusaciones fueron
igualmente falsas.
Los girondinos no eran realistas. Fundadores de la República,
la llevaban en el corazón. Era su esperanza y su Dios. Ella les
alentó, no les faltó, les acompañó en la carreta desde la
Conserjería a la plaza de la Revolución. El último pensamiento
de aquellos hombres no fue para ellos mismos, sino para la
República.
Los de la Montaña no eran los autores de los
acontecimientos de septiembre. Salvo Marat y otros dos o tres,
ninguno de los de la izquierda participó.
Este partido, en el que estuvieron los hombres más
violentos, fue el que también tuvo a los defensores de la
humanidad. Los Carnot, los Cambon, los Merlin de Thionville,
los Prieur y tantos otros no fueron hombres sanguinarios. La
gran mayoría de los de la izquierda desaprobaba lo hecho en
septiembre, pero creía que el castigo era imposible. Los que,
como Danton, sabían que Francia estaba sobre un volcán,
comprendían que debía dedicarse a cuidar de sí misma y que
tratar de castigar o de luchar era perderse. Pensamiento tanto
más razonable cuanto que las provincias acusaban a París y le
hubieran juzgado cruelmente. Danton y la Montaña asumieron
la responsabilidad y dijeron: “Somos nosotros los que hemos
cometido el crimen”.
Los nuevos representantes trajeron de sus distritos el terror
hacia los hechos de septiembre. El relato de lo sucedido había
sido aprovechado por los enemigos de la Revolución, coreados
por los provincianos. El odio a París hacía que se creyera todo.
Creyeron en los diez mil muertos de que hablaban los realistas.
Se decía que llevaban a las gentes de cárcel en cárcel y que
había en París una mancha de sangre de doce pies de
profundidad; se decía que la sangre había llegado hasta el
primer piso. Se exageraba también el número de asesinos. Unos
hablaban de diez mil, otros de cien mil. Toda la capital había
tomado parte en la carnicería. Los convencionales llegaban a
París y llenos de espanto entraban en la ciudad sangrante, y
todo les parecía sombrío y lúgubre.
La inmensa mayoría de estos representantes llegaban con el
espíritu inquieto, receloso y dispuesto a cambiar según las
diversas impresiones. La Convención se conmovió por la
emoción que vio que había causado en Francia el golpe de
septiembre. Procedía todo de la burguesía. Tenía hasta ciertas
elecciones aristocráticas, como efecto de haber llamado a votar a
los criados. Por esto los convencionales eran médicos,
abogados, profesores, literatos, comerciantes. No había más que
un obrero, un cardador de lana de Reims. Estos burgueses eran
gentes de bien, amigos del pueblo y menos crueles de lo que se
cree.
De setecientos cuarenta y cinco individuos que componían
la Convención, quinientos no eran ni girondinos ni de la
Montaña. La Gironda les inspiraba aversión, la Montaña horror.
Era evidente que el triunfo sería del que supiera apoderarse de
esta masa flotante de quinientos individuos, que eran la
Convención misma. Su moderación natural y el terror a
septiembre les llevaba a la derecha, pero un terror más grande
los podía llevar a la izquierda.
Los prejuicios que ellos traían sobre París no disminuyeron
ciertamente por las impresiones recogidas al pasar por calles y
plazas. Oían decir a su paso esta extraña e inocente frase45:
“¿Para que traer tanta gente para gobernar Francia? ¿No había
bastante en París?”. Estas frases escapadas de labios imbéciles
entraron en la Convención y fortificaron la idea de que París
quería ser rey de Francia.
Esta idea falsa, injusta e irritante para los parisinos, hizo
que se acogiera otra acusación contra la Gironda, la de que
pretendía hacer de Francia algo parecido a lo de los Estados
Unidos, dividiéndola en repúblicas como la de Marsella, la de
Burdeos, la de Calvados, etc., destruyendo así la unidad de la
patria apenas establecida.
Hubo por ambas partes la misma credulidad. Los veinte
diputados de París que gobernaban la Montaña, los veinte o
veinticinco girondinos que influían en la derecha, creyeron
estas cosas y las hicieron creer a los demás. Ellos se apoderaron
del campo desde el primer día, se impusieron a la Convención y
la gastaron en este debate fatal. Tantas arengas y esfuerzos;
tantos días terribles y tantas noches tenebrosas; la terrible lucha
en que se empeñó Francia, todo vino a reducirse a un simple
diálogo.
La Gironda decía a la Montaña, a la diputación de París, a
Danton y a Robespierre: “Vosotros queréis la desorganización
social para que el desorden haga necesaria la dictadura”.
La Montaña a la Gironda, a Brissot, a Vergniaud, a Roland:
“Vosotros deseáis la desmembración de Francia en varias repúblicas
federadas para que la guerra civil obligue a restablecer la
monarquía”.
Error en ambos bandos, error e injusticia profunda. Si los
de la Montaña no querían obstáculos que impidieran el ímpetu
revolucionario que había de salvar a Francia, no por esto eran
anarquistas, sino que querían una república vigorosa en que las
leyes fuesen obedecidas. Los girondinos, que más tarde habían
de buscar apoyo en los distritos para defender sus derechos y
los de la Convención, sólo pensaban en esto. Ni entonces ni
nunca pensaron en la desmembración de la patria. Unos y otros
eran excelentes ciudadanos capaces de dar su sangre por la
unidad de la patria.
He aquí, pues, la Asamblea reunida en la sala de las
Tullerías que había servido de teatro.
Este teatrillo de corte va a contener un mundo, el mundo
de las tempestades infernales, el pandemónium de la
Convención.
Y cuanto más pequeño es el campo, tanto más furiosos
serán los combates que en él se libren. Todos desde el primer
día sufrieron por verse tan extremadamente juntos. El corto
espacio que separa a estos combatientes no permitirá que se
pierda ningún ataque y ninguna mirada hostil. Los unos y los
otros se dispararán a quemarropa. Incluso en los momentos de
tregua se respirará allí un ambiente de odio; reinará una especie
de magnetismo que oprimirá todos los pechos y turbará todas
las cabezas, llenando los ojos de visiones.
Esta Asamblea tan dividida desde sus comienzos tenía no
obstante un principio de unión, aquel del que había nacido: el
10 de agosto. Tenía este pensamiento: que Francia era
definitivamente mayor de edad; que su institutriz, la
monarquía, había caído para siempre como cómplice del
enemigo; que todo rey era imposible y no había más rey que el
pueblo.
Sobre esto no había nada que discutir ni que razonar. La
Convención tenía conciencia de la fuerza del movimiento y del
volcán de cólera que la habían engendrado. Cualquiera que
fuera el poder que tuviera, no se presentó como soberana: no
dictó un código, sino que lo propuso al pueblo.
Todo lo que de lejos o de cerca hubiera parecido
monarquía, habría sublevado el sentimiento nacional. La
Convención se desentendió de Manuel, que proponía honores
casi reales para el presidente, y aplaudió estas palabras de uno
de sus miembros: “Francia ha manifestado su voluntad
enviando aquí a doscientos miembros de la Asamblea
legislativa, que han hecho el juramento de combatir los reyes y
la monarquía. ¡No; no habrá nunca presidente de Francia!”.
El presidente escogido por la Asamblea fue Pétion; los
secretarios fueron dos constitucionales, Camus y Rabaut—
Saint-Étienne; los girondinos Brissot, Vergniaud, Lasource y
Condorcet, amigo de la Gironda.
Ni un solo hombre de la izquierda; la Asamblea se
inclinaba del todo a la derecha. La elección había sido dictada
visiblemente por el horror hacia los hechos de septiembre. Este
sentimiento, honroso sin duda, ¿debió sin embargo, en la crisis
suprema por la que atravesaba Francia, cuando no se tenían ni
siquiera noticias de Valmy, haberse subordinado al interés de la
nación? Sin la enérgica legión de la Montaña, de cien
representantes y sin el apoyo de dos jefes, Robespierre y
Danton, ¿era posible la salvación? Robespierre, la gran
autoridad moral de las innumerables sociedades jacobinas;
Danton, la gran fuerza, el genio político que tenía en sus manos
los hilos de la diplomacia y los de la policía, negociando por un
lado la retirada de los prusianos y por otro la prisión de los
realistas del Mediodía y de Bretaña.
La gran mayoría de la Convención no veía esto. Estaba
dominada por el recuerdo del fúnebre acontecimiento, por la
estima que inspiraba la Gironda, por sus celos de París y su
diputación y por la aversión y el estremecimiento nervioso que
le causaba la Montaña. Por un movimiento instintivo y sin
darse cuenta, el centro apoyaba a la derecha. Desde allí miraba
constantemente y como fascinado a la terrible Montaña sin
poder apartar los ojos de ella. Veía en aquellos bancos la famosa
Comuna representada por sus miembros más violentos y con su
comité de vigilancia, de tristes recuerdos. Los jefes de la
Montaña no eran tipos que transmitieran tranquilidad. La
figura inquisitorial de Robespierre, enfermizo, ocultando sus
ojos bajo las gafas, era la de una esfinge rara que miraba sin
cesar, muy a su pesar, y que sufría mirando. Danton, con la
boca torcida, medio hombre y medio toro, con su fealdad
extraordinaria daba miedo; dijera lo que dijera, su voz y sus
gestos parecían los de un tirano. Este grupo sombrío, donde
estaba representada toda pasión violenta, tenía en su cima una
corona grotesca, una visión terrible y ridícula, la cabeza de
Marat. Salido de su bodega, sin costumbre de ver la luz, este
personaje extraordinario de cara bronceada no parecía de este
mundo. El notaba el asombro de los sencillos y disfrutaba con
él. Con la nariz levantada, vanidoso y embriagándose con el
aura de la popularidad, los labios46 siempre dispuestos a
vomitar injurias y calumnias, daba asco, indignaba y hacia reír;
pero este conjunto recordaba septiembre y entonces ya nadie
reía.
Robespierre y Danton comprendían perfectamente que era
necesario tranquilizar cuanto antes a la Convención y refutar
las acusaciones de tiranía y dictadura que se hacían contra ellos.
Nada había contribuido tanto a fortificar tales rumores como las
palabras de Marat, que pedía sin cesar un dictador. Muchos de
los de la Montaña habían llegado a creer que, en efecto, Francia
no se salvaría más que por la unidad de poder, puesto todo en
la misma mano. Hablar contra la dictadura era hablar contra
Marat, desautorizarle, separarse de él. Desautorizar al hombre de
septiembre, era algo político en este momento y podía atraer
hacia la Montaña a una parte de la Convención.
Robespierre lo hizo con una extrema prudencia; no habló él
mismo, sino que hizo hablar a su amigo y discípulo, el
paralítico Couthon, que se sentaba a su lado y que recibía sus
inspiraciones. Couthon propuso un juramento de odio a la
monarquía, de odio a la dictadura y a todo poder individual.
Danton habló y dimitió del ministerio de justicia de esta
manera: “Antes de exponer mi opinión sobre lo primero que
debe hacer la Asamblea Nacional, permítanme dejar en su seno
los poderes que un día me dio la Asamblea legislativa. Yo los
recibí entre los estallidos del cañón. Ahora que ya se han unido
los ejércitos y que la unión de los representantes se ha llevado a
cabo, ya no soy más que un mandatario del pueblo, y con tal
carácter voy a hablar< No puede haber más Constitución que la
que sea aceptada textualmente por la mayoría de las Asambleas
primarias. Estos vanos fantasmas de dictadura con los que se
quiere amedrentar al pueblo, es necesario que los disipemos.
Declaremos que no hay más Constitución que la que él ha
aceptado. Hasta aquí no se ha hecho más que agitarle; es
necesario despertarle contra los tiranos. De ahora en adelante,
que las leyes sean tan terribles contra quien las viole, como el
pueblo lo ha sido destruyendo la tiranía; que castiguen a todos
los culpables< Abjuremos, declaremos que toda propiedad
territorial e industrial será eternamente defendida”.
Gran discurso, hábil para la disposición en que se
encontraba Danton, y que respondía maravillosamente a la
situación general y a los secretos pensamientos de Francia.
Francia estaba inquieta, y la inquietud después de la
matanza de septiembre no era, como podría creerse, por que
volvieran las matanzas. La violencia contra las personas no
habría amenazado más que a un pequeño número. El temor
general no era tanto por la seguridad personal como por la
propiedad.
París temblaba. Los tenderos parisinos habían visto con
pena la matanza de los aristócratas, pero los robos en pleno día
cometidos en el mismo bulevar les impresionaron más. El
tendero de ultramarinos abría su tienda temblando.
Francia temía. En este movimiento inmenso de
propiedades, autorizado y pedido por la ley, podían ocurrir mil
accidentes que la ley no había previsto. La inviolabilidad del
dominio feudal se había perdido y los antiguos muros se habían
derrumbado.
Y no era solamente el antiguo propietario el que temía, sino
que el nuevo temía también. El aldeano propietario de ayer, sin
haber pagado todavía su propiedad, era ya un ardiente
conservador. Se le veía mañana y tarde hacer la guardia junto a
su campo armado con un fusil.
No valían, pues, engaños; una palabra de Danton contra la
propiedad, una broma imprudente (como lo había sido la de un
maratista en los Jacobinos), podía hacer surgir en un momento
millones de enemigos de la Revolución.
Todos querían la propiedad, y la querían sagrada, incluso
los mismos que no eran aún propietarios. Estos contaban con
serlo mañana.
Ése era el pensamiento de la Revolución: que todos fueran
propietarios, fácilmente, pagando poco, justa y sólidamente,
pagando con su trabajo y con sus ahorros. La propiedad que
adquirimos gratis se va como ha venido. Por eso la Revolución
no daba nada, sino que lo vendía. Ella exigía al hombre que
probara por su esfuerzo y por su actividad que era digno de ser
propietario. Adquirida así la propiedad, es sagrada y dura tanto
como la voluntad y el trabajo de donde procede.
La Constituyente y la Legislativa habían iniciado la
Libertad. Pero la Libertad no estaba asegurada más que al
abrigo de la Propiedad. Así debía haber sido la obra de la
Convención: fundar la propiedad para todos, fundar el hogar
del pobre, su hogar permanente, el nido para la familia.
Las dos proposiciones de Danton tenían una gran
importancia. Marcaban el camino que debía seguir la
Revolución. Era la misma Revolución marcando sus límites y
sus principios: su principio, el derecho del hombre a gobernarse
libremente a sí mismo; su límite, el derecho del hombre a poseer
los frutos de su libre actividad.
Entre la libertad y la propiedad no puede haber
contradicción, puesto que la propiedad no es más que la
consagración de los frutos de la actividad libre. Y sin embargo,
la aparente oposición de estas ideas constituía el peligro de
Francia. Tan ciegos todos como sinceros, iban a luchar estando
de acuerdo. Danton, el primer día, propuso manifestar este
acuerdo consagrando a la vez los dos principios en una fórmula
que contenía la paz.
Esta fórmula de paz ofrecida a los partidos encarnizados,
tenía una fuerza especial por los labios que la pronunciaban.
Era precisamente el hombre a quien se miraba como un ciclón y
como el genio de las tempestades el que venía, en el momento
en que el navío peligraba, a echar las dos anclas que habían de
salvar a Francia.
Los partidos se caracterizaron al instante. Dos
reclamaciones se elevaron en sentido inverso.
En el lado izquierdo, el dictador financiero de la
Revolución, Cambon, dijo que él hubiera preferido que Danton
se atuviera a su primera proposición, que establecía solamente
el derecho del pueblo a votar su Constitución.
Cambon, que no era enemigo sistemático de la propiedad,
quería sin duda, en medio del peligro público, que el pueblo
tuviera siempre el derecho de reglamentarla para el bien
común. ¿Qué importaba, en efecto, que subsistiera la
propiedad, si perecía la persona? Se recordaba a este propósito
la frase tan exacta de Danton: “Cuando la patria está en peligro,
todo pertenece a la patria”.
En el lado derecho, en el grupo de la Gironda, surgió el
principio contrario. El girondino Lasource sostuvo que Danton,
pidiendo que se consagrara la propiedad, la comprometía. El
tocarla, incluso para robustecerla, es quebrantarla. La
propiedad, dijo, es anterior a toda ley.
La Convención decretó las dos proposiciones de Danton,
pero en la forma siguiente, sin explicarse en la segunda acerca
del derecho de propiedad: 1° No puede haber Constitución si
no es aceptada por el pueblo. 2° La seguridad de las personas y
de las propiedades está bajo la salvaguardia de la nación.
“Esto no es todo, dijo Manuel. Vosotros habéis consagrado
la soberanía del verdadero soberano, el pueblo; es necesario ahora
desembarazarle de su rival, el falso soberano, el rey”.
Objetando un diputado que solo el pueblo debía juzgar esta
cuestión, Grégoire, en un arranque de su corazón, dijo:
“Ciertamente nadie propondrá en Francia que se conserve la
raza funesta de los reyes. Sabemos demasiado bien que todas
las dinastías no han sido más que razas devoradoras que vivían
de carne humana, pero es necesario tranquilizar del todo a los
amigos de la libertad. Es necesario destruir ese talismán cuya
fuerza mágica todavía puede influir en muchos hombres. Yo
pido, pues, que por una ley solemne consagréis la abolición de
la monarquía”.
Bazire, perteneciente a la Montaña, quería que se huyera de
toda precipitación y que se esperara el voto del pueblo. Él
proporcionó a Grégoire una ocasión para manifestar del todo su
propio pensamiento. La grandeza del entusiasmo le arrancó del
corazón lo que su espíritu no hubiera encontrado jamás, la
fórmula original que zanjaba la cuestión: “El rey es en el orden
moral lo que en el orden físico es el monstruo”.
Verdaderamente, al ser que se sienta en un trono en lugar
de un pueblo, que cree contener en sí un pueblo, que se cree
infinito, que se imagina concentrar en sí la razón de todos,
¿cómo se le puede calificar? ¿Es acaso un loco, un monstruo, un
Dios? Lo que sí es seguro es que no es un hombre.
La monarquía fue abolida. Los primeros que entraron en la
Convención y supieron la feliz noticia fueron unos jóvenes
voluntarios que partían al día siguiente. Arrebatados por el
delirio del entusiasmo, dieron gracias a la Convención y fuera
de sí corrieron a difundir la noticia por todas partes. Tal era la
convicción de que el único obstáculo era el rey, el peligro de la
situación, que una muchedumbre de hombres, que eran
monárquicos, tomaron parte en la alegría común. El crédito se
elevó y la banca significó por el alza de los fondos que la
situación se consolidaba al hacer una franca declaración que era
un hecho y un principio. Francia, en efecto, después de un año,
se gobernaba a sí misma.
La abolición expresa de la monarquía tenía la ventaja,
además, de que no solamente destronaba al rey presente, sino al
futuro. ¿Era el duque de Orleáns este rey? Nombrado miembro
de la Convención, llegó en el momento preciso para sentarse a
votar la abolición de la monarquía junto a los demás. Los
intrigantes como Dumouriez no se dieron por vencidos. A falta
del padre mostraron al hijo en Valmy y Jemmapes, sin
escatimar recursos para ponerlo en evidencia.
En la segunda sesión, donde se decidió que todos los
cuerpos administrativos, municipales y judiciales fueran
renovados, tuvo lugar una discusión luminosa entre la Gironda
y Danton sobre si el juez había de ser elegido necesaria y
exclusivamente entre los legistas. Los girondinos, todos
abogados, se mostraron aquí tal cual eran e hicieron ver que no
estaba en ellos el espíritu de la Revolución.
Si la Revolución significa algo, es que frente al derecho
indudable de la ciencia y de la reflexión, el instinto, la inspiración
natural, el buen criterio del pueblo, también tienen sus
derechos. Al legista y al cura, la Revolución ha opuesto el
hombre y lo ha colocado al mismo nivel. La Revolución
proclamó la mayoría de edad del hombre, sujeto al cura y al
legista como una criatura impotente y oscurecida por el pecado
original.
Danton, con su talento sin igual, puso la cuestión en su
verdadero terreno: “Los legistas son como los curas y, como ellos,
engañan al pueblo”.
Fue apoyado por uno de sus mismos adversarios, que
confesó que “era de desear que en todos los tribunales hubiera
un magistrado ajeno a las leyes que impusiera allí la simplicidad
del sentido común natural”.
Thuriot hubiera querido que en los tribunales sólo el
presidente fuera legista, todos los hombres magistrados.
El diputado Osselin pronunció esta frase notable: “También
se quería evitar el establecimiento de jueces de paz. La
experiencia ha demostrado lo necesarios que son. Lo mismo ha
sucedido con las jurisdicciones consulares. Debemos dar el
último golpe a la aristocracia parlamentaria”.
Danton había elevado mucho la cuestión y la mantuvo en el
terreno de la sabiduría práctica, reconociendo el derecho de la
ciencia y librándose de cuestionarlo, declarando que él no
quería alejar a los jurisconsultos, sino a la nube de escribanos y
procuradores, y que era necesario, a falta de jueces patriotas, dar
al pueblo el derecho de elegir a otros ciudadanos.
Después de una declaración como esta todos debían
entenderse y terminar el debate, pero los girondinos se
obstinaron. Vergniaud habló todavía más y logró que el
proyecto admitido en principio fuera examinado antes de su
ejecución por una comisión.
La lucha, comenzada así en el terreno especulativo, estalló
al mismo tiempo en la gran cuestión política y, desde el primer
momento, fue más bien un duelo que un debate.
Brissot dio la señal de inicio el 23, cuando dijo en su diario
que en la Convención había un partido desorganizador.
El partido aludido recriminó a los jacobinos. Chabot
aseguró que los girondinos querían establecer en Francia un
gobierno federativo, reducir la República a una simple federación,
o sea que deseaban un desmembramiento. Esta acusación tenía poca
importancia en boca de Chabot, pero la tuvo muy grande
cuando la repitió Robespierre en el seno de la Convención.
La torpeza de los girondinos fue enorme. Su respuesta a
estos ataques de los diputados por París se revolvió contra el
mismo París, que no tenía la culpa.
El 24 de septiembre, Kersaint, Buzot y Vergniaud,
aprovechando la ocasión de nuevas escenas de sangre que
habían tenido lugar en Châlons, obtuvieron de la Convención
una ley especial contra los que incitaran al asesinato y una
guardia especial compuesta por provincianos que defendiera a los
convencionales. Ya Roland, en un informe, había expuesto la
necesidad de vigilar la Convención y rodearla de soldados.
Nada más antipolítico que mostrar esta desconfianza hacia
París. Porque ¿qué es París sino Francia, una población mixta
de todos los departamentos? ¿Y era culpable esta población de
los hechos de septiembre? De ninguna manera, ya lo hemos
visto. Si la Comuna había provocado o tolerado la matanza, si la
guardia nacional no había podido hacer nada, ¿a quién había
que acusar? A la Asamblea por haber creado la Comuna y la
guardia nacional como garantía del orden público.
Ya que la Legislativa no lo había hecho, debía hacerlo la
Convención. Aquí es donde debía haberse promovido el debate
sobre esta cuestión, y no sobre la guardia departamental. Hacer
sospechoso a París, corazón y cabeza de Francia, era injusto e
insensato. Convenía, por el contrario, hacer un llamamiento al
mismo París y mostrarle confianza, dar al auténtico París la
posibilidad de hablar y de actuar, y si la Comuna era tiránica,
reemplazarla bajo la autoridad de la Convención, restablecer así
la unidad.
Ésta no corrió ningún riesgo en aquella época. Se fundaban
entorno a la joven Asamblea grandes esperanzas. Se apelaba a
ella en todos los apuros, se confiaba en ella y en ella se creía.
¿Qué había de temer cuando el gran tribuno, el futuro dictador,
Danton, le había, desde la primera sesión, entregado su
autoridad abjurando de toda exageración? Y, para mayor
seguridad, el 25 pidió la muerte de todo el que quisiera un
dictador.
Esta sesión fue una batalla en toda regla. La Gironda, con
mucha violencia, pero poca habilidad, atacó a tres hombres
muy diferentes aparentando confundirlos: Danton, Robespierre
y Marat. Se les asociaba como un triunvirato posible, tal como
Marat lo había pedido en septiembre y en otras muchas
ocasiones. La Gironda fracasó en este ataque, sobre todo por
haber mezclado a París en la cuestión. Se creyó ver en estos
ataques no más que el deseo de hacer ver la necesidad de una
guardia departamental que protegiera a la Convención de los
ataques de París.
Danton respondió en un discurso elevado y hábil al mismo
tiempo. Empezó por desautorizar a Marat, recordando la carta
amenazadora que le había escrito. Puso las cosas en el terreno
del buen sentido y dijo que el famoso Amigo del Pueblo era
comparable a un panfletario realista por sus exageraciones,
ridículo por sus violencias, añadiendo que su sótano le había
turbado el espíritu.
Su discurso, en general, fue menos una apología que una
profesión de fe y una exposición de principios. Se podía
condensar en estas frases: “¡Muera la unidad perjudicial, la
dictadura! ¡Muera la libertad perniciosa, el espíritu local y
departamental, el espíritu de división y de desmembramiento!”.
En este último punto increpó (sin acritud) a los girondinos,
diciendo que de acusadores podían convertirse en acusados.
“Es un gran día para la nación, un gran día para la
República, este que nos ha traído a una explicación fraternal. Si
hay alguien que quiera dominar despóticamente, el pueblo hará
que se le corte la cabeza. Se habla de dictadura y triunvirato.
Esta acusación debe hacerse de un modo claro, no vagamente;
yo voy a hacerla< No es a la diputación de París a la que hay
que recriminar. No disculpo o justifico a todos sus miembros.
No respondo más que de mí. Yo no soy parisino, pertenezco a
una provincia hacia la cual se vuelven continuamente mis ojos
llenos de cariño, y sin embargo, creo que no pertenezco a mi
provincia, sino a mi patria toda entera. ¡Que aproveche esta
discusión toda Francia! Decretemos la pena de muerte para todo
el que defienda la dictadura o el triunvirato. Se sospecha que alguno
de nosotros quiere dominar Francia; disipemos esa idea
absurda poniendo pena de muerte para el que la sostenga.
Francia debe ser un todo indivisible. Debe tener unidad de
representación. Los ciudadanos de Marsella deben dar la mano
a los de Dunkerque. Yo pido la pena de muerte para todo el que
quiera desmembrar la patria y propongo que la Convención
declare que la base de todos sus acuerdos será la unidad de
representación y de ejecución. Los austriacos recibirán, llenos de
coraje, la noticia de esta santa armonía. Entonces, creedlo,
nuestros enemigos están muertos”.
Robespierre habló en el mismo sentido. Recordando, como
siempre, sus grandes servicios a la libertad, aseguró que jamás
en las asambleas electorales había atentado a la propiedad.
Formuló claramente la sospecha de que un partido quería
reducir a Francia al estado de una federación. Notando que su
discurso era acogido con frialdad, se dirigió al público de las
tribunas, se humilló, se prosternó, y rechazando el dictado de
adulador del pueblo, dijo que él no adulaba jamás ni al pueblo
ni a la divinidad.
Todo esto fue mal recibido. Pero Robespierre quedó bien
por la torpeza de uno de los girondinos que le siguió en el uso
de la palabra.
Barbaroux se ofreció a firmar la acusación de dictadura y
afirmó que todo el mundo presentía que se quería hacer
dictador a Robespierre. Atacó a la Comuna, declarando que por
París mismo no tenía desconfianza. Por lo tanto, aconsejó que se
reunieran en una provincia los suplentes de la Convención, para
que la Asamblea subsistiera si los representantes perecían en París.
Anunció que Marsella enviaba doscientos caballeros, todos
jóvenes y de buena posición, los cuales habían recibido de sus padres
caballos, armas y quinientas libras. ¿Hay algo más peligroso que
una doble asamblea? ¡Y en medio de una guerra civil! Por otra
parte, nada más humillante para los parisienses que el envío de
una tropa aristocrática para contenerlos o amedrentarlos.
Desde el principio de la sesión, Lasource había dicho que
era preciso reducir París al estado de una de tantas provincias con su
parte correspondiente de influencia.
Visiblemente los representantes del Mediodía ignoraban el
verdadero estado de Francia y el importantísimo papel que
jugaba el principal organismo nacional. La gran ciudad es el
foco eléctrico donde todos los demás vienen a electrizarse, a
buscar chispas, a imantarse. Toda Francia tiene que pasar por
París, y cada vez que tiene contacto con él, se hace más Francia,
por decirlo así.
Un solo diputado del Mediodía estuvo firme en medio de
los dos partidos: Cambon. Declaró en nombre de los
meridionales que todos querían la unidad de la República; que
si el espíritu de egoísmo y tiranía se encontraban en alguna
parte, era en la Comuna de París. No atacó a París, sino a la
Comuna. Vergniaud evitó también la influencia de los
girondinos. No atacó a la Comuna en masa ni a la diputación de
París colectivamente; reconoció que en ambas partes había
buenos ciudadanos, como el venerable Dussauh, el gran artista
David y otros. Atacó directamente a Robespierre; recordó que
Robespierre en la noche vergonzosa del 2 al 3 de septiembre
había afirmado que existía un complot en el que entraban
Brissot, Vergniaud, Guadet y Condorcet, para entregar Francia
a Brunswick. Tras desmentirle alguien, añadió con una
moderación que daba más fuerza a sus palabras: “Yo no he
tenido nunca para Robespierre más que palabras de estima<
todavía hoy hablo sin amargura; yo me felicitaría de que
Robespierre así acusado probara plenamente que había sido
calumniado”. Y esperó.
Había llegado para Robespierre el momento de explicar su
discurso del 2 de septiembre y sincerarse para siempre. Su
adversario declaró que le creería bajo palabra. Entonces, delante
de la Convención y de Francia, debió negar lo que luego negó
ya tarde, fuera del debate y en un largo discurso. Como no
contestó a Vergniaud, quedó manchado, y manchado está para
siempre.
Vergniaud recordó la espantosa circular firmada por Marat,
Sergent y Panis y enviada a todas las provincias para extender
por ellas las matanzas de París. Un estremecimiento de horror
corrió por toda la Asamblea, pero los murmullos se
convirtieron en gritos de reprobación cuando un diputado sacó
del bolsillo un decreto firmado por Marat el 21 de septiembre y
publicado el 22. En él se decía que no había que esperar nada de
la Convención, que era necesaria otra insurrección y que al cabo
de cincuenta años de anarquía vendría la dictadura. Acababa
con estas palabras significativas al día siguiente de septiembre:
“¡Oh, pueblo estúpido, si tú supieras obrarl”.
Cogido así, dando este grito de asesinato y con las manos
manchadas de sangre, Marat debía quedar aterrado. Pero
sucedió todo lo contrario. Él, que siempre se había ocultado,
pareció feliz de mostrarse a la luz del día; aceptó valientemente
la luz y la desafió. El hombre de las tinieblas vino a colocarse al
sol sonriendo con su boca enorme y con todo el aire de decir a
los que, como madame Roland, dudaban de que fuera un ser
real: “¿Vosotros lo dudáis? Helo aquí”.
Su sola presencia en la tribuna sublevó a todo el mundo;
parecía deshonrada. Aquella figura ancha y baja que apenas
asomaba la cabeza, aquellas manos gruesas y grasientas que
colocaba en la barandilla, aquellos ojos saltones, no parecían de
un hombre, sino más bien de una hiena. “¡Abajo! ¡Abajo!”,
gritaron. Él, sin desconcertarse, dijo: “Yo tengo en esta
Asamblea un gran número de enemigos<”. “Todos, todos”,
exclamó la Asamblea levantándose casi en masa. Ni siquiera
esto le turbó. Devolviendo ultraje por ultraje, dijo: “Yo os invito
a tener pudor”.
Marat era audaz, pero no valiente. Lo que aquí le
envalentonaba era que sabía que hablaba a la vista de los suyos.
La batalla estaba prevista; algunas palabras imprudentes de
Barbaroux la habían anunciado la víspera. Los maratistas,
advertidos, habían llenado las tribunas. Comprendían que se
hacía el proceso a septiembre y a ellos. Todos los hombres
comprometidos habían venido a ver si la Convención se atrevía
a atacarlos, comenzando por el castigo a Marat por las vías de la
justicia. Castigado él, todos sabían que lo serían a su vez. Se les
conocía en gran número por sus condiciones, oficios y
domicilios. Estas gentes tenían que triunfar con Marat o perecer
con él. Su destino era el suyo. Iúzguese, pues, si serían
puntuales en ocupar las tribunas. Desde la noche anterior
estaban en la puerta formando cola en tropel y echaban a los
que eran de otro partido; si dejaban pasar a alguien era a algún
obrero simple, al que pronto convencían. El traje estrambótico
de Marat, su casaca grasienta, su cuello desnudo, causaban gran
efecto en estas gentes. No sabían todo lo que había de
ambicioso en aquel descuido y de soberbio en aquella suciedad.
Marat estuvo más hábil de lo que podía esperarse. Sus
palabras fueron perfectamente calculadas para las tribunas.
Glorificó septiembre. “¿Me imputaréis como un crimen haber
llevado el hacha del pueblo a herir la cabeza de los traidores?
No; si vosotros lo imputarais, el pueblo os desmentiría porque,
obediente a mi voz, él ha comprendido que no había otra
manera de salvar la patria y, dictador por un momento, se ha
desembarazado de los que le traicionaban”.
Fue una gran sorpresa para la Asamblea, un efecto cruel,
ver que las palabras execrables de Marat eran acogidas por los
asistentes con murmullos de aprobación; vio con horror que
Marat no estaba solo en la tribuna, sino en su cabeza, que se
sentaba entre Marat y Marat.
Uno de los girondinos no pudo contener la indignación y se
quiso marchar. El oficial de guardia le dijo: “No salga usted, se
lo ruego, no se muestre, todas estas gentes están de su parte, y
como se le condene, esta misma noche volverá a empezar la
matanza”.
Marat, cada vez más orgulloso, se elevaba en la tribuna:
“¡La dictadura!, dijo. Pero Danton y Robespierre no han
aprobado nunca tal idea. Esa idea es mía; no hay razón para
acusar a la diputación de París; la inculpación no tendría ningún
valor si no fuera porque yo soy miembro. Sí; yo mismo he temido
los movimientos del pueblo; he pedido que se nombre a un
buen ciudadano al cual se ate corto sin dejarle más autoridad
que la de cortar cabezas. (Murmullos). Si vosotros no estáis a la
suficiente altura como para comprenderme, tanto peor para
vosotros”.
Después de haber declarado ingenuamente que deseaba un
dictador y por dictador a Marat, se recomendó a la
benevolencia de las tribunas y mostrando su gorra grasienta y
abriendo sus vestidos sucios exclamó: “¿Me acusaréis de
ambición? Vedme y juzgadme<”.
Destacando, sin embargo, el horror que inspiraba a la
Convención, temió la votación y sostuvo que el número de su
periódico, aparecido el día 22, había sido escrito diez días antes;
se había dado manuscrito y sólo por un error se había impreso.
“Leed, dijo, el primer número de El Republicano y veréis los
elogios que allí hago de la Convención por sus primeros
trabajos y cómo deseo marchar con vosotros, con los amigos de
la patria”.
Este número, que fue leído, no contenía tal cosa. Marat en
él acusaba cruelmente, prometiendo no acusar más. Allí se
decía entre otras cosas: “Yo ahogaré mi indignación al ver la
cara de los traidores. Yo oiré sin furor el relato de viejos y niños
estrangulados por viles asesinos”. Esta declamación sangrienta
empezaba ridículamente por un apóstrofe copiado de La
Marsellesa: “¡Amor sagrado de la patria!”, con un desarrollo tan
sentimental como el estilo de La nueva Eloisa.
La lectura de esta pieza, para nada justificante, fue seguida
de una comedia lamentable que tuvo que sufrir la Convención
por respeto a las tribunas, que la tomaban en serio. Marat
pareció enternecerse: “¡He aquí el fruto de tres años de
esfuerzos y trabajos! ¡El fruto de mis vigilias y de mis
sufrimientos! ¿Acaso si mi justificación no hubiera aparecido
me hubierais echado al montón de los tiranos? Ese furor es
indigno de hombres libres, pero yo no temo nada bajo el sol.
(Aquí sacó una pistola de su bolsillo y se la puso en la frente).
Declaro que si el decreto de acusación hubiera pasado, me
habría levantado la tapa de los sesos”. Muchos se rieron, otros
se indignaron; aquel comediante remedó lo que habían hecho
dos jóvenes marselleses que amenazaron con suicidarse si no
les daban cartuchos.
Las tribunas aplaudieron, pero en la Convención el asco
llegó al colmo; muchos llegaron a levantar el puño gritando:
“¡A la guillotina!”. Él dijo: “Permaneceré entre vosotros para
desafiar vuestros furores”.
La Asamblea estaba cansada. El centro temía a las tribunas
y se inclinaba a la izquierda. Un hombre de septiembre, Tallien,
pidió que “se dejasen estas discusiones escandalosas, que se
dejase a los individuos”. Obtuvo el orden del día.
Se decretó la segunda de las proposiciones de Danton: “La
República francesa es una e indivisible”.
Su primera proposición (pena de muerte al que proponga la
dictadura) no fue decretada. El orden del día fue solicitada por
Chabot. Muchos creyeron aparentemente que después de una
crisis tan violenta, podría ser conveniente una dictadura.
Los girondinos habían fracasado en todos sus ataques;
hasta Marat había conseguido escapar. Esta violenta sesión dio
un gran resultado. París se conmovió. El juicio de los hechos de
septiembre, por lo mismo que no fue hecho por la Convención,
quedó más grabado en los corazones. Los adversarios de
septiembre habían fracasado en el salón de sesiones, bajo la
presión de las tribunas maratistas y también por la debilidad
del centro. Otra cosa fue en la masa del pueblo. Allí los
girondinos obtuvieron una corona, la victoria de la humanidad.
Aquella misma tarde una diputación de la Comuna fue a la
barra de la Convención, desautorizó a los enviados en su
nombre a las provincias y declaró que no querían más que
propagar la unión fraternal. La Comuna llegó a decir: “Os
denunciamos a la junta de vigilancia. Ha obrado sin saberlo
nosotros. Nosotros hemos depuesto a varios de sus miembros.
Vosotros debéis castigarlos”.
La humanidad estaba vengada, septiembre negado y
denunciado por la propia Comuna del 10 de agosto.
El 10 de agosto y el 2 de septiembre, o sea la vergüenza y la
gloria, no podían confundirse; la conciencia pública se había
establecido sobre la base de la invariable moral eterna.
1792)
La Gironda cree ver a Danton inclinarse hacía la tiranía.—La
Gironda, hasta entonces democrática, se apoya en la burguesía contra
la dictadura.—Los jacobinos ocupan el puesto que ocupaba la Gironda,
defensora de la igualdad.—La incapacidad de los girondinos había
obligado a Danton a ejercer el poder.—Los girondinos persiguen a
Danton como cómplice de septiembre.—Persiguen a Danton y a la
Comuna como malversadores de los caudales públicos.—Danton no
puede dar cuenta de sus gastos secretos.—Como Danton había
predicho, detenida la gran conspiración del oeste.—Cómo Danton
negoció la evacuación del territorio.—Dumouriez en París (del 12 al
16 de octubre).—Danton y Dumouriez quieren conciliarse con la
Gironda.—Últimas negociaciones de Danton con los girondinos
(finales de octubre).—La Convención, en realidad, no estaba dividida
en las cuestiones de actualidad.
El último voto de la Convención había sido muy conveniente
para ella. Había pronunciado una orden del día sobre la
proposición de imponer la pena de muerte a todo aquel que intentase
establecer una dictadura. Aunque la proposición estaba hecha y
apoyada por los jefes de la Montaña, los individuos de aquel
grupo votaron el orden del día. Chabot había pretextado el
respeto a la soberanía del pueblo, sosteniendo que la Convención
no podía imponerle una forma de gobierno. Este argumento iba muy
lejos. Podía llegar hasta deshacer lo hecho el 10 de agosto y
hacer ilusorio, al cabo de tres días, el decreto del 21 de
septiembre, aboliendo la monarquía.
Los girondinos se confirmaron en la sospecha de que la
Montaña quería, por medio de la anarquía, ir a la dictadura,
que sólo Marat había expresado sinceramente el pensamiento
de todos.
¿Pero Marat había dicho todo? Acordaos de que el 21 de
septiembre, cuando llena de entusiasmo, la Asamblea votaba la
abolición de la monarquía, un solo hombre reclamó: “Sería de
un ejemplo espantoso que la Asamblea decidiera en un
momento de entusiasmo”. Este hombre tan prudente era uno
de los más violentos montañeses, Bazire, amigo de Danton.
Se había visto aparecer en la gran batalla del 25 a los tres
hombres a quienes se llamaba el triunvirato de septiembre. Pero
no se les confundía. Marat parecía inamovible. El antiguo
charlatán de plaza, vendedor de específicos, había aparecido y
la ira había remplazado al horror. Robespierre no había
brillado; sus adulaciones a las tribunas, precisamente cuando
decía que no se debe adular al pueblo, fueron acogidas
fríamente incluso por los mismos a quienes iban dirigidas. Se
sabía el ascendente que tenía sobre las sociedades jacobinas,
pero esas sociedades, a pesar de la opinión de Robespierre, se
hicieron partidarias de la guerra. Vencido en esta cuestión
eminentemente nacional, el adversario de la guerra, refutado
por la victoria, parecía anulado, al menos por mucho tiempo.
Danton había estado más hábil en la famosa sesión. Su
apología, de una bondad aparente, había tenido el carácter de
audacia y de grandeza que caracterizaba a sus palabras.
Temible político que, descartando a la izquierda y al jefe de los
violentos, tomaba ascendente sobre los moderados. Esto era lo
que llenaba de miedo a los girondinos. Creían siempre ver a
Danton llegar a la tiranía: “¿No le habéis visto desde el primer
día (él, Danton, el más ardiente amigo de los expoliadores)
tomar la iniciativa reclamando garantías para la propiedad,
quitándonos el mérito de satisfacer los deseos de la opinión
pública? Ese mismo día, en el momento en que dejó el poder, en
que abdicó de un modo tan monárquico, ¿no sentimos todos
que lo conservaba y que no podía descender?”.
Tal era el motivo de los temores de los girondinos y la base
de las novelas que, a fuerza de imaginación, se forjaban con
respecto a Danton.
Por lo demás, tenían el mismo carácter los dos lados de la
Asamblea. El exceso de apasionamiento hacía el mismo efecto.
Todos se habían hecho extraordinariamente imaginativos,
recelosos, crédulos y afectados por los menores resplandores, y
obcecados una vez, no tenían fuerza para salir de tal estado.
Algunos, debido al estado de su espíritu, estaban también
enfermos del cuerpo. El tipo de estos enfermos, Robespierre,
estaba a la izquierda, pero había muchos a la derecha que
también sufrían estos males. Muchos que no hablaban, pasaban
las largas sesiones contemplando a sus adversarios,
examinándolos, adelgazando de mirarlos, palideciendo y
agotándose al indagarlos, creyendo adivinar su pensamiento, y
por una palabra o por un gesto se formaban las más terribles
sospechas.
El doble enigma que ocupaba las dotes adivinatorias de
estos nuevos Edipos, era Danton y Robespierre. Acerca del
segundo se tenía el convencimiento de que no era hombre de
acción y creían erróneamente que no sería más que un
instrumento en manos de su poderoso rival. Algunos se
inclinaban, por lo mismo, a romper este instrumento y atacar en
primer lugar a Robespierre. Otros, viendo a Danton muy cerca
de la tiranía, creían que se le debía desenmascarar
inmediatamente. Todos, a fuerza de soñar, se habían forjado
con el futuro una extraña novela que prueba cómo los hombres
más razonables pueden ir muy lejos en el absurdo, una vez que
la pasión ha turbado el espíritu y la razón. Sin duda, también el
terror hacia el 2 de septiembre, la sombra de aquellas noches
sangrientas en que cada uno se sintió morir, contribuyeron
bastante a turbar los ánimos y tenerlos en un estado de ilusión
perpetua.
Parece como que la Montaña y los hombres de septiembre
se habían mezclado, según aquellas imaginaciones enfermas,
con la famosa historia del Viejo de la Montaña y los Asesinos.
Según ellos, desde el 89 se había fraguado un complot en favor
de los Orleáns. ¿Por quién? Según ellos, por Laclos, el vano
autor de Las amistades peligrosas. Lafayette y Mirabeau, unidos
íntimamente (¡!), habían sido los autores de la trama; habían
enviado a Orleáns a Inglaterra para arreglarlo todo con Pitt.
“Danton, Marat, los cordeleros que empujaban al asesinato a los
septembristas, abogarán un día por todo el partido de la
derecha y harán rey al duque de York. Orleáns asesinará al
inglés, pero será asesinado por Marat, Danton y Robespierre.
¿Cuál quedará de los tres? Danton, que es el más hábil, y por lo
tanto será el rey”.
Este andamiaje de locuras no asombraba a nadie. Se creía
verosímil y cada uno encontraba bien los hechos que parecían
apoyarlo. Si alguno de los girondinos contestaba, era para tejer
otra novela no menos absurda. El único que conservó serena la
cabeza fue Condorcet, pero ya no se le escuchaba.
Lo que sí era verdad es que Danton, al dejar el ministerio,
no había abandonado nada; no tenía ningún título, pero la
fuerza que había tenido durante la gran disolución la
conservaba. Conservaba los hilos de la diplomacia y de la
política; parecía el dueño de París y del ejército. Él parecía que
dirigía a Dumouriez en la campaña y parecía también que, con
las armas en la mano, dirigía a los prusianos para que
evacuaran el territorio francés. Una porción de hombres
comprometidos creían tener la seguridad en el patrocinio de
Danton; él los había defendido proclamándose su cómplice.
Estos hombres le pertenecían, le rodeaban de continuo,
escuchando con avidez sus palabras y venerando sus gestos. Le
formaban una corte aumentada por los curiosos que le seguían
a todas partes, le amaban y le admiraban, Al verle, podíamos
haber pensado que el dictador no había que buscarlo, que
estaba allí y era el rey de la anarquía.
Los girondinos se creían fundadores de la República; la
defendían contra la dictadura, no solamente por patriotismo,
sino por amor propio de autor. Aunque Camille Desmoulins
hubiera tenido en la prensa la valiente iniciativa; aunque
Danton, maestro de Desmoulins, concibiera la grandiosa idea,
eran, sin embargo, los escritores girondinos los que, en el
momento decisivo, habían acostumbrado a la opinión pública a
la idea de la abolición. Sus místicos Fauchet y Bonneville, en La
boca de hierro, y los razonadores Brissot, Condorcet y Thomas
Paine, habían convencido al público y puesto la primera piedra
de la República. Los jacobinos y Robespierre se habían callado
sobre la cuestión. Los cordeleros se habían declarado
republicanos, pero no todos ni los más influyentes; Marat y
Danton, en sus vagos y violentos discursos, no habían hablado
claro.
La Gironda, en la República, creía defender su obra contra
la dictadura y la monarquía, que volvía con la anarquía.
Contra la autoridad real de Danton, de París y de su
comuna, del populacho.
Y también contra la de Robespierre y la de las sociedades
jacobinas, que si hasta entonces habían sido burguesas, como
hemos visto, ahora crecían y no rechazaban al pueblo.
Los girondinos hasta entonces habían tenido una confianza
admirable en las clases inferiores y en la totalidad del pueblo.
Burgueses la mayor parte, pero ante todo filósofos, imbuidos en
la filosofía generosa del siglo XVIII, habían aplicado sin
reservas la idea de legalidad que llevaban en el corazón.
Esto se vio en 1790 de una manera clara en las poblaciones
donde dominaron, como Burdeos y Marsella. Se organizaba la
guardia nacional como en París, como Lafayette, y se
recomendó el uniforme. Las nobles ciudades, bajo la inspiración
del futuro partido girondino, declararon esta distinción odiosa
y propia para crear rivalidades. Nada de uniforme: una cinta,
una simple cinta tricolor para reconocerse; un signo poco
costoso que pudieran llevar igualmente los ricos y los pobres.
La Gironda, todopoderosa en el invierno de 1791, en la
primavera de 1792 permaneció fiel a sus doctrinas. Ella,
voluntariamente o a la fuerza, y a pesar de la resistencia de los
jacobinos, impuso a todo el mundo el gorro de lana roja que
llevaban los aldeanos antes del 89 y que el 20 de junio de 1792
fue puesto sobre la cabeza de los reyes.
Y la Gironda no se limitó a un signo; buscó la igualdad
tanto como fue posible, la igualdad de la fuerza, dando armas a
todos, secundando el anhelo de guerra y, a falta de fusiles,
autorizó a todo el mundo a forjar picas. Entendió la guerra bajo
sus dos sentidos más santos, bajo los cuales la guerra es
verdadera madre de la paz, es decir, como una verdadera
cruzada de la libertad y como la prueba legítima de que había
nacido una Francia nueva, la iniciación del pueblo en la
legalidad y la derrota de la aristocracia.
La verdadera manera de destruir la nobleza era dársela a
todo el mundo, ceñir a todos la espada. En esto la Gironda
había interpretado el deseo de Francia. Nadie pensaba en la
igualdad de bienes, pocos comprendían la igualdad ante la ley;
todos querían, deseaban la igualdad bajo las banderas.
He aquí los antecedentes de la Gironda, sólo tenía que
permanecer fiel.
¿Por qué extraño y súbito cambio la vemos tras septiembre,
abandonar el puesto que había ocupado en la Revolución, el de
vanguardia de la igualdad?
Fatal comparación. Marsella en 1790 había rechazado la
idea del uniforme para la aristocracia y en 1792 pronuncia la
aristocrática amenaza en la Convención de que envía a
ochocientos jóvenes ricos que venían a meter en cintura a París.
Eso era precisamente lo contrario de lo que hacía falta. Para
defender la Convención, impedir los asesinatos y los robos,
¿para qué llamar a los ricos? Lo que hacía falta eran franceses, y
si se quería elegir, elegir pobres y hacer un llamamiento a su
honor.
Nosotros analizaremos más tarde el elemento aristocrático
que se encontraba en la Gironda, el elemento legista, el
municipal y el mercantil de las ciudades del Mediodía.
Notemos aquí el horror que turbó su vista y lo hizo inclinarse
poco a poco en este sentido; creyó ver la propiedad en peligro.
A pesar de los grandes desórdenes, no había nada que temer; al
contrario, la propiedad, comunicada a todos, tenía una base
más firme porque era más ancha. Bajo la influencia de este
error, la Gironda acudió al socorro de Francia contra la
dictadura y contra las leyes agrarias que el dictador hubiera
podido dar. Ella se fió de los móviles e intereses de a quienes
mañana pudiera convenir que el rey volviera: en una palabra,
por rechazar la monarquía revolucionaria se apoyó en una clase
que se inclinaba fatalmente a la monarquía.
Barbaroux, con su aturdimiento provenzal, hacía ver todo
esto. Él dijo contra los suyos, el 25 de septiembre, lo que no
habrían dicho sus más crueles enemigos. A estos mostró el
punto vulnerable donde podían pegar.
Él pareció haber dictado a Robespierre el programa del
nuevo periódico que debía aparecer pocos días después (Cartas
a sus electores y a todos los franceses). Decía así: “No es nada lo
que hemos hecho derribando el trono: lo interesante es levantar
la santa igualdad sobre sus escombros< El reinado de la
igualdad comienza”. Pensamiento justo y noble que él
desenvolvió con grandeza de ánimo. Menos feliz estuvo cuando
habló de los medios para establecer esa legalidad: “¿Cómo
obtenerla? Protegiendo al débil contra el fuerte. Porque lo más
fuerte que hay en el Estado es el gobierno<”. De aquí dedujo
que el objeto de las leyes constitutivas debía ser luchar contra
los gobiernos; conclusión trivial y falsa, pues si esto fuera así, el
Estado se convertiría en un combate continuo, sin nada
positivo, infecundo. Esto sería venir a las pequeñeces de la
política inglesa, que consiste no más que en una cierta noción
de oposición y de garantía.
De esta manera la Gironda, que había sido, particularmente
en la primavera de 92, el auténtico partido nacional, el partido
de la igualdad, abandonó su papel y se dejó vencer por sus
enemigos, por la Montaña, por los jacobinos.
La incapacidad de este partido se revelaba todos los días
por el contraste que ofrecían su posición dominante y su
impotencia. Tenía mayoría en la Convención y en el ministerio
y había nombrado al presidente y los secretarios. En la
administración daba todas las plazas. Dominaba la prensa, era
propietario de la mayor parte de los periódicos. Parecía así que
tenía las dos armas más fuertes: la autoridad y la publicidad. Él
lo tenía todo y no tenía nada. Tenía en la mano el poder, pero
no la podía cerrar. Era nulo en los clubs; ¿por qué? Porque los
clubs girondinos habrían sido impotentes para contrarrestar la
conspiración eclesiástica y realista que se presentaba
amenazadora en el oeste. El partido que se pasaba el tiempo
hablando era inhábil para dirigir la política. Danton quiso
entregarle esa dirección, como vamos a ver, pero advirtiendo su
nulidad, tuvo que recobrarla él y rodearse de hombres tomados
de todas partes.
No habían podido coger el poder y no perdonaban a
Danton el tenerlo y conservarlo. Ese partido se encarnizó con
Danton y atacó imprudentemente al hombre que simbolizaba,
el genio revolucionario, el genio de la acción y el de la salvación
pública. Este empeño imposible, ¿era desinteresado? Se podía
dudar. Danton era el verdadero rival por elocuencia y por
influencia. Solo él, en la gran crisis, parecía no desesperar de la
salud de la patria. El matrimonio Roland, a pesar de su gran
valor, estaba mortificado por no haber igualado a Danton en el
momento del peligro: se vieron neutralizados y no pudieron
hacer nada. Era una desgracia para ellos y para la Gironda,
había que consolarse. Debían saber que el hombre que había
sabido sobreponerse a todos, mantenerse erguido frente al
abatimiento universal, llevaba ya para siempre un sello de
gloria y de genio que nada borraría jamás. Pasara lo que pasara,
Francia no podía abandonar al hombre que la había salvado en
su día más terrible.
Danton había dicho el 21 de septiembre: “Dejemos las
exageraciones y protejamos la propiedad”. Y el 25 desautorizó
de manera expresa a Marat.
No podía ir más lejos sin perder la gran posición que
ocupaba para salvar a la República, su posición de vanguardia,
su papel de jefe de los violentos. Era una fortuna que hubiera
un hombre de tan gran espíritu que, a pesar de sus palabras
insolentes y amenazadoras, conservaba siempre su cabeza
política dispuesta a recibir toda idea razonable. Él no era
enemigo de los girondinos ni quería guerra con ellos. Desde su
primer discurso, ya se ha visto, trató de atraerlos. Era una
ocasión preciosa para que Danton se alejara de Robespierre. Un
partido desligado de los otros se hubiera creado entonces en la
Convención. No el partido de los débiles y los impotentes,
como era el del centro, sino el de los fuertes, el de los hombres
de genio e independientes como Danton y Vergniaud. Unid a
estos a Cambon, Carnot y a otros hombres especiales, que eran
fuerzas que se negaban a unirse a los jacobinos. A estos se
habrían aproximado Condorcet, Barrère y otros imparciales que
no amaban a la Gironda ni a la Montaña, sino que las seguían a
su pesar, deseando no tener otro partido que Francia y la
Revolución, libre de esas malas mezclas. Así se entiende el
espíritu formalista y luchador de los unos, el fariseísmo de los
otros o su ciega furia, y los odios envenenados de todos.
Era necesario aceptar, adoptar a Danton. Si él avanzaba un
paso, era necesario dar dos hacia él. Había desautorizado a
Marat y esto bastaba. Por lo demás, si él quería cubrir con su
autoridad a la Comuna de París, había que cerrar los ojos. Se
proclamaba culpable, debía no creérsele, dejarle hacer lo que
pedía en su política, esto es, que fuese el más violento de los
violentos. No pedir que dejara de ser Danton, sino que
siéndolo, mezclara su magnanimidad con los intereses de
partido.
Los girondinos no tuvieron esta penetración ni estos
miramientos justos y políticos. Avanzó hacia ellos y no se fiaron
de él. Para hacerse creer hubiera sido necesario que se
comprometiera y se perdiera para la Montaña.
Mucho tiempo después un joven representante de la
izquierda le dijo que había un medio de atraer a los de la
derecha, pero Danton le contestó: “No tienen confianza”. El
joven insistió, pero no arrancó a Danton más que estas palabras:
“No, no tienen confianza”.
Trágica respuesta, pero verdadera. Como que contiene la
historia de la Convención, su fúnebre destino y a su vez
contiene en potencia la triste Ilíada de nuestras desgracias, la
libertad comprometida y tantos argumentos terribles que la
Revolución ha usado contra sí misma. Todo consistió en este
divorcio fatal: “No tienen confianza”. Yo no he podido escribir
estas palabras sin recordar todos los males de mi patria, sin
sentir cómo llegaban a mi corazón.
Acogido en la Convención con miradas hostiles y
maltratado por los periódicos, Danton hizo la guerra a su pesar.
Acosado y acorralado, el jabalí dio oblicuos golpes de defensa
que causaban la muerte. El primer golpe que dio fue el 29 de
septiembre, cuando Roland, nombrado diputado, dimitió en el
ministerio y se le quería invitar a que continuara siendo
ministro. Danton dio una dentellada. Con una jovialidad
violenta y grosera que tuvo incluso más efecto dijo: “Nadie
hace más justicia que yo a Roland, pero ya que le invitáis a
seguir en el ministerio, invitad también a su mujer, pues todo el
mundo sabe que es ella la ministra. Yo estaba solo en el mío<
(Murmullos) Puesto que se trata de exponer mi pensamiento,
declararé que cuando no había quien quisiera ser ministro,
Roland tuvo la ocurrencia de marcharse de París”.
Danton no pudo descargar sobre los girondinos un golpe
más sensible. Riéndose o haciendo como que se reía había
tocado a lo más santo: ¡madame Roland! Era precisamente lo
más extraordinario del partido tener por jefe a una mujer. Era
duro, pero hábil, hacerlo constar claramente.
A este partido que le decía: “Sois un hombre sanguinario”,
contestaba: “¿Qué sois? Una mujer< y habéis querido huir”.
Los girondinos, en su puritanismo, celosos del honor de
Francia, no eran consecuentes. Ellos fueron los que en el mismo
año, el 19 de marzo, habían obtenido de la Asamblea legislativa
la amnistía para los terribles sucesos de Avignon, llamados con
razón “el 2 de septiembre del Mediodía”. Sus amigos de
Marsella, Barbaroux, Rebecqui, eran los protectores de Duprat y
de Minvielle. Rebecqui los devolvió triunfantes a Avignon y en
su reconocimiento hicieron a Barbaroux miembro de la
Convención. Jean Duprat, también elegido, y Minvielle,
nombrado suplente, tomaron asiento en la Gironda. No era
seguro que Danton hubiera hecho septiembre, pero sí era cierto
que Minvielle había hecho la Glacière. ¿Por qué los girondinos
habían amnistiado a los hombres de la Glacière? Porque los
monárquicos hubieran sacado partido de esta lucha interior de
los amigos de la Revolución. El mismo motivo debía obligar, en
una crisis aún más peligrosa, a cesar en las persecuciones por
motivo de los hechos de septiembre, y sobre todo, a no
comprometer a un hombre que estaba en lo más alto de la
República y al que no se podía perder sin comprometer el
destino de la Revolución y arriesgarse a perder a Francia.
La frase de Danton acerca de Roland y su mujer agrió hasta
lo sumo el ánimo de sus enemigos. Los girondinos no habían
hecho más gestiones para que Roland continuara en el
ministerio, y en realidad, era mejor que fuera ministro otro, no
tan expuesto a las críticas de la prensa, a través del cual hubiera
seguido administrando él. La palabra de Danton lo cambió
todo; los Roland, puestos en evidencia sobre el tema de su
valor, decidieron quedarse, sucediera lo que sucediera. Aesta
Asamblea, que no le rogaba que se quedara, contestó: “Me
quedo”.
Este documento, escrito por madame Roland y con su estilo
más vivo, tenía el tono valeroso, pero conmovido, que produce
la irritación del desafío. El debate de la Convención y sus
intenciones manifiestas no permitían dudar< “Ella me muestra
el camino y yo me lanzo a él con valor. Permanezco porque hay
peligros< Yo renuncio al merecido reposo, que tan agradable
me sería en mi vejez, consumo el sacrificio y me consagro por
entero y me entrego hasta la muerte”.
Roland negó que hubiera querido huir, sino que solamente
había pensado “si acercándose el enemigo, la salida de la
Asamblea, del Tesoro, del rey, del poder ejecutivo, no sería una
medida de salvación”. Pero el poder ejecutivo, el ministerio, era
el propio Roland; incluso esta misma salida tenía algo que ver
con la huida.
Describía después de un modo admirable la ciega violencia
del partido del terror y hacía el retrato de su jefe, “un individuo
superior, por su fuerza y sus talentos, a la horda insensata que
servía a sus ambiciosos designios. Tal era el camino de los
usurpadores, de Sila, de Rienzi<”. No añadía más, pero todo el
mundo podía imaginar sin dificultad: el camino de Danton.
Una pequeña palabra, pero agria, resaltaba al final de la
carta: “Yo desconfío del civismo de todo aquel que no tiene
moralidad”. Esto era anunciar el terreno para la nueva
persecución que la Gironda iba a emprender contra el que
odiaba. Quería una cosa apolítica, imposible; no solamente
perder a Danton, sino deshonrarle. No se deshonra a una gran
figura; cuando se la acusa de criminal, si no se tiene una prueba
concluyente, se corre el riesgo (tal es la parcialidad del género
humano con la fuerza) de rehabilitarla.
Los esfuerzos de los girondinos se dirigían a envolver a
Danton en el proceso de dinero que se seguía en la Comuna,
exigiendo cuentas regulares de todo lo gastado durante la gran
crisis. Durante los meses de septiembre y octubre los de la
Comuna habían sido citados para rendir cuentas sin que
pudieran hacerlo. Había habido, según las trazas, sumas mal
empleadas y sustraídas. No había, sin embargo, ningún robo,
sino que la contabilidad había sido casi imposible. No eran
solamente los enemigos políticos de la Comuna los que así la
perseguían. El áspero y austero Cambon, celoso defensor del
tesoro público, denunciaba cada día estos hechos sospechosos.
Esta Comuna del 10 de agosto, que había perdido a algunos
miembros y había creado nuevos, cuerpo variable, monstruoso,
tiránico, estaba decidida a dos cosas: a no rendir cuentas y a no
consentir que se renovara su personal a través de elecciones
regulares.
Lo odioso de esta conducta se extendía a los amigos de la
Comuna, a su defensor Danton. El tampoco quería o podía
rendir cuentas. Estaba convenido entre los ministros que, con
respecto a los gastos secretos, se rindieran cuentas unos a otros.
Esto fue lo que Danton alegó cuando tuvo que explicarse en la
Convención. Roland, inexorable en este momento decisivo, dijo
que a él no le había dado cuenta alguna y que tampoco en las
actas de los consejos de ministros constaba nada de eso.
Danton dio una explicación muy sustanciosa. Dijo que en el
momento de peligro la Asamblea le había dicho: “No escatime
usted nada, prodigue el dinero. Hay gastos que no se pueden
explicar, misiones revolucionarias que piden grandes
sacrificios, emisarios que es injusto e impolítico descubrir<”.
Esta respuesta le pareció una derrota a la Gironda, y sin
embargo, era seria. Lo que antes era un misterio, ahora estaba a
la vista. Danton tenía en su mano todos los asuntos de la
diplomacia y de la política y tenía que dar el dinero sin
contarlo.
¿Por qué estaban los asuntos solamente en la mano y en la
cabeza de Danton? Porque la Gironda, antes como después del
10 de agosto, había sido incapaz de gobernar. Ella hablaba,
escribía, pero nada más. En el momento en que había que obrar,
y un momento de vacilación podía perderlo todo, ella
tergiversaba y deliberaba. Por eso Danton tomó las riendas.
El primer negocio en que Danton tuvo que dar el dinero a
manos llenas fue la conspiración realista de Bretaña y del
Mediodía, que descubrió por casualidad antes del 10 de agosto.
Él era querido por individuos de todas clases como buen
amigo, llano y corriente y, por lo tanto, seguro cuando alguien
se confiaba a él. En julio un joven médico de Bretaña, llamado
Latouche, fue a buscarle y le dijo que tenía que revelarle un
gran secreto que le pesaba guardar. Un tal La Rouërie, al que
había curado una enfermedad, le envió una porción de oro por
mediación de su sobrino. Este sobrino, un atolondrado, creyó
que Latouche estaba afiliado a la gran conspiración y le reveló
todos los detalles y su inmensa extensión. El médico no era un
traidor, sino un hombre que veía el abismo al que Francia iba.
Danton, sin perder un momento, acudió al comité de seguridad.
Era julio, cuando estaba reunida la Legislativa; el comité estaba
compuesto por girondinos. Se espantaron, pero ¿qué hacer? La
legalidad los frenaba. Por un “se dice<” no iban a prender a
tan gran número de personas. No podían hacer nada y nada
harían.
Danton, sin desanimarse, corrió a ver al médico, le dijo, le
demostró, que tenía en sus manos la salvación de la patria, que
debía penetrar en el complot, conocerlo mejor, obtener pruebas.
¿Qué hacer para conseguirlo? Volver a Bretaña y encontrarse
con La Rouërie, que le creía su amigo, que tenía confianza en él,
apoderarse de las pruebas, traicionarle y denunciarle. .. y al
denunciarle salvar a Francia.
Esto después del 10 de agosto. Se esperaba la invasión
prusiana y se creía que una armada inglesa, llevando a Saint-
Malo a los emigrados de Jersey , daría una gran fuerza moral a
los conspiradores bretones de La Rouërie. Estos estaban tan
seguros del éxito, que tenían ya fijado el día de su entrada en
París, al mismo tiempo que los prusianos. Los bretones
pensaban entrar por los Campos Elíseos y los prusianos por las
puertas de Saint-Martin y Saint-Denis.
¿Qué argumentos empleó Danton con el médico? ¿La
elocuencia? ¿El dinero? Probablemente las dos cosas. Danton
era entonces ministro de justicia. Habló del asunto con los otros
ministros, pero pronto, viendo su lentitud, su indecisión, no
dijo nada más y tomó por sí mismo las iniciativas y medidas
convenientes.
La vergonzosa y peligrosa comisión que el médico llevaba a
Bretaña, consistía en ir a decir a su amigo, a su enfermo, La
Rouërie que Danton era realista, que cansado de los excesos del
populacho, quería el restablecimiento del antiguo régimen, que
él, el médico, había recibido de Danton autorización para alejar
a las tropas de Bretaña. En efecto, temiendo la invasión
prusiana se les hacía marchar hacia el este. La Rouërie se dejó
engañar, creyó a Latouche, esperó y una mañana recibió el
golpe de la victoria de Francia en Valmy. Ya no había esperanza
para él; el ejército prusiano se retiraba. Desesperado,
desanimado, quería abandonarlo todo en ese punto, huir a
Inglaterra. Un consejo secreto fue celebrado por los
conspiradores en un castillo de Bretaña. Uno de los jefes era una
amazona romántica e intrépida de las que hicieron tan
novelesca la guerra civil y que, sin embargo, de ligereza en
ligereza, ofreciéndose como premio a los más locos, encendían
la llama, pero que a menudo, por su torpeza sirvieron a la causa
de la República. Esta, Thérèse de Moelen, avergonzó a La
Rouërie por su debilidad y le animó a persistir. Se convino en
que no fuera a Inglaterra, que se enviara al hombre sospechoso,
a Latouche, que llegaba de París y que se decía amigo de
Danton. La conspiración realista tuvo así por agente ante
Calonne, ante los ingleses, al mismo que tenía la República, y a
través de él la fortuna de Francia puso en manos de Danton
todos los proyectos de los príncipes, las indicaciones de las más
peligrosas relaciones.
Otro Latouche, un aventurero realista, Laligant-Morillon,
denunció los secretos de Coblenza, las relaciones de los
emigrados con los realistas del Mediodía. Fue enviado allá y
descubrió una vastísima conspiración, cuyas ramificaciones se
extendían por ochenta leguas del entorno. Los príncipes ya
habían nombrado un gobernador del Languedoc y de
Cévennes, que se había establecido en el castillo de Jalès. Fue
sorprendido y asesinado.
Los actos secretos de salvación pública fueron cumplidos
por el mismo Danton como ministro o bajo su poderosa
influencia cuando no estaba en el ministerio.
Él solo, entre los hombres de su tiempo, tuvo la energía
necesaria para estas cosas, la destreza y la ardiente energía; él
solo, aunque se le alabe o se le repruebe, tuvo la rapidez de
seducción, infalible, para tener contactos en el partido enemigo
y lograr que algunos de los adversarios hicieran traición, que de
otra manera no la habrían hecho. Ni Latouche ni Morillon
tenían madera de traidores ni de espías; Latouche era patriota;
Morillon, humano. Era necesario para seducirles el torrente
magnífico con el que este genio de la Revolución seducía a
amigos y enemigos. Él envolvía en oro a los hombres, pero esta
era su menor seducción; prodigaba sobre todo su elocuencia
invencible, su magnánima palabra, diciendo al uno: “¡Salva a
Francial”, al otro: “¡Abrevia la lucha! ¡Termina la guerra civil!”.
A los más rebeldes al oro y a la palabra, les tomaba la mano y
entonces ninguno resistía; una fuerza superior los arrastraba;
sus escrúpulos, su honor, su pasado, su porvenir, todo
desaparecía ante la amistad de Danton.
Este gran y terrible defensor de la República, que, fuera
como fuera, la salvaba, no podía detenerse a escoger hombres
puros para confiarles sus comisiones. Escogía a los más
entusiastas, a los menos escrupulosos, que marchaban con los
ojos cerrados. Sobre todo se le entregaban los que estando
manchados por los hechos de septiembre, no tenían más
esperanza que el triunfo de la libertad. Se le entregaban los que
no habían nacido para el crimen, pero, arrastrados por el
vértigo de la sangre, tenían necesidad de rehabilitarse por el
sacrificio y la abnegación. Con tal de que no se les hablara de
los días nefastos, habrían con mucho gusto dado la vida por
Francia. Danton los acogía sin dificultades para servirse de
ellos. Hombres menos comprometidos habrían dudado más.
Fueran buenos o malos, la verdad es que muchas veces Danton
no disponía de otros. Un día en que se le reprochaba por enviar
a tales agentes, replicó con violencia: “¿Qué quiere usted, que
envíe señoritas?”.
Gracias a estos agentes y a estos medios, Danton consiguió
la evacuación del territorio. No hay nada que indique que
comprara la retirada de los prusianos. Lo que es indudable es
que los agentes menores que intervinieron en el asunto no lo
hicieron de balde; Westermann y Fabre d'Églantine, de los que
hablaremos más tarde, eran vividores que no hacían nada si no
era por dinero.
La conspiración bretona se había paralizado en la idea de
que Danton la defendía. Y de la misma manera, los prusianos,
sabiendo que tenían enfrente dos hombres, dudosos y
dispuestos a dar un giro, como Dumouriez y Danton, creyeron
mejor ceder en una lucha en la que tenían que vencer a todo un
pueblo.
Pero tan oscuro como estaba el asunto de Bretaña, estaba
claro el de Champagne. La dificultad consistía en comunicarse
con el enemigo para hacer que se retirara sin combatir. El
engaño era incompatible con el orgullo nacional, aumentado
por el inesperado éxito de Valmy. Francia quería batirse. Prusia
era partidaria de la guerra; París, repuesto de la terrible
impresión que le causó el 2 de septiembre, había pasado al
extremo opuesto. Los clubs rebosaban de ardores bélicos; se
preguntaban: “¿Por qué el rey de Prusia no está ya aquí, atado,
agarrotado?”.
En realidad, los prusianos no habían perdido nada, ni había
nada por lo que debieran retirarse. Permanecieron inmóviles
doce días después de la batalla. Habían recibido víveres y el
orgullo del rey de Prusia le ataba, le arraigaba, por decirlo así,
al territorio francés. Dos generales ilustres de nuestra antigua
monarquía, los duques de Broglie y de Castries, no dejaban de
aconsejarle, persistían en considerar fácil la expedición, la
superioridad real de su armada, la probabilidad infinita de
vencer mientras a los ejércitos organizados solamente se
opusieran milicias.
El rey de Prusia estaba confuso y dividido; en su tienda y
en su campo había una discusión que también estaba en su
corazón.
El negocio de la invasión le preocupaba menos que una
intriga de corte y de cambio de favoritos. De estos, algunos,
quizás pagados por Rusia y Austria, eran partidarios de la
guerra a todo trance. Los pacíficos, que se llamaban el
verdadero partido prusiano, estaban apoyados por la amante
del rey, la condesa de Litchtenau, y le enviaban todos los días
cartas empapadas en lágrimas. Ella había llegado hasta las
aguas de Spa y desde allí, quejosa y doliente, llamaba a su real
amante. Temía tanto a las balas francesas como a las mujeres
francesas, pues el corazón del rey era muy inconstante. Creía
que si el rey avanzaba en terreno francés, el conquistador
acabaría siendo conquistado.
La derrota de Valmy fue un argumento en favor de los
consejeros pacíficos del rey de Prusia. Brunswick se unió a ellos.
Estos hicieron ver al rey que trabajaba en favor de Austria, que
le asistía tan mal. Los emigrados le habían engañado; les debía
pocas consideraciones. Pero ¿la causa de la monarquía, la
libertad de Luis XVI? ¿No era un asunto de honor que el rey,
aunque solo fuera por vergüenza, no podía abandonar?
El rey de Prusia tenía a su lado a dos franceses: su
secretario Lombard y el general Heymann, que acababa de
emigrar y de hacerse prusiano. Estos insistían en que Luis XVI
debía recobrar la libertad y el reinado constitucional. Lombard
pidió permiso para hacerse aprisionar por los franceses y
negociar con ellos. Dumouriez, ante quien fue conducido, dijo
que si era la salvación de Luis XVI lo que deseaba el rey de
Prusia, no debía dar un paso más, pues su avance supondría la
muerte del prisionero. Para convencer a los prusianos, les envió
con Lombard al hombre de confianza de Danton, Westermann,
que debía tratar secretamente con el emigrado, el franco-
prusiano Heymarm, para concertar un intercambio de
prisioneros.
Brunswick supo en estas conferencias que desde el 4 de
septiembre la Asamblea se había declarado violentamente
contra la intrusión de un rey extranjero; que un diputado, tras
decir que se quería hacer rey a Brunswick o al duque de York,
provocó que la Asamblea jurara que no habría más reyes. Que
los jacobinos habían querido perder a Brissot sólo
reprochándole como crimen digno de muerte, haber llamado a
Brunswick. Este se quedó pasmado. Hacía unos seis meses que
un periodista le había adjudicado la corona. El había rehusado
prudentemente. Sin embargo, conservaba una reminiscencia de
aquella proposición. Este príncipe, como tantos alemanes, era
cliente de Inglaterra tanto como de Prusia; casado con una
hermana de la reina de Inglaterra, era, por lo tanto, anglo-
alemán. Inglaterra habría apoyado con todo interés tal
candidatura. Una de las razones que este tenía era que esperaba
la orden de los ingleses, pues se debía combatir aliado con ellos
y no de otra manera. Por eso esperaba.
Dumouriez había mandado urgentemente a Westermann a
París, a pedir la opinión de Danton, del consejo ejecutivo, para
predisponer la opinión pública, advertir a la prensa, impedir
que este difícil asunto no fuera echado a perder por la
intemperancia de los periodistas y de los clubs. No había nada
más difícil. Era necesario, en pleno entusiasmo, hacer aceptar
algo frío y práctico, es decir, el convencimiento de que no había
mejor victoria que no combatir y hacer ver al mundo que
Europa abandonaba a Luis XVI y a los emigrados, sin verse
forzada por una derrota, abandonándolo libre y
voluntariamente, dando al mundo un ejemplo de cómo tratar
con la joven República y su gobierno, que hablando seriamente,
apenas había nacido.
Esto fue lo que Danton dijo en el consejo de ministros, que
vio con sorpresa cómo se quitaba la máscara de hombre furioso
y violento para mostrarse como un gran político. Lo difícil no
era convencer a los ministros, sino a los conductores, a la
opinión republicana, y Danton lo consiguió.
Dumouriez recibió dos cartas: una del consejo de ministros
ostensible y orgullosa. La República no trataría con el enemigo
más que cuando este hubiera evacuado el territorio francés. La
otra era particular de Danton: explicaba la primera; admitía la
conveniencia de tratar con el enemigo y anunciaba a
Dumouriez que salían de París tres emisarios de la Convención:
Prieur de la Marne (jacobìno), Carra y Sillery (girondinos).
Pudo temerse que este mensaje pacífico no sirviera para
nada. La noticia de la abolición de la monarquía había hecho
caer otra vez al rey de Prusia en su humor negro y en su cólera.
Quería combatir y, a pesar de Brunswick, dio la orden para que
fuera el día 29 de septiembre. Brunswick lo dijo a los
emigrados, que saltaron de gozo. El 28, para aliviar la pasión
del rey, lanzó un manifiesto lleno de injurias y amenazas.
Dumouriez rompió el armisticio, sintiendo no poder usar la
autorización que tenía para entrar en negociaciones. El 29 de
septiembre la cólera del rey prusiano se había evaporado en
palabras y tuvo menos necesidad de traducirse en hechos. Por
toda batalla hubo un consejo en el que Brunswick leyó cartas de
Inglaterra y de Holanda negándose a entrar en la coalición y
aliarse con Prusia. Lo que más influyó fue que un oficial de
Dumouriez había revelado a un general prusiano, de modo
muy confidencial, que Custine marchaba por el Rin. Iba a
encontrar indefensa toda la frontera de Prusia; no se habría
encontrado ni un soldado entre Maguncia y Coblenza. ¿Quién
le impedía tomar esta fortaleza? Entonces el regreso del rey de
Prusia se hubiera visto muy comprometido.
El rey, lleno de cólera, al no poder descargarla en sus
enemigos, la descargó en sus amigos. Llenó de injurias a los
emigrados y ni siquiera trató de protegerlos ni de cubrir su
retirada, sino que los abandonó por completo. Se vieron en un
gran apuro, sufrieron graves pérdidas, teniendo que seguir los
flancos del ejército prusiano, que ya no los protegía.
El rey de Prusia se inquietó todavía menos por Austria.
Brunswick, en una entrevista con Kellermann, en la que este le
pedía noticias sobre las condiciones del arreglo, dijo: “Nada
más sencillo: nos vamos cada uno a nuestra casa, como los
invitados de la boda”. “De acuerdo, replicó el francés, pero ¿quién
pagará los costes? Porque me parece que el emperador, que ha
atacado el primero, nos debe los Países Bajos, para indemnizar
a Francia”. A lo que Brunswick contestó fríamente que “los
prusianos querían la paz, y lo mismo les daba tratar de ella en
Luxemburgo que en los Países Bajos”, dando a entender que no
los defenderían.
El rey, abandonando a sus amigos, no se inquietó más que
por la suerte de Luis XVI, y esto no como rey, sino como
persona. Preguntó cómo era tratado en el Temple y Danton
mostró a través de Westermann todos los decretos de la
Comuna que pudieran demostrar que vivía rodeado de
cuidados. Si se debe creer a los prusianos, stos no se habrían
retirado si Danton y Dumouriez no les hubieran dado palabra
de salvar a todo trance la cabeza del rey.
El día 29 de septiembre empezó a retirarse el ejército
prusiano e hizo una legua; una legua más el 30 y así los días
siguientes. Los franceses, al no estar enterados del arreglo, a
veces los molestaban. Los comisarios de la Convención les
hacían retroceder. Retomaron pacíficamente Verdun, luego
Longwy. El enemigo volvió a pasar la frontera y aceleró el paso
hacia Coblenza al sentir el ruido de los pasos de Custine.
Una parte del ejército francés había girado del este al norte
y se encaminaba hacia Bélgica. El 12 de octubre Dumouriez fue
a París con el pretexto de preparar sus planes de campaña,
pero, en realidad, lo hizo para estudiar de cerca la situación,
tantear los partidos y ver qué vientos corrían. Encontró a todo
el mundo muy atento a sus planes, con más idea de sus
intenciones de lo que hubiera querido él mismo. Fue a ver a
madame Roland en el mismo gabinete del ministerio del
interior, de donde él había hecho salir a Roland, destituido por
Luis XVI. Le llevó un ramo para ganarse su benevolencia y ella
le recibió, pero le dijo con franqueza romana que se le consideraba
realista, que tenía demasiado talento y esto le hacía peligroso y
que el gobierno se guardaría mucho de subordinarle otros
generales. Esta desconfianza era natural. Dumouriez, cuando
fue presentado a la Convención, había eludido hacer lo que más
se deseaba de él, un juramento de fidelidad a la República. Él
dijo con una ligereza atrevida que no impresionó a nadie: “No
haré mas jaramentos; yo me mostraré digno de mandar a los hijos
de la libertad y de defender las leyes que se ha dado el pueblo
soberano a través de vuestro órgano”.
Por la tarde fue recibido por los jacobinos con una frialdad
extrema. En un discurso dijo Collot d'Herbois que “había
acompañado al rey de Prusia con demasiada finura”. Hasta el
mismo Danton, que parecía identificado con Dumouriez y que
se vio obligado a seguir la opinión de la sociedad que había
querido presidir ese día, le dijo: “Consoladnos con la victoria
sobre Austria de no ver aquí al déspota de Prusia”.
Cualquiera que fuera la desconfianza que inspirara
Dumouriez, habría sido insensato deponerle después de haber
prestado tan grandes servicios. No se puede andar en regateos
con la victoria; él la había comenzado y él debía continuar con
ella. El peligro no había pasado. Francia no estaba salvada
mientras no pudiera tomar la ofensiva y vencer al enemigo en
su propio territorio. Había un hombre que había triunfado, que
tenía buena estrella, parecía feliz, que es la primera cualidad que
se pide a un general. Era, pues, necesario fiarse de él y hacer
creer a todos la íntima unión entre el poder ejecutivo, la
Convención y el poder militar. Asustar a Europa con la unidad
de estas tres fuerzas: el brazo, la cabeza y la espada.
Las desconfianzas excesivas del poder militar tienen razón
de ser en una República caduca, pero no en una República
joven y vigorosa. Entonces los hombres no son nada y las ideas
lo son todo. Esto se vio en Lafayette, que tenía hondas raíces en
el ejército y en la armada, pero en el momento en que quiso
reprender a la Revolución se encontró solo. Dumouriez era un
general nuevo, y si algunos cuerpos de infantería y caballería le
querían personalmente, el ejército entero, aquella avalancha
enorme de voluntarios, no tenía más dios que la República.
¿Qué hombre, en ese primer momento, habría tenido la audacia
insensata de poner su personalidad miserable junto a la Patria,
subir al altar? Se le habría hecho bajar a latigazos a tal dios.
El peligro contrario era más de temer. Por la universal
desconfianza que reinaba y estos pánicos y gritos de traición,
podía muy bien suceder que se desautorizara al hombre que
había de combatir al enemigo. A Danton le había ya costado
mucho trabajo apoyarle. Por dos veces Dumouriez habría caído
en el descrédito sin la ayuda de Danton. Primero cuando volvió
de las Termópilas, de las que se había creído el Leónidas, y
luego cuando negoció la retirada de los prusianos, tratando con
ellos y enviando regalos de café al rey de Prusia. Danton le
cubrió en esos momentos; toda la prensa le defendió, salvo
Marat, que como ladraba siempre con o sin razón, había
perdido toda autoridad.
Desde que Dumouriez llegó a París, Danton no se separó
de él; se mostró con él en todas partes: en los teatros, en los
Jacobinos, en las fiestas de reconocimiento y de amistad que se
ofrecieron al general. Estas fiestas, la alegría de todos por la
salvación de todos, los últimos triunfos de la Revolución en
Niza, en Saboya y en el Rin, el anhelo nacional de la invasión de
Bélgica y la espera de la victoria, hacían que los espíritus se
remontaran a la región superior donde no existen los odios. El
momento de unirse todos era este. La Gironda festejaba a
Dumouriez, pero como no podía separarlo de su protector y
amigo Danton, tenía que festejar a este también.
Los dos hombres verdaderamente superiores, Danton y
Dumouriez, comprendían perfectamente que la salvación de
Francia consistía no tanto en la victoria sobre los enemigos
exteriores como en la paz entre los interiores, reconciliándose la
Gironda con Danton. No omitieron medio alguno para llegar a
este resultado. Danton conocía el carácter difícil de los
girondinos: su amor propio inquieto, la severidad triste de
Roland, la susceptibilidad de madame Roland, el virtuoso y
delicado orgullo que sentía por su marido, no perdonando a
Danton sus palabras brutales ridiculizando a Roland. Danton,
en su atrevida bondad, quiso, sin negociación ni explicación,
romper el hielo de un golpe. Llevó a Dumouriez al teatro y
entró, no en el mismo palco, sino en el de al lado, para hablar
con el general. Este palco era el del ministro del interior, de
Roland. Danton, como antiguo compañero, se instaló allí
familiarmente con dos señoras, su madre y su mujer (a la que
quería con pasión). Si no nos equivocamos en esta conjetura, tal
gesto, realizado en familia, era ya una señal de paz. Todo el
mundo sabía que madame Danton se vio muy afectada por los
hechos de septiembre; enfermó y murió al poco tiempo.
Se podía apostar que las señoras se unirían, pues si
madame Roland entraba en el palco sería conquistada. Por lo
demás, que los Roland tomaran bien o mal la cosa podía tener
admirables resultados políticos. Los periódicos dirían que
habían visto juntas en un palco a la Gironda y a la Montaña,
que los partidos y las discordias habían desaparecido, que
todos eran uno. Esta sola apariencia de unión habría
beneficiado a Francia más que ganar una batalla.
Madame Roland llegó, y en efecto, la detuvieron en la
puerta, diciendo que su palco estaba ocupado. Ordenó abrir la
puerta y vio a Danton en el sitio que ella hubiera ocupado y
cerca del héroe de la fiesta. No le gustaba Dumouriez, pero
parece que tampoco quiso favorecerle con una proximidad
amistosa, coronarle con la marca solemne de su simpatía
austera; sólo se creía digna de felicitarle tácitamente en nombre
de Francia.
Ella se había hecho acompañar por Vergniaud para
sentarse entre el gran orador y el general, simbolizando la
alianza del genio y de la victoria y apoyando valientemente al
partido girondino.
Danton echó a perder el plan. A madame Roland no le
preocupaba tenerle cerca, que estuviese entre ella y Dumouriez.
En esto fue injusta. Tras Dumouriez, era Danton el hombre que
más había contribuido al éxito. La Gironda había hecho muy
poco a su favor. Su ministro de la guerra, Servan, quería,
incluso después de lo de Valmy, que se retirara hacia Châlons,
plan absolutamente contrario al que después triunfó.
Sea como fuera, el caso es que madame Roland tomó como
pretexto a las señoras. Vio, según decía, unas mujeres de mal
aspecto, y sin averiguar si a pesar del aspecto eran respetables,
cerró el palco sin entrar y se retiró.
Vergniaud no participaba del odio de los girondinos hacia
Danton. La mujer a quien amaba, la bondadosa señorita
Candeille, hizo un conmovedor esfuerzo para unir a los dos
partidos. La ocasión fue una fiesta que ella ofreció a
Dumouriez. Danton y Vergniaud estaban allí. Los literatos, los
artistas, las gentes de todas clases procuraban unirlos, hacerles
olvidar por completo sus odios, situarles de nuevo lejos de los
partidos en el terreno de la paz, de los sentimientos afectuosos
y gratos. Era la Francia civilizada que en cierto modo, en
vísperas del terror, pedía perdón a la Francia política que iba a
destruir. La mayor parte de los que estaban allí iban a vivir
muy poco. Vergniaud, un ano; Danton, dieciocho meses apenas,
y Dumouriez, el héroe de la fiesta, más desgraciado todavía,
debía caer en la infamia y presenciar desde un destierro de
treinta años las más gloriosas victorias de Francia.
Afortunadamente un velo cubría a todos ellos el porvenir y
todos se juzgaban dichosos, disfrutando de la fiesta, gozando
del rayo de paz que había en los ojos de su musa. La Gironda y
la Montaña parecían mezclarse. Un acontecimiento inesperado
vino a turbarlo todo: Santerre, que asistía a la fiesta y que
permaneció un momento en un salón cercano a la puerta,
volvió triste y cambiado. “¿Qué tiene usted?”, le preguntaron, y
contestó: “Marat está ahí y pregunta por el general<”. Fue un
efecto teatral. Muchos desaparecieron y se marcharon a otras
estancias, y los que se quedaron, palidecieron.
Hacía muchos días que Marat buscaba a Dumouriez. Tomó
el encargo de los jacobinos de pedir cuentas de un castigo que
en el ejército se había hecho de unos voluntarios afectos a
Marat. Explicaremos este asunto en el próximo capítulo. La
amarilla figura entró, ancha y baja, entre dos jacobinos que le
sacaban la cabeza. Marat se había propuesto producir un gran
efecto haciendo sufrir al general un interrogatorio delante de
todo el mundo. Dumouriez no le quiso dar esta satisfacción. A
la primera palabra, le miró con desprecio de arriba a abajo y
dijo: “¿Usted es Marat? Pues no tengo nada que decirle a
usted”. Y le dio la espalda. Seguidamente aclaró todo
tranquilamente a los dos jacobinos.
La sangre fría de Dumouriez se contagió a los demás. Los
militares increparon duramente al periodista. Marat fue a
quejarse y a gritar a los Jacobinos. Lo que le dolió sobre todo
fue el tono de broma con que los periódicos de sus adversarios
dieron cuenta de la escena. “Podemos perdonarles el haber
reído, dijo con maldad, porque nosotros les haremos llorar”.
Cuando Marat se marchó, pretendieron todos que
continuara la fiesta, pero las señoras seguían asustadas. Los
hombres se esforzaban en sonreír para tranquilizarlas. Cada
uno, sin embargo, observaba que su vecino estaba pálido y que
todos estaban turbados. ¿Por qué?
El suceso era pequeño como para producir tanta emoción.
La ridícula aparición no debía significar nada para tantos
hombres que eran la fuerza y la ilustración de Francia. Las
amenazas, las predicciones siníestras del sanguinario agorero,
la misma muerte, no hubieran espantado a aquellas gentes. Lo
que habían visto en Marat era el genio de la división y de la
irremediable discordia, que por un momento había parecido
eclipsarse. Se quedaron tristes, silenciosos, y se fueron aislando.
La mezcla amistosa cesó e instintivamente cada uno buscó
rodearse de los suyos. Antes, pues, de salir ya se habían
renovado los bandos.
Dumouriez no quería dejar París sin hacer un último
esfuerzo para la conciliación. Reunìó en su mesa a Danton y a
los girondinos. Les hizo así partir el pan juntos y creyó haber
adelantado algo, pero se engañó. La Gironda permaneció firme.
Si daba la mano, era la mano sin el corazón, la mano fría de un
muerto.
Después de la marcha de Dumouriez, Danton aprovechó en
la Convención dos ocasiones razonables para votar con la
Gironda y demostrar así que no tenía ni cólera ni odio, ningún
resentimiento.
El 23 de octubre, con motivo de votarse las leyes contra los
emigrados, él se adhirió a la opinión de Buzot, que había dicho:
“La emigración no merece la muerte, pero desterremos a los
emigrados de manera que les castiguemos con la muerte apenas
pongan el pie en Francia”. Danton dijo que en efecto con el
destierro bastaba.
Pero la ocasión más notable en que se puso al lado de los
girondinos, fue la del día 16 de octubre. Un representante había
presentado una proposición inoportuna en la que se pedía que
se sometiese al pueblo la abolición de la monarquía y el
establecimiento de la República. Buzot rechazó tal proposición
y Danton apoyó a Buzot con estas palabras: “La República está
ya sancionada por el ejército, por el pueblo y por el genio de la
libertad, que rechaza a todos los reyes. Si, por lo tanto, no se
permite poner en duda que Francia es republicana,
ocupémonos de hacer una constitución acorde con este
principio, y cuando la hayáis hecho habréis sancionado, por
decirlo así, la opinión pública y tendrá una aceptación rápida
por parte de todos, desapareciendo los distintos partidos y
garantizándose la estabilidad”.
Gran cuestión de iniciativa. Los republicanos, que estaban
en minoría, ¿tenían el derecho a imponerse a los demás? Sí,
porque la mayoría, si no comprendía la República, la amaba
instintivamente, era antirrealista, sentía que la monarquía,
cómplice de la invasión, se había vuelto imposible. La minoría
no hacía, por tanto, más que explicar y formular lo que deseaba la
mayoría.
Sobre esta solemne cuestión, que no es más que la eterna
del derecho de la autoridad, el genio revolucionario de la
Montaña estuvo de acuerdo con el espíritu legista y filósofo de
la Gironda.
Sucedía lo mismo con las demás cuestiones esenciales del
momento. A través de las violentas disputas se veía la unidad
de miras que reinaba en esta ilustre Asamblea.
Con admiración y dolor hemos de exclamar: “¿Por qué esos
dos partidos se tirarán a degüello?”.
¡Qué espectáculo ver a aquellos hombres de inmenso
talento y de corazón más grande todavía que, estando de
acuerdo en todo lo importante para la salvación de la patria, se
empeñan en una lucha que no ha de dejar a nadie con vida!
¡Verlos encerrados en aquella salita, sobre aquella arena de
cuatro pies en cuadro, que ha de verse empapada en sangre!
¿De qué les servía todo su talento y genio? Iban ciegos, sin
ver lo que todo el mundo veía. Estos ilustres ciudadanos
hubieran querido morir por la patria y ellos iban a matarla.
Esto fue lo que les dijeron, llenos de dolor, los pobres
vecinos del barrio de Saint-Antoine, que veían con mayor
claridad que la Convención. Fue una escena conmovedora. Era
este el verdadero pueblo soberano (soberano por la razón) que
venía a corregir a los sabios, a los prudentes, a los listos,
rogándoles con lágrimas en los ojos que fueran simples, que
dejaran las sutilezas y empezaran a ver la realidad. Ellos no
estaban separados más que por cosas que entonces eran
accesorias, asuntos del futuro, por cuestiones que no afectaban
a la salvación de la patria. Todos tenían su unión en Francia, a
la que llevaban dentro del alma47.
Estos honrados trabajadores justificaron a la ciudad de
París, dijeron que se la calumniaba, que no había necesidad de
que se llamara a los soldados. Pero no rechazaban a los
federados de los departamentos: “Que vengan seis, siete, ocho o
veinticuatro mil hombres, los que quieran; los recibiremos con
los brazos abiertos y encontrarán los mismos hogares que
encontraron cuando la Federación”.
Cuando los hombres del barrio de Saint-Antoine hacían
estos nobles alardes de fraternidad, todo el mundo se
preguntaba cómo la Convención no seguía su ejemplo: “Con
profundo dolor vemos que se odian los hombres que deberían
estar unidos< ¡Ah! ¿No sois vosotros, como nosotros, los
defensores de la República, el azote de los reyes y los amigos de
la justicia? ¿No tenéis los mismos deberes que cumplir y los
mismos peligros que evitar? ¡Creed a ciudadanos que son
ajenos a la intriga! Se atribuyen mutuamente crímenes que no
se han cometido; si seres apegados a la cábala están a la cabeza
de los partidos, la masa del pueblo es buena y se le está
engañando. Creed que los hombres no son tan malos como
creéis. Que se calle el amor propio y al momento desaparecerán
las luchas intestinas. Las opiniones distintas engendran el
recelo, pero este no es la certidumbre. ¡Ah, el día que la luz de
la legalidad aparezca y los ciudadanos no gasten el tiempo en
prepararse trampas y combatirse! Vosotros, legisladores, debéis
preparar los ánimos. Temed más los anatemas de la posteridad
que el puñal del asesino o el arma del extranjero”.
A estas justas acusaciones del pueblo, la Convención no
contestó más que una palabra que era su disculpa para lo
porvenir: la palabra de Isnard al final de la sesión en que se
pidió una leva de 300.000 hombres. No podemos resistir al
deseo de ponerla aquí: “¡Soldados! ¡Marinos! ¡Que una
saludable emulación os anime! ¡Que el mismo éxito os corone!
Si morís en el combate, nada igualará a vuestra gloria y
nosotros grabaremos vuestro nombre en lo más alto del templo
de la libertad humana. Las generaciones dirán leyéndolos: «He
aquí los héroes que rompieron los hierros de la esclavitud del
hombre y se sacrificaron por nosotros antes de que
existiéramos<»“. Después, pasando del ejército a la
Convención, de los soldados a los legisladores: “Nosotros,
firmes en nuestro puesto, os daremos el ejemplo de valor y de
fidelidad. Nosotros esperaremos, si es preciso, la muerte sin
abandonar nuestros sitiales. Se os ha dicho que estamos divididos;
no lo creáis. Si nuestras opiniones difieren, nuestros sentimientos
son los mismos. Todos vamos a un mismo fin, aunque por
distintos caminos. Nuestras deliberaciones son apasionadas,
pero ¿cómo no entusiasmarse al tratar cuestiones tan
interesantes? Es la pasión por el bien la que nos agita, pero, una
vez dado el decreto, el ruido cesa y la ley subsiste”.
Noble discurso en sí mismo y sublime por las
circunstancias.
Isnard lo pronunció cuando su partido iba a perecer, y por
lo tanto, fue como una voz salida de la tumba. Los mismos que
mueren justifican a los que viven, la Convención en su
totalidad, sin distinción de partidos, sin excluir a los que los
matan. Por un noble pudor cívico, no dejan ver al ejército las
discordias que van a costarles la vida, y dicen al caer, víctimas
de la división: “Os dicen que estamos divididos, no lo creáis”.
Este sublime discurso, heroicamente desinteresado, fue al
mismo tiempo justo y profundo. Estas discordias tan
sangrientas no afectaban para nada a la salvación de la patria.
Versaban sobre cuestiones del porvenir, muy prematuras
todavía.
La cuestión de la burguesía y del proletariado no debió
preocupar a una Asamblea que tenía tantas propiedades para
distribuir al pueblo. Los diputados de la Convención discutían
todavía sobre tesis de filosofía política, sobre pequeños matices
de ortodoxia revolucionaria.
Esta Asamblea, que semejaba un concilio, trataba de
política por la noche en los comités y consagraba el día, su
atención, sus esfuerzos, a discutir incansablemente el símbolo
de la nueva ley. Lo más fuerte de sus combates estuvo en la
discusión de temas aéreos, espirituales.
Éste es precisamente el espectáculo extraño, pero
verdaderamente noble, que ofreció al mundo. Sobre las
cuestiones de interés real, actual, se ponía fácilmente de
acuerdo. Hija de la filosofía del siglo XVIII, no prestaba
atención más que a las ideas, por ellas vivía y moría.
Los hombres a quienes tan cruelmente condenó, no los
condenó por conspiradores, no amenazaban para nada la
salvación de la Revolución. Murieron como herejes.
Francia entraba con tal fuerza en la vida de unidad, que
sentía horror por todo lo que a ella atentara. Los matices más
ligeros le parecían con frecuencia anomalías monstruosas y
dignas de muerte.
Las otras naciones, por el contrario, al no haber alcanzado
ninguna unidad de ideas, no se privaban de las más fuertes
disonancias. Bárbaros que no sabían que lo eran aceptaban sin
problema la diversidad de clases que llevaban en su seno.
Triunfaban en su indigesto caos, que no servía siquiera
para desear la unidad.
Esto era Francia, esta la Convención. El que sepa distinguir
la unidad de principios que allí reinaba a pesar de la diversidad
de opiniones, dirá como Isnard y brindará este testimonio a la
Convención: “No, Asamblea gloriosa; no estuviste dividida”.
(6 1792)
Importancia de la batalla de Jemmapes.—Posibilidades que el ejército
de Jemmapes tenía contra ella.—La guerra en grandes masas salió del
instinto francés y de la fraternidad.—Lo que fueron nuestros grandes
ejércitos.—Lo que fue el ejército de Jemmapes.—Exaltación
filantrópica de este ejército.—Probidad firme y modesta de nuestros
oficiales plebeyos.—Severidad del ejército para los hechos
sanguinarios.—El ejército no fue vencido en una sola acción (4 de
noviembre).—Formidable posición de los austriacos en Jemmapes (5 de
noviembre).—La batalla comenzada por La Marsellesa (6 de
noviembre).—Valor de nuestros voluntarios a la derecha del
ejército.—La batalla de Jemmapes, decidida por La Marsellesa, inspiró
el canto de salida.
Francia tenía unidad y el mundo estaba dividido.
Ella no conocía su unidad, pero lo probaba con la victoria.
Ganó el 6 de noviembre la batalla de Jemmapes.
Aquí no se podía decir, como en Valmy, que se trataba de
un mero cañoneo, de una batalla ganada con el arma al hombro.
Fue una batalla en la que, mezclados los ejércitos, se combatió
con arma blanca y en que nuestros soldados, sin haber recibido
aún ni calzado, ni ropas de invierno, sin tener ni pan ni
aguardiente, aún en ayunas a mediodía, tras una noche glacial
en un terreno fangoso, se lanzaron desde esa Ciénaga y
subiendo la montaña, pelearon heroicamente y tomaron los
reductos cubiertos por una triple valla de fuego que defendían
los granaderos de Hungría.
¡Oh juventud! ¡Oh esperanza! ¡Oh fuerza de la razón y del
derecho! Nuestros voluntarios tuvieron un momento de duda
cuando se encontraron frente a frente con la boca de los
cañones, que vomitaban metralla. Pero encontraron dentro de sí
mismos algo que les hizo avanzar como una avalancha: el
sentimiento del derecho del género humano. “El derecho no
puede retroceder”.
El derecho va a los reductos y los deshace. Entró con
nosotros en las filas de los vencidos. La libertad, venciéndolos,
los emancipaba, los hacía hombres libres. Parecía que Francia
había descargado más sus golpes sobre las cadenas que sobre
los enemigos. Los belgas fueron libertados de un golpe; los
alemanes empezaron un camino nuevo; su derrota de
Jemmapes fue el comienzo de una era de libertad. Desde
entonces fue necesario que sus príncipes les tratasen como a
hombres48.
¡Verdaderamente Dios estaba con Francia! La espada con
que peleaba, en vez de herir, curaba a los pueblos. El golpe de
hierro les despertaba, deshacía el encanto fatal que los había
tenido miles de años reducidos al estado de bestias que pacen la
hierba de los campos.
Esta primera victoria de la República, esta victoria de la fe,
tuvo por enemigos a todos los que se tenían por pensadores.
Los jacobinos dijeron que no se vencería y los demás que si se
había vencido era contra todas las reglas del arte de la guerra.
Verdaderamente la batalla fue absurda, como lo es todo
milagro. El ejército republicano era hasta ridículo a los ojos de
los tácticos, mal instruido, mal equipado, miserablemente
vestido, discordante en todo. Compuesto por voluntarios sin
instrucción, sin uniforme, presentaba un conjunto abigarrado.
Había un batallón en el que los soldados iban todavía con
gorros de aldeanos. Y eso no era todo. Había cuerpo de ejército
de todos los nombres: cazadores, nacionales, etc< Esto no era
un ejército, era el pueblo, era Francia que acudía al campo de
batalla llena de vigor y juventud.
Robespierre había probado, hacía ya un año, que la guerra
era absurda. Había hecho decir a Camille Desmoulins que la
Gironda era traidora porque deseaba la guerra. Y tan arraigada
estaba esta convicción en el ánimo de los jacobinos, que fue una
de las razones más poderosas que hizo valer Billaud-Varennes,
el 25 de julio de 1793, para condenar a muerte a los girondinos.
Sí, la guerra era absurda. Era necesario estar loco para ir a
buscar al enemigo a su territorio cuando en Francia se había
establecido un gobierno nuevo. Era entonces precisamente
cuando pasaba el poder de los girondinos a los jacobinos. El
ministerio de la guerra, el más importante en aquellos
momentos, pasó del girondino Servan al jacobino Pache, que al
instante cambió a todos los empleados, que desorganizó todos
los servicios.
La guerra era también absurda porque los generales de la
República eran realistas. Dumouriez, Dillon, Custine lo eran y
no lo ocultaban. Ya se ha visto cómo Dumouriez eludió el
juramento de fidelidad a la República. Habiendo vivido treinta
años bajo la monarquía, no podía no tener temperamento
monárquico; le gustaba el placer, el dinero, necesitaba los abusos
del antiguo gobierno, su facilidad, un buen maestro. Él dijo por
todas partes en sus memorias que el fruto que esperaba de sus
victorias era el restablecimiento del rey. En caso de que el rey
fuera imposible, tenía la candidatura del joven duque de
Chartres.
Algunos generales realistas, obrando en nombre de la
República, habían de tener en sus movimientos algo de
equívoco y de falso. Tenían necesidad de excitar el entusiasmo
republicano y temían excitarlo, y cuando la llama quería
levantarse echaban agua al fuego. Cuando, por ejemplo, los
republicanos alemanes, embriagados con la nueva idea,
preguntaron a Custine cuál sería el gobierno definitivo de
Francia, contestó: “La monarquía; y ¿quién reinará? El delfín”.
Los sentimientos de Dumouriez se manifestaban en los
cargos que distribuía entre los generales subordinados suyos.
Al general Valence, amigo íntimo de los Orleáns, y en particular
del duque de Chartres, le confió el encargo glorioso de ocupar
la Meuse y detener a los austriacos que llevaban socorros. Al
jacobino Labourdonnais le dio el encargo oscuro de seguirle de
lejos y reunírsele cuando la campaña terminara.
Ni Valence ni Labourdonnais podían hacer nada de
provecho. Las alas de ejército que dirigían resultaban
demasiado separadas para obrar. Valence tuvo que dejar pasar
a los austriacos. Labourdonnais, irritado, hizo lo menos que
pudo, y lo hizo mal. La ventaja de número que llevaba
Dumouriez se perdió de esta manera. Reunido el ejército,
contaba cien mil hombres; disperso, el número mayor que se
presentaba era cuarenta mil. Los austriacos podían reunir
cuarenta y cinco mil soldados veteranos y disciplinados. Si lo
hubieran sabido manejar, habrían aplastado a Dumouriez.
Esto lo reconoció él mismo. No había comprendido la
guerra moderna hecha por grandes cuerpos de ejército49. Estos
ejércitos, que son todo un pueblo lleno de entusiasmo y de
vigor, deben pelear sin dividirse, los amigos con los amigos, como
dice el soldado; amigos con amigos, parientes con parientes,
vecinos con vecinos, franceses con franceses, que se fueron
dando la mano. Lo difícil es separarlos, no reunirlos. El aislarlos
era quitarles la mayor fuerza con que contaban. Estas grandes
masas eran como cuerpos humanos. Desmembrarlos era
matarlos. Estas masas no eran multitudes confusas: cuanto más
numerosas se hacían más orden tenían. “Cuanto más amigos
somos, mejor va todo”, reza todavía el dicho popular. Los
generales acabaron por comprender dónde estaba la fuerza del
ejército. El mundo vio el espectáculo de cien mil hombres
unidos en un mismo anhelo y un mismo corazón.
He aquí el verdadero origen de la guerra moderna. Al
principio no se hizo así por arte ni por sistema. Salió del
corazón de Francia y de su sociabilidad. Los tácticos no
hubieran ideado jamás tal cosa. No había cálculo. Los
calculadores tuvieron que confesar que lo creían porque lo
veían. Los generales monárquicos no habrían podido nunca
comprender el sublime y profundo misterio de la solidaridad
moderna en las grandes guerras de amistad.
Las federaciones de 1790 hicieron presentir algo de esto.
Cuando se vio a todo un cantón abrazarse en armas, se
pudieron predecir las brigadas de la República. Cuando
aparecieron aquellos ejércitos inmensos formados por muchos
cantones que se daban la mano y se unían íntimamente, ya se
pudo vaticinar que surgiría el republicano ejército de Sambre-et-
Meuse; el pacificador ejército del Oeste; el firme e invencible
ejército del Rin, victorioso hasta en sus retiradas; el rápido y
fulminante ejército de Italia.
No eran ejércitos, eran personas con su carácter distinto.
Tal fue el espíritu de fidelidad y de entusiasmo que animó a sus
hombres. Ellos se confundían con algunas legiones, que para
ellos era cada una como una Francia en tierra extranjera. Estos
admirables soldados, muchos de los cuales no iban a volver
más, llevaban consigo el hogar y la patria. Donde estaban ellos
estaba Francia. Y Francia reina en todas partes donde aquellos
fieles amigos sembraron sus huesos.
¡Vosotros, extranjeros, que contempláis las colinas de
huesos que dejaron nuestros ejércitos, sabed que no solamente
eran terribles, sino también venerables! Lo que les dio la
victoria fue la unidad de sentimientos y de corazones.
Guardaos bien de atribuir tales hechos a este o a otro hombre.
Cuando Francia se despierte levantará monumentos en honor
de aquellos ejércitos, no de sus generales. Los calculadores no
podrán adjudicarse la gloria de un pueblo de héroes. Será
bastante con que el nombre de los caudillos aparezca escrito en
la base del monumento.
Miremos con atención aquellos gloriosos ejércitos, en su
primitivo impulso del 92, en todo el vigor candoroso de la cuna.
Considerándolos fríamente, presentaban un aspecto extraño: el
de un pueblo entero lleno de desprecio por la vida y de
entusiasmo que, sin contar con diplomacias ni consideraciones,
llevaba por todo el mundo la filosofía del siglo XVIII en la
punta de las bayonetas. Aquellos principios, que los mismos
filósofos parecían no tomar en serio, fueron tomados en serio
por sus discípulos armados, aplicados con una violenta
sinceridad que nada podía detener. Los éxtasis filantrópicos de
Raynal y de Diderot estaban ahí, no en los papeles, en las
declamaciones, sino en actos, bien o mal llevados a cabo en las
ciegas efusiones de una terrible sensibilidad que no medía ni
calculaba nada.
Toda esta filosofía flotaba vaga en su espíritu. Y su corazón
no estaba quizás más violentamente poseído. «Uno de los
caracteres singulares, embarazosos, de la Revolución tan joven,
era precisamente no tener un símbolo preciso, ningún elemento
tradicional, ningún monumento literario sobre el que el
pensamiento pudiera apoyarse. Y precisamente su misma
vaguedad era la que causaba verdadera embriaguez y locos
transportes de entusiasmo. Una sola cosa hacía las veces de
credo revolucionario, la canción de La Marsellesa. Todos la
sabían y la cantaban hasta que se encontraban sin voz y sin
fuerzas. Era todo su Evangelio. Se aplicaba en buen y en mal
sentido. Ella hizo correr sangre y ejercitar también nobles
generosidades.
Ya lo hemos dicho: cuando los revolucionarios franceses
vigron pasar las carretas en que iban los soldados austriacos,
muertos de hambre, de frío y de disentería, las dejaron pasar
respetuosamente. Y si detuvieron a algunos fue para llevarlos a
los hospitales franceses. En Estrasburgo, soldados y paisanos
trataron a los prisioneros como a hermanos. Se compartió con
ellos el pan y la sopa, y cuando partieron hacia el interior de
Francia les llenaron los bolsillos de tabaco por medio de una
suscripción general. El gasto no fue pequeño, pues se trataba de
tres mil. Generosidad admirable en el momento en que los
nuestros no tenían ni calzado. Los resultados fueron
admirables. Los prisioneros pedían pluma y papel para escribir
a Alemania que allí ya no había nacionalidades, sino que todos
eran hermanos.
La sensibilidad es pasajera y la exaltación dura poco. Pero
en este ejército descollaba un elemento resistente y fuerte:
“Nuestros suboficiales del antiguo régimen eran superiores a
todos los oficiales de Europa”, había dicho Lafayette. Hechos
oficiales por las leyes de la Revolución, empezaron a ser
aquellos de que habla el general Foy en una página admirable
de sus Guerras de la península, testimonio de la verdad más
sincera y título de gloria para Francia: “Nuestros oficiales de
infantería eran el honor mismo, la virtud modesta y la
resignación. El ideal de estas honradas gentes, devotas del
deber, era Latour d'Auvergne, granadero primero de la
República e instructor del ejército de España. Estos oficiales, tan
mal pagados, algunos casados y seguidos de lejos por sus
valientes esposas, mostraron un desinterés tan grande, que
muchas veces vertían su sangre por enriquecer a los generales
del Imperio”.
Estas honradas gentes, a las que la Revolución acababa de
ofrecer una carrera, le eran por completo adictas. Menos
expansivas que los soldados, tenían por la patria un amor
callado, serio, pero no menos ardiente. Guardadores fieles del
honor de la patria, se esforzaban por inocular en las
muchedumbres el amor al orden y al deber. Reprimían los
excesos más por medio de la censura y del desprecio que por la
autoridad. ¿Cómo no había de respetarlos todo el mundo si les
veía partir su pan con el soldado y marchar en la batalla veinte
pasos delante?
Tanto en Valmy como en Jemmapes se vio, en lo más crudo
del desorden, cuando el peligro de Francia, el exceso de
entusiasmo, el delirio patriótico, inspiraban a los voluntarios los
más violentos actos, que sin embargo habría en el ejército, bajo
la afortunada influencia de sus oficiales plebeyos, una honradez
tan grande que no admitía tacha en el uniforme militar. Este
ejército naciente se justificó a sí mismo castigando y rechazando
el crimen.
Un suceso muy desagradable tuvo lugar en Rethel.
Acababan de llegar dos batallones de voluntarios parisinos (el
Republicano y el Mauconseil). Venían llenos de fanáticos. Lo
primero que hicieron fue asesinar a cuatro pobres soldados,
criados de emigrados que habían vuelto a servir en el ejército.
Es verdad que la ley sentenciaba a muerte a los emigrados que
volvieran a Francia. La Convención acababa de acordar que se
quemara por mano del verdugo una bandera de los emigrados
que se había cogido en Valmy. Esto, sin embargo, no hacía
menos odioso el hecho de asesinar a unos pobres diablos que
arrastrados primero por sus amos, volvían deseosos de servir a
la nación. Este crimen, además de bárbaro, era impolítico, pues
ponía un muro infranqueable entre nosotros y los enemigos. No
podía haber tránsfugas.
Se debe advertir que afortunadamente el crimen no lo
cometió todo el regimiento. Fueron unos cuarenta hombres de
doscientos, y estos fanatizados por las declamaciones del
revolucionario Palloy, un artista ridículo, un arquitecto
intrigante, que se había enriquecido vendiendo las piedras de la
Bastilla. El sacaba de quicio a las gentes con sus declamaciones
y luego hacía del robo y del asesinato su negocio. Él creía que si
el general en jefe hubiera sido asesinado, le habrían puesto en
su lugar. Pero todo sucedió de manera muy diferente. Palloy
hizo bastante con salvarse. Los dos batallones fueron
desarmados y conducidos a los fosos de Mézières. El general
Beurnonville les fue a buscar allí y les dijo que estaban perdidos
si no delataban a los culpables. Aquellos hijos de París se
echaron a llorar y los dos batallones fueron luego el modelo de
todo el ejército, tanto por su buena conducta como por su
bravura.
Con semejante ejército, tan lleno de entusiasmo, el éxito
estaba asegurado. Francia estaba en uno de esos momentos en
que el hombre fuera de sí no encuentra nada imposible.
Mirando este ejército se podía decir: “Los Países Bajos están
conquistados”. Dumouriez lo creía así y escribió a la
Convención: “El 15 estaré en Bruselas y el 30 en Lieja”. Se
equivocó, porque estuvo en Bruselas el 14 y el 28 en Lieja.
Este ejército novel tuvo que soportar una prueba que los
ejércitos más veteranos no habrían soportado. Debutó con una
derrota. Nuestros refugiados belgas llegaron a la frontera sin
más deseo que posesionarse del país natal, y sin esperar nada
atacaron al enemigo. Como no pudieron retenerlos, se les
dieron húsares para que los protegieran. Se apoderaron de una
avanzada, y luego, dejándose llevar por un arranque de
juventud y de valor, bajaron al llano, donde fue a envolverlos la
caballería austriaca. Habrían perecido sin nuestros húsares.
Beurnonville era partidario de replegarse y reforzar las filas.
Dumouriez creyó mejor seguir la ofensiva y avanzar. Los
imperiales, a pesar de su ventaja, reculaban y perdieron una
buena posición. Querían atraernos hacia Jemmapes, que
juzgaban inexpugnable por la fuerza de la naturaleza y por los
trabajos de arte que habían añadido a eso. Este era el parecer
del austriaco Clairfayt, y arrastró al general en jefe, el duque de
Saxe-Teschen, que después de su vergonzoso percance de Lille
deseaba a todo trance rehabilitarse con una victoria. Uno de sus
subordinados, el belga Beaulieu, le aconsejó no aceptar la
batalla, sino presentarla él mismo cayendo inopinadamente
sobre los franceses y deshaciendo aquel conjunto de jóvenes
soldados. Los veintiocho mil soldados veteranos de que
disponía bastaban para esto. El duque dudó en dar este golpe,
que parecía más propio de un guerrillero. Príncipe del imperio,
duque y lugarteniente del emperador, no podía comprometerse
en un ataque peligroso. Le pareció mejor esperar
majestuosamente a los franceses en la posición inexpugnable de
Jemmapes.
Nuestro ejército se encontró el 5 de noviembre a la vista de
aquella fortaleza, que no solamente es formidable, sino que es
imponente y solemne. Habla a la imaginación, e incluso sin
saber que se llama Jemmapes, hace detener en su presencia. Es
una línea de rocas delante de Mons, un anfiteatro que baja hasta
tocar los bordes de dos pueblos: Cuesmes a la derecha y
Jemmapes a la izquierda. Jemmapes sube a la montaña y cubre
un flanco. Cuesmes ayuda menos para la defensa, y por eso
aquel lado estaba lleno de reductos, donde estaban los
granaderos de Hungría. Estos reductos y los dos pueblos
formaban una serie de posiciones que era necesario tomar. Las
pendientes del centro estaban llenas de empalizadas. Si
nuestros soldados forzaban las empalizadas, los pueblos y los
reductos, todavía encontrarían detrás diecinueve mil excelentes
soldados. No es gran cosa como ejército, pero sí como
guarnición de una fortaleza. Tan segura parecía, que el duque
de Saxe dejó para defender a Mons los miles de soldados que le
sobraban. La superioridad del número le servía de poco a
Dumouriez, pues no podían aproximarse a las posiciones
austriacas más que por sitios estrechos, que no permitían
desplegarse. No se podía atacar más que por columnas. El valor
de las cabezas de columna tenía que decidir el ataque. El ataque
de los caseríos, de los reductos y de las empalizadas exigía una
lucha terrible cuerpo a cuerpo.
La posición tiene cierta analogía con la de Waterloo. Como
los ingleses en Waterloo, los austriacos en Jemmapes tenían
detrás un pueblo de donde podían recibir los auxilios que
quisieran. Pero ¡cuánto más formidable era la fortaleza de
Jemmapes, donde se coronó de gloria la República, que la
pequeña cuesta donde se quebró el Imperio!
También hubo la semejanza de que en las dos batallas el
ejército tuvo que estar toda una noche en un terreno húmedo y
a la madrugada, cuando estaba rendido y destemplado, se le
llevó al combate. Esta noche pasada sobre el fango habría
enfriado y deshecho al ejército si este no estuviese caldeado con
el fuego del entusiasmo y el valor.
Porque al fin y al cabo, estaban con los pies desnudos en un
verdadero estanque, y cuando buscaban refugio en alguna
eminencia sentían que se desmoronaba bajo su peso. No ha
habido país más transformado por la industria, y sin embargo,
todavía hoy es aquel un país húmedo y fangoso.
Desde el fondo de esta pradera y tiritando de frío, nuestros
soldados vieron por la mañana en los formidables reductos a
sus enemigos: los húsares con sus vistosas pieles, los
granaderos con el lujo bárbaro de su uniforme extraño y los
dragones majestuosamente envueltos en sus mantos blancos.
Por lo que los nuestros les envidiaban aún más era porque
habían comido. Los austriacos esperaban bien alimentados;
Mons estaba detrás y proveía de todo. A los franceses se les
había dicho que la batalla sería corta y era mejor comer después
de la victoria.
Un belga, venerable anciano del pueblo de Iemmepes, que
fue el único que vio la batalla al haber huido todo el país, dijo
que no se borraría nunca en él la impresión que le causó. En el
momento en que nuestro ejército empezó a moverse envuelto
en la niebla de noviembre, se oyó un concierto majestuoso, una
música grave, imponente, lleno el valle, subió por las colinas,
una armonía majestuosa parecía caminar por delante de
Francia. Era que todas las bandas militares tocaban La
Marsellesa. Durante la batalla y en los momentos de intervalo
entre el ruido del cañón, se oía el mismo himno sagrado. El
estruendo de la artillería no podía ahogar del todo el acento de
la guerra fraternal. El corazón del entonces joven, envuelto por
esta inesperada tranquilidad, le arrastraba. La artillería no le
asustaba; la música la vencía. Era el ejército de la justicia, que
venía a devolver al mundo sus derechos olvidados, la
Fraternidad misma que venía a liberar s sus enemigos, y
enviaba al enemigo ráfagas de civilización y de libertad.
El mayor esfuerzo tenían que hacerlo por la izquierda para
tomar el pueblo de Jemmapes y aun más por la derecha. El
veterano general Ferrand mandaba el ala izquierda y el valiente
Beurnonville la derecha. Este era un puesto de honor por ser el
de mayor peligro, y allí se había puesto a nuestros voluntarios
parisinos, jóvenes que acababan de empezar su servicio y no
habían entrado en fuego todavía. Dumouriez tenía a su lado en
el centro al duque de Chartres para lanzarlo del lado en que se
creía que estaba la victoria, y así el candidato a la corona de
Francia se asociaría al movimiento del ala victoriosa, atacando
de frente, y llevándose todos los honores.
Las dificultades a derecha e izquierda eran tremendas. El
ala derecha no adelantaba casi nada, a pesar de que llevaba
peleando tres horas, y en la izquierda la victoria parecía
imposible. A las once Dumouriez envió al ala izquierda a su
segundo, persona de toda su confianza, el inteligente
Thouvenot, que tomó el mando y atacó Jemmapes. Dumouriez
acudió a la derecha a ver si se podía forzar el obstáculo que
detenía a Beurnonville. Nunca general alguno ha llegado más a
tiempo. Los voluntarios parisienses daban un paso adelante
llevados por Dampierre50 que marchaba solo delante de ellos
con el regimiento de Flandes. Estaban en gran peligro, pero no
reculaban. Estaban bajo las miradas de los soldados más adictos
a Dumouriez, a quienes no les gustaban los voluntarios y
observaban fríamente si permanecerían firmes. En el momento
en que hubieran cedido lo más mínimo, un regimiento de
dragones imperiales estaba preparado para acuchillarlos. Al fin
llegó Dumouriez. Encontró a los voluntarios parisienses muy
agitados y sombríos. Los batallones jacobinos creían que se les
había llevado allí para acabar con ellos. Sin embargo, allí
también se encontraba, peleando a su lado, el regimiento de los
Lombardos, de opinión girondina. Hasta en el campo de batalla
se presentaba la diferencia política, pero seguramente
contribuyó a que aquella gente se batiera mejor. La caballería
era la que flaqueaba un poco. Dumouriez corrió allá, cuando he
aquí que los dragones inesperados caen como una avalancha
sobre nuestros voluntarios. Estos demostraron entonces una
gran sangre fría; esperaron a que la caballería estuviera cerca e
hicieron una descarga a bocajarro que puso fuera de combate a
más de cien caballos e hizo que el enemigo saliera huyendo
hasta refugiarse en Mons.
Dumouriez entonces se dirigió a la infantería y empezó con
todas sus fuerzas a cantar La Marsellesa. Fue el delirio del
entusiasmo. Los voluntarios se lanzaron, arrasaron los reductos,
tomaron las posiciones; pasaron por encima de los granaderos
húngaros, que miraban espantados aquella furia, y los
dominaron y acuchillaron.
Dumouriez dijo que la victoria se debía a dos de sus
regimientos veteranos de caballería y de húsares (Berchiny y
Chamborand). La parte de honor de la infantería parisina no la
nombra. Pero la índole de la batalla, las cuestas y los obstáculos,
indican que allí debió llevar la mayor parte la infantería. Su
malevolencia es tal para nuestros parisinos, que habiendo
hecho mención en su informe que la caballería imperial fue
detenida por el primer batallón de París, en sus memorias lo
corrigió para no nombrarlos y dar los honores a sus viejas
tropas. Hay sin embargo una carta escrita por el mismo general
a la sección de Lombardos a raíz de la batalla en la que hace
justicia a los voluntarios.
Vencedor a derecha e izquierda, el general no se inquietó
gran cosa por el centro. Por otro lado, no lo había abandonado
hasta no saber a ciencia cierta que Thouvenot, a su derecha,
había ganado Jemmapes y que yendo hacia el centro, se iba a
volver a acercar a él. Los acontecimientos ocurrieron de esta
forma. El centro, poniéndose en marcha para atravesar la
llanura, dobló el paso y así no le dio tiempo a perder mucha
gente. Sin embargo, dos brigadas tuvieron un momento de
duda y pudieron haber cedido. Una de ellas, al ver que unos
caballeros imperiales se acercaban a la llanura, se alejó y se
ocultó tras una casa. La otra, bajo un vivo fuego, se detuvo un
momento y no avanzó más. Un joven sin ningún grado y que
no era sino el ayuda de cámara de Dumouriez, reunió de un
movimiento a una de las brigadas y uníéndola a un cuerpo de
caballería francés, llevó a todos a combate. El duque de
Chartres hizo lo propio con la otra brigada, la enderezó con un
valor que no podía esperarse de sus pocos años. El centro al
completo forzó los reductos que se le oponían51.
Dumouriez quiso llamar la atención de todos hacia el
centro para que se luciera el duque de Chartres, que lo dirigía.
Si le hubiera enviado a París habría descubierto su juego. Tomó
otro medio. El ayuda de cámara que dio cuenta de la batalla a la
Convención, atribuyó el mayor mérito al centro, al que se creyó
lugar del esfuerzo decisivo del combate.
Las gentes de Mons opinaban, no obstante, de otra manera.
Cuando nuestras tropas entraron en la ciudad, la sociedad
Amigos de la Constitución de Mons ofreció una corona al general
y otra a Dampierre, el que al frente de nuestros voluntarios
había tomado terribles posiciones cuando aún el enemigo no
estaba quebrantado. Allí había estado, en efecto, el heroísmo
más grande, pues heroico era hasta sostenerse en medio de
aquel fuego terrible.
El campo de esta victoria lo visitamos, llenos de emoción y
de respeto, el mes de agosto del año 1849.
Vimos llenos de tristeza que allí no hay un monumento que
la conmemore, ni una tumba para los muertos, ni una piedra, ni
un símbolo.
Francia, que cerca de allí restauraba la tumba del tirano de
los Países Bajos, Carlos el Temerario, no tuvo un recuerdo para
los héroes de la libertad.
Los belgas, que por nosotros fueron libertados, pudieron
reabrir el Escaut, el mar, el futuro y que pudieron así comenzar
la guerra de Inglaterra, no han tenido un recuerdo para los
muertos de Jemmapes.
¿Es que el hecho tuvo poca importancia?
Ha habido, es cierto, batallas más grandes, más sangrientas
y más calculadas, pero ninguna tan grande como fenómeno
moral.
Ésta, en el torrente de nuestras victorias, no puede
confundirse, es la que engendró a las otras: es la que puso el
triunfo en el corazón de nuestros soldados.
Fue, por decirlo así, el Juicio de Dios a la Revolución el que
les aseguró la justicia de su causa. Fue la victoria del pueblo y
no del ejército. Hubo una armada después de la batalla, no
antes.
Gran revolución. La infantería francesa tomó posesión de
los campos de batalla y la alemana se eclipsó. Lo que la batalla
de Rocroi fue para los españoles, fue la de Jemmapes para los
austriacos. Cada vez que la infantería se apodera de un
territorio significa una revolución política más que una
revolución militar, una nueva fase de la vida del pueblo.
Tuvieron lugar allí acontecimientos demasiado importantes
como para que no los conmemore un monumento.
Nada de monumentos y así está bien. Basta el lugar para
contar y narrar. El solemne anfiteatro, con su ruda cuesta,
siempre estará allí para recordar el esfuerzo titánico de Francia.
Un signo material simbolizaría mal una victoria que se
debió toda al espíritu.
El espíritu y la fe ganaron la batalla. Todo lo demás estaba
contra nosotros. “En esta época, dice el general republicano con
noble orgullo, no era necesario entusiasmar al soldado para
llevarle al combate, pues él estaba embriagado de entusiasmo y
espíritu guerrero”.
En el momento supremo, aquella gente se sentía arrastrada
por la embriaguez de los cantos. La Marsellesa ganó la batalla; el
Ça ira venció las dudas.
Cuando a las dos de la tarde los vencedores de Jemmapes
se sentaron sobre un montón de muertos a comer el pan que tan
ganado tenían, extendieron la vista por la llanura de Mons y
entonces fue cuando del corazón de Francia brotó una frase de
esperanza heroica. Esta frase fue un cántico que bastó para
veinticinco años de batallas:
“La victoria cantando nos abre la barrera”.
Una nueva edad se abre por este cántico, que es un sonido
de clarín. Partió del ejércitoã y el pueblo le dio eco.
Y sin embargo, ¡cuántas cosas han cambiado! ¿Ha llegado
la hora de que se cumplan ciertos destinos? Dios lo sabe.
“Del norte al Mediodía la trompeta guerrera
Da la señal del combate”.
1792).
Inglaterra se une a la coalición.—Alegría de las poblaciones marítimas
de los Países Bajos. —Terror de Inglaterra.—Inglaterra trabaja contra
nosotros.—La verdadera y la falsa Bélgica. —Francia anatematizada
por los mismos a quienes liberta.—Doblez de Dumouriez.—Se
encarga de proteger al clero belga.—Los belgas rehúsan la libertad en
nombre de la libertad —¿Serán unidos a Francia los Paises Bajos?—
Cambon contra Dumouriez.—Dictadura financiera de Cambon.—Fe
financiera de Inglaterra y Francia.
La batalla de Jemmapes fue ganada el 6 de noviembre y el 25
entraba Inglaterra en la coalición contra Francia.
Lo que había rehusado a Prusia en septiembre, lo ofreció en
noviembre y envió un emisario a Viena a solicitar que se le
admitiese en la coalición y Prusia enviase un cuerpo de ejército
para proteger Holanda.
Inglaterra no había visto ni previsto nada, para que se vea
cómo la gran maestra en fuerzas materiales no sabía nada de
movimientos del espíritu.
No había adivinado lo que iba a hacer la Revolución. Creyó
que nuestro ejército huiría al primer tiro. Pitt temía, pero ¿qué
temía? Que Prusia absorbiera a Francia. He aquí lo que los Pitt
y los Greenville habían entendido de la Revolución.
Este colosal acontecimiento, el triunfo de estas ideas y el de
la bandera tricolor, no lo vieron hasta que se les puso
materialmente delante de los ojos. Los políticos miopes no
vieron nada hasta que esta gran nación, que se creía amada por
la vieja Inglaterra, le pegó duramente.
Fue un pánico terrible el que se extendió por la gran
Inglaterra. ¡Francia inundando a Europa! ¡Francia en el Rin, en
los Alpes, en los Países Bajos! Más aún: en Ostende, en Amberes
amenazando a Inglaterra. Atreviéndose con mi Escaut, con mi
Holanda. ¡Cielo santo, iba a entrar en Londres!
Toda la costa de Bélgica, tiranizada durante tantos años,
saludó con entusiasmo la llegada de los franceses, no tanto por
traerles la libertad como por abrirles el camino al mar. Un
oficial americano al servicio de Francia (Moultson) que entró en
Ostende y vio tal delirio de alegría, creyó que estaban locos. Era
precisamente lo contrario. Los que estuvieron locos fueron los
reyes y los gobiernos que por saciar la ambición de Inglaterra
cometieron un crimen de esa naturaleza cerrando el Escaut, que
fue sacar los ojos de Europa para que no viera el despotismo de
Londres.
Los miedos de Inglaterra tienen un carácter eminentemente
cómico. Por lo mismo que es un pueblo protegido por el mar,
tiene como una obsesión con las invasiones. Esta nación
naturalmente valiente, pero poco ejercitada en el manejo de las
armas, al menor peligro se trastorna por completo.
Este espectáculo se dio en 1792. Francia se desbordaba y
vencía en todas partes paseando en triunfo la bandera de la
libertad sin sospechar que metía tanto miedo a su querida
hermana mayor.
El miedo en 1805 era más fundado. Entretanto, viendo el
mar oculto bajo las flotas inglesas, viendo por todas partes
Nelsons y Collingwoods ir, venir, sudar, cubrir la temblorosa
Inglaterra con sus buques y con sus cuerpos, parece que
verdaderamente habría podido tranquilizarse.
Otro pánico, pero esta vez por un peligro interior, se vio en
1842, cuando la petición constitucional de tres millones de
firmas se llevó al Parlamento y la propiedad creyó vivir sus
últimos momentos. Nunca los corderos, en un día de tormenta,
se han apretado tanto, hasta llegar a asfixiarse los unos a los
otros. Quien quiera que sea el pastor, llamese Pitt o Robert Peel,
demuestra ser muy fuerte en esos días de espanto.
El miedo inocente de Inglaterra le hace exagerar los elogios
y entusiasmos por todos los que considera libertadores. Les
entrega el poder, todo el dinero, todos los medios de acción. Y
cuando han concentrado en este individuo esta enorme y
monstruosa concentración de fuerzas, entonces se sorprenden,
se admiran de su obra, se entusiasman del dios que han creado,
de este Mesías, de este Salvador. Y el salvador, a menudo no es
más que un secretario.
Esto sucedió con Pitt, el rabioso secretario, hombre
animado por dos grandes pasiones: el miedo y el odio, con los
cuales anduvo pronto el camino de la gloria.
La apertura del Parlamento fue algo grande. Allí ya no
hubo wighs ni torys, sino un solo rebaño tembloroso que
rodeaba a Pitt. No era una conversión razonada de ideas
políticas, no era una adhesión ciega inconsciente, la aplicación
del consejo del famoso jansenista: “¡Embruteceos!”. Todos
entonaban el mea culpa por no haber creído jamás en la libertad,
haber tenido sueños de reformas parlamentarias, y gemían y se
daban golpes en el pecho. Fox, que tenía menos miedo y estaba
menos convertido, les preguntó que por qué no temían el
crecimiento de los reyes que llegaban hasta a repartirse Polonia
y temían el de la libertad.
Les suplicó que antes de empezar una guerra terrible que
nadie sabía dónde iría a parar, se enviara un embajador a París
a ver si efectivamente los agravios hechos a Inglaterra eran tales
que no podían lavarse más que con el exterminio de una de las
dos naciones.
No se podía lograr nada con gentes que veían el infierno al
otro lado del canal, el infierno jacobino, como se le llamaba,
llegándose a temer que de un momento a otro desembarcaría en
Inglaterra con todos sus diablos y fantasmas. Temblaban
también viendo que en Londres se establecían clubs al estilo de
París. Veían extenderse la epidemia y con mucho gusto se
habrían hecho aplicar exorcismos, como más tarde se los aplicó
Suwarow a los prisioneros jacobinos.
Una palabra sobre todo había hecho que todos aquellos
hombres arrojaran la máscara liberal y se mostraran tal cual
eran, es decir, aristócratas, la palabra de Grégoire, como
presidente de la Convención, contestando a las felicitaciones de
una sociedad inglesa: “Amigos republicanos: la monarquía
muere sobre los escombros del feudalismo. Un fuego devorador
va a hacerla desaparecer, y este fuego es la Declaración de los
Derechos del Hombre”.
Esta frase, “los Derechos del Hombre”, era la desaparición de
la vieja Inglaterra con sus fanatismos, sus novelas de
Blackstone, su vieja máscara. Esa vieja Inglaterra mostraba su
verdadera cara ante Europa: la aristocracia.
Un solo hombre, Sieyès, comprendió esto y lo dijo en 89: no
hay ningún parecido entre Francia e Inglaterra. No se puede
esperar nada de ella.
No se tuvieron en cuenta estas palabras de un profundo
pensador y Francia hizo a su hermana mayor libre las concesiones
más imprudentes. Los periodistas llegaron incluso a querer
hacer rey de Francia a un inglés, el duque de York. Otros a un
semiinglés, el de Brunswick. La prudente madame de Staël se
decía que se inclinaba a esto. El ministerio Staël-Narbonne
había enviado un emisario a Pitt, Talleyrand, el cual seguía una
negociación en público y otra subterránea revolucionaria. Y al
mismo tiempo, para dejar otra puerta abierta, espiaba para Luis
XVI.
Talleyrand, admitido al lado de Pitt, era el zorro al lado del
dogo. Con sus graciosos halagos, no había conseguido nada, ni
la alianza defensiva, que pidió en primer lugar, ni la mediación
que solicitó (abril de 1792) cuando se declaró la guerra.
Inglaterra temía tanto al poder de Rusia como al de Prusia. Por
eso al principio guardó neutralidad negando su ayuda a Prusia,
como hemos visto, dejándola empantanada en la Champagne,
sin echarle una mano (septiembre de 1792). Y cuando Prusia se
volvió hacia oriente e invadió Polonia, entonces Inglaterra
temblorosa y arrepentida, bajo el golpe de Jemmapes, rogó a
Austria y a Prusia que no dejaran sin defensa su querida
Holanda, que era ella misma: los puertos de Holanda y el mar
de Bélgica son el camino más corto entre Amberes y Londres.
Inglaterra, “ese campeón, ese caballero de las libertades del
mundo”, como la llamó madame de Staël, defendida por sus
flotas y por sus balas de algodón, enviaba al continente donde
pensaba combatir la espada y el puñal. La espada fue Alemania,
siempre devota del oro inglés, y el puñal fue el viejo catolicismo
con sus frailes, sus monjes y sus curas, arma herrumbrada, pero
excelente para golpear por detrás. Los ingleses, para librarse de
ellos, han hecho varias revoluciones; los colgaban en su tierra y
los querían en la nuestra.
Las islas inglesas de Jersey y Guernesey, emplazadas como
espinas en las bahías francesas, estaban llenas completamente
de curas y de frailes, que formaban un concilio y un cuartel
general. Los ingleses tenían así en la mano el verdadero centro
de la conspiración realista. Allí se daban esperanzas a los
bretones de que de un momento a otro iba a partir la escuadra
inglesa, que no partía nunca.
Bélgica, en el momento mismo en que la libertamos, en el
momento en que por ella rompimos con Inglaterra, se hizo un
centro de conspiraciones fanáticas contra nosotros, una segunda
Vendée, menos guerrera, alegando contra la libertad los
derechos de la libertad misma.
Hay que distinguir, sin embargo, y no acusar a un pueblo
donde Francia tuvo tantos amigos.
¿Quiénes eran los verdaderos belgas? Los que querían la
vida de Bélgica, que respirase libremente por el Escaut, por
Ostende y por el mar que es la piedra de toque entre la
verdadera y la falsa Bélgica. Los que querían mantener al país
asfixiado y cautivo no eran hijos del país.
¿Quiénes eran los verdaderos belgas? Los que querían la
vida de Bélgica, arrancarla de las holgazanas manos de los
monjes y devolvérsela a las manos trabajadoras, artistas, que le
dieron y la darán la gloria.
¿Quiénes eran los verdaderos belgas? Los que abjuraban
sinceramente, de corazón, del viejo pecado de los Países Bajos,
la tiranía de las ciudades, los que querían la libertad también
para el campo, los que no hacían de la patria ni una hermandad
ni una corporación.
Estos eran los que llamaban a Francia.
Pero resultaba que precisamente estos, por no formar parte
de ninguna corporación, por no estar agrupados en
hermandades, eran los más débiles. En los dos extremos del
país, en Lieja y en Ostende, eran todo el pueblo; en las
provincias marítimas estaban en mayoría, pero en el interior,
especialmente en Brabante, formaban una minoría
insignificante.
Nuestros franceses entraron en Bélgica con la idea de que
un pueblo que había hecho ya una revolución contra los
austriacos sería partidario de la libertad. Por eso se encontraron
sorprendidos al ver que allí se vivía en plena Edad Media, con
frailes, con capuchinos, y cosas por el estilo que ya hacía mucho
tiempo no se veían por Francia, como las fraternidades bajo sus
banderas góticas, las viejas burguesías, ignorantes, limitadas,
viendo únicamente sus campanarios, obstinados en sus
prejuicios y en sus costumbres, en sus cafetines, su cerveza y su
sueño. No había más que una fuerza, y era la de un clero
ignorante, grosero, y no obstante muy conspirador. Este clero,
dirigido en 1790 por Van Tupen, utilizando hábilmente a un
Van der Noot, charlatán de caminos, se levantó contra José II,
que quería suprimir los frailes en los Países Bajos, como los
había suprimido en su casa. José II se mostró mejor belga que
todos sus predecesores haciendo esfuerzos para abrir el Escaut.
Toda Europa se revolvió contra él. Pero él se fue entonces de
Amberes a Ostende, de la que intentaba hacer un gran puerto.
Las provincias del interior Bruselas, Malines y Brabante, no
veían aquello con buenos ojos. Los proyectos de centralización
no les agradaban, pues habían vivido divididos y divididos
querían seguir. Entonces siguieron a los curas, que tuvieron la
habilidad de escribir la palabra libertad en las banderas del
privilegio.
Pero cuando la libertad entró con el ejército francés,
cambiaron de sistema. El primero de sus periodistas, el jesuita
Feller, uno de los héroes de su revolución, desmintiendo de
golpe sus mentiras, enseñó, imprimió, refiriéndose al juramento
que pedía Francia: “Antes mil muertes que prestar ese
juramento execrable, ¡igualdad!, reprobado por Dios y contrario
a la autoridad legítima que él ha establecido. ¡Libertad!, es decir,
¡licencia, libertinaje, un monstruo de desorden! ¡Soberanía del
pueblo! ¡Palabra seductora inventada por el demonio!”. Este
credo de los jesuitas fue aceptado por los curas, por todas las
mujeres y por muchos hombres, y muy bien recibido en
Bruselas y alrededores hasta el punto de que, firmada por
treinta mil personas, se envió a la Convención una solicitud
pidiendo la conservación de los privilegios. La solicitud podía
reducirse a esta frase: “Nosotros hemos vivido siempre en la
desigualdad y queremos seguir en ella”.
Las elecciones fueron en esta dirección. Las
representaciones provisionales de Bruselas, en vista de tales
cosas, desesperaron de la salvación del país. “Pobres de
vosotros, decían a los belgas; pobres de vosotros, que os habéis
dejado engañar. Los gritos de vuestros nietos maldecirán un día
la memoria de los que os traicionaron”.
Lo que más había animado al partido retrógrado era la
conducta equívoca de Dumouriez, dudosa entonces, hoy tras su
confesión, claramente pérfida. Este jefe del ejército, admirador
de la fe y del entusiasmo, pretendía corromperlo y hacer de él
un instrumento de engaño. Lo condujo a Bélgica; creó a la
carrera otro ejército belga y lo mezcló con él para centralizar el
espíritu republicano. ¿Qué haría después? Ni él mismo lo sabía.
¿Dirigiría este ejército contra Francia y contra la Revolución,
que lo habían puesto en sus manos? ¿Lo emplearía en crear
para su provecho una situación independiente? ¿O bien, en vez
de traicionar a Francia traicionaría a la misma Bélgica,
entregándola a los austriacos como precio de la paz? Lo único
cierto por entonces era que Dumouriez era un traidor.
Él había enviado delante a dos agentes, uno revolucionario
y otro retrógrado. El primero, el célebre ladrador Saint-Huruge,
el marqués mozo de cuerda, que había brillado el 20 de junio,
tenía que gustar a un pueblo acostumbrado a los ladridos de
Van der Noot. El segundo tenía la misión de hablar con el
austriaco Metternich y decirle que el ejército francés no
conquistaba sino para negociar, no tomaba más que para
devolver, y por lo tanto, que dejara una persona en Bruselas con
quien tratar.
Llegó a Bruselas y le ofrecieron las llaves de la ciudad.
“Guardadlas vosotros; que no tengáis que soportar más
extranjeros en vuestra ciudad<”, dijo. De esta manera la
cuestión de saber si aquel país heterogéneo, que nunca pudo
unirse para defenderse, podía formar un pueblo, subsistir por sí
mismo, el general francés la resolvía contra su patria. Sin
embargo, la cuestión estaba clara y se ha resuelto por la
experiencia. Si este país no es Francia, es la puerta de Francia y
el camino por donde pueden avanzar los ejércitos de sus
enemigos53.
Los belgas comprendieron enseguida que aquel ambicioso,
sin ningún arraigo en el país, buscaba en ellos un apoyo que le
hacía falta para sus planes. Para empezar, para sobrevivir, en
vez de pedir ayudas y víveres en reconocimiento del país
libertado, se dirigió a los capitalistas belgas, a los
suministradores belgas, y pidió un préstamo al clero. Por este
empréstito hizo imposible de un modo maquiavélico la causa
de la Revolución. Esta no podía ganarse la voluntad del pueblo
más que suprimiendo los impuestos. Esto no podía hacerse más
que vendiendo los bienes eclesiásticos. Tratar con el clero era
reconocerle y garantizarle como propietario; era prometerle
implícitamente que no habría abusos, era cortar de antemano la
raíz de la Revolución en el momento en que se implantaba.
Así lo que pasó fue que Dumouriez no ganó la confianza de
Bélgica y perdió la de Francia.
Él rogó a Bélgica que se hiciera un pueblo, pero aquel
monstruo de cien cabezas no entendió lo que se decía. Cada
cabeza entendió de modo diferente. El monstruo siguió y quiso
seguir siendo monstruo.
Dumouriez les rogó que formaran un ejército nacional para
equilibrar el nuestro, pero cada ciudad tuvo el suyo y no hubo
ejército.
Necesitaban también para tener cierta unidad, una
organización judicial análoga, armónica. Cada pueblo conservó
sus tribunales, sin relaciones ni jerarquía.
Dumouriez les metía prisa para que reunieran una
Convención belga enfrente de la francesa. Bruselas, a la espera,
y en los casos de urgencia, ofrecía las decisiones de sus
representantes como si fueran las del país. Todas las ciudades
estuvieron en contra de Bruselas. Se dio por centro de reunión
Alost y las elecciones comenzaron, pero fueron detestables y
retrógradas. El primer uso que se hizo de la libertad
reconquistada fue para matar la misma libertad.
No hay ejemplo en la historia de ceguedad semejante. Este
pueblo, al que Francia ofrecía el medio de librarse de tributos
para las clases pobres, quiso permanecer pobre para que fuera
riquísimo el clero, seguir delgado para engordar a sus curas.
Votó contra la libertad y el pan que Francia le ofrecía.
La fanática población, que en octubre rezaba a Santa
Gúdula y hacía de rodillas el camino del Santo Sacramento
pidiendo “la desaparición de la casa de Austria”, a partir del fin
de noviembre rezaba contra Francia, aullaba en torno a los
clubs y amenazaba de muerte a los patriotas belgas. Dumouriez
se esforzó por hacerle ver su interés, pero el 27 hubo ya una
sublevación contra él. Se sentía que dudaría en emplear la
fuerza. Intentó hacer unas amonestaciones paternales y fue
ignominiosamente abucheado.
Los malvados que dirigían este pueblo ciego y que querían
volver a someterle al yugo, no cesaban de hablar en sus
panfletos de soberanía nacional. “¿El pueblo belga no es
soberano, un soberano libre e independiente?”.
Reclamaban para él la libertad del suicidio.
¿El pueblo? Pero ¿en qué conocer que aquello era un pueblo
si más bien presentaba el aspecto de una reunión de villas y
aldeas sin unión alguna ni orden ni concierto?
La traición del general francés habría sido una ocasión
única, inesperada para que se unieran. Los antiguos odios, el
sentimiento de aislamiento, que eran tan fuertes en 1792 como
lo fueron en el siglo XV y XVI, los conducían bajo el poder
austriaco, como les habían puesto en aquel entonces bajo el
poder de la casa de Borgoña y luego bajo el de los españoles.
¿Cómo llevaba todo esto Francia? ¿Tenía impacienciapor
aprovecharse de esta impotencia radical de Bélgica? Nada hay
más curioso de observar. Nada honra más a Francia, a la
memoria de nuestros padres, que su desinterés, su fidelidad a
los principios, la inocencia, la pureza admirable de la
Revolución.
Sigamos con cuidado la conducta de nuestros hombres de
Estado, sus escrúpulos; es evidente que en ellos no había nada
sistemático ni premeditado. En el primer momento se ensancha
su corazón. Ven desbordarse a Francia por Europa y se
embriagan con su grandeza. En el momento de Jemmapes y de
la entrega voluntaria de Saboya, Brissot escribía a Dumouriez
estas palabras llenas de emoción: “¡Ah, mi querido general!
¿Qué son los proyectos de Richelieu y los de Alberoni
comparados con este levantamiento del mundo entero que
nosotros estamos llamados a hacer? No nos ocupemos de la
alianza con Inglaterra o con Prusia: Novus rerum nascitur ordo.
Que nada nos detenga< Ese fantasma del iluminismo (Prusia)
no será para vosotros el Sta, sol< La Revolución de Holanda no
será frenada. Aquí se expande una opinión: «La República no
debe tener más límite que el Rin»“.
Esta opinión no era, sin embargo, general. El primer
movimiento fue de alegría desinteresada. E incluso más tarde,
muchos girondinos, ya por miedo a alarmar a Europa, ya por
respeto al principio de la soberanía de los pueblos, apoyaron las
quejas de los belgas, las de Dumouriez, sosteniendo así aquel
fantasma de pueblo, peligroso instrumento de la coalición y de
la tiranía con máscara de libertad.
Dos hombres no se equivocaron entonces y mostraron en
este asunto una sobresaliente firmeza de carácter y de sentido
común; contra la opinión de sus amigos, trabajaron por la
reunión de Bélgica.
Danton, identificado hasta allí con Dumouriez, se separó de
él, fue a Bélgica, procuró inocularle la idea de la anexión y
trabajó por ella a pesar del general.
Cambon, que parecía inclinarse por los girondinos,
desautorizó a Dumouriez, deshizo sus empréstitos y destrozó
sus peligrosos proyectos.
Dumouriez, como el cardenal de Retz, había aprendido en
la vida de César que no hay nada mejor en política que deber
mucho y tener así muchos acreedores interesados en la fortuna
del gobierno. Él había aplicado rigurosamente este sistema,
haciendo sus acreedores no solamente a los grandes banqueros
del país, sino al gran propietario del país, al clero. Él había
obtenido sin garantía de la Convención, solamente con la del
nombre de Dumouriez, la enorme cantidad de cien millones de
francos. Iúzguese con cuánto interés le apoyarían los que no
tenían más esperanza de pago que su confirmación en el poder.
Entonces estuvo en condiciones de tratar con Francia de
potencia a potencia. Le concedió la limosna de tres millones,
pidiéndole que le dejara guardar el resto y respetara a los
acreedores, es decir, al clero y a la banca, al feudalismo, a los
que abusaban de Bélgica.
A pesar de su talento, él no conocía el genio violento de la
Revolución y fue a estrellarse contra él. No conocía el misterio
moral y financiero.
Cuando Dumouriez se fue a Bélgica pronunció una palabra
que seducía a la gran empresa Cambon y a todo espíritu
sinceramente revolucionario: “Yo me encargo de dar valor a
vuestro papel”.
Esta palabra tenía un día importancia, porque la
Revolución, además de serlo en las ideas, lo era en los intereses,
en la propiedad. La Revolución tenía un papel en que estaba su
crédito, el pagaré. Un signo que no era nada vano en aquella
época, ya que se podía cambiar al momento aquel papel por
bienes bien sólidos, que vendía la nación.
Todo el que tomaba un pagaré hacía tácitamente profesión
de fe y decía: “Creo en la Revolución”. Y el que compraba
bienes nacionales, decía en cierto modo: “La creo duradera,
eterna”.
La antigua religión de la tierra, la devoción que el aldeano
de Francia, el hombre del pueblo, tenía a la Revolución, se
convertía en la fe revolucionaria. El pagaré era la hostia.
El centro de esta religión estaba precisamente frente a la
plaza Vendôme, en el antiguo jardín de los capuchinos, en el
mismo edificio donde hoy se encuentra el Timbre, en la calle de
la Paix. Dos cañones cargados con metralla colocados en la
puerta daban idea a los que pasaban por allí del misterio que se
verificaba dentro. Una gran caja de hierro imposible de abrir
para los profanos encerraba el tesoro, el relicario y las reliquias;
me refiero en primer lugar a la sacrosanta Constitución, los
borradores de las leyes (desde las matrices más venerables de
las tablas hasta los pagarés), el maravilloso papel que tenía la
virtud de convertirse en dinero. Todo esto era, no dirigido, sino
vigilado de cerca, día tras día, por Cambon. Era el inflexible y
salvaje pontífice del símbolo nacional.
Cambon estaba persuadido de que los pagarés serían
dinero; que Francia, a fuerza de pagarés, sería la nación más
rica del mundo. Nadie más que él contribuyó a acabar la guerra
el 20 de abril de 1792, cuando dijo: “Nosotros tenemos más
dinero que todos los reyes de Europa”.
¡Nosotros tenemos! Fe admirable, hubiera estado mejor
dicho que lo haríamos.
¡Cosa extraña! Precisamente en aquel momento decía Pitt al
parlamento inglés: “Cuanto más se debe, más rico se es”. Y
como prueba acumulaba cifras absurdas que no demostraban
nada. El parlamento lleno de fe pareció decir como San
Agustín: “Credo quin absurdum”.
Francia e Inglaterra se lanzan al gran combate por un acto
de fe.
Cambon, como garantía de sus pagarés, mostraba la tierra.
¿Pero aquella inmensidad de terreno podía ser vendida al
momento? Pitt como garantía no mostraba nada. Era el gran
movimiento industrial que iban a iniciar dos hombres:
Arkwright y Watt. Todo se encontraba hipotecado sobre el
futuro y lo invisible, sobre el aire y el vapor. Ellos iban a dar
cuerpo a las quimeras de Pitt.
Cambon creía fuertemente porque tenía necesidad de creer.
Su fe robusta era puesta a prueba a cada momento por los
abismos y peligros que se abrían a sus pies. Él los llenaba por
un momento, pero los abismos seguían amenazando.
Muy difícilmente podía medirse su profundidad. Cuando
fue necesario formar un ejército, no sobre el papel, sino de
verdad, esto constituyó un nuevo abismo. Hubo que pagar a la
multitud enorme de voluntarios que acudían de todas partes.
Todos los días se veía que las cajas del erario estaban vacías y
todos los días también llegaba a París una turba de gentes que
pedían batalla con el enemigo y el pan de la República.
Los cajeros del erario, sentados en sus despachos,
amenazados, ahogados, gritaban todos y clamaban al gobierno
de París. Los clamores de todos venían a retumbar en el mismo
sitio. Esta terrible penuria de dinero y abundancia de hombres
venía a formar como un ciclón de armas y de batallones.
Los antiguos agentes de negocios, aptos para tiempos
ordinarios, eran insuficientes para una crisis tan terrible.
Permanecían mudos y temblorosos.
Los banqueros, banda de aves de rapiña, permanecían
alejados esperando el momento del desorden para acercarse y
morder.
Solamente un hombre tuvo valor en esta situación,
Cambon. Presidente del comité de hacienda y su invariable
director, se apoderó del caos, lo encauzó e hizo resurgir el
orden. Albañil intrépido, tomando de todas partes ruinas y
escombros, edificó el Gran libro, el libro mayor.
Si se quiere conocer cuál fue la cabeza tan fuerte que sufrió
aquel torbellino de cifras en que el debe y el haber libraron tantas
batallas, es necesario tener delante el retrato que le hizo David.
Este temible personaje, que fue el alma de Colbert durante
el terror, no aparece de ninguna manera en sus retratos sombrío
y triste como Colbert. Al contrario que el ministro de Luis XIV,
que decía: “No se puede ir más allá”, la cara de Cambon parece
que exclama: “Ça ira”.
De aspecto sano, rudo, salvaje, representando unos treinta
años, así era Cambon. El aspecto inteligente, pero franco, de un
comerciante de provincia. La tradición severa del Languedoc
que enseñó contabilidad a Francia aparece en él. Los
abastecedores debían encontrarse mal ante la mirada de aquel
hombre, al que era imposible engañar.
La fuerza y el vigor de la nueva Francia estaban allí; estaba
también la pureza, la probidad de un hombre que podía ser
intransigente con los demás porque lo era consigo mismo.
Este hombre fue avaro, rapaz, duro, pero en favor de la
República. Yo tengo a mi disposición la cuenta exacta de su
fortuna antes y después de la Revolución. De ella resulta que
entró en el manejo de los negocios teniendo seis mil francos de
renta y salió teniendo tres mil. Vuelto a su casa, administró sus
bienes con la severidad con que había administrado los de la
República. A fuerza de economía y de trabajo, y explotando una
alquería de que era dueño, en la que vendía leche, llegó en
veinte años a reponer los seis mil francos de renta. Lo que más
sorprendió a muchos fue que en 1815, desterrado junto con
alguno más a Bruselas, cubrió con su corta renta la
manutención de todos.
“Yo le he debido cien veces la vida”, decía el duque de
Gaëte, pero él salvó a muchos otros que, por el desprecio
general, habrían muerto si no hubiera sido por él.
En el momento en que nos encontramos, durante 1792, con
sus grandes apuros, en que hubo que hacer ventas rápidas, él
fue el gran agente de la Revolución. El compró, vendió,
administró y llenó aquellos armarios que no se llenaban.
Echado hacia delante, como un dogo, manifestaba por sus
gruñidos el hambre y la sed del fisco. La Convención de cuando
en cuando le echaba para roer un decreto. Durante el terror de
1793, él también fue un objeto de terror. Raras veces se atrevió
nadie a atacarle, y nunca impunemente. Él mordió una vez a
Brissot y otra a Robespierre. Quien tiene la desgracia de ser
mordido, muere. No tiene espera; representa la cosa que todos
temen. ¿Cuál? La necesidad.
Los 1.500 millones de bienes vendidos en 1791, parecía que
no habían hecho otra cosa que aumentar el hambre. En los
primeros meses de 1792 se gastaron de un tirón 500 millones;
sin embargo, Cambon continuaba teniendo hambre. Entonces
insistió en que se vendiera la parte de los bienes eclesiásticos
reservados aún, los edificios, las iglesias y conventos inclusive.
Proposición audaz. Pronto veremos sus resultados.
La dificultad más grande era la de incitar a nuestros
asambleístas a la venta de los bienes de los emigrados. La
Legislativa había manifestado un verdadero y profundo horror
por la confiscación. ¿Podría obrar por sí misma la Convención?
En el momento de la invasión de emigrados armados no faltó el
golpe que revelaba la presencia de Cambon. Un diputado de la
villa de Ardennes se acercó a la barra a lamentar la devastación
de sus campos, el saqueo de sus viviendas, sus granjas
incendiadas. La Convención decretó un pequeño socorro de
50.000 francos tomados de los bienes de los emigrados. ¿Hay
algo más justo que indemnizar a las víctimas de la guerra a
expensas de los enemigos? Esto es lo que esperaba Cambon. Por
este agujero se introdujo en el arca, procedente de los bienes de
los emigrados, riqueza inmensa que se valoraba en cuatro mil
millones. El mismo día hizo decretar que, en un plazo de
veinticuatro horas, los banqueros, notarios y otros depositarios
de fondos de la emigración, declararían qué cantidades tenían
en su poder y veinticuatro horas más tarde las ingresarían en la
caja de los distritos.
Sobre este y otros puntos, encontró Cambon como
obstáculos los escrúpulos de una parte de la derecha y del
centro. Se ha visto en octubre de 1791 la duda de la Legislativa
sobre la cuestión de los bienes de los emigrados. Tomarlos era
violar la Constitución, que suprimía la confiscación.
Respetarlos, era dejar armado al enemigo, a los mismos que
arrojaban sobre Francia los ejércitos extranjeros; era concederles
toda la fuerza moral a quienes ya eran poseedores de las
grandes fortunas. Muchos emigrados aún tuvieron medios para
proveerse de recursos. Los intendentes y hombres de negocios,
previendo su regreso, continuaron enviándoles los frutos de
bienes que no habían sido secuestrados. Nada se ganó contra la
emigración hasta que sus bienes no fueron vendidos, y sobre
todo vendidos por parcelas, divididos entre una muchedumbre
de adquirentes, quedando los bienes desnaturalizados y
desfigurados al pasar por el crisol de la Revolución,
agregándose bajo una forma nueva a la vida general.
Gran parte de la Gironda (con Condorcet a la cabeza) en ese
momento titubeó, retrocedió. Querían la Revolución, pero sin la
Revolución. Querían la guerra, pero sin emplear los medios de
la guerra.
Cambon estaba contra ellos.
Por otra parte, Cambon había arrojado contra sí el odio de
una buena parte de la Montaña por su inflexibilidad al exigir
las cuentas a la Comuna de París.
Robespierre lo aborrecía especialmente, pero por otros
motivos. Lo aborrecía, como a todo el que tenía alguna
autoridad en la Convención, y además por naturaleza.
El hombre de palabras y de discursos, incapaz para los
negocios, detestaba al hombre que sabía emprenderlos.
Robespierre no osaba atacarle, pero indirectamente le minaba el
terreno en todos los periódicos. Hacia finales de noviembre no
pudo contenerse más. Lanzó contra él una fuerza
revolucionaria nueva, temible, al violento SaintIust, que
principió así en la Convención.
Entre la indecisión de la Gironda, que apenas lo apoyaba, y
la malquerencia de una parte importante de la Montaña,
Cambon siguió su camino como si nada.
Tenía Cambon sus ojos fijos en un tema, que era la cuestión
dominante de la Revolución: la venta de los bienes nacionales, por
la que distribuyendo la tierra entre todos alcanzaría la
Revolución una fuerza poderosa, sólida e irrevocable, y la
movilización y circulación de estos bienes bajo la forma de asignados.
Para Cambon no había más amigos que los que querían la
venta y el asignado.
La invasión de Bélgica, país aristocrático y de curas, había
revelado en él una esperanza infinita.
Cambon amaba el dinero en general, pero mucho más el
dinero de los curas. Lo que más odiaba en el mundo era a los
curas y frailes. Nada más vivo en el corazón de los franceses
que el odio a los haraganes.
Todo esto, irritado por una circunstancia personal,
separaba aún más a Robespierre y Cambon. Cambon, de
Montpellier emigró a Cholet, a la puerta de la Vendée; allí
estableció una fábrica que la afrentosa guerra de los curas
convirtió en un montón de cenizas. En este punto Cambon
pudo estudiar y ver de cerca las intrigas de los curas en los
pueblecillos contra las ciudades fabriles y revolucionarias.
Cambon les guardó rencor.
Bélgica llegaba a punto de pagarle la Vendée. Fue para él
una fiesta poderse sentar en espíritu al banquete eclesiástico,
comiendo con toda su hambre de los bienes de frailes y
canónigos. Cambon aguzó sus dientes.
La venta de bienes, circulando en moneda y asignados,
arrastró a Bélgica a la causa revolucionaria. Este país ayudó a
Francia en la gran lucha por la libertad común mientras se
enriquecía, dando valor a los bienes que habían permanecido
inertes en las manos del clero.
Cuando supo que Dumouriez, por un tratado precipitado
con el clero belga, le devolvía sus bienes, fue presa de violento
furor. Rechazó los tratados que el audaz general arrojaba sobre
el tesoro, hizo romper los contratos con los abastecedores, los
mandó arrestar, conduciéndolos a la barra de la Convención, y
revolvió iracundo todos los proyectos de Dumouriez.
Romper la espada de un general vencedor es una cosa
grave en todos los países.
Y sin embargo, Cambon lo hacía.
La ruptura con Inglaterra hizo más grave la situación de
Cambon frente a Dumouriez.
¿Dónde se apoyaría Cambon para evitar los golpes de
aquella nación?
¿Sobre qué bancos de la Convención podría sentarse
tranquilamente?
Los girondinos tardaron, titubearon y no se pusieron de
acuerdo.
Respecto a Cambon, obraron como hombres ligeros e
ingratos, como se verá más adelante. Ayudados por él en un
caso decisivo, ni lo sostuvieron en su guerra contra Dumouriez
ni contra los ataques de Robespierre y de Saint-Just. Esta fue
una de las causas de su caída.
Cambon quedó fijado a la izquierda de la Convención. Con
él votaron hombres sin interés de partido, amantes de la
Revolución embarcada en la importante cuestión de los bienes
nacionales o arrastrada en la pesada carreta de los asignados.
de 1792)
La Gironda fuerte en octubre.—Pétion obtiene la unanimidad de París
(15 de octubre). —Peligro de la Revolución si se detiene.—En el
proceso al rey empujan las violencias.—La Comuna lanza un
documento contra la Convención (19 de octubre).—La violencia de la
Comuna compromete a la Montaña y a la sociedad de los jacobinos.—
Muda irritación de Sieyès y del centro.—La Convención ataca a
Danton y a la Comuna.—División del partido girondíno.—Una
fracción de la Gironda (la fracción Roland) ataca a Robespierre por
Louvet (29 de octubre).—Apología de Robespierre a los jacobinos y a
la Convención (5 de noviembre).—Barère la salva insultándola.—La
Gironda pierde su influencia en París.—Se abre el proceso al rey (7 de
noviembre).—Peligro de este proceso para Francia.
Un hecho precipitó la batalla interior de la Convención y de la
Comuna. La ciudad de París, que la Comuna pretendía poseer,
se le declaró contraria de un modo ruidoso. El primer uso libre
que pudo hacer de su voluntad fue desmentir por una elección
significativa cuanto se había dicho en su nombre. Los violentos,
desenmascarados así, viendo con terror su nombre publicado
por el resultado de la elección, no encontraron salvación más
que en un golpe de audacia: precipitando la Revolución.
El acontecimiento que cambió la faz de las cosas fue la
elección de Pétion para la alcaldía de París (15 de octubre) tras
dejar la presidencia de la Convención. Pétion fue elegido por
unanimidad, excepto contadísimos votos. De 15.000 electores
obtuvo el voto de 14.000, y de los mil votos restantes los
candidatos de la Comuna no obtuvieron, juntos, ni quinientos.
París se justificó así ante Francia y ante Europa. Manifestó
su horror hacia septiembre y su cariño a la moderación y a la
probidad.
Si, por lo tanto, la Revolución debía en lo sucesivo apoyarse
en la probidad inerte y la moderación impotente, es seguro que
combatiría la parálisis que la amenazaba. Pétion, dispuesto
perfectamente para ocupar un sillón, lo mismo el de presidente
de la Asamblea que el trono del Ayuntamiento, el rey Pétion,
como se le llamaba, estaba dotado de la cualidad que se busca
especialmente en un rey constitucional: la incapacidad de tratar,
de realizar un acto propio. Para las funciones vegetativas que la
constitución inglesa exige a su rey o Sieyès a su gran elector,
Pétion no tenía precio. Bastaba como símbolo, como bandera,
como ficción. Pero el tiempo despiadado proscribía la ficción.
Hacían falta realidades, un hombre de acción, de actos rápidos
y enérgicos en la terrible crisis que atravesaba Francia.
En este sentido, la elección de Pétion (bueno y respetable)
era alarmante. Era una declaración de inercia. La gran mayoría,
no solamente de gentes acomodadas, sino también del pueblo,
se componía de honradas gentes, extremadamente fatigadas ya
por la Revolución y que nada querían hacer en lo sucesivo, ni
avanzar ni retroceder. Nombrando a Pétion contaron con que se
moverían poco.
Se equivocaron en su cálculo. Al no avanzar más, se
retrocedió rápidamente de Pétion a Bailly, a los hombres del 89,
que no habían podido detener la reacción. Ésta nos hizo rodar
por su horrorosa pendiente hasta la sima del antiguo régimen,
al triunfo de los emigrados, al triunfo de los extranjeros, a las
miserias de la invasión. Porque la reacción no retumbó solo en
1788, sino aún más en 1815, un 1815 pero sin la Revolución, sin
el imperio, sin la gloria, sin la universalidad de las ideas
francesas en Europa, sin el respeto de los vencidos.
La Revolución existía, pero faltaba un hombre. Faltaba que
a este ser se le viese combatir, moverse, avanzar. Por delante
había mil peligrosas aventuras, pero atrás quedaba ya un
temible remolino. Retroceder por temor a los daños era un daño
mayor, sería la ruina, la caída segura, el abismo.
La Revolución, para que viva, debe marchar para sí y fuera
de sí con un mismo movimiento. ¿Cuál? Ya lo hemos dicho: la
magnanimidad en la justicia. ¿Qué movimiento? Una gran e
inmensa dilatación del corazón que ponga a la humanidad en el
camino del desinterés heroico, del sacrificio sin límites.
Hacía falta que aquellos a quienes la Revolución pedía
justicia, a los dichosos que hasta entonces se habían
aprovechado de ella y voluntaria o imprudentemente se
aprovecharon de los abusos, contestaran: “¿Qué queréis,
justicia? No os haremos esperar más tiempo”. Esta es la gloriosa
respuesta que dieron muchos patriotas dueños de las primeras
fortunas de Francia. Hubo hombres admirables. La mayor parte
de los ricos, en 1793, hicieron esfuerzos para descender,
ambicionando la legalidad. Había que hacerlo en 1792 para
adelantar los anhelos de Revolución. No se trataba de promover
ruidos, de cometer groserías, de adular al pueblo, sino de ser
más pueblo de corazón que él mismo, de marchar en primera
fila delante de él, de suerte que pudiera avanzar: el pueblo
encontró grandes corazones.
Francia adoptó a Francia, derrochándose con noble
abundancia los sentimientos generosos que penetraban en el
corazón de todos los hombres. Francia se prodigó
magnánimamente. ¡Desgraciada de ella si hubiera pretendido
ser justa y libre para ella sola! Los dones de Dios no son tales si
se los guarda para sí. Debía Francia conquistar los pueblos con
una nueva táctica, como hicieron los franceses en Estrasburgo
por los alemanes, como hicieron por una plaza sitiada en la que
se morían de hambre: entraron con la espada en la mano y el
pan en la punta de la espada. Así la espada de Francia debía
ofrecer y dar el pan a toda la tierra.
He aquí cómo la Revolución debía avanzar por fuera y por
dentro con un movimiento rápido, pero ordenado. Su genio no
era contemplativo. Introducirle en la cabeza la inercia de Pétion
o la facundia de abogados girondinos, era obligarla a sufrir la
enfermedad contraria a su espíritu, o sea la furia de los
movimientos desordenados que sobradamente tomó la
Montaña por acción real y progreso de la vida.
Este refrán profundo de la Edad Media, tan verdadero en
moral, lo es asimismo en política: “El corazón del hombre es
una muela que da vueltas todo el día: si no ponéis nada a
moler, se corre el peligro de que se muela ella misma”.
No había que perder un momento entre Valmy y
Jemmapes; hacía falta dar a la Revolución algo para moler,
según su naturaleza y su verdadero sentido.
La rueda se engancha; el progreso tarda. Y entonces la
Revolución comienza a molerse a sí misma. Imnediatamente
empieza a comer débilmente: la cabeza de un rey, sin detenerse
un momento; la muela da vueltas, rechínando los dientes y
pulverizando sus propios restos.
Esta fatal impulsión le fue dada antes de la batalla de
Jemmapes, antes de las grandes leyes revolucionarias de la
Convención, que tranquilizaron a los pueblos, garantizándoles
para siempre la victoria de la legalidad. Si la Revolución
hubiera caminado con pasos firmes en el sagrado camino de
esta legalidad, no habría cometido la locura de matar a un
hombre que ya no era rey, ni mucho menos el crimen de
emplear la Convención para matarse ella misma.
La batalla se ganó el día 6 de noviembre y el mismo día
tuvo lugar el decreto contra Luis XVI. Si la batalla hubiera sido
ganada antes, la opinión pública habría tomado otro rumbo. Si
el proceso se hubiera detenido entonces, seguramente no habría
tenido tan sangriento resultado. Fue antes de la batalla, y muy
probablemente en los primeros días del mes de octubre, cuando
las sociedades jacobinas de los departamentos debieron de
recibir desde París la orden de la Montaña y de la Comuna:
“Somos una minoría; es preciso moverse y provocar miedo:
poner a la Gironda en peligro de perderse si se salva al rey o
envilecerla si lo condenan contra sus sentimientos ya
conocidos< Pidamos la muerte del rey”.
La cólera nacional, terrible en junio de 1791, terrible
también en agosto de 1792, se extinguía. Sobrevino el olvido. La
nación estaba muy lejos de pedir la cabeza de Luis XVI. Un
observador excelente, Dumouriez, que se encontraba en París a
mediados de octubre, dice que en esta época nada indicaba que
el rey estuviese en peligro; hacía falta mucha fuerza para
despertar al país de su sueño. Las sociedades de jacobinos se
portaron admirablemente; funcionaron con una docilidad y una
energía que habría excitado la envidia de las corporaciones
sacerdotales y políticas de la Edad Media.
De todos modos, su trabajo habría resultado inútil si en el
pueblo no se hubieran encontrado elementos predispuestos
para la excitación. Por esto, la inquietud extrema que se sufrió
en esta gran crisis, en la que Valmy no dio más que una tregua
momentánea. La Revolución podía perecer todavía, perecer en
beneficio del rey: “Arrebatemos al rey; venguemos por
adelantado nuestra suerte para que él no se aproveche”. He
aquí lo que se decía al pueblo. Se le encontró bien dispuesto,
sufriendo, irritado, a la entrada de este invierno. ¡Un invierno
más sin trabajo y sin pan! Era el cuarto desde 1789 y por un
progreso natural resultaba más duro, porque los recursos se
agotan, los socorros desaparecen, la caridad se enfría; los
mismos ricos se creen pobres< “Decidnos: ¿la causa principal
de tanto mal, no es el rey?”.
Durante la elección del alcalde, hacia el 10 de octubre, un
supuesto herido del 10 de agosto, con un brazo en cabestrillo y
un emplasto sobre un ojo, pidió que la Convención le hiciera
justicia. Un comité se encargó de dictaminar en el asunto del
rey.
Pétion fue elegido alcalde el 15 de octubre y el 16 se recibió
una petición de los jacobinos de Auxerre, no apoyando el
proceso del rey, sino sencillamente solicitando su muerte. Esta
petición fue apoyada con gran violencia por un hombre
profundamente sincero, que estuvo siempre en la vanguardia
(como lo demostró en la Vendée), el montañés Bourbotte, que
indudablemente no sabía lo que se fraguaba. La comisión
encargada del examen de documentos dijo que necesitaba
algún tiempo todavía.
El 19 nueva maquinación. La Comuna envía una enérgica
comunicación a la Convención contra la Convención y contra
los reyes que piden una guardia.
Así, el partido violento ocultó su derrota electoral con un
acto de audacia, comenzando en cierto modo el proceso a una
Asamblea soberana, investida por Francia de los poderes más
absolutos.
Y para perderla se la emplazó, no solamente sobre el
terreno de la guardia departamental, sino sobre el terreno más
escabroso todavía del asunto del rey. El debate debía versar
sobre la cabeza del rey Luis XVI. Los hombres a los que la
Convención acusaba de haber derramado sangre, pensaban
derramarla otra vez. Ellos mismos hacían responsables a la
Asamblea cuando ya casi se había lanzado contra ella la
acusación. Continuamente decían: “Quien no mata, traiciona”.
Lo que había de enorme en la comunicación de la Comuna
sobre la guardia departamental es que, alzando la voz sobre la
de la Convención y llamándose el Soberano (el Pueblo), la
Comuna disputaba a la Asamblea el derecho a formular leyes.
La Convención, investida de poderes ilimitados, había
prometido en su generosa modestia someter a la Constitución a
la sanción de las Asambleas primarias. Esta generosidad se
tornó contra ella misma. Se sostenía que este decreto de
seguridad era un decreto constitucional, que debía, como el resto
de la Constitución, ser sometido a la sanción del pueblo. La
Comuna no reconocía a la Convención el derecho a legislar, ni
siquiera provisionalmente, ni simples decretos de urgencia.
Siguiendo este principio, hasta la lejana época de una sanción
general de la Constitución, Francia habría vivido sin leyes.
Si la comunicación no hubiera sido un acto de demencia,
habría podido calificarse de un llamamiento a la insurrección
contra la nueva Asamblea, nacida apenas de una elección que
llegó con todas las fuerzas de Francia. Era un reto lanzado, no
por París, sino por algunos centenares de hombres que París,
por un voto unánime, acababa de rechazar.
Estos hombres, en trece secciones, habían exigido, contra
un decreto de la Convención, que se votara en alta voz, sin que
por esto fueran menos rechazados. De cuarenta y ocho, en una
sola sección se les siguió hasta el fin, decidiendo que si el
escrutinio se hacía secreto marcharían en armas contra la
Convención.
Puede creerse que estas locuras no fueron aconsejadas por
la Montaña. Vieron con pena, sin duda, que la imprudente
comunicación del 19 de agosto había lanzado contra ellos la ira
unánime de la Asamblea.
Los jóvenes que llevaban la Comuna (Tallien, Chaumette,
Hébert, etc.) arrastraban a la Montaña y a sus jefes por una
rápida pendiente que los hubiera anulado en la Convención, sin
dejarles más fuerza que el amotinamiento, ni otro campo que la
calle, de suerte que Robespierre y Danton se habrían convertido
en segundos o subalternos de Hébert y Chaumette.
Robespierre se hallaba en una situación crítica. Se le
atribuía cuanto se hacía en el municipio y él no osaba negarlo.
Los agitadores de la Comuna lo maltrataban diariamente,
usándole como bandera. Le conocían muy a fondo y sabían que
por conservar esta posición de elevada autoridad moral y de
jefe aparente era capaz de cometer las más grandes
insensateces.
Su loca comunicación del 19, que ni Robespierre ni nadie
osó apoyar con una palabra en la Convención, fue enviada, por
acuerdo tomado durante la noche en la Comuna, a todos los
municipios. La Convención anuló su acuerdo. Entonces
obtuvieron el apoyo de Robespierre, no en la Convención, ni en
los Jacobinos, donde no se hubiera atrevido, sino en una oscura
asamblea de su distrito, en la sección de Picas.
Se le conducía así poco a poco. Se quiso obtener de él el
elogio de Marat. Lo hizo, sin embargo, pero de modo que
pudiera en algún caso desautorizarlo: lo hizo a través de su
hermano, Robespierre el joven, en los Jacobinos. Se consiguió
más de Chabot. Se consiguió que dijera que septiembre era la
obra de París y que perseguir septiembre era abrir un proceso a
todo el pueblo parisién. Entonces, cuando estaba abierto el
camino, apareció en la tribuna de los jacobinos un cualquiera,
que se dijo federado, dispuesto a salir hacia la frontera, el cual
dijo sin avergonzarse: “Yo trabajé en el 2 de septiembre, puedo
hablar. Estad tranquilos; no hemos degollado más que a
conspiradores, a embaucadores de falsos asignados”.
Ya se había colmado la medida. Aquello era ya demasiado.
Se quería disminuir el horror, y se aumentaba. El
desvergonzado fue mal recibido. La sociedad de los jacobinos
hacía gala de cierto decoro; el cinismo del septembrino causó
estupor. De un golpe penetró en la sociedad. Esta se vio entrar,
lo quisiera o no, en el camino de las violencias, en el cual las
sociedades de provincias podrían no seguirla. Marsella había ya
roto sus relaciones con ella. Burdeos imitó esta conducta y
después les siguieron Lorient, Saint-Étierme, Agen, Montauban,
Bayona, Perpignan, Riom, Châlons, Valognes, etc., etc., y las
que mayor significación tenían, Nantes y Le Mans, nuestras
vanguardias republicanas contra la Bretaña y la Vendée.
En el seno de la Asamblea existía el mismo desastre. La
Montaña, aunque no apoyó la desdichada comunicación de la
Comuna, se encontró con que tenía contra ella, no los treinta
girondinos, ni los cien de la derecha, sino más de seiscientos
miembros, es decir, la Convención.
La Asamblea, generalmente inerte, envidiosa de la
Gironda, fue muy lentamente para acordar medidas enérgicas.
Contaba con muchos miembros de la Constituyente, de la
Legislativa, mudos, tan agriados ya que se creían mayores y
demasiado viejos para tomar por tutores a abogados de
veinticinco años. En el fondo mismo del centro (del vientre,
como se decía) se tenía envuelto en sombras de miedo y de
silencio al abate Sieyès, como aterido e inerte. Resumía toda la
timidez y la envidia sorda de esta parte de la Asamblea. Tras
descender de su elevado pedestal de la Constituyente, rechazó
la luz y se quedó en tinieblas sobre la tierra. Se le llamaba muy
propiamente el topo de la Revolución. Jamás pronunció Sieyès
una palabra sin que se le obligara a ello. Detestaba a los
girondinos, como a quienes se burlaban de sus sistemas. Sieyès
era muy violento. El buen abate, cuando los jóvenes le
consultaban sobre qué medios prácticos utilizar, contestaba: “El
cañón, la muerte”. Viendo a los girondinos indecisos, los
abandonó.
En la época a la que nos referimos, Sieyès no desesperaba
de la Gironda. Fue a visitar de noche a los Roland. Puede ser
que fuera él quien los guiaba, quien les prestó las luces de su
odio de sacerdote, de su experiencia, y los hizo marchar más
rectamente de lo que ellos hubieran ido. La dirección, aunque
débil, fue marcada con precisión para lastimar durante mucho
tiempo, separando la cuestión financiera, la responsabilidad
pecuniaria y la cuestión del dinero.
La Convención entera (excepto algunos miembros
obstinados de la Montaña) atacó a la Comuna, decretando que
presentara sus cuentas en el término señalado de tres días.
Al mismo tiempo atacó a la Montaña ordenando que el
poder ejecutivo (esto afectaba a Danton) justificara en el término
de veinticuatro horas la forma en que se habían invertido los
fondos para los gastos secretos.
¿Había habilidad siquiera al descargar este golpe sobre
Danton para hacer descender esta noble figura del
republicanismo a las miserias de un deudor vulgar? Ninguna.
Danton, comprometido para siempre, inutilizado: ¿a quién
había de aprovechar esto sino a Robespierre?
La Montaña, la fracción de los violentos, tan naturalmente
fuerte en los momentos de violencia, era débil desde el
momento en que se dividía, mejor dicho, en que se duplicaba
bajo el mandato de dos jefes. Para que resultara fuerte era
necesario anular a uno de los dos. Este servicio fue el que los
Roland prestaron a sus enemigos.
Danton, una vez inutilizado, reducido a la defensiva, no
llevaba más la bandera: a su abrigo la conducía Robespierre. El
jefe moral de los jacobinos se convirtió en jefe político de la
Montaña, de la Comuna, y la Revolución, a partir de entonces
fría y terrible, tenía detrás un consejero que no representaba
ciertamente los sentimientos magnánimos.
Robespierre, dicho propiamente, avanzó a fuerza de no
hacer nada. Sus adversarios o sus rivales se inmolaban los unos
a los otros, trabajando por él y ensalzándolo continuamente.
Por él, en 1791, los Lameth mataron a Mirabeau; los girondinos,
ayudados por el centro, comenzaron a destrozar a Danton.
Los girondinos, por lo mismo, no estaban conformes con la
táctica que se seguía contra Danton y Robespierre. Su hombre
de genio, Vergniaud, quería que se respetara el genio de la
Montaña, que amenazaba a Danton. Brissot, tan ardiente como
fuera en atacar moralmente a Robespierre, no se mostró
conforme en atacarlo jurídicamente en un proceso en regla en
que se le envolvió. Rabaut de Saint-Étienne, el ilustre pastor
protestante (el hijo del mártir de las Cévennes), iniciado a la
vida política por la larga tradición de los partidos, no quería
que se atacara a ningún enemigo si no se tenía la seguridad de
perderlo. Brissot y Rabaut en sus periódicos desautorizaban
claramente los ataques que los Roland hicieron, a pesar suyo,
sin duda y sin consultarles.
Madame Roland llegó en su odio contra Danton y
Robespierre a un grado tal de irritación, que se asombró de
poseer un alma tan fuerte. Ella no tenía más vicio que el de la
virtud. Yo doy este nombre a la tendencia de las almas austeras,
no sólo a condenar a quienes se consideran malos, sino a
aborrecerlos; es más, a dividir el mundo en dos partes
exactamente, imaginando que todo el mal está en un sitio y
todo el bien en otro, a excomulgar sin remedio a todo lo que se
separa de la línea recta que ellas se jactan de seguir solamente.
Es esto lo que se ha visto en el siglo XVII en el muy puro, muy
austero y muy odioso partido jansenista. Es esto lo que se vio
en la virtuosa tertulia de la familia Roland. La señora se hizo
más áspera, alejada por su sexo de los asambleístas, no
pudiendo, según su carácter, entrar en la pelea ni calmar su
pasión por el movimiento. Encerrada en su templo, entre sus
amigos arrodillados, esta divinidad adorada por ellos como la
virtud y la libertad mismas, debió tomar excesiva repugnancia
a la prensa. En tal adoración, las injurias parecían blasfemias.
Fue aquello como la guerra de los dioses. Había tres:
madame Roland era, para cuantos la rodeaban, un objeto de
culto. Robespierre tenía sus devotos, sobre todo sus devotas.
Danton era adorado extraordinariamente por quienes le
adoraban, ávidamente observado, escuchado y seguido; era
aquello como una religión de amor y de terror.
El entusiasmo público, que no separaba las figuras de
Dumouriez y Danton como defensores del territorio, se
manifestaba mas débilmente respecto de madame Roland, ya
indignada por el calificativo que se lanzó contra ella desde la
tribuna. ¡Mucho más se indignó todavía por la fiesta que Iulie
Talma dio a Dumouriez y en la que vio a Danton al lado de
Vergniaud! Madame Roland deseaba excomulgar a Vergniaud,
borrarlo de la lista de los escogidos. Aquel mismo día, o al
siguiente, el 14 de octubre, escribió a Bancal, su íntimo amigo,
estas agrias y duras palabras: “Decid sin temor a Vergniaud que
ha de trabajar mucho para restablecerse en el concepto público,
si tiene aún algo de hombre honrado, lo que yo dudo”.
En cuanto a Robespierre, lo aborrecía, pero nada más que
por natural antipatía. Dos veces intentó tratar con él; dos veces,
por interés de la patria (no por otra cosa), quiso adelantársele.
Robespierre retrocedía siempre, se alejaba. Ignoraba la
influencia que las damas Duplay ejercían sobre él. Robespierre,
con un perfecto sentido, que más que otra cosa demostró su
superioridad, evitó su paso por los salones, temiendo a la mujer
de letras, a la Julie pura y valiente en la que la sociedad
reconocía el ideal de Rousseau. Robespierre, imitando al autor
de El contrato social, precoz discípulo literario y político, seguía
sus ejemplos en la vida privada, con inteligencia, en el
verdadero sentido de su papel. Robespierre amó con el pueblo.
No se hizo ebanista como el Emilio de Rousseau, pero amó a la
hija del carpintero. Así, su vida fue siempre regulada, metódica
en la intimidad, y mientras otros difícilmente conciliaban sus
sentimientos con los principios políticos y sociales que
profesaban, Robespierre predicaba la legalidad no con palabras
vanas, sino con el ejemplo. Sobre este importante extremo
insistiremos más adelante.
Madame Roland había creído, no sin razón, que
Robespierre tenía un corazón sensible para las mujeres, que era
susceptible a los sentimientos delicados, que la palabra de la
mujer virtuosa ejercería mucho poder sobre él. En 1791 le
escribió ella con muchas reservas. El estilo correcto y fino.
Nueva carta en agosto de 1792; esperaba madame Roland que él
fuese digno de ella. La carta fue muy severa. Quería arrancarlo
de la fatal Comuna. En efecto, no hubo respuesta alguna. Desde
entonces le declaró la guerra.
Se ha visto su débil apología el 25 de septiembre. Después
Robespierre vivió tranquilo y no pensó en elevarse jamás. En
octubre el imprudente ataque de los Roland lo elevó en cierto
modo sobre su pedestal. Ya no descendió.
Los papeles se distribuyeron convenientemente. Se fijó la
fecha para el 29 de octubre. Roland debía atacar
inmediatamente a la Comuna en general. Después, un amigo de
los Roland, joven lleno de anhelos y entusiasmo, debía atacar a
Robespierre, batirse cuerpo a cuerpo.
Roland, en un hermoso trabajo, trazó un cuadro patético de
la anarquía que reinaba en París. Señaló los abusos de
autoridad que cometía la Comuna. Aesta atribuyó todos los
desórdenes de la situación. El hombre más autorizado de la
Comuna era Robespierre. Roland no lo nombraba, pero sobre él
iba todo el plomo de esta violenta acusación.
Robespierre quiso hablar, pero la Asamblea, demasiado
emocionada, se obstinó en no escucharlo.
Entonces subió a la tribuna un hombre pequeño, delicado,
rubio, bastante calvo, de ojos azules y dulce voz. Louvet (el
famoso novelista), aunque con este exterior femenino, no era
menos ardiente, fogoso. Lo había demostrado en la sección de
los Lombardos, al frente de los cuales se puso, demostrando
extraordinaria energía en días terribles.
Hijo de un sombrerero, dependiente de una librería, tenía
en su figura de joven hermoso algo que revelaba fáciles triunfos
de libertinaje con las mujeres que estaban de moda. Su novela
Faublas, sacada enteramente del querubín de Fígaro, no era otra
cosa que la historia del mismo Louvet, una confidencia hecha al
público de sus aventuras. Sea lo que fuere, Louvet se elevó por
el amor, un amor puro y exaltado. Olvidó a Faublas cerca de su
Lodoïska; sintió la necesidad de ser un hombre, un ciudadano.
Se entregó de nuevo a las manos puras y severas de madame
Roland, que le hacía escribir el periódico El Centinela para su
marido.
A pesar de su metamorfosis, el ardiente y brillante escritor
no fue ni menos ligero ni menos novelesco. Nada más alejado
de la gravedad. Si realmente se hubiera vuelto grave y serio,
nadie lo habría creído. Su voz, su tono, repugnaban. Su joven
rostro era de los que no envejecen nunca. Se le conocía
demasiado bien. La fatal celebridad de su novela le perseguía
hasta en la tribuna. Parecía que le estaba prohibido hablar en
serio. Cuando él aparecía, se oía un murmullo o una sonrisa y
sus mismos amigos decían: “¡Es Faublas!”.
He aquí el hombre a quien los Roland cometieron la
imprudencia de encargar el papel de acusador de Robespierre.
Frente al pálido rostro de éste, que respiraba austeridad,
¿se apoyaba al rubio Louvet, el novelista, el hablador, el
hombre de palabras ligeras? ¿Hombre? ¿Lo era realmente?
Parecía una niña. E indudablemente un tipo así debía
pertenecer al sexo femenino. En efecto, Louvet pertenecía a los
Roland.
Roma, cuya historia tanto madame Roland como sus
amigos habían estudiado profundamente, debió enseñarle la
importancia de la acusación como acto público. Los romanos
sabían perfectamente que en estas cosas el efecto decisivo
dependía menos de la elocuencia que del carácter, de la
autoridad del acusador. Era necesario que antes de hablar,
cuando se presentaba a los jueces, con su conocida gravedad
apareciendo en toda su persona, abatiera ya al enemigo con sus
miradas severas y silenciosas, sufriendo más que otro
insoportable martirio, el de la austera acusación de Catón.
¡Y aquí no era Catón el que acusaba! ¡Era Louvet! El
nombre no suplía sin embargo a las personas. Louvet estuvo
violento, vivo, elocuente, vago siempre. Le acusó de amañar un
gran complot y añadió que las pruebas estaban en poder de los
comités; él no las aportó. Todo lo que dijo en claro era lo que se
sabía desde hacía mucho tiempo, esto es, que el día 2 de
septiembre, cuando las palabras no eran ya palabras, sino
hechos terribles, cuando una palabra era peor que un puñetazo,
Robespierre en el seno de la Comuna designó a sus enemigos, y
por lo tanto los apuñaló con su palabra.
Que los hubiera nombrado o vagamente designado, esta es
la cuestión. El acta de la Comuna (que tenemos a la vista) es
muy breve en esto, como en todo, y da cuenta del discurso en
tres líneas. La Convención no pudo, pues, encontrar más luz
que nosotros hoy. A juzgar por todo lo que sabemos de
Robespierre y de las vagas calumnias amontonadas contra él, es
probable que no lo nombrara, y entonces su discurso no sería
otra cosa que lo que se ha dicho cien veces: “Existe un gran
complot, se debe librar a Francia”, etc., etc. Solamente que estas
habladurías en días ordinarios nada significan, pero en un día
como aquel pudieron tener una terrible importancia.
Louvet no enseñó nada a la Convención, no dio más que
alegaciones. No recogió más que aplausos. Ni un solo hombre
importante de la Gironda se levantó para apoyarlo. Si Brissot y
Rabaut Saint-Étierme estuvieron en la Convención, tal y como
se leía al día siguiente en los periódicos, su frialdad fue muy
grande y la Convención pudo examinar la discordia interior del
partido, las mudas desavenencias, observando en el discurso de
Louvet las imprudencias de sus graves consejeros.
La Comuna, convencida definitivamente, viendo que la
Gironda, el lado derecho, no hacía nada y la Convención
tampoco, no se contuvo más. Sus insolentes agitadores, los
Hébert, los Chaumette, creyeron poder tratar a la Convención
como los niños tratan a un viejo chocho, como un Cassandre
imbécil, le molestaron, le importunaron, hasta que el buen
hombre largó el brazo y les dio con el bastón. El día 19 le
dirigieron una comunicación llena de ultrajes, enviándola al
correo para todos los departamentos. Roland la detuvo y la
denunció a la Convención. Ésta, al fin, pareció reanimarse al
sentir la mordedura. Comenzó a oler a piel quemada cuando el
hierro casi le tocaba el hueso. Si en aquel momento la Gironda
hubiera propuesto la disolución de la Comuna, se habría hecho.
Barbaroux la salvó, si bien pasando los límites pidió demasiado
contra ella. Quería no solamente que se llamara a París a los
federados, sino que la Convención se constituyera en tribunal de
justicia, que se declarara que una población donde fuese deshonrada la
representación nacional, perdería el derecho a poseer cuerpo
legislativo. Demanda insensata que parecía hacer la guerra a
París en el momento mismo en que esta capital, con su voto
unánime a favor de Pétion, se mostraba contraria a la Comuna
y favorable a la Asamblea. En la Comuna mismo era preciso
distinguir. Atacar indistintamente la Comuna del 10 de agosto,
era apagar las voces de los realistas; una Asamblea republicana,
debía, en la Comuna, respetar el 10 de agosto, que era la
República; aislar, separar a los agitadores. Cambon lo propuso
en vano: “Haced que os presenten los registros, dijo con buen
sentido, y sabréis si el delito lo comete el cuerpo entero o
alguno de sus individuos”.
La Convención, pudiendo tener hechos, estimaba más las
palabras. Envió a diez miembros a la Comuna para preguntar lo
que verdaderamente había ordenado aquella. Los agitadores,
ante tan suaves procedimientos, mintieron cuanto les vino en
gana. Chaumette, con hipócrita humildad, clamó contra los
anarquistas (es decir, contra él mismo), apoyando sus palabras
con ayes y gemidos: “¡Ah, es muy cierto, no faltan
prevaricadores en la Comuna; a los hombres puros los
colocarán bajo el hacha de la ley! ¡Ah, no confundáis a los
inocentes con los culpables! Si separáis la confianza que en
nosotros tienen los ciudadanos, ¿cómo queréis que
descubramos a los provocadores del asesinato?”, etc., etc. Hay
suficiente para vomitar. Los mismos girondinos pidieron el
orden del día.
Los días siguientes ofrecieron una serie de enmiendas
respetuosas. Tallien enseñó un dibujo en el que aparecía él,
llorando sobre septiembre, diciendo que “él no había tomado
parte más que para salvar a algunos individuos”.
Robespierre debía comparecer en la tribuna de la
Convención para justificarse el día 5 de noviembre. Se preparó
para esta sesión un discurso muy estudiado “sobre el poder de
la calumnia”, que debía a los jacobinos. La historia de la
calumnia, trazada por un maestro en este género, se reanuda al
principio de la Revolución, redactada hábilmente, de modo que
Brissot y la Gironda son los continuadores del abate Maury;
todo tendía a la calumniosa acusación de desear la destrucción
de París. Todo se basaba en la envidia y la concupiscencia;
mostraba a los girondinos dando todos los cargos a los suyos,
excluyendo a los jacobinos. Él, Robespierre, estaba solo, sin
partido, sin influencia, sin cargo alguno ni dinero. Y después de
esto aún osaban acusarle de dictador. “¡Desgraciados los
patriotas que no tengan apoyo! ¡Serán exterminados!”. Júzguese
el efecto de estas palabras, de estos lamentos en tribunas
atestadas de mujeres. ¡Qué de sollozos!
Llegó, finalmente, el 5 de noviembre y Robespierre
pronunció ante la Convención una humilde y hábil apología. A
una acusación vaga como la de Louvet bastaba con una
respuesta vaga también. Y Robespierre dio una respuesta
precisa sobre un punto. Dijo lo que era cierto: que él celebró una
entrevista con Marat y que Marat lo dejó por no descubrir en él
ni la audacia ni las miras del hombre de Estado. No elogió
septiembre; lo deploró por una razón singular: “Se asegura que
ha perecido un inocente< ¡Oh, es demasiado!”.
Robespierre en su discurso hizo juegos peligrosos que
habrían perdido a un hombre apoyado en menor medida por
los jacobinos, este partido maquiavélico que en su fanatismo,
como partido de curas, una vez descubierto el engaño en los
suyos, los estimaba aún más. Robespierre mintió
temerariamente sobre dos puntos que en el mismo instante
habrían podido ser refutados con pruebas irrecusables,
acusándole de mentir.
1.° Dijo que nunca tuvo la menor relación con el comité de
vigilancia de la Comuna. Es cierto que no había ido a la Comuna,
pero su miembro más importante, el que introdujo Marat el 2
de septiembre, Panis, no se despegaba de Robespierre. Además,
cien testigos veían a Panis todas las mañanas recibir órdenes de
Robespierre en la casa Duplay, en la calle de Saint-Honoré.
2.° La segunda mentira, más desvergonzada que la primera
y que podía ser refutada enseguida por prueba escrita y
auténtica por el libro de actas de la Comuna (que tenemos ante
nuestros ojos), fue la siguiente: “Se ha insinuado que
comprometí la seguridad de varios diputados denunciándolos a
la Comuna durante las ejecuciones. He de responder a esta
infamia manifestando que dejé de ir a la Comuna antes de las
ejecuciones”. El acta hace constar que los días 1 y 2 de
septiembre, durante las ejecuciones, Robespierre estuvo en la
Comuna e hizo denuncias. ¿Qué significa la palabra antes y qué
importa? No se trata de saber si vino antes (el 31 de agosto, por
ejemplo) a la Comuna, sino más bien de saber si la víspera, el 1
de septiembre, el día de los preparativos y si el 2, el día de las
ejecuciones, durante las ejecuciones, fue a la Comuna, denunció
y con su lengua mató a sus enemigos.
Louvet y Barbaroux, que pedían la palabra, querían decir,
sin duda: “La Gironda iba a triunfar”, pero la masa de la
Convención no lo permitió. Un hombre de agradable espíritu y
nacido para ayudar siempre a la fuerza, colocándose a su lado,
observó que esta existía en la envidiosa masa de 500 diputados
neutros. Salió del centro el bearnés Barère y con la presteza y
agilidad propia de los danzadores de su tierra, lanzó a
Robespierre un humillante puntapié que le salvó, sin embargo,
devolviéndole el aplomoz “No levantéis, dijo, pedestales a los
pigmeos; no deis importancia a hombres que la opinión sabrá
juzgar y colocar en el sitio que les corresponde. Para acusar a
un hombre de dictador hace falta ante todo suponerle carácter,
genio, la audacia de los grandes éxitos políticos o militares. Si un
gran general, por ejemplo, viniera aquí coronado de laureles,
dominando a los legisladores, insultando los derechos del
pueblo, atraería, sin duda, la atención de vuestras miradas y
caería la ley severa sobre la cabeza de este culpable. Pero que
hagáis este honor a quienes en sus coronas cívicas tienen
mezcladas las ramas de ciprés, eso es lo que no puedo concebir.
Estos hombres han dejado de ser dañinos en una república. No
se llega tan fácilmente al poder supremo en un país que debe
elevar a la humanidad el primer templo que esta ha tenido en el
mundo<”.
Barère fue aplaudido por todos; gustó a la Montaña,
excepto a Robespierre; al centro y a la derecha los humilló; a la
Convención generalmente le dio un pretexto para que
continuara sin hacer nada. Sin embargo, reclamaron dos
individuos. Barbaroux, a quien no se quería escuchar, y
Robespierre, cruelmente mortificado, que no quería marcharse
de esa manera. Barère propuso que en el orden del día figurara
un nuevo punto en que no resultaban injuriados. La
Convención no debía ocuparse de otra cosa más que de los
intereses públicos. Robespierre decía que esto era una injuria
para la Convención; hizo eliminar estas palabras y votar el
orden del día pura y simplemente, lo que produjo el grave
efecto de borrar de la opinión el discurso de Barère.
Robespierre, que al inicio de la sesión era un acusado sentado
en el banquillo, triunfó al fin y se colocó a gran altura.
Aunque solo una fracción de la Gironda, el bando Roland,
fue quien atacó a Robespierre, el partido se comprometió
enteramente. Era evidente que la Gironda no era apoyada por el
centro, la gran masa de la Convención. París vio, como la
Gironda misma, que si vivía dividida en fracciones no vencería
más y con un sano instinto de prudencia comenzó a
abandonarla. La Gironda, unida el 15 de octubre con el centro,
había obtenido en París la unanimidad para la figura de Pétion.
Dividida, quebrantada por sus discordias y por la envidia del
centro, vio del 15 al 30 de noviembre cómo se alejaba París de
ella y aproximarse, con mucha pena, por muy poco tiempo, sin
duda. Durante los varios días que duró la elección del alcalde
(Pétion había rechazado la candidatura) el hombre de confianza
de Robespierre, Lhuillier, el ex cordelero de la calle Mauconseil,
agitó el nombre de Chambon, médico, que a duras penas fue
designado.
Signo grave para la Gironda. Estaba ya arrastrándose por la
pendiente. No podía negarse a la Montaña para seguirla por el
escabroso y sangriento camino del proceso del rey. Incluso
entonces estaba dividida. Muchos girondinos, tan ardientes y
violentos como puros, creían de buena fe que el rey era digno
de la muerte; se daban cuenta de la fatalidad que encerraba la
situación54, de la debilidad de carácter del rey, esclavo de los
curas, víctima de los escrúpulos religiosos. Con esta diversidad
de puntos de vista el ataque podría ser muy vivo, pero no
franco, manifestándose la discordia interior del partido.
El 6 de noviembre, el mismo día de la batalla de Jemmapes,
el girondino Valazé hizo el primer informe sobre la acusación al
rey, informe declamatorio y vago, y sin embargo violento, en el
que, saliéndose ya de los límites de la cuestión, quería enterarse
de la pena que había de sufrir el rey, proponiendo que era
conveniente otra que no fuera el destronamiento; no se atrevía a
decirlo: la muerte.
La Montaña, al día siguiente, lanzó también su informe,
algo menos vago, más sinceramente violento. El jacobino
Mailhe, en nombre del comité de legislación, examinó este
asunto: “¿Se le puede juzgar? ¿Y quién lo hará? La
Convención”. Redujo a la nada la quimera de la inviolabilidad
del rey.
La emulación era visible entre los dos partidos. Estaba claro
que si este hombre vivía, era como un cuerpo muerto sobre el
cual se batían unos y otros, creyendo que cada golpe era una
herida para el enemigo. Nada más propio para atraer sobre él el
interés público, la piedad. El rey ya no existía. Había perecido el
10 de agosto; quedaba un hombre: la piedad pública no vio otra
cosa. El proceso fue seguido tan torpemente, que hizo llorar a
los hombres de septiembre; Hébert derramó lágrimas. Cuando
el tirano fue conducido a la barra y se vio que era un hombre
como los demás, un padre de familia, con aire muy simple, un
poco miope, pálido por la cárcel, sintiendo ya la muerte, todos
se vieron turbados. Se podía sentir ya el golpe tremendo que los
autores de este proceso daban a la República. La triste defensa
que los abogados del acusado le dictaron no quitó importancia
ni interés al acto. El golpe fue asestado, para el provecho de los
realistas, con todas sus consecuencias, las faltas del rey
olvidadas, la República aborrecida por el realismo culpable, y
este culpable canonizado por el patibulo.
Esta verdad, tan limpia y tan clara hoy, no era, sin
embargo, desconocida entonces por algunos hombres.
Vergniaud la conocía en la Gironda y Danton la veía
igualmente clara desde la Montaña. ¿Quién osaría proclamarla
antes, advertir a Francia del peligro? Hacía falta para esto
sentirse fuerte; para ser fuerte, unirse. Unos y otros eran débiles
si continuaban en sus bandos, si no prolongaban la longitud de
la sala, el estrecho espacio de la derecha a la izquierda; estrecho,
pero de tal manera, que es como las hendiduras del océano
glacial, profundas hasta lo infinito.
1792)
Danton perseguido por la Gironda (octubre).—Los tres enemigos de
Danton: Lafayette, Roland, Robespierre; sus acusaciones sin
pruebas.—Carácter de Danton; su despreocupación.—Danton no
quería otra cosa más que ser Danton.—En qué se diferenciaba de los
girondinos y de los jacobinos.—Fue humilde de origen, no
acomodado.—No tuvo nada de fariseo.—Los indulgentes: Danton,
Desmoulins, Fabre d'Églantine.—Palabra peligrosa de Danton a favor
del rey.—Situación embarazosa de Danton.—Su esposa enferma.—
Virtudes y fin de madame Danton.—Inquietud de Danton.—Éste no
puede quedarse en París.—Su última entrevista con los girondinos
(noviembre o diciembre).
Hacía mucho tiempo que la Gironda se aproximaba a Danton.
Era muy tarde ya.
El fatal declive del proceso, brusco y precipitado por el
furor de unos y el miedo de otros, se veía muy claramente. Los
girondinos iban arrastrados. Si había alguna probabilidad
todavía, no para el rey, sino para ellos mismos, fue por un
rápido acuerdo con una de las dos fuerzas que componían la
Montaña. ¿Había algo de inexplicable entre estos y Danton que
les impedía aproximarse? Nada se veía. Ni Danton ni nadie
había ordenado los hechos de septiembre. La dictadura de
Danton, si realmente hubiera debido temerse, no existía ya con
la importancia que los gastos de los girondinos aseguraban a
Robespierre. Esto es lo que hacian los más sabios de entre ellos.
Ni Vergnìaud, ni Condorcet, ni siquiera el mismo Brissot lo
ignoraban. Tampoco Clavières, el ministro de hacienda, quien
con los ministros de marina y de asuntos exteriores, Monge y
Toudu-Lebrun, recibieron las cuentas de Robespierre. Clavières,
ex banquero ginebrino, afirmó que las grandes cuestiones de
policía política (y más en una crisis como aquella) no se podían
tratar como cuentas domésticas de sueldos y menudencias.
Danton habría quedado completamente limpio si su
principal acusador, Roland, hubiese querido asistir al Consejo y
firmar con los demás ministros. Roland se abstuvo. Transcurrió
un mes sin que apareciera y después ya no quiso volver más.
Danton no quedó nunca completamente purificado ante la
opinión. Los Roland y sus amigos se encontraron con que
habían neutralizado en él a una de las más grandes fuerzas de
la República, la que más le había servido y que aún podía
salvarla. Habían destruido para siempre la confianza que podía
inspirar y quizás aún más la confianza que tenía en sí mismo.
Desde la primera ocasión, el 29 de octubre, en la acusación
solemne de Roland contra la Montaña, no encontramos ya en
las palabras de Danton la precisión vigorosa que le era peculiar.
Se contenta con responder vagamente; camina hacia la frialdad,
evita, elude. No recrimina ya a la Gironda como el 25 de
septiembre. La única cosa clara y positiva de su discurso es que
desautoriza a Marat más elocuentemente de lo que lo había
hecho: “Declaro ante la Convención y la nación entera que no
estimo a Marat; declaro con franqueza que he estudiado su
temperamento; no solamente es volcánico y díscolo, sino
también insociable”.
En el momento fatal en que vemos debilitarse, palidecer el
soberano vigor de una cabeza en cuya poderosa fuerza se
apoyó la patria un día, permítasenos examinar en dos palabras
si verdaderamente Francia estaba obligada, por la justicia y el
honor, a una ingratitud, a renegar de aquel a quien tanto debía.
Todas las acusaciones contra la probidad de Danton
descansan sobre las alegaciones de tres de sus enemigos.
Solamente la primera tiene algo de veracidad. Lafayette
afirma que Danton vendió su cargo de abogado al consejo por
diez mil libras (cifra muy baja, ciertamente). La corte, sin
embargo, le dio cien mil. De aquí la esperanza de la reina, y
sobre todo de Madame Elisabeth, de que Danton defendería, si
no la corona, al menos la vida de la familia real.
La segunda acusación era la de los Roland, relativa a los
fondos que Danton había dilapidado en su ministerio. Hemos
visto a cada momento las necesidades terribles de la época, que
exigían dar, arrojar muchísimo dinero. Estas negociaciones
subrepticias que exigía la salvación pública no eran
precisamente de las que podían explicarse, poniéndolas en
estado de limpieza indudable. En estos momentos de crisis el
dinero se escurre, desaparece sin saber cómo. Cada ministro
tenía cuatrocientos mil francos para gastos secretos. Sólo
Danton empleó los suyos y salvó a la patria. Lo que costó la
negociación prusiana, y por otra parte el contra-complot de
Bretaña, la traición de los traidores, no se podía saber, pero
400.000 francos parecen muy poca cosa en asuntos semejantes.
Los demás ministros ni gastaban ni hacían nada. ¿No eran,
pues, estos realmente quienes necesitaban una amnistía?
La tercera acusación era la que Robespierre y sus amigos
repetían incesantemente. Danton, enviado a Bélgica, se
apoderó, para cubrir las necesidades urgentes del ejército, de
los objetos de las iglesias y de muchos objetos preciosos. ¿La
prueba? Las acusaciones de los propios belgas. Débil prueba, si
existía. ¿Quién no conoce el odio y la rabia que se desencadenó
contra quienes por entonces querían la unión de Bélgica? ¿Pero
esta prueba existe? No, ha existido. ¿Dónde? En un expediente
de Lebas, el íntimo amigo de Robespierre, expediente que había
sido quemado más tarde por los dantonistas. ¿Pero todo esto,
quién lo prueba? Es como un círculo vicioso. La palabra de
Robespierre es para apoyar el expediente. ¿Y el expediente? Es
la palabra de Robespierre.
Es muy extraño aceptar por única prueba contra el honor
de un hombre las palabras de sus enemigos.
Se dirá que los tres son honrados. Sí, desde luego, pero
inspirados por el odio y después crédulos en proporción directa
con esta misma pasión.
Lo que está fuera de duda era la fuerza incalculable que
dan a las acusaciones la perseverancia, la unanimidad con la
que innumerables sociedades jacobinas repetían, reproducían la
fórmula enviada de París, cantando invariablemente, sin que
faltara ni una sola vez el mismo coro. Se vio en el siglo XVII,
sobre todo en la guerra de los jesuitas contra Port-Royal, la
fuerza invencible de una palabra repetida a todas horas, todos
los días, por un coro de treinta mil voces. Y aquí no eran treinta
mil, sino doscientas mil o más. El oído, una vez habituado,
acaba por aceptar este rumor como opinión general, la voz del
pueblo y la voz de Dios. Se comienza dulcemente, por un tono
bajo, muy bajo: se eleva lentamente con un crescendo hábilmente
preparado y se llega hasta la violencia sin detenerse ya.
Sobreviene el estallido; el enemigo queda aturdido, hundido<
La fortuna de Danton, de la cual tengo un detalle auténtico
(que usaré a su debido tiempo), parece haber podido variar de
1791 a 1794. Consistía en una casa y algunos pedazos de tierra
en Arcis, que ensanchó un poco y que posee aún su honrada
familia.
Yo no digo que Danton y todos los hombres que entonces
manejaron los negocios en medio de la tempestad no hayan
vivido con largueza, no hayan amontonado y perdido, no
hayan sido malos administradores de la fortuna pública. Pero
que hayan robado, que en medio de tantos peligros, seguros de
morir al día siguiente, hayan tenido la baja e innoble
prevención de llenar sus bolsillos para vaciarlos en el patíbulo,
no lo creeré jamás.
Danton, con una naturaleza propicia para los vicios, no
tenía ninguno que fuera costoso. No era bebedor, ni jugador, ni
tuvo ningún lujo, ni pudo tenerlo. Era precisamente aquella la
época en que los hombres de lujo tenían necesidad de arrojarlo
de sí. Amaba a las mujeres, es verdad, y sobre todas a la suya.
Las mujeres eran la parte sensible por donde los partidos le
atacaban, queriendo conquistar alguna influencia sobre él. Así
el partido de Orleáns trató de hechizarlo por medio de la
amante del príncipe, la hermosa señora Buffon. Danton, por
imaginación, por exigencia de su temperamento fogoso, era
muy inconsecuente en este campo. Sin embargo, su necesidad
de amor real le conducía todas las noches a su hogar, al lado de
la buena y querida mujer de su juventud, a la oscura cámara del
viejo Danton.
En realidad no tenía ningún vicio caro, sino una larga e
inevitable hospitalidad, una mesa siempre preparada, a la que
sus amigos (y el número era grande) debían sentarse por placer
o a la fuerza. Siempre fue el mismo, incluso en sus épocas de
pobreza, ignorando siempre el valor del dinero. Abogado sin
pleitos, sin dietas, socorrido por su buen padre, el limonero de
Pont-Neuf, que le proporcionaba algunos luises cada mes, vivía
regiamente en París, sin preocupaciones ni inquietud, ganando
poco, sin desear nada, derramando por todas partes el oro
inapreciable de su palabra. Era muy ignorante, no leía nunca.
Tenía horror a la pluma, hasta el extremo de no encontrarse
escritos suyos55. Cuando le faltaban víveres se marchaba a
Fontenay, cerca de Vincennes, donde su suegro poseía una
pequeña finca.
Suponer que tal personaje pudiera convertirse en un ser
calculador, egoísta, es hacer demasiado honor a su previsión.
Suponer que amaba locamente y por encima de todo el dinero,
es una metamorfosis original, rarísima, increíble. Lo que sí es
muy probable, verosímil, es que en su ministerio hubiera el
mismo orden que en su casita del pasaje del Commerce, pues
Danton ni era fuerte en aritmética ni sintió jamás predilección
por los logaritmos. Habituado a vivir como un bohemio, de
cualquier forma, hace el mismo caso al dinero de la República
como al de su suegro, con la diferencia de que en lugar de la
buena y sabia madame Danton, que aún lograba poner un poco
de orden en el hogar, tuvo en el gran hogar de la República por
administradores y amas de gobierno a sus amigos Lacroix,
Fabre, Westermann y otros, quienes para el juego o el amor
abusaban frecuente y escandalosamente de su demasiado fácil
amistad.
Los hombres de esta época, acostumbrados a ver en cada
hombre y en cada cosa un fin premeditado y positivo,
preguntaron: “¿Qué quería Danton? ¿Hacia dónde mira? Si no
soñaba con el dinero, ¿aspiraba entonces al poder? ¿Anhelaba la
dictadura?”. Ésta fue la cuestión planteada por los girondinos y
esto prueba elocuentemente su espíritu superficial, poco capaz
para penetrar en las profundidades de la naturaleza bien
observada.
Un estudio atento y minucioso de este carácter nos autoriza
a decir lo que del resto han dicho dos contemporáneos bajo otra
forma: Danton no quería ser otra cosa que ser Danton, es decir, dar
expansión a toda la fuerza que residía en él. No tenía ambición
política; se sentía instintivamente una potencia natural, un
elemento, como el rayo, el mar. ¡Ser rey! ¡Qué miseria!
¿Trocarse en el rey de la Revolución destruyéndola? Esto
hubiera sido descender para quien se creía la Revolución
misma.
Madame Roland jamás comprendió nada de esto.
Desconocía profundamente a quien aborrecía.
Madame Roland y la Gironda, lo mismo que Robespierre y
los jacobinos, pertenecían, como ya hemos dicho, al siglo XVIII,
a Rousseau, a la burguesía filosófica. Todo eran espíritus de
análisis y lógica. Danton era una fuerza orgánica: diferencia
profunda de naturaleza y de método, que debía convertirlos a
aquellos y a este en enemigos irreconciliables, más
irreconciliables aún que su odio.
Danton, a pesar de su notable relieve como figura de
actualidad, no ha sido exclusivamente hombre de su siglo.
Pertenece a un elemento muy denso de las masas que jamás
varía. Ocurre como con el océano: creeréis sin duda que el
movimiento, las variantes que aparecen en la superficie revelan
la agitación profunda del mar. Nada más equivocado. A veinte
o treinta pies de la superficie, salvo ciertas corrientes, el océano
permanece inmóvil. Así es eternamente la masa de campesinos
de Francia.
Todo cambia menos ellos, que no cambian jamás.
Danton, de raza agricultora, tenía sobre las condiciones de
abogado, de tribuno, de gran orador, una corteza de campesino.
Se le adivinaba sin dificultad por su recia estructura, sus anchas
espaldas o sus manos rudas. Su rostro de cíclope, cruelmente
minado por la viruela, recordaba el de la gente del campo,
donde los niños no reciben más cuidados que los de la
naturaleza. La escuela no le modificó gran cosa, gracias a su
holgazanería como alumno. Con modificaciones de educación y
situación, subsiste en él el personaje enérgico, conocido entre
los campesinos de Champagne, los astutos compatriotas del
bueno de La Fontaine.
Estos hombres que se consideran sencillos no lo son tanto
como para aceptar principios de muy dudosa ortodoxia.
Admiten, por ejemplo, sin dificultad, la falsa doctrina de que
existen dos morales, una pública, otra privada, y que la
primera, si es necesario, debe ahogar a la segunda. Es la teoría
de todos los políticos de la época. Se creían hijos de Bruto,
siéndolo de Maquiavelo. Los jesuitas no se hubieran expresado
de mejor modo: todo se permite para conseguir el mayor bien
posible.
Grave principio de corrupción para los hombres
revolucionarios.
En Danton se reveló siempre incontestablemente la
inconsecuencia de principios opuestos: nunca las ideas de
violencia y humanidad se ligaron en su alma en maridaje
bastardo, sino al contrario, repudiándose. No fue siempre
sincero; como los demás, intrigó, mintió. Desde luego, no
mintió por aparentar bondad. Entre el cúmulo inmenso de
palabras improvisadas, lanzadas en el variable curso de los
acontecimientos, no se encuentra una que revele al fariseo. Su
defecto fue todo lo contrario.
Lo que ocultó y lo que brilló frecuentemente en sus
discursos, y muchas veces en sus actos, esto fue lo que tuvo de
bueno. Una multitud de hombres a quienes él salvó (cada día la
tradición revela hechos de este género) afirman la humanidad
de Danton.
Sus enemigos no se equivocaron: vieron ese lado sensible
de Danton, es decir, que tenía corazón. Tanto él como los suyos
fueron bautizados desde entonces con una palabra: indulgentes.
Sus fanfarronadas terroristas no les sirvieron de nada.
No se pudieron lavar de este crimen. Danton, Camille
Desmoulins, Fabre d'Églantine abrieron y cerraron la
Revolución con la palabra proscrita: clemencia. El último, en su
Philinte, escribe al final de su obra esta palabra, esta voz del
verdadero corazón de Francia: “Nada hay grande sin la
piedad56”.
Se ha visto en nuestras citas de Camille Desmoulins, cómo
este intentaba eludir las terribles exigencias de Marat,
compartiendo con él, dándole alguna cosa para salvar mucho
más. Esta fue la opinión común, su contradicción. Creyeron en
el Terror como principio, lo admitieron como necesidad
absoluta para la salvación pública y creyeron que
organizándolo podrían limitarlo.
Desde que terminó 1792 se necesitaba excesivo valor para
arriesgar una palabra de piedad. Danton, cuando comenzó el
proceso del rey, se aventuró, intentando despertar no la
misericordia, sino la generosidad del vencedor, el instinto
magnánimo de no acabar con el enemigo arrastrándole por los
suelos. Este detalle lo hace constar en honor de Danton un
historiador digno de crédito y enemigo suyo.
La obra no era difícil si se hubiera podido hablar a Francia.
¿Pero cómo? ¿A través de los periódicos? Danton se abstuvo
siempre. Nada hubiera sido más inseguro. Prefería dirigirse a
los clubs, seguro de que una palabra elocuente que expresara la
justicia y prendiera en la muchedumbre, se extendería
rápidamente hasta el infinito, como lo hacen las vibraciones del
día y de la luz que en un momento iluminan a millones de
leguas. Danton creía que en un pueblo eminentemente vivo,
nervioso, la chispa de la magnanimidad puede provocar un
incendio inmenso de misericordia, transformándolo todo. Se
guardó muy bien de hacer sus ensayos con los jacobinos en el
centro de la política revolucionaria. Prefería el Club de los
Cordeleros, la antecámara del furor y de la violencia, porque
Danton creía en el corazón de los furiosos. Un día que algunos
cordeleros le censuraron porque no hablaba ya del proceso del
rey, retardando su muerte, contestó: “Una nación se salva, pero
no se venga<”.
Se admiraron los cordeleros, pero la frase ganó poco
terreno. Acerca de esta cuestión existía un partido, una
emulación, una especie de apuesta entre los furiosos. Luchaban
en el fatal terreno del honor y la fe revolucionarios, en el que no
se podía retroceder ni un paso.
La situación de Danton era muy embarazosa. Al no poder
tratar con los furiosos, debía dirigirse a los moderados, dar la
mano a la Gironda, ganar por ella el lado derecho y arrastrar el
centro y dar el sorprendente espectáculo de un Danton
moderado, afrontar el epíteto de traidor que de un golpe le
arrancaría a todos sus amigos de la Montaña, siéndole fiel sólo
la derecha y quedando a la piedad de sus nuevos amigos< Esto
no podía ser.
El efecto que produjeron las declaraciones de Danton fue el
de debilitar a la Montaña y a la Convención y el provecho no
fue realmente para la Gironda, sino para los realistas. No sólo
para los realistas sino también para el extranjero, para el
enemigo.
Hacía falta que la Gironda no obligara a Danton a ser
girondino, dejándole como era, que fuera Danton, y que el
combate continuara sobre puntos secundarios.
Danton hizo un supremo esfuerzo para la unidad de la
patria. Solicitó (hacia el 30 de noviembre o quizás algo después)
una última entrevista con los jefes de la Gironda. Era
indispensable para él que fuese secreta. Si tal encuentro hubiera
sido público, Danton irremisiblemente se habría perdido. La
entrevista tuvo lugar en una casa de campo, a cuatro leguas de
París, en los alrededores de Sceaux. En este país de bosques
había entonces una arboleda muy espesa todavía, por lo que
merecía el nombre que uno de sus cantones lleva: Val-aux-
Loups. ¿Cómo siendo tan conocido Danton se atrevió y
consiguió salir de París sin llamar la atención? Es muy probable
que en el pueblecillo de Cachan, que está en el mismo camino,
lo recibiera Camille Desmoulins con su madre, la madre de
Lucile, amiga íntima de madame Danton.
La influencia de ésta, muy decisiva sobre Danton, fue
durante mucho tiempo la brújula de este si no nos
equivocamos. Danton amaba con pasión a su mujer y la veía
morir. La aplastante rapidez de aquella Revolución descargó
sobre la buena mujer golpe tras golpe, quebrantándola. La
reputación terrible de su esposo, que gozaba de la espantosa
fama de haber hecho la Revolución de septiembre, la había
matado. Fue esto como una sombra que surgió en la casita del
pasaje del Commerce, en la triste casa que hace de arcada y
bóveda entre el pasaje y la calle (triste por cierto) de los
Cordeleros. Hoy se llama calle de la Escuela de Medicina.
El golpe fue muy fuerte para Danton. Llegó al punto fatal
en que el hombre, habiendo cumplido por la concentración de
sus facultades con la misión principal de su vida, se reduce, se
achica en su unidad. El resorte de la voluntad pierde tensión,
vuelven con fuerza la naturaleza y el corazón, lo que fue
primitivo en el hombre. Todo esto, en el curso ordinario de los
sucesos, llega en dos distintas épocas de la vida, divididas por
el tiempo. Pero entonces, ya lo hemos dicho, no existía ya este
tiempo. La Revolución lo había matado junto con otras muchas
cosas.
Llegó el momento para Danton. Su obra hecha, la salvación
pública en 1792, tuvo, contra su voluntad, un momento de
flaqueza, la insurrección de la naturaleza que le mortificó el
corazón, despertando el orgullo y el furor, sacudiéndole casi
hasta la muerte.
Los hombres que viven en la calle, popularizados, que
nutren los pueblos con su palabra, con el poderoso ímpetu de
su pecho y ardiente sangre de su corazón, sienten una
extraordinaria necesidad del hogar. Necesitan que se
tranquilice su espíritu, que se les calme el corazón. Y esto no lo
puede hacer nadie más que una mujer y muy buena, como la de
Danton. Si juzgamos su físico por su retrato, era bella, tranquila,
dulce. La tradición de Arcis, adonde ella iba frecuentemente, la
hace piadosa, naturalmente melancólica, de un carácter tímido.
Tenía el mérito de haber querido, en su situación tranquila
y feliz, correr la azarosa vida con un hombre joven, genio
ignorado sin reputación ni fortuna. Virtuosa, lo escogió a pesar
de sus vicios, que delataba su semblante descompuesto. Se
asoció a su destino oscuro y vago, que se fue forjando en la
tempestad. Sólo una mujer, pero llena de corazón; había
atrapado al vuelo este ángel de la luz y de las tinieblas para
seguirlo a través del abismo, atravesar el Puente Sirat< pero en
ese momento se quedó sin fuerzas y se deslizó en las manos de
Dios.
“La mujer es la Fortuna”, se ha dicho en algún lugar de
Oriente. No fue solamente la mujer lo que perdió Danton: fue
su fortuna, su destino; era la juventud y la gracia. Una mujer de
un profeta árabe le preguntó por qué recordaba tan
frecuentemente a su primera mujer: “Lo hago, dijo, porque
creyó en mí cuando nadie me creía”.
Yo no dudo de que fuera madame Danton la que hizo
prometer a su esposo que salvaría la vida del rey si peligraba o
en todo caso, la de la reina, la piadosa Madame Elisabeth y los
dos niños. Ella tenía también dos hijos: uno, concebido en el
momento solemne que siguió a la toma de la Bastilla (se sabe
por las fechas); el otro en 1791, cuando muerto Mirabeau y la
Constituyente extinguida, se abría el porvenir de Danton, quien
se convirtió en rey de la palabra en la nueva Asamblea.
Esta madre, entre dos cunas, gemía enferma, asistida por la
madre de Danton. Cada vez que entraba, estrujado, herido por
las cosas de la calle, dejando a la puerta la armadura del político
y la careta de acero, encontraba esta otra herida, esta llaga
terrible, dolorosa, la certidumbre de que dentro de poco le
habrían de desgarrar el alma, le habrían de guillotinar el
corazón. Danton amó siempre a esta excelente mujer, pero su
ligereza, su prisa, sus ocupaciones le llevaban a otra parte. Y he
aquí que ella partía mientras Danton se apercibía de la fuerza,
de lo profundo de su amor. Y él nada podía hacer; su esposa
huía, se escapaba de su lado.
Lo más duro es que él no la podía ver hasta el último
instante y recibir su último adiós. No podía permanecer allí.
Tenía que abandonar el lecho mortuorio. Su situación
contradictoria iba a aparecer; le era imposible poner de acuerdo
a Danton con Danton. Francia, el mundo, iba a fijar sus ojos
sobre él en este fatal proceso al rey. No podía hablar ya, debía
callarse. Si no encontraba medios para reunir a la derecha y al
centro, la masa de la Convención, Danton tendría que alejarse
de París, desterrarse a Bruselas para volver sólo cuando el curso
de las cosas y el destino hubieran desligado o roto el nudo.
¿Pero entonces, esta pobre mujer tan enferma viviría?
¿Encontraría en su amor suficiente aliento y fuerza para vivir
hasta entonces, a pesar de la naturaleza, y guardar el último
suspiro para su marido cuando regresara?< Sería muy tarde; lo
presentía. No encontraría más que la casa en plena soledad, sus
hijos sin madre y este cuerpo amado hasta lo infinito en el
fondo del ataúd. Danton no creía en el alma. Era el cuerpo a
quien perseguía y deseaba ver de nuevo.
Un velo cubría este trágico porvenir. Danton tuvo la
presciencia de su porvenir cuando conferenció con sus
enemigos en Sceaux pidiéndoles amnistía. Ya encontramos a
este hombre fiero, arrastrado por la necesidad, aislado, sombrío
por los primeros soplos del invierno.
Desgraciadamente ignoramos los detalles de la entrevista.
Sólo el azar hizo conocer el resultado tan fatal para Francia.
Tampoco sabemos el nombre de los girondinos que fueron
llamados a la misteriosa cita. Parece que algunos (Vergniaud,
sin duda, Pétion, Condorcet, Gensonné, Clavieres y quizás
Brissot) lo amnistiaron; los demas no quisieron trato.
Los otros eran amigos personales de los Roland, Buzot y
Barbaroux.
Los otros eran tres girondinos propiamente dichos,
abogados de Burdeos: Guadet, Ducos y Fonfrède. Los dos
últimos, en su ardiente entusiasmo de pureza republicana,
querían que la Revolución, su virgen adorada, llevara su ropa
sin mancha. Guadet, el atleta ordinario de la derecha, hablador
fogoso e infatigable, había combatido muy frecuentemente a
Danton para perder el amargor de la lucha.
¿Qué palabras tuvo Danton, qué respuestas, qué encontró
en su corazón en este momento decisivo para defenderse él y
defender la unidad de la patria? Nadie lo ha sabido, ni nadie lo
sabrá. La historia enmudece aquí. Sólo se conocen las últimas
palabras que dijo a Guadet, cediendo a su orgullo: “Guadet,
Guadet, no tienes razón; no sabes perdonar< No sabes sacrificar
tus resentimientos por la patria< Tú eres obstinado y
perecerás”.
Objeto de los capítulos siguientes.—Circunstancias atenuantes en
favor de Luis XVI. —Mentiras del rey constatadas por los realistas.—
Llamamiento del rey a las potencias extranjeras.—No había en 1793
ningún documento contra él.—Su jesuitismo político y su sumisión a
las doctrinas de la razón de Estado y de la salvación pública.—Los
reyes y príncipes, formando una familia, desconocen y traicionan la
nacionalidad.—Cada nación se convierte en un ser, la violación de
una nación es el crimen más grande.
Somos conducidos ya por el drama revolucionario sin que nada
nos pueda detener. Del proceso al rey a la catástrofe de los
girondinos, al Terror, no hay detención posible.
Este drama, sin embargo, no es toda la Revolución.
I. Ofrece, aparte, un hecho inmenso que es independiente y
que podría llamarse la gran corriente de la Revolución,
corriente regular, invariable, invencible, como las grandes
fuerzas de la naturaleza. Es la conquista interior de Francia por
ella misma, la conquista de la tierra por el trabajador, el cambio
más grande que tuvo jamás lugar en los anales de la propiedad
desde las leyes agrarias de la antigüedad y de la invasión
bárbara.
II. Estos dos movimientos, sin embargo, no lo abarcan todo.
Bajo la conquista del territorio y el drama revolucionario se
descubre un mundo inmóvil, una región dudosa a la que hay
que descender, inundada por el marasmo de la indiferencia
pública. Se había observado este hecho ya en algunas
poblaciones, especialmente en París, desde el fin de 1792. Marat
lo deploró en diciembre. Las secciones son poco frecuentadas,
los clubs están casi desiertos. ¿Dónde están las grandes
muchedumbres de 1789, los millones de hombres que rodearon
en 1790 el altar de las federaciones? No se sabe. El pueblo, en
1793, entró en sí; al final de este año hará falta asalariarlo para
que vuelva a las secciones.
III. En esta reciente apatía, y para remediarla, se rehace, se
recompone la temible máquina que descansó en 1792, la
máquina de la salvación pública y su principal resorte, la sociedad
de los jacobinos.
Éstas son las tres cuestiones graves donde debemos
detenernos antes de entrar en el torrente del que no saldremos
más.
Sin el conocimiento previo de cuanto afectaba al proceso
del rey, no podemos juzgar el proceso mismo. Sin embargo, no
suspenderemos hasta entonces la atención del lector, sin duda
interesado en esta cuestión de derecho y de humanidad.
Diremos inmediatamente y sin titubear que estamos
convencidos de la culpabilidad del rey Luis XVI, cosa
independiente de la narración del proceso. El proceso era
imposible en el año 1793; no había ningún documento decisivo
contra él. El proceso podría hacerse hoy perfectamente, porque
tenemos en nuestro poder pruebas irrecusables.
Luis XVI era culpable. Es suficiente para convencerse de
poner frente a sus alegaciones las de la parte contraria, las
aplastantes confesiones que han hecho, sobre todo después de
1815, los realistas franceses y extranjeros, los más devotos
servidores del rey.
Nos apresuramos a confesar, de todos modos, que había a
su favor importantes circunstancias atenuantes. La fatalidad de
raza, de educación, de medio ambiente, le transmitían una
terrible ignorancia. Cosa extraña, entre sus innumerables
mentiras, no se reprochaba nada y se consideraba inocente. Su
ministerio Turgot, la gloria marítima de su reino, Cherburgo y
la guerra de América eran hechos que pedían clemencia para él.
Aproximemos sus alegaciones y los desmentidos que les
dan los realistas.
I. Yo no tuve jamás la intención de salir de mi reino, dijo el 26
de junio de 1791 en su declaración a los comisarios de la
Constituyente. El 20 de junio dijo a Valory, guardia de corps:
Mañana iré a acostarme a la abadía de Orval, abadía situada fuera
del reino, en tierra austriaca (publicado en 1823, pág. 257 del
tomo Affaire de Varennes, colección Barrière). No existe testigo
más grave que el del propio Valory, que dio la vida al rey en el
peligroso viaje de Varennes y, sobreviviendo milagrosamente,
desplegó en 1815 su fanatismo realista como presidente de la
cámara de Doubs.
II. Yo no tengo ninguna relación con mis hermanos, dijo el rey
en la misma declaración del 26 de junio de 1791. Y diez días
después, el 7 de julio, dijo Bertrand de Molleville: El rey expedía
sus poderes a Monsieur. Las memorias judiciales de Froment,
primer organizador de las Vendées meridionales, nos
informaron hacia 1820 de que el rey tenía como agente
ordinario entre él y sus hermanos al alemán Flachslanden.
III. Yo no tengo ninguna relación con las potencias extranjeras ni
les he dirigido ninguna protesta (declaración del 26 de junio de
1791). Las Memorias de un hombre de Estado (I, 103) nos dan
textualmente el documento que dirigió a Alemania el 3 de
diciembre de 1790 y atestiguan que dirigió iguales documentos
a España y otras potencias. MalletDupan fue especialmente
enviado en 1791 a los príncipes alemanes para explicar de viva
voz lo que no quería escribir.
El mismo día en que el rey aceptó solemnemente la
Constitución, recibiendo en cierto modo la amnistía nacional, lo
vimos entrar llorando de cólera, humillado por la nueva
ceremonia, y en este exceso, escribir inmediatamente, ab írato,
al emperador (Madame Campan, II, 169). El ligero testimonio
de la camarera se trueca en grave cuando se trata de esta escena
interior, tan pacífica, de la que ella y muchas más personas
fueron testigos.
IV. Si niega toda relación con las potencias extranjeras, con
más razón negará que haya pedido auxilio a los ejércitos extranjeros.
Sin embargo, los Bouillé, en sus justificaciones dirigidas a los
realistas, dijeron con franqueza militar lo que había. El padre
explicó y dijo ya algo en 1797. El hijo (Mem. 1823, pág. 41) habla
más claro todavía. Enviado para preparar el viaje de Varennes,
exigió un escrito del rey y de la reina. “La reina decía en este
escrito que era necesario asegurarse la alianza con las naciones
extranjeras y que se debía trabajar con calor< La carta del rey era
de su puño y letra y estaba detallada. Decía que hacía falta buscar
socorros extranjeros y ser pacientes hasta entonces”.
Dio amplios poderes a Breteuil para tratar con el extranjero.
Todos los escritores realistas lo confiesan sin dificultad.
En 1835 la Revista retrospectiva publicó la carta que la reina
escribió al emperador su hermano el 1 de junio de 1791 para
obtener de él un socorro de tropas austriacas, diez mil hombres para
comenzar; pero una vez el rey libre, dice, verían con alegría a las
potencias apoyar su causa.
Hue, ayuda de cámara del rey, que el 10 de agosto lo
acompañó de las Tullerías a la Asamblea, le vio enviar un
gentilhombre al rey de Prusia. ¿Con qué fin? La invasión
inmediata de las tropas lo indica demasiado elocuentemente.
Durante toda la expedición de Longwy a Verdun, de Verdun a
Valmy, un agente personal de Luis XVI, Caraman, va con el rey
de Prusia (Memorias de un hombre de Estado, I, 418) sin duda para
equilibrar la influencia de los jefes de los emigrados y para
conservar el carácter de socorro de la expedición pedido por
Luis XVI, dirigido por él mismo, y aprovecharlo en beneficio
propio.
Cautivo en los Feuillants, en el Temple, el rey temía a los
emigrados y a sus hermanos tanto como a los jacobinos. Tomó,
desde luego, sus precauciones contra ellos manteniéndose cerca
de los soberanos. Lector asiduo de Hume, lleno de recuerdos de
Carlos I, que pereció por haber provocado la guerra civil, quiso
evitarla más que cualquier otra cosa. Pensó que cuando
penetraran los extranjeros en Francia no apartarían de las
furiosas pasiones de los emigrados su espíritu de venganza, su
insolencia, su espíritu de reacción. Su primer plan fue
introducir al extranjero, pero en tal medida resultó ser un
maestro; llamó a un cuerpo considerable de suizos, los veinte
mil hombres que autorizaban las antiguas capitulaciones, otro
cuerpo de españoles y piamonteses, doce mil austriacos nada
más y pocos prusianos. Él desconfiaba de Austria y todavía más
de Prusia. Fue ya en los últimos momentos, después del 10 de
agosto, cuando se arrojó en brazos de esta última nación.
Se puede decir que en realidad sus hermanos le perdieron.
Implacables enemigos de la reina, no habrían vuelto más que
para hacer el proceso del rey, anulándolo y arrogándose la
realeza como tenencia general. Luis XVI temía sobre todo al
conde de Artois, pupilo del avispado Calonne. Lo que pudiera
ser más agradable para esta corte de intrigantes, es la muerte de
Luis XVI. Se bailó en Coblenza (si debemos creer a un libro muy
monárquico) el 21 de enero.
La Convención ignoraba totalmente esta situación de Luis
XVI con respecto a la emigración. Habría tenido alguna piedad
si hubiera sabido que este hombre desafortunado estaba entre
dos fuegos y temía hasta a su propia familia.
La Convención ignoraba asimismo los hechos graves y
reales que se le inculpaban a Luis XVI.
Ni uno de los que le acusaron en la Convención, ni Gohier,
ni Valazé, ni Mailhe, ni Rulh, ni Robert Lindet supieron nada, ni
articularon nada positivo. Declamaban generalmente,
divagaban, caminaban en tinieblas, queriendo averiguar a
tientas. Acusaban por tres series de cosas: por cosas amnistiadas
(Nancy, Varennes, el Campo de Marte) por su aceptación de la
Constitución en septiembre de 1791, por cosas inciertas y difíciles
de probar (¿ha dado dinero para pagar un decreto? ¿Ha
descuidado voluntariamente la organización de un ejército?) o
por cosas que no pueden motivar la acusación más que indirectamente
(se censura, por ejemplo, que no señalara un día a la semana
para leer las cartas de Francia, mientras que diariamente y en el
acto de la recepción abría las del extranjero).
Ahora que conocemos los hechos y vamos caminando hacia
la luz, nos queda un punto oscuro, y es explicar cómo un
hombre que nació honrado, que vivió creyendo serlo, pudo
mentir en tantos puntos.
No hablo siquiera de esos actos pasajeros que los políticos
acuerdan sin escrúpulos, según circunstancias, y que parecen
formar parte de la comedia de la realeza. Hablo de sus
discursos diarios, de conversaciones continuadas hasta hacer
creer, aun en junio de 1791, en su celo constitucional, mientras
escribía el 20 su declaración desautorizando todas estas
palabras, proclamándose a sí mismo hombre falso,
prevaricador, informal.
La educación jesuítica que recibió y la libertad que los curas
le ofrecían para mentir, no resultan aún suficientes para
explicar sus grandes contradicciones. En su dependencia
misma, Danton conocía demasiado a los jesuitas y no los
obedecía si sus consejos estaban reñidos con su conciencia.
El fondo de esta conciencia, lo conocemos por el más grave
de todos los testigos, Malesherbes, era la tradición realista
heredada directamente de Luis XIV, pero mucho más antigua.
El principio de salvación pública o de la razón de Estado. Ya en
los tiempos de Felipe el Hermoso se empleaba la primera razón,
pero en el siglo XVIII, bajo Richelieu, Mazarino, Luis XIV,
prevalece la segunda. Luis XVI, desde su juventud, estaba
imbuido en la idea de que la salvación pública es la suprema
ley y que en su nombre todo está permitido.
Su ayuda de cámara, Hue, cuenta en sus memorias que,
encerrado durante el Terror cerca de Malesherbes, fue a verlo
por la noche y a recoger sus últimas palabras. El ilustre anciano
le habló sin cesar de Luis XVI, de sus buenas intenciones y de
sus virtudes. Sobre un punto, sin embargo, la rehabilitación de
los protestantes, encontró dificultades por parte del rey. Una
ley que no solamente excluía a los protestantes de los empleos,
sino que no les permitía vivir y morir legalmente, le parecía
muy dura: “Pero en fin, decía, es una ley del Estado, una ley de
Luis XIV; no mudemos los signos de lo antiguo; desconfiemos
de una ciega filantropía. —Sire, le respondía Malesherbes, lo
que Luis XIV juzgaba útil entonces hubiera podido convertirlo
hoy en nocivo, ya que la política nunca va contra la justicia. —
¿Dónde puede residir más dignamente la justicia? ¿La ley
suprema no es la salvación del Estado?<”. Esta tradicional máxima
hacía inflexible al rey. Malesherbes no obtuvo para los
protestantes más que la supresión de las leyes penales
formuladas contra ellos, y su rehabilitación fue menos
conseguida que arrancada diez años después, gobernando
Loménie, es decir, por la Revolución misma, que ya llamaba a la
puerta, amenazadora y terrible.
La doctrina de la salvación pública, atestada contra los reyes,
no fue el fondo de su política, el gran misterio de Estado,
arcanum imperii, que se transmitían todas las familias reales.
Los jesuitas la enseñaban contra los mismos papas si estos no
obedecían a los jesuitas. Luis XVI había recibido estas doctrinas
por dos fuentes a la vez, por su gobernador, La Vauguyon,
jesuita de sayo corto, y por la tradición de Luis XIV, por el
respeto hereditario de la familia hacia la memoria del gran rey
y del gran reino.
Este indulgente príncipe (verdadero jesuita político), de
acuerdo con la política del jesuitismo religioso, permitía todo
desafuero a los reyes e incluso justificaba el asesinato. Una casa
honrada, la devota casa de Auche, no rechazó el asesinato de
Waldstein y de otros asesinatos menos conocidos. Luis XIV, un
hombre honrado, adjudicó a la razón de Estado y a su devoción
por ella la proscripción de 600.000 franceses. ¿Quién llenó todas
las Bastillas bajo Luis XV, quién las conservó llenas durante
sesenta años (y eso en tiempos de paz), quién, sino la razón de
Estado?
¿Cuánto más debió absorber a Luis XVI este principio en
aquella terrible crisis de falsas murmuraciones, donde la
mentira se profesaba habitualmente, cuando se hizo un
llamamiento al extranjero?
Pero el mismo principio se volvió contra su maestro,
repitiendo despiadadamente los argumentos monárquicos para
demostrar que la razón de Estado exigía la muerte del rey.
La Revolución, convertida en reina, entró en las Tullerías,
encontró este viejo mueble real y lo empleó inmediatamente,
arrojándolo a la cabeza de los reyes que tanto lo habían
utilizado.
El rey, a decir verdad, era menos culpable que la realeza.
Esta hacía de los soberanos una clase de seres aparte, que no se
aliaban más que entre sí, constituyendo una sola familia todos
los reyes de Europa. Todos se convirtieron en parientes y
encontraban demasiado natural ayudarse mutuamente contra
los pueblos. El rey de Francia, por ejemplo, más próximo
pariente de España que ningún otro francés (más que el mismo
Orleáns, más que los Condé), llamó sin escrúpulo a sus primos,
los españoles, contra Francia.
A medida que la idea de las nacionalidades se fortificaba,
se precisaba, se volvía sagrada para los hombres, los reyes, que
no eran más que una misma raza, una misma sangre, formando
una sola familia aparte de la humanidad, perdían enteramente
de vista la noción de la patria. Marchaban así al revés de la
corriente general de la humanidad; pueden decirse sin pasión
las apasionadas palabras de Grégoire, hablando, sí, francamente
sin acusación personal alguna, calificando a los más honrados
de más desleales, los reyes se volvían monstruos.
La originalidad del mundo moderno es que, conservando,
aumentando la solidaridad de los pueblos, fortifica el carácter
de cada uno, precisa su nacionalidad, hasta que cada pueblo
obtiene su unidad absoluta, aparece como una persona, un alma
consagrada ante Dios.
La idea de la patria francesa, oscura en el siglo XVII y como
perdida entre la generalidad católica, va apareciendo, estalla en
la guerra de los ingleses y se transfigura en la Doncella de
Orleáns. Se oscurece nuevamente en las guerras de religión del
siglo XVI; hay católicos, hay protestantes. ¿Quedan todavía
franceses? Sí; las brumas se disipan; hay y habrá una Francia; la
nacionalidad se señala con fuerza irresistible; la nación no es ya
una colección de seres diversos, sino un ser organizado, aún
más, un ser moral: se revela un admirable misterio: la gran alma
de Francia.
La persona es cosa santa. A medida que una nación toma el
carácter de una persona y se convierte en alma, su
inviolabilidad aumenta en proporción. El crimen de violar la
personalidad de la nación se convierte en el más grande de los
crímenes.
Es esto lo que no comprendieron jamás los príncipes ni los
grandes señores, aliados, como los reyes, con familias
extranjeras. Se sabe con qué ligereza los Nemours, los Borbones,
los Guise y los Conde, los Biron, los Montmorenci y los Turenne
trajeron al enemigo a Francia. Las lecciones más severas no les
hicieron comprender el derecho. Luis XI trabaja, Richelieu
trabaja en este sentido también, y la historia, dócil esclava de
señores que la pagan, ha escarnecido la memoria de estos
preceptores de la aristocracia< Y, sin embargo, sin estos ¿cómo
se hubiera comprendido lo que todo el pueblo sentía? ¿Cómo
rudas cabezas feudales habrían podido convertirse en
ciudadanos, en franceses?
Hacía ya doscientos años que la Doncella de Orleáns había
dicho: “El corazón se me parte al ver correr la sangre de un
francés”. Y este sentimiento nacional estaba tan poco
desarrollado entre la aristocracia francesa, que cuando
Richelieu condenó a muerte a un Montmorenci, aliado de los
españoles, empuñó las armas y derramó sin escrúpulo la sangre
de la guerra civil, lo que supuso para la nobleza motivo de
escándalo y asombro.
¿Las naciones no tienen, pues, su inviolabilidad? ¿Francia
no es como una persona, como un ser viviente, una vida
consagrada a garantizar por las penalidades del derecho? ¿Es,
por el contrario, un objeto cualquiera contra el cual todo se
permite?
Matar a un hombre es un crimen. ¿Qué será matar a una
nación? ¿Cómo se calificará este atentado? Y hay, sin embargo,
algo peor que matarla, y es envilecerla, entregarla a los ultrajes
del extranjero, violarla, arrancarle el honor.
Hay para una nación, como para la mujer, algo que
defender, o si no, prefiere morir.
No hace falta para esto consultar a los sabios ni los libros de
derecho público. Los libros son nuestras provincias asoladas
por el extranjero. Estas ya no se restablecen más. La Provenza,
en muchas zonas, es hoy un desierto, provocado hace
trescientos años por la traición de los Borbones. Las provincias
conocen esto perfectamente, sobre todo en las campiñas del
este, que tanto sufrieron después de 1815 por la invasión del
extranjero. Si el egoísmo de las capitales ha podido olvidarlo,
los campesinos no olvidan nunca el día en que les incendiaron
la hacienda y les mataron las bestias< ¡Anatema a quienes nos
han puesto en semejante caso, abriendo las puertas al cosaco;
que en la casa del francés desarmado, entre la madre que llora y
la joven que tiembla, ayudaron al jefe bárbaro!
Los que de cerca o de lejos provocaron estos
acontecimientos serán eternamente responsables. Este crimen es
para el único para el que no puede haber clemencia.
Muchos realistas leales, los que en 1813 siguieron con los
ojos cerrados su legítima impaciencia por destruir el
insoportable juego imperial, han sido duramente castigados;
entre tan triste suceso, ni siquiera les quedó el consuelo de
absolverse a sí mismos de haber abierto las puertas (al menos
indirectamente) al extranjero. Yo tengo una prueba que debo
mencionar aquí. Esto me ha hecho experimentar que, si la
ilusión, el instinto mismo de la libertad, han conducido muchas
veces a los hombres a violar la patria, es inmenso también el
remordimiento, la inquietud que sienten por los juicios del
porvenir.
En el momento en que publiqué el principio de la Historia
de Francia, vi llegar hasta mí un hombre de respetable edad, de
venerable aspecto, uno de los más fieles realistas, Lainé. Vino
para una consulta que quería hacer en los archivos sobre una
comuna que pretendía desahuciar a no sé qué personaje,
proceso desgraciadamente muy común entonces y a partir de
entonces. Esta cuestión hizo que nos aproximásemos, y a pesar
de la distancia de nuestras opiniones generales, Lainé me habló
de mi Historia y me animó a que la continuara: “Ya llegaréis, me
dijo, al 1815; no os olvidéis de que si nos hemos decidido a izar
bandera blanca en Burdeos es porque muchos hablaban de que
los ingleses iban a ocupar la población y a enarbolar la bandera
roja”. Lainé, enfermo entonces, próximo a su fin, débil y
jadeante, alto, seco (parecía un fantasma), habló de este triste
suceso con tanta fuerza, con tanto calor, que me sorprendió y
me conmovió; sentí el aguijón profundo que mortificaba su
alma y respeté en él, no sólo sus años y su talento, sino su
carácter, su moralidad y sus remordimientos.
1792)
Por que parecía necesario el proceso.—Agitación de los campos y
cambio general en la propiedad.—Ningún acontecimiento impide la
venta de los bienes nacionales.—Ya se habían vendido algunos por
valor de tres mil millones.—El campesino no creyó nunca en el
regreso del antiguo régimen.—El movimiento está fuertemente
comprometido.—La población de las ciudades se desanima.—El país
permanece indiferente a los asuntos públicos (diciembre).—Estampa
de París, especialmente del Palais Royal.—La sociedad parisina irrita
a los políticos.—Influencia funesta del mundo financiero,—
Descomposición de la Gironda. —Individualidades insociables.—
Espíritu legista; espíritu escriba; fracciones meridionales.—La
autoridad no figura nunca en las fracciones de este partido.—
Indecisión: no hay genios de acción.—Vergniaud y mademoiselle
Candeille (diciembre).—La Bella Granjera.
Luis XVI era culpable, pero no se tenían pruebas de su
culpabilidad. La Francia victoriosa, conquistadora, a cuyos
brazos se arrojaba el mundo, ¿qué peligro inmediato podía
temer? Indudablemente ninguno externo. ¿La salvación pública
exigía que se acelerase el proceso del rey y que se le llevara a la
muerte?
Si se busca una explicación del ardor y la persistencia que
los políticos de entonces mostraron, se encontrará, sin duda,
una razón muy fácil en la oposición encarnizada de los partidos
de la Convención, su sombría furia de jugadores que apuestan
unos y otros su cabeza sobre la cabeza del rey. Pero sería
cometer una injusticia con estos grandes ciudadanos si no se les
reconociera que en esta lucha se inspiraron en un sincero
patriotismo, creyendo verdaderamente que no podían fundar la
nueva sociedad más que aniquilando la sociedad vieja en su
principal símbolo. Creyeron que la muerte de Luis XVI era la
vida de Francia.
Todo el mundo estaba asustado por la desorganización
universal. Se quería un gobierno. Los girondinos creyeron no
poderlo crear más que con el castigo de las matanzas de
septiembre, los de la Montaña con el castigo de las matanzas
del 10 de agosto y con la muerte del rey que, según ellos, la
había ordenado.
Toda soberanía se constata con la jurisdicción. Todo
antiguo señorío comenzó realizando un acto de justicia,
plantando la horca en el palacio. Muchos creyeron que la
Revolución debía hacer lo mismo, asentando su soberanía y
empuñando su cuchilla, haciendo auto de fe, probando que
creía en sus propios derechos.
La sociedad les parecía transformada en polvo que
arrastraban los cuatro vientos. Había necesidad de reunir,
voluntariamente o por la fuerza, a todos los elementos
indóciles, de reconstruir de nuevo la unidad sobre un nuevo
edificio social. ¿Cuál sería la primera piedra? Una vigorosa
negación del viejo sistema. ¿Qué hicieron los romanos para
fundar su Capitolio? Colocaron en su fundación una cabeza
sangrienta, sin duda la de un rey.
Dos cosas parecían espantosas más aún que el peligro
exterior: la parálisis creciente de las ciudades, en las que las masas
permanecían indiferentes a los negocios públicos, y la agitación
en los campos, donde la propiedad estaba transformada; tanto en
unos y como en otros estaba aniquilada la autoridad pública.
El campo, esta Francia durmiente que se mueve cada mil
años, daba miedo y vértigo por su nueva agitación. El viejo
hogar fue destruido y el nuevo apenas si estaba fundado.
Desgarrado el antiguo dominio, rotas sus barreras, vendidos los
muebles señoriales, destrozados, arrojados por la ventana,
sillones dorados, retratos de nobles antepasados avivaban el
fuego. Los comunales, este patrimonio del pobre que fue
durante mucho tiempo granjería de los ricos, quedaron al fin en
poder del pueblo. Él mismo abusaba, no conocía límites, toda
propiedad corría el riesgo de ser comunal.
Los animales, dóciles, hacen como los hombres; inteligentes
imitadores, parecen comprender que todo ha cambiado;
marchan, se confían a las libertades de la naturaleza, haciendo
suavemente ellos también, su 92. La democracia animal,
invasora, insaciable, franqueó las vallas, los fosos. El toro pace
gravemente por la señorial dehesa. La cabra, más pícara, hace
sus reconocimientos en el seno de las seculares florestas: sin
piedad su níveo diente hiere de muerte el árbol feudal.
Los bosques nacionales tampoco estaban mejor tratados. El
nuevo rey, el pueblo, no tenía grandes miramientos hacia sus
propios dominios. El campesino, para hacerse un par de
Zuecos, escogía aquel árbol, señalado por la marina, con el que
podía hacerse la arboladura de un barco, lo atacaba por el pie,
prendiéndole fuego, y lo derrumbaba, destrozándolo. Saqueaba
el monte, arrasaba el bosque mismo que en el invierno sostenía
las nieves protegiendo de las avalanchas a la población.
No hace falta más que una mirada ligera para reconocer en
medio de todos estos accidentales desórdenes el nuevo orden
que se fundaba.
Una misma voz, sobre todos los rumores, se elevaba
poderosa, pronunciando el Ça ira de la conquista y no la voz de
la anarquía.
Entre las bandas de voluntarios que sin medias ni zapatos
marchaban alegremente hacia el norte, habréis visto otras
bandas no menos ardientes, las de campesinos que marchaban
a la subasta de los bienes nacionales. Jamás ejército en batalla,
jamás soldado que entra en fuego tuvo un corazón más duro.
Fue aquello como la revancha del antiguo régimen.
Asunto capital y supremo para la Revolución, que no siente
las mismas crisis de la Revolución. Influye sobre las crisis y no
recibe su influencia57. Camina sordo, ciego. ¿Insensible? No se
sabe, pero marcha< Traza un camino invariable, de una
regularidad fatal, recto, en la misma línea. Es como la nerviosa
pendiente de la catarata. Se trata de la compra de bienes
nacionales.
El campesino ha jurado comprar o morir. Los
acontecimientos ni le detienen ni le importan. Se declara la
guerra y compra. Se derrumba el trono y compra. Se acerca el
enemigo y no siente emoción, continúa comprando sin
pestañear; la proximidad de sesenta mil prusianos le hace
encogerse de hombros. ¿Qué haría esta gente por la
expropiación de un pueblo?
En esta época se había vendido ya por valor de TRES MIL
MILLONES de bienes nacionales (informes del 21 de septiembre y
del 24 de octubre).
Sólida por su masa, la venta de los bienes alcanzó una
división infinita. Las partes divididas en parcelas, las parcelas
en átomos y casi no quedó nadie a quien no tocara algo.
Millones de hombres, directa o indirectamente, de cerca o de
lejos y aun sin quererlo, formaban esta liga: si no como
adquirentes, subadquirentes, asociados o interesados, era como
prestatarios, acreedores, deudores, como parientes o
finalmente, como herederos lejanos, posibles. Era una
muchedumbre que intimidaba por su número, no menos por su
fuerza, su pasión, su espíritu de protección para los suyos.
Tocar a uno era tocarlos a todos. El interés individual se
convertía en interés colectivo. Procesar a un adquirente hizo
surgir de la tierra más hombres que la invasión. Intereses
sensibles hasta este extremo, mezclados, enredados, habían
adquirido el carácter de inacatables. Una revolución fundada
sobre estos cimientos era sólida, fuerte necesariamente.
Figuraos un inmenso bosque en el que en muy poco tiempo,
por virtud de un terreno feraz y fértil, crecen los árboles
entrelazándose sus ramas, trenzándose unos con otros
materialmente, pegándose sus resinas hasta tal punto que la
mirada no llega a descubrir donde hay un tronco aislado.
Podrán llegar al bosque todos los huracanes del mundo, pero
no lograrán arrancar un solo tronco.
Pero justamente por ser la nueva creación una máquina
complicada, se comprendía menos; no se veía más que el azar,
el desorden exterior; no podía vislumbrarse el orden perfecto y
profundo que la naturaleza coloca en todas sus obras. Asustaba
la complicación del fenómeno, pero precisamente en esta
complicación radicaba su fuerza.
Decían los políticos a voz en grito: “Vamos a perecer”. El
campesino reía. No hubo un momento de vacilación. Nunca se
les ocurrió la ridícula idea de la reconstitución del antiguo
régimen.
¿Para revivir había vivido? ¿Alguna vez fue un ser?
Miserable tablero de cien piezas góticas, no había nada
organizado. Vivía fuera de la naturaleza y contra la naturaleza,
pero apenas destruido, al día siguiente nadie creyó en él. Había
entrado en el período histórico, pertenecía al pasado, al mundo
de la quimera; era como una pesadilla durante una larga noche.
Este carnaval de monjes blancos, morenos, grises, negros, de
polvorientas gentes de espada, llevando mangas como las
mujeres, había concluido. Había vuelto la luz del día y las
máscaras se habían alejado. Parece cosa increíble que a Europa
le costase tanto echar a los capuchinos.
¡Holgazán! era la ruda maldición del hombre de trabajo, la
frase que destinaba a la bestia perezosa, al burro estúpido o a la
mula indócil. ¡No trabajas, holgazán, pues no comerás!
Éste era su sermón ordinario. Es la fórmula de excomunión
que empleó para expropiar al antiguo régimen, condenándolo
por absurdo y anacrónico.
Que los holgazanes pudieran encumbrar al mundo con su
inutilidad es cosa muy poco verosímil. Que la propiedad,
devuelta a su primitivo dueño, al trabajo, le fuera arrebatada,
todavía esto parece monstruoso. Tenía esta máxima en el
corazón: propiedad obliga.
La Revolución estaba fundada, muy bien fundada, sobre
los intereses, inspirándose en la opinión. Las masas agrícolas
tenían la fe profunda de que la Revolución sería duradera,
eterna. La naturaleza no sería la naturaleza, ni la crisis la crisis,
si en un cambio tan rápido no se produjeran mil excesos, mil
accidentes violentos.
El punto de vista por el que debía guiarse el legislador era
que el movimiento no era una fuerza ciega ni se volvía contra sí
mismo.
Sus excesos eran su único obstáculo, la pasión de las
propias masas. La Revolución, ofreciendo al campesino los
bienes por tan poca cosa, aumentó prodigiosamente en él la
pasión del dinero, la codicia. Era muy difícil arrancar los
impuestos. Dar un sueldo precisamente en el momento en que
este sueldo bien empleado podía hacer a uno propietario, era
como un mal de corazón.
Por la misma razón, muchos escondían el trigo esperando
la carestía para venderlo, incluso provocándola. Las leyes más
terribles contra el acaparamiento y el monopolio no surtían
efecto; la pena de muerte no los atemorizaba; preferían morir a
vender. Una campesina me dijo: “¡Qué buenos eran los tiempos
de mi padre! Escondía su trigo< ¡Oh, qué buenos eran aquellos
tiempos! Se adquiría entonces todo un campo por un saco de
trigo<”.
Muy pronto se formaron asociaciones de adquirentes de
bienes nacionales; los amigos compraban juntos. Se recuerda la
asociación proyectada por Bancal y Roland.
Las compañías, propiamente dichas, tuvieron su origen de
fundación en la venta de las iglesias suprimidas, de los
conventos, que comenzó en la primavera de 1792. Estos grandes
inmuebles, poco susceptibles de división, poco útiles (Francia
tenía entonces pocas manufacturas que almacenar), se ajustaron
a precios viles por lo bajos; puede decirse que por nada para las
primeras bandas negras, que los demolían. Las asociaciones no se
limitaban a comprar lotes indivisibles, sino que extendían su
especulación, y uníéndose, realizaban mil maquinaciones para
dominar la venta, para llevarse la mejor tajada.
La rapidez de la operación, la excesiva urgencia de las
necesidades públicas, el desorden inevitable de un movimiento
tan amplio, facilitaban extraordinariamente el fraude. Era ya
tiempo para que una autoridad previsora echase sus miradas
sobre los verdaderos intereses del pueblo.
Lo que se hace sentir en este instante, aún más que la
necesidad de un gobierno, es que las grandes masas de las
poblaciones, especialmente de París, pierden su deseo de
intervención en la política, no quieren gobernar. El pueblo no
acude a las asambleas populares, a los clubs, a las secciones,
etc., etc.
Es creíble lo que dijo Marat: “El tedio y el disgusto deja
desiertas las Asambleas” (diciembre de 1792; n° 84).
“La permanencia de las secciones es inútil, dice aún< (12
de junio de 1793); los obreros no pueden asistir”. Robespierre
dice precisamente lo mismo (17 de septiembre de 1793); alega
los mismos motivos y pide indemnización para los que asistan.
La Gironda está de acuerdo al respecto con la Montaña.
Atestigua los mismos hechos. En una sección que contiene tres
o cuatro mil ciudadanos, tan sólo veinticinco forman la
Asamblea (diciembre de 1792). En la de más allá treinta o
cuarenta. Un agente de Roland le escribe en una comunicación
de aquel tiempo: “Muy raramente se ven sesenta individuos
por sección, de los cuales diez son del partido agitador; el resto
escucha y levanta las manos maquinalmente”.
¿Qué significa este cambio? ¿Dónde está ahora la vida?
¿Adónde va la muchedumbre? Aquellas multitudes asombrosas
que tomaron parte en las primeras escenas de la Revolución, ¿se
han esfumado, han desaparecido, dónde se han escondido?
La masa, como no halló mejora en el gobierno de la charla,
se descorazonó. Diremos por qué arte se opera aún hoy, en los
grandes días, el descenso en los barrios.
La tímida gente de los barrios se ha escondido, desde
septiembre, en su madriguera. Apenas si se atreve a asomar la
cabeza y lanzar una temblorosa mirada a la calle. La guardia
nacional está sorda; no oye el llamamiento. Los ladrones del
Garde-Meuble tuvieron tiempo sobrado para llevar a acabo su
operación; el puesto se había quedado desierto y pese a los
diferentes intentos no se pudo enviar a nadie.
Pero si los cuerpos de la guardia, los clubs y las secciones
eran cada vez menos frecuentados, los sitios de placer en
cambio estaban atestados. Los cafés siempre llenos; los
espectáculos lo mismo, y había cola en las casas de juego y en
otras peores todavía. Ni la impresión reciente de las matanzas
ni el drama sangriento del proceso del rey eran motivo
suficiente para separar a los parisienses de su grave ocupación:
el placer. Si los realistas lloraban, como se ha dicho,
derramarían sus lágrimas por la mañana solamente; por la
noche, como los demás, se divertían, brillaban en los palcos de
los teatros, reían en las comedias y reían aún más en las obras
serias sobre asuntos patrióticos.
El asunto del rey iba mal, pero los realistas muy bien; esta
era la opinión. La discordia de la Convención era muy visible.
La Comuna yacía sobre la sangre de septiembre y no podía
incorporarse. Los depar tamentos cada día se mostraban más
hostiles a la tiranía de París. Septiembre había hecho mucho
bien. La muerte del rey, si tenía lugar, por penosa que fuera,
produciría asimismo algún bien.
Estos eran los razonamientos de los realistas. Muchos
concibieron la loca y generosa idea de salvar al rey. Después,
viendo que la cosa era imposible, se resignaron y aprovecharon
su estancia para otros asuntos; se sumergían con avidez
increíble en los placeres que proporcionaba París. Los
defensores del rey mártir, los caballeros de la reina, hacían su
campaña en el Palais Royal entre el juego y las muchachas.
Estas pensaban muy bien; eran ingenuas, ardientemente
realistas y se sentían dichosas al ayudar de todos los modos
posibles a los amigos del rey. Estos, perfectamente puestos en
orden, provistos del necesario pasaporte, ajustado a buen
precio, provistos de barajas que escamoteaban en las secciones,
se burlaban de la policía; es verdad también que, en el fondo,
esta no existía. Las visitas domiciliarias anunciadas con
antelación, ejecutadas lentamente, no producían más que un
temor puramente imaginario. Los más comprometidos iban y
venían furtivamente. Vivían generalmente en el centro,
alrededor del palacio real; este era como una especie de cuartel
general mucho más poblado entonces que ahora. Los distritos
lejanos, los barrios de Saint-Germain, Chaussée de Antin,
estaban desiertos. La hierba crecía en los muros de los palacios
abandonados e incluso en las mismas calles. Buscando a los
dueños de estos edificios en Coblenza, se les encontró
durmiendo en el desván de una muchacha, durmiendo en la
ropería de un teatro o roncando en el sillón de algún antro.
Como los insectos o las ratas, se adivinaba su presencia, pero no
se les encontraba por ninguna parte. Encontraban seguridad en
el fondo mismo de la ratonera.
Los patriotas, irritados, hacían de vez en cuando razias en
los teatros, pero sin resultado. Hacían lo mismo con el juego,
cuyas casas siempre tenían la misma afluencia. Aquel era
arrestado y conducido, pero este castigo ni servía de
escarmiento ni acobardaba a los demás. Cuando partía la
patrulla victoriosa y estrepitosamente, después de haber
quemado las barajas, destrozado y arrojado por la ventana los
dados o los tableros de damas, se reparaba todo
inmediatamente: “Ya no volverá a ocurrir esto. El temporal ha
pasado. —¿Y si vienen otra vez y nos arrestan? —¡Bah! No será
a mí”.
Las emociones demasiado vivas, las alternativas violentas,
las caídas y recaídas no solamente habían herido el nervio
moral, sino que habían embotado en muchos hombres el
sentimiento de la vida; se le hubiera creído muy arraigado en
estos hombres que se entregaban ciegamente al placer, pero
resultó todo lo contrario. Muchos aburridos, disgustados, poco
enamorados de la vida, tomaban el placer como un suicidio.
Esto se ha podido observar desde el principio de la Revolución.
A medida que un partido político se debilitaba, degeneraba en
enfermo, miraba hacia la muerte, los hombres que lo
componían no soñaban más que con jugar. Se vio en Mirabeau,
Capellier, Talleyrand, ClermontTonnerre, para el Club del 89,
reunido donde el primer restaurador del Palais Royal, junto a
los juegos. La brillante tertulia se convirtió en una compañía de
jugadores. ¿Qué era este palacio real, tan vivo, deslumbrante de
luz, de lujo y de oro, adornado de hermosas mujeres, sino el
palacio de la muerte?
Se presentaba allí bajo todas las formas. En el Perron, los
mercaderes de oro; en las galerías las muchachas, las masas. Los
primeros ofrecían los medios para arruinaros. Prestaban dinero
y una vez la cartera repleta se dejaba una parte en los cafés, otra
en el Perron, otra en las mesas del primer piso y el resto en el
segundo. Cuando se llegaba al tejado todo se había evaporado.
No fue en estos últimos tiempos del Palais Royal cuando los
cafés se convirtieron en iglesias de la Revolución naciente,
donde Camille, más concretamente en el café de Foy, predicaba
la cruzada.
No fue en estos últimos tiempos de inocencia
revolucionaria cuando el buen Fauchet profesaba en el circo la
doctrina de los Amigos y la asociación filantrópica del Círculo de
la Verdad. Sí; se frecuentaban mucho estos establecimientos,
pero tenían algo de sombríos. No se predicaba ya la Revolución
entre las agitaciones de la concurrencia. Eran sitios fúnebres. El
restaurador Février vio cómo mataban en su local a Saint-
Fargeau. Iusto al lado, en el café Corazza, se fraguó la muerte
de la Gironda.
La vida, la muerte, el placer rápido, grotesco, violento, el
placer exterminador: esto fue el Palais Royal de 1793.
Hacían falta juegos, y que se pudiera jugar todo a una sola
carta, jugárselo todo de un golpe.
Hacían falta muchachas, no de esas débiles de las que van
por las calles y que suelen reafirmar a los hombres en la
continencia. Las muchachas se escogían entonces como se
escoge en los grandes campos normandos el gigantesco animal
exuberante de carne y de vida que se monta durante los días de
Carnaval. Desnudos los pechos, las espaldas, los brazos, en
pleno invierno; la cabeza empenachada de enormes ramilletes,
dominaban con su altura a todos los hombres. Los viejos se
acuerdan, los que vivieron del Terror al Consulado, de haber
visto en el Palais Royal a cuatro rubias gigantescas, colosales,
enormes, verdaderos Atlas de la prostitución que llevaron todo
el peso de la orgía revolucionaria. ¡Con qué menosprecio veían
agitarse en las galerías el enjambre de inventores de modas de
espiritual semblante que con sus miradas picarescas rescataban
las carnes para cubrir su delgadez!
He aquí los lados visibles del Palais Royal. Pero quien haya
recorrido las calles de Gomorra que existen a su alrededor,
quien haya escalado los nueve pisos del pasaje de Radzivill,
verdadera torre de Sodoma, habrá encontrado cosas muy
distintas. La mayoría preferían estos antros oscuros, agujeros
tenebrosos, pequeñas garitas, impregnada la atmósfera de
insípido olor de casa vieja, al mismo Versalles con sus pompas
y sus perfumes. La vieja duquesa de D. al volver a las Tullerías
en 1814, cuando se la felicitaba por el regreso de los buenos
tiempos, decía tristemente: “¡Sí, pero aquí no hay el mismo olor
que en Versalles!”.
He aquí el mundo sucio, infecto, de vergonzosos juegos, en
donde se refugió una muchedumbre, unos
contrarrevolucionarios, otros sin partido, desgastados, abatidos,
abrumados por los acontecimientos, sin corazón ni ideales.
Buscaban alivio en el juego y las mujeres, envolviéndose,
escondiéndose allí dentro decididos a no pensar. El pueblo
moría de hambre y el ejército de frío. ¿Qué les importaba?
Enemigos de la Revolución que los llamaba al sacrificio,
parecían decirle: “Vivimos en tu cavema, escondidos; puedes
comernos uno a uno, a mí hoy, a él mañana; para esto estamos
de acuerdo, pero para hacer de nosotros hombres, para
despertar nuestro corazón haciéndonos generosos, sensibles a
los sufrimientos infinitos del mundo< para esto te
desafiamos”.
Nos hemos sumergido en el egoísmo, abierto la sentina:
volvamos la cabeza.
Existían entonces casas de mujeres en las mismas casas de
juego servidas por jóvenes de equivoca virtud. Los teatros
llegaron al mismo nivel que los salones de mujeres de letras,
intrigantes políticos, y las actrices desarrollaban todo su ingenio
para rivalizar en la intriga. Triste escala en la que la elevación
no signífica mejora. El más bajo es el menos dañino. Las
mujeres sirven en estas circunstancias para embrutecer y
señalar el camino de la muerte. Pero una muerte peor que la
otra: la muerte de los principios, de las creencias, la enervación
de las opiniones, un arte fatal para ablandar y destemplar los
caracteres.
Se mueven en París hombres que son caracteres nuevos,
pero se agitan en un sitio donde todo está de acuerdo para
debilitarlos, arrancándoles el nervio cívico, el entusiasmo, la
austeridad. La mayor parte de los girondinos perdieron bajo
esta influencia, no el ardor del combate, no el coraje, no la
fuerza para morir, sino más bien la de vencer, la fuerte y viril
resolución de alcanzar la victoria a toda costa. Se dulcificaron,
perdieron la “acritud en la sangre que hace ganar las batallas”.
Ayudándose el placer con la filosofía, hizo hombres resignados;
desde el momento en que un hombre político se resigna es
hombre perdido.
Estos hombres, la mayor parte jóvenes, hasta entonces
envueltos en las oscuridades de la provincia, se veían
transportados repentinamente ante la presencia de un lujo
nuevo para ellos, envuelto en un lenguaje cortés, las caricias del
mundo elegante. Cortesías, caricias, más poderosas cuanto
menos sinceras. Las mujeres sobre todo, las mujeres más
hermosas, en estos casos ejercen una dañina influencia a la cual
nadie se resiste. Seducen por sus gracias más aún que por el
interés que inspiran, por la alegría con que viven a nuestro lado
y por el espanto que uno les puede calmar. Tal hombre llegaba
bien dispuesto, armado, acorazado; la belleza no le seducía.
¿Pero qué hacer contra una mujer que tiene miedo, que os
abraza? “¡Ah, señor! Vos podéis salvarnos todavía, hablad por
nosotros; haced por mí tal ruego, tal pregunta, tal diligencia, tal
discurso. Yo se que no lo haríais por otra, pero por mi sí<
¡Sentid cómo me palpita el corazón!”.
Estas mujeres eran habílísimas. Se cuidaban muy bien de
enseñar el doble fondo de su pensamiento. En el primer día no
se veían en sus salones más que buenos republicanos,
moderados, honestos. El segundo ya os presentaban
lafayettistas, realistas y durante algún tiempo no os volvían a
enseñar nada. Finalmente, seguras de su poder, habiendo
conquistado un débil corazón, teniendo acostumbrados los
oídos, los ojos a la degradación de las sociedades republicanas,
desenmascaraban el verdadero fondo y aparecían los antiguos
amigos realistas. ¡Dichoso del pobre joven, que llegado muy
puro a París, no se encontraba sin saberlo mezclado con espías
gentilhombres, con intrigantes de Coblenza!
La Gironda cayó así casi enteramente en las redes de la
sociedad parisina. No hace falta pedir a los girondinos que se
hagan realistas; basta con hacerse girondino. Este partido se
convirtió poco a poco en el asilo del realismo, la máscara
protectora bajo la cual podía mantenerse en París la
contrarrevolución frente a la Revolución misma. Los hombres
de dinero, de banca, se habían dividido unos en girondinos y
otros en jacobinos. Durante la transición de sus primeras
opiniones, muy conocidas, hasta las opiniones republicanas, les
parecía más cómodo inclinarse del lado de la Gironda. Los
salones de artistas, sobre todo de mujeres a la moda, eran un
terreno neutral donde los banqueros encontraban por azar a los
hombres políticos, hablaban con ellos y sin más presentación
acababan por entenderse.
Más directamente todavía entraba el mundo de la banca en
la Gironda, por el girondino Clavières, banquero ginebrino,
nombrado ministro de hacienda. Clavières fue republicano,
hombre honrado. Se dio prisa después, como Brissot, por
mezclarse mucho en las cosas. Del ministerio de hacienda se
lanzó sobre el de la guerra y el del interior, sobre todos. Era una
cabeza ardiente, de iniciativas, un poco novelesca. Arrojado de
Ginebra en 1782 por su republicanismo exaltado, quiso fundar
entonces una colonia, una sociedad nueva desesperando de la
vieja. Esta colonia se estableció en Irlanda y América. Para
realizar este intento envió a sus expensas a los Estados Unidos a
Brissot para que estudiara el terreno. Pero la Revolución, que
estalló muy pronto, le descubrió en Francia un terreno a
propósito para sus especulaciones políticas y financieras.
Clavières fue el Law de la Revolución; inventó los asignados,
dando el invento a la Constituyente, a Mirabeau, que
apreciaron su valor.
Desde entonces tuvo por enemigos a todos los que, antes de
los asignados, emitían papel, la gente de la Caja de Descuento,
cuerpos poderosos en los que figuraban muchos hacendistas
generales. Tuvo al mismo tiempo en su contra a banqueros
políticos, seres equivocados, anfibios, quienes, como cónsules
agentes de gobiernos extranjeros con diferentes títulos, se
agitaban solapadamente en intrigas y negocios. Nombremos en
primer término al ministro de los Estados Unidos, Morris,
testigo odioso de la Revolución, cuyas crisis de Bolsa explotó en
beneficio propio. Se han publicado sus cartas. Puede leerse su
pena por los sucesos del Campo de Marte. Reconoce
abiertamente (17 de mayo de 1791) la legitimidad de la deuda
de los Estados Unidos, con las condiciones onerosas que
impuso Francia para que se realizara el empréstito. En
septiembre de 1792, en el momento en que Francia, próxima a
perecer, lanza a los americanos su gemido de agonía pidiendo
que les devuelvan una parte de este dinero que en su día los
salvó, Morris se niega a pagarlo, oponiéndose fríamente a poner
su firma. Todos estos jugadores a la baja tenían prisa por ver
cómo se hundía la Revolución y, como si se tratara de un
buque, de vez en cuando echaban la cala. El ministro de
hacienda, batido por la prensa conjurada, Marat y otros, fue
trabajando en beneficio de estos dañinos insectos. Clavières
daba pasto a los ataques de la prensa; al contrario que Brissot y
Roland, que iban con vestidos raídos y con los codos
desgastados, a Clavières le gustaba el fausto. Madame
Clavières, envidiosa del genio de madame Roland, figuraba la
primera, al menos en lujo. Al verla en el trono de los salones
dorados donde figuró madame Necker nada menos, se diría
que nada había cambiado, que estábamos todavía en 1789, en la
capital de los estados generales.
La rápida descomposición de la Gironda aparecía ante
todas las miradas. Había sido un partido durante el anhelo de
guerra (contra el rey, contra Europa) al comenzar 1792; le dio
unidad de acción o al menos de idea. Después del 10 de agosto
presentaba fracciones, grupos, mejor dicho, tertulias que se
sostenían juntas por el odio a septiembre y al furor que
desplegó la Montaña. Estos grupos mismos ofrecían diferencias
internas que hemos de señalar y que se resolvían en individuos;
el partido se convirtió en polvo.
La notable individualidad de tal o cual de los girondinos
contribuyó bastante a esta disolución. Vergniaud hablaba desde
alturas inaccesibles a sus amigos y estaba solo. El sombrío
Isnard, envuelto en su fanatismo, permaneció salvaje,
insociable. Madame Roland, que con tantos títulos podría
atraer, reunir los hombres por el culto común que se le
profesaba, estuvo altanera y dura; su pureza no perdonaba
nada; todos se le aproximaban, pero con temor; rodeada,
admirada, estaba sola o casi sola.
Lo mismo puede decirse del extraño Fauchet, el místico, el
filósofo, el tribuno, el cura de cabeza quimérica, frecuentemente
vulgar o ridículo por sus cosas desmedidas; se sentía
transfigurado en la luz, hablaba como Isaías< ¿Era un loco?
¿Un profeta? ¿Quién hubiera seguido a uno u otro? ¿Los
curiosos o los niños?
La Gironda, nombrada así ya no sé por qué, comprendía
todos los elementos, toda la opinión. No tenía más que tres
hombres en Burdeos; el resto no eran todos meridionales; al
lado de los provenzales y languedocenses había parisinos,
normandos, lioneses y ginebrinos.
Las profesiones no eran menos diversas. Siempre
dominaban los abogados. El espíritu legista era una
enfermedad de la Gironda. ¡Cosa extraña! Entre estos jóvenes
emancipados, elevados por la filosofía del siglo XVIII, se
encontraban trazos de un tímido formalismo diametralmente
opuesto al espíritu revolucionario. Esto surgió precisamente en
la discusión que sostuvieron con Danton: “El juez debe ser
necesariamente un legista”.
Otro defecto de la Gironda es el espíritu periodista,
belletriste, por decirlo como los alemanes. Brissot era el
prototipo, pluma rápida, inagotable, la facilidad misma;
escribió más volúmenes que discursos sus enemigos. Madame
Roland, más severa, escribía también mucho. Tantas palabras,
por elocuentes y brillantes que fuesen, fatigaban de igual modo
al público, excitaban los nervios, los odios. Nada enerva tanto a
un partido como el continuo fuego que se pone en las palabras,
produciendo infinidad de escritos, materia de disputas, siempre
discutibles. Los Roland tuvieron que lamentar en su guerra
contra Robespierre el papel que desempeñó Louvet, cabeza
aturdida que acusó sin pruebas, que ladró sin morder. Brissot
tenía en su poder a un hombre ingenioso, brillante, dotado de
una mordacidad que Brissot no encontró frecuentemente. Se
llamaba Girey-Dupré y redactaba El Patriota. Una mañana
publicó una canción en la que Robespierre, Danton y toda la
Montaña fueron tan cruelmente mordidos que en la mordedura
debieron de sentir la quemadura. Danton sobre todo, quedaba
traspasado de parte a parte; se le arrancaba su misterio, su
máscara de audacia. El despiadado poeta le atribuía en el
drama de la Pasión el papel de Poncio Pilatos, que se lava las
manos y no dice ni que sí ni que no.
Espíritu legista, escriba; las dos enfermedades de la
Gironda.
La tercera era la malvada herencia de las facciones del
Mediodía. Los provenzales Barbaroux, Rebecqui, los
moderados de la Convención, con palabras imprudentes
comprometieron más de una vez los asuntos de la Gironda,
perjudicándola aún más por su estrecha intimidad con los
hombres de Avignon. Estos ardientes franceses, fogosos
revolucionarios, dieron su país a la Francia por un precio
afrentoso como se sabe. Barbaroux, a la cabeza de sus
marselleses, había conducido en Avignon al triunfo a los
hombres de la Glacière, los Duprat, Minvielle y Jourdan. Estos,
en recompensa, le ayudaron en la unión dándole los votos de
Avignon. Cuando estos reclamaban contra los hombres de
septiembre, se les hubiera podido contestar: “¿Y a vos, quién os
ha elegido?”.
Las viejas rencillas y rencores del Mediodía se mezclaban
indiscretamente en las cuestiones generales. Quien obtuvo de la
Legislativa la amnistía para Avignon fue el protestante
Lasource, ilustre pastor de Cévermes, elocuente, honesto,
sinceramente fanático, quien no olvidó, sin duda, que Avignon
había hecho lo mismo que Nimes. En Nimes, en el año1790,
comienzan los católicos; los revolucionarios de Avignon les
siguen en 1791; París lo hace en 1792. Pero Lasource, excusando
a los unos, no disponía de gran autoridad para incriminar a los
otros.
Los protestantes eran una causa de disolución de la
Gironda. Al lado del violento Lasource se sentaban los
moderados como Rabaut SaintÉtienne y Rabaut-Pommier, dos
constitucionales de noble carácter. Rabaut Saint-Étienne no
apoyó ni en la Asamblea ni en su periódico el ataque de Louvet
contra Robespierre. Pero hizo un retrato de Robespierre cura, en
medio de sus devotos, amargo, odioso, despreciador. Robespierre
no sintió los ataques de Louvet, pero esta imagen le hizo un
tremendo daño.
Tampoco Brissot, ya lo hemos visto, apoyó a Louvet ni
secundó a los Roland. Los periódicos de la Gironda iban aparte,
tiraban a derecha o izquierda sin consultar. El Patriota, de
Brissot y Girey, El Centinela, de Roland y Louvet, Los Annales,
de Carra, Los Amigos, de Fauchet, La Crónica, de Condorcet y
Rabaut, parecían, en ciertos momentos, representar cinco
partidos distintos.
¿Dónde estaba la autoridad? En ninguna parte. Ni en el
genio de Vergniaud, ni en la virtud de Roland, ni en la
habilidad de Brissot, ni en la universalidad enciclopédica de
Condorcet residía autoridad alguna.
¿Y la iniciativa, el orden, el mando en estos momentos
decisivos?
En octubre, por ejemplo, los girondinos eran muy fuertes
en París. La mayoría de los vencedores del 10 de agosto,
marselleses, bretones, permanecían aún fieles. Los numerosos
federales, llamados de todas partes, no juraban más que por la
Gironda. El marsellés Granier, hombre valiente, que entró el
primero en las Tullerías para alcanzar a los suizos y salvarlos,
se declaró en octubre enemigo jurado de Marat. Estos eran los
sentimientos del batallón de los Lombardos (el que figuró en
primera línea en la batalla de Jemmapes). Todos estos
elementos estuvieron en manos de la Gironda en octubre y no
supo aprovecharlos. Los federados fueron ganados por los
jacobinos, en cuyo partido ingresaron. Granier, por ejemplo, se
fue como teniente coronel al ejército de Saboya; el batallón de
los Lombardos se incorporó al ejército del norte. En el invierno,
la Gironda deploró su descuido por no haber aprovechado
todas estas fuerzas; ni siquiera supo mantener lo que de
federados quedaba en su espíritu.
De esta incapacidad absoluta para la acción, de esta
impotencia, se descubría una cosa: que los espíritus vanos y
quiméricos (Louvet, Fauchet, incluso Brissot) se volvían más
vanos, más superficiales y seguían inconscientemente este o el
otro resplandor. El gran espíritu de Vergniaud vivía lejos de la
tierra, inadvertido de la realidad, balanceándose en sus sueños,
sonriendo con melancolía a las amenazas del destino.
Poseía un mundo en él, un mundo de oro que lo hacía
insensible al mundo de hierro: la posesión de su genio, de su
corazón libre en el amor. Una mujer hermosa y arrebatadora,
llena de gracia moral, atractiva por su talento, por sus virtudes
interiores, por la ternura de su piedad filial, buscó y amó a este
perezoso genio que dormía sobre las alturas. Vergniaud se dejó
amar. Envolvió su vida en este amor y continuó sus sueños.
Demasiado clarividente para dejar de comprender que
marchaban los dos por el borde de un abismo donde iban a
precipitarse, aumentó esto su pena. Otra amargura más. Esta
hermosa mujer que se entregaba a él no podía ser protegida.
Pertenecía al público. Su piedad, la necesidad de mantener a su
familia, la lanzó al teatro, expuesta a los caprichos de un
atormentado mundo. La que quería gustar a uno solo, estaba
obligada a agradar a todos, dividir entre esta muchedumbre
ávida de sensaciones, deshonesta, inmoral, el tesoro de su
belleza, al cual sólo un hombre tenía derecho. ¡Cosa humillante
y dolorosa, terrible, cuando se piensa que un partido puede
jugar con una mujer, convirtiéndola en una bárbara diversión!
Aquí era vulnerable el gran orador; no tenía hábito, ni coraza
que le defendiera el corazón.
Durante este tiempo amó el daño. Era, precisamente, en
medio del proceso al rey, bajo las miradas homicidas de los
partidos, que pedían su muerte. Vergniaud acababa de
conquistar el mayor de sus triunfos, el triunfo de la humanidad.
La propia mademoiselle Candeille descendió hasta el teatro
para representar su propia obra La belle fermière. Esta obra
asombró al público hasta el extremo de que se llegó a olvidar el
peligro que corría la patria.
Triunfó la experiencia. La belle fermière obtuvo un éxito
inmenso; los mismos jacobinos perdonaron y respetaron a esta
mujer encantadora, que vertía sobre todos el elixir del amor. La
impresión de la Gironda no fue menos favorable. La obra de
Vergniaud revelaba demasiado que su partido era el de la
humanidad más que el de la patria, que en él se refugiarían
todos los vencidos; partido que no tenía la inflexible austeridad
que aquella época parecía necesitar.
( 1792)
Necesidad de los jacobinos.—Su doble papel: la censura, la iniciativa
revolucionaria. —¿Pudieron desempeñarlas? —Los jacobinos dieron
una especie de unidad a la Revolución.El exclusivismo y la
concentración de su sociedad.—Ésta se debilitó en 17 92 .—Las
elecciones de septiembre se hicieron en el local de los jacobinos.—La
Sociedad Jacobina adquiere nueva fuerza.—Ataca a la Gironda, en
Fauchet (19 de septiembre).—La ataca en Brissot (10 de octubre).—
Amenaza a las reuniones mixtas de representantes.—Disuelve una
reunión mixta de miembros de la Convención (octubre).—Prudencia y
silencio de Robespierre (octubre).—Éste teme haber empujado
demasiado a la Convención.—Pide, por el órgano de Couthon, que los
jacobinos corrijan y castiguen a los exagerados (octubre).—Los
jacobinos castigan a los exagerados y se arrepien ten (14 de
octubre).—Robespierre se resigna y sigue a los exagerados.
Hablar de la descomposición, de la impotencia de la Gironda y
de los signos de desorganización que aparecían en toda la
sociedad, es hablar de las necesidades de los jacobinos.
A falta de una asociación natural que diera a la Revolución
la unidad viviente, quizás bastara con una asociación artificial,
una liga, una conjura que le diera al menos una especie de
unidad mecánica.
Una máquina política necesita una gran fuerza de acción,
una poderosa palanca de energía.
La prensa no podía realizar esta misión; era insuficiente. Su
acción es inmensa, pero entre tantas cosas contradictorias que
dice, esta acción es vaga, insólita. Nunca falta el momento para
las palabras: siempre falta para la acción. Muchos de los que
han leído los periódicos han satisfecho su pasión, se han
recreado, pero nada más.
La Asamblea no era tampoco la fuerza de que hablamos. La
gran masa de la Convención, quinientos diputados lo menos,
tímidos, indecisos, frecuentemente pensaban de un modo y
votaban lo contrario; agitaban los brazos, nadaban, pero no
podían avanzar.
La situación requería una fuerza que, sin llevar
precisamente a la Asamblea a remolque, marchara ante ella
allanando los obstáculos que pudieran derribarla; escogiendo,
depurando con antelación los hombres y las ideas,
sosteniéndola en la estrecha e inflexible línea de los principios.
Gran misión, que suponía una autoridad extraordinaria.
Implicaba dos hechos completamente diversos y que exigían
virtudes raramente conciliadas: la censura moral y política, fuerza
negativa, y la iniciativa revolucionaria, fuerza positiva.
La censura exige, ante todo a quien debe ejercerla, una idea
del derecho muy profunda, muy arraigada. Los jacobinos, como
se verá, oscilaron entre las dos ideas. Se renovaron muchas
veces sin por ello resultar más consecuentes. Organizados por
el abogado Duport y los Lameth, como máquina de polémica y
de vigilancia, cambiaron muy poco de carácter. Sus veleidades
morales, bajo Robespierre, fueron impotentes. El
encarnizamiento hacia las personalidades los separaba de los
principios que establecían: hacía falta una censura y ellos no
fueron más que una policía.
En cuanto a la gran iniciativa revolucionaria, jamás la
tuvieron; ninguno de los actos solemnes de la Revolución
surgió de los jacobinos. Nacidos tras la toma de la Bastilla,
fueron ajenos al llamamiento de las Federaciones. Se declararon
claramente contra la guerra, contra la cruzada para la liberación
universal, pensando que Francia ante todo debía pensar en ella
misma y salvarse. No tuvieron más que una parte muy
indirecta en los sucesos del 10 de agosto para la creación de la
República.
La iniciativa revolucionaria pedía un don supremo que
raramente se encuentra en las sociedades disciplinadas, donde
la cohesión se ajusta al precio de la inmolación común. Este don
es el genio y la magnanimidad.
Sus grandes facultades, poco disciplinables, eran mal vistas
por los jacobinos, como obra de su suspicacia. El genio
(Mirabeau, Danton) les sentaba mal a los jacobinos. Los
hombres fuertes, los especiales, Cambon, Carnot, no pusieron
jamás los pies en sus sociedades.
Elevados principios de vida y de luz que nadie tuvo en esta
espantosa noche de combate, pedían ante todo la grandeza de
corazón que eleva los sentimientos. Las bienhechoras medidas
que oportunamente habrían calmado los ánimos, dejando
inútiles todas las violencias de la Revolución, no podían ser
inspiradas más que por una cualidad absolutamente extraña al
espíritu jacobino: la bondad heroica.
La lucha los absorbía; luchadores encarnizados,
sucesivamente destruyeron todos los obstáculos. Hacía falta
dominarlos y arrojarlo desde lo alto. ¿Arrojarlos? No, lo que
hacía falta era elevar el mundo hasta la fraternidad.
Tuvieron fe, sin ninguna duda, pero esta fe no fue ni amada
ni inspirada. Fueron abogados fogosos, encarnizados,
procuradores encarnizados de la Revolución, cuando ella pedía
apóstoles y profetas.
¿Quién negará a pesar de todo esto los grandes servicios
que prestaron a la patria? Su vigilancia inquieta a la Asamblea,
su mirada fija sobre los políticos, su exclusión severa de los
débiles darán a la Revolución un nervio poderoso. Lo que más
les honra es que, apenas salidos del antiguo régimen,
frecuentemente corrompidos ellos mismos, por odio a la
general podredumbre realista, reformaron las costumbres.
Hicieron grandes esfuerzos para reformarse a sí mismos y
reformar a los demás. Noble esfuerzo que, con su patriotismo
sincero y ardiente, se les tiene en cuenta en el porvenir. ¿Quién
puede ver hoy todavía, sin emoción y temor, las tres pequeñas
puertas de los jacobinos en la negra y húmeda calle que da al
mercado? Por detrás conducían al claustro. La entrada principal
estaba por la calle de Saint-Honoré, pero la de la pequeña calle
era frecuentemente preferida a las demás por los principales
agitadores. Robespierre, Couthon, Saint-Just, subían por la
sombría escalera. La barandilla de hierro trabajado al estilo Luis
XV, el pasamano de madera de la sala que sobre el muro sirve
de apoyo, todo esto no ha desaparecido y aún parece sentirse el
cálido contacto de las manos febriles y secas que se apoyaron
entonces.
Este viejo y desagradable convento de frailes, sin muebles,
deteriorado, producía mala impresión cuando se entraba en él,
daba pena. Todo era estrecho y mezquino. El claustro, de un
estilo seco y árido; la escalera reducida (para dos personas
juntas), apoyada sobre cuatro evangelistas de media talla58; la
biblioteca raquítica, mostrando un cuadro jansenista; la capilla
desnuda, pobre, desparramadas las tribunas, que parecían
patíbulos, por encima de las tumbas de los monjes; todo daba
una penosa impresión. No había aire; se respiraba mal.
A tal casa tales huéspedes. Los nuevos, como los anteriores,
tenían por idea fija una estrecha ortodoxia. Los antiguos
jacobinos, encerrados en su hábito de Santo Domingo, habían
tenido la pretensión de ser los únicos que marchaban por la
verdadera senda del catolicismo. Y los nuevos jacobinos se
jactaban de ser los únicos que poseían el depósito de la fe
revolucionaria. Era una compañía exclusivista, concentrada en
sí misma. Ellos se conocían entre sí y no se conocían más que
para ellos; todo lo que no era jacobino les era sospechoso; puede
decirse que trataron de asegurarlo todo; movían la cabeza con
aire de incredulidad ante todo lo que no era suyo; tenían sus
palabras, sus santos, sus devociones, fórmulas que ellos
repetían: “¡Los principios ante todo! ¡Los principiosl< ¡Sobre
todo hombres puros, etc., etc.!”. No se oía otra cosa, cuando
hacia las siete de la noche esta muchedumbre de cabelleras
negras y gruesas hopalandas del tiempo, mostrando una
pobreza calculada, iban devotamente a escuchar el sermón de
Robespierre.
La rigidez de la actitud, la fijeza exterior, les eran más
necesarios en realidad, que su propio credo. Algunos cambios
que se operaban en la situación, algunas desviaciones que esta
imponía a sus doctrinas afirmaban su unidad59.
Esta unidad aparente, esta rigidez o fijeza exterior en
ciertas fórmulas, esta intolerancia para los que animados por un
mismo espíritu, no pronunciaban las mismas palabras, sirvieron
a la Revolución en muchas circunstancias, siéndole en otras
fatales.
La Francia de 1792, en sus inmensos y vehementes anhelos
de república y de combate, al primer toque de corneta parece
olvidar momentáneamente a sus fatigosos preceptores. El gran
soplo de Danton, el cañón del 10 de agosto anunciaba otras
fiestas. Tan alto se entonaba La Marsellesa, que no se oía casi el
murmullo de los jacobinos (¡Los principios ante todo, los
principios!).
La jornada del 10 de agosto se hizo sin ellos, y lo que es
más llamativo, se preparó cerca de ellos. En el recinto mismo de
los jacobinos había una caverna. Allí el 10 de agosto, y puede
ser desde antes del 20 de junio y la primera invasión de las
Tullerías, se reunían por la noche los más ardientes defensores
de la Asamblea legislativa. No llegaban hasta la medianoche,
una hora después de la clausura de la Asamblea y de los
Jacobinos. A esta reunión acudían mezclados hombres que más
tarde se dividieron en girondinos y montañeses; al lado del
girondino Pétion se sentaba el dantonista Thuriot. Ignoramos
enteramente cuál fue la parte que tomó este conciliábulo en el
trastorno de la realeza. ¿Esta pequeña Asamblea Nacional
autorizó el cambio de la Comuna, dio órdenes a Manuel y a
Danton y tuvo conocimiento de los trabajos practicados por el
comité insurreccional para el 10 de agosto? Lo ignoramos. Lo
que es seguro es que los representantes no se fiaron de la
sociedad, demasiado mezclada, de los jacobinos; que esta
sociedad que guardaba obstinadamente su título de Amigos de la
Constitución, no habría aceptado de sus audaces actos ni los
compromisos de la victoria incierta. Se ha visto con qué
intención Robespierre se preservó de todo contacto con el
comité revolucionario. El hospedero de Robespierre, temiendo
que se le comprometiera, no quiso sufrir al comité
revolucionario en la cámara de una misma fonda y puso a la
Revolución de patitas en la calle.
Marsella, como otras poblaciones, no correspondía ya a los
jacobinos. Fue sin su aviso cuando Marsella reclutó lo más
selecto, envió una serie de verdaderos valientes que fueron la
vanguardia del 10 de agosto. La inercia de la sociedad no
equivocó mucho a sus miembros en estas circunstancias.
Muchos fueron llamados, si no el 10, al menos el 11, a la nueva
Comuna. Se aprovecharon muchos de la victoria ocupando
plazas de preferencia como las de jueces, misiones especiales,
presidencias o secretarías de secciones. El club quedó desierto.
Había que temer una cosa: el caso era que los jacobinos,
triunfando como individuos, no perecieran como sociedad.
Ya la correspondencia con las provincias estaba
desorganizada. ¿Qué sobrevendría si mientras París se
despoblaba día tras día, tomaban cuerpo las reuniones que sus
representantes celebraban en su mismo recinto? ¿Acabarían por
reemplazar a la antigua sociedad, tomando su nombre (que no
era otro que el del local), denominándose los Jacobinos? La
Sociedad amenazada hasta este extremo debía hacer un
esfuerzo decisivo para vivir o resignarse de lo contrario con la
muerte.
Ésta era la situación simplificada y resuelta el 2 de
septiembre. Se encontró medio para hacer las elecciones de
París desde este día en el mismo seno de los jacobinos.
Robespierre, sin perder una parte directa en el terrible
acontecimiento, supo aprovecharse estupendamente de él.
El cuerpo electoral, llamado el mismo día por la Comuna
para elegir los diputados de la Convención, fue temblando al
municipio: quinientos veinticinco electores solamente60. Estas
pobres gentes se aseguraron nombrando presidente y
vicepresidente a los famosos patriotas Collot d'Herbois y
Robespierre. Se les persuadió entonces para no hacer las
elecciones en el lugar ordinario, que era una sala del
arzobispado, sino buscar otro más tranquilo, más alejado del
lugar de las matanzas, el local de los jacobinos. No estuvieron
tranquilos durante los días 4 y 5, hasta que se vio llegar
frecuentemente a muchos que decían ser voluntarios y que
antes de partir para la guerra querían arrojar del censo a cual o
tal aristócrata. Robespierre hizo constar que no dejaría votar a
nadie de los que firmaron las famosas peticiones
constitucionales. Se sabe el resultado de las elecciones.
Condujeron a la Asamblea además de a Robespierre, Danton,
Desmoulins, etc., a los hombres de Septiembre, Sergent, Panis y
Marat.
Era un verdadero golpe maestro haber hecho de un club
desierto el teatro popular del gran acontecimiento del día, las
elecciones de París. Hechas las elecciones la sociedad se
reanima, poco numerosa todavía, es verdad, pero apoyándose
sobre el punto de partida del cuerpo electoral, dominado por
Robespierre: depurar la Convención, reservar al pueblo la
facultad de revocar a sus diputados, depurar los decretos de la
Convención, sometiéndolos a la revisión, a la sanción popular61.
La Asamblea futura antes de ser nombrada fue colocada bajo la
tutela de los clubs, que es como si dijéramos de la revuelta y del
motín.
La muchedumbre emprendía de nuevo el camino de los
jacobinos. En octubre mismo un miembro se asombró de ver
menos jacobinos que en su pueblo, donde la Asamblea se
componía de seis o setecientos individuos. La sociedad fraternal
de hombres y mujeres que tomaba asiento en un local
inmediato, se quejó de la soledad en que estaba y pidió ayuda
al consejo.
Sólo el terror, el temor a la excomunión jacobina, podría
devolver fuerzas a la sociedad. Le quedaba gran autoridad en la
opinión, que usó maliciosamente para intimidar a la
Convención, no atacando, es verdad, más que a diputados
jacobinos y pidiendo jurisdicción solo sobre sus propios
miembros, de modo que pudiera imprimir en todos los actos el
terror de sus justicias.
El experimento se probó con Fauchet. Este personaje ligero,
quimérico, que se creía a la vez revolucionario y cristiano,
obispo de Calvados, y como tal poco relacionado con sus
cofrades de la Gironda, voltairianos en su mayoría, fue el
primero de los girondinos que atacaron los jacobinos. Es como
un miembro exterior de la Gironda, al cual había necesidad de
destruir inmediatamente. Su crimen fue haber pedido un
pasaporte al comité de defensa general para el ministro
Narbonne: “ ¡Un pasaportel, había dicho Bernard de Saintes,
presidente del comité. ¿Un pasaporte? He expedido lo que
merecía, que es el mandato de arresto”. Fauchet entonces se
turbó, balbuceó: en realidad no conocía a Narbonne, pero él
sostuvo lo que nadie creyó, que el pasaporte que pidió para
aquel era realmente para una persona desconocida. Fauchet, sin
duda, era culpable de haber querido sustraer del examen
jurídico a un hombre responsable, un ministro que no había
rendido cuentas. Y sin embargo, en tal momento, cuando todo
el mundo entrevé los sucesos de septiembre, cuando hay tan
pocas probabilidades de un examen serio, de una sentencia
equitativa por las turbulencias populares, ¿quién de nosotros
habría cometido esta falta de humanidad?
Fauchet fue destituido el l9 de septiembre y pocos días
después, el 10 de octubre, enardecida la Sociedad, hacía lo
propio con Brissot.
Se hizo inflexible, despiadada. Uno de sus miembros más
exaltados, Albitte, que aventuró un día ciertas frases de
humanidad, diciendo que al castigar a muerte a los emigrados
que combatían contra la patria debía tenerse en cuenta a los que
emigraron por miedo< provocó una tremenda indignación,
escuchando murmullos que desaprobaban sus palabras. Albitte,
asustado, se enmendó, declarando enrojecido que se arrepentía
de haber cedido por un instante a este movimiento instintivo de
sensibilidad y debilidad.
La Sociedad recuperaba su ascendiente terrorista. Declaró
que excluiría de su seno a todo diputado que perteneciera a una
sociedad no pública, o en estos términos, que no permitiría más a
la Convención que continuara haciendo lo que había hecho la
Legislativa; que los representantes, muy numerosos (doscientos
aproximadamente), que se reunieran fuera del club en el mismo
recinto no podrían ser jacobínos. ´
Verdadera tiranía. Descontando todo espíritu de partido, se
debía convenir en que una infinidad de asuntos políticos y
diplomáticos que no podían ser tratados en la Convención ante
las tribunas, no podían tampoco ser entregados al público,
anticipadamente, con frecuencia heterogéneo, que visitaba la
asamblea de los jacobinos.
La reunión (que así la llamaban los doscientos), mezclada de
girondinos y dantonistas, había provocado no solamente los
celos de los jacobinos, sino también su temor.
Alguien propuso, después del 2 de septiembre, que se
acusara a Robespierre.
Entonces, los jacobinos, ya resucitados, amenazaron y
enseñaron los dientes: “Nada de términos medios: o estáis con
nosotros o contra nosotros”.
El primero que sintió miedo fue Guirault, concesionario del
local y de los edificios de los jacobinos. Viendo la excomunión
de sus terribles inquilinos suspendida sobre su cabeza, rogó a
los doscientos diputados que no le comprometieran. Agraviar a
la Convención era cosa poco importante, pero ofender a una
sociedad tan exaltada y rencorosa constituía un daño muy
grande. Girault conferenció con los jacobinos y presentó sus
excusas.
La imperiosa Sociedad, no contenta con haber arrojado a
los diputados de sus proximidades, los emplazó para que
presentaran sus excusas por no asistir a las sesiones. Exigencia
grande, maliciosa, la de querer que hombres de una Asamblea
apenas nacida y apenas al corriente de los sucesos, empleados
durante el día en la sesión y por la noche en las comisiones,
tuvieran tiempo todavía para asistir al club, escuchar las
infinitas arrogancias de una sociedad amalgamada de
charlatanes infatigables, que casi nunca abandonaban la
tribuna, como Chabot y Collot, Collot y Chabot. El comediante
de provincias encendido de embriaguez lanzaba de vez en
cuando frases picarescas. El capuchino apoyaba después la
farsa, con su rostro iluminado por la lujuria, moviéndose en la
tribuna de las mujeres, haciendo reír incluso sin hablar.
Superior a Collot, lleno de fuerza y sentimiento, este excelente
titiritero, espiritualmente trivial, ponía el condimento,
encontraba insípido o salado el gusto del público mucho mejor
que su padre, el cocinero de Rodez.
Hemos visto cómo el 23 de septiembre la guerra comenzó
con la prensa del lado de la Gironda. Chabot ocupaba este día el
sillón presidencial y Collot hablaba: “¿No es cosa escandalosa
ver a diputados que llamándose jacobinos celebran sus
reuniones lejos de los jacobinos? ¿Qué buscan estos patriotas?
¿No está aquí la cálida estufa que hace germinar la planta
republicana extendiendo sus ramas por todo el imperio francés?
¿No es aquí solamente donde se la puede cultivar?”.
Este requerimiento fue entendido y Pétion, al día siguiente,
regresó a la sociedad de la que era presidente nominal. Es
conocida esta sesión. Todo adquiere relieve, señalándose
independientemente. Chabot dice que hacía falta ante todo
obligar a la Convención a que constituyera un gobierno.
Respondiendo a los artículos de Brissot, que denunciaba un
partido desorganizador, Chabot señaló a un partido federalista
que quería desmembrar Francia en beneficio de la aristocracia.
Acusación calumniosa que parece confirmada por las amenazas
insensatas del atrevido Barbaroux.
Los dantonistas quieren a toda costa figurar en la
vanguardia de la Revolución, adelantándose a los jacobinos,
maldiciendo a la Gironda. Entretanto es probable que
conserven la esperanza de continuar la reunión mixta que
previno el divorcio absoluto de la Convención. Thuriot
(expresando aquí, según creo, el pensamiento de Danton) pidió
aún el 1 de octubre que los jacobinos revocasen su decreto de
exclusión; dijo que la reunión había tenido lugar a medianoche,
después de la sesión; no dijo, pero todo el mundo lo
comprendió, que tratándose de asuntos que demandaban el
secreto no podían ser divulgados por los jacobinos. Estas
sensatas palabras no sirvieron más que para aderezar un triunfo
a Collot. El declamador sostuvo, con los aplausos de las
tribunas, que no podía haber secretos para el pueblo soberano,
que nada se puede hacer como no sea con el pueblo, que todo
debe hacerse bajo las miradas del pueblo, es decir, tratar los
más secretos asuntos de diplomacia, confidencias de los agentes
realistas y espías extranjeros, mezclados con el pueblo en las
tribunas.
La Sociedad confirmó su decreto de exclusión. Los
doscientos cedieron y no se reunieron más. La cosa era muy
grave. Desde este momento no es posible encontrar campo
neutral. Siempre se vive en el campo de batalla; en la
Convención o en los Jacobinos; siempre bajo las miradas de las
tribunas, con la máscara oficial en la tenida obligada de los
gladiadores políticos. Toda esperanza de acuerdo entre los
partidos desaparece. Todo gobierno por la Convención resulta
imposible. Estaría obligada a tratar con comités, pequeños
grupos que los jacobinos influenciarían, dominarían, o que
salidos de los jacobinos resultarían los tiranos de la Asamblea.
¿Qué hacía durante este tiempo Robespierre? Nada, al
menos ostensiblemente. Durante este acto de dura presión que
los jacobinos ejercían sobre la Asamblea, se hacía el muerto.
Como hábil resu rreccionista, aprovechó el 2 de septiembre y
las elecciones de París que se celebraron en la casa de los
jacobinos para galvanizar la sociedad. Pero una vez revelado,
lanzado de nuevo a la vida y a la acción, el ser singular de
Robespierre quería creer que todo estaba sobre Collot, Chabot,
pero no sobre Robespierre. El fondo propio del jacobino, el
patriotismo, verdadero y sincero, era (Robespierre lo sabía muy
bien) motivo de envidia y orgullo. Si en sus principios este hábil
restaurador de la Sociedad, a quien ella debía tanto, no hubiera
tomado precauciones para mantenerse en un segundo plano, el
jacobino, silencioso y rígido habría podido volverse contra su
padre y creador: habría mordido al ama que lo amamantó.
Robespierre, pues, estaba tranquilo en su puesto, soltando
maniquíes parlantes y no diciendo él ni una palabra. Apenas
dice una palabra el día 3 y otra el día 5 de octubre. El 3 se habló
de él para alcalde de París: “Ninguna fuerza humana me hará
abandonar el cargo de representante del pueblo”. El 5 habló de
enviar a las sociedades afiliadas el número de diputados
convertidos al jacobinismo para denunciar indirectamente a los
que nose habían convertido. Robespierre, con una moderación
que todo el mundo admira pide que se apruebe en el orden del
día: “Toda medida coercitiva es indigna de una sociedad de
hombres libres”. La sociedad encontró que Robespierre tenía
muy buen corazón y sin consultarlo envió los nombres.
Su dulzura y su paciencia se revelaron aún más cuando un
miembro osó decir que la diputación de París deshonraba a la
capital; Robespierre calmó a los diputados y pidió por toda
pena, el orden del día y el olvido.
Esta conducta daba sus frutos. Robespierre, incluso sin
hablar, ejecutaba, por medio de Collot y otros, el golpe decisivo
que meditaba desde hacía mucho tiempo, la exclusión de
Brissot y su condenación solemne por la sociedad, con una
publicidad inmensa, más homicida que lo que pudiera haber
sido el mandato de arresto, dirigido el 2 de septiembre, para
encerrarle en la Abbaye. Cualesquiera que hubieran sido las
faltas de Brissot, su espíritu bullicioso, inquieto, su ardor por
desempeñar todos los puestos de sus amigos, su miserable
credulidad por Lafayette y Dumouriez, nos confunde leer la
comunicación que los jacobinos lanzaron. Enviada a dos o tres
mil sociedades jacobinas, leída en las tribunas, repetida de boca
en boca, multiplicada en proporción geométrica, debió de llegar
en ocho días a conocimiento de un millón de hombres, todos
convencidos desde entonces de que una cosa examinada por la
Incorruptible estaba decididamente juzgada y sin examen todos
la condenaban a muerte sobre la palabra de Catón.
No hay ningún ejemplo en la memoria de los hombres de
un documento tan brutalmente calumnioso. Nunca el furor del
espíritu del cuerpo, el fanatismo monástico, la embriaguez de
cofradía que anunciaba a todos y de grado en grado,
marchando sin contradicción en la calumnia hasta los límites
del absurdo, ha hecho cosa semejante. Brissot, entre otros
delitos, había redactado la petición republicana del Campo de
Marte para brindar a los realistas la ocasión de degollar al pueblo. La
Gironda ha calumniado, antes del 10 de agosto, a los federados de
los departamentos, acusación verdaderamente extraña,
vergonzosa, incluso imprudente, que demuestra hasta dónde
sus redactores contaban con la credulidad de los jacobinos de
las provincias. ¿Quién no sabía que la Gironda era la que había
hecho un llamamiento en junio a 20.000 federados y que se
retiró el ministerio girondino al rechazarlo el rey? ¿Quién no
sabía que los federados del 10 de agosto, los de Marsella
cuando menos, habían sido embaucados por los girondinos
Rebecqui y Barbaroux? En aquel mismo momento, en octubre,
los girondinos llamaban a París a todos los federados que
rechazaban los jacobinos.
¿Cuáles eran las disposiciones de la Convención, de la gran
masa, del centro? No se conmovía mucho del golpe descargado
sobre la Gironda. Como una banda de niños, se divertía con el
hecho de que a su preceptor y pedagogo, Brissot, le atacasen los
jacobinos. Lo que les gustaba menos era la excomunión que
estos lanzaron contra una reunión mixta de los doscientos de
todos matices, montañeses inclusive, porque en cierto modo, les
prohibían reunirse con ellos, a la puerta del santo de los santos.
¿Qué era, pues, esta Sociedad reclutada fácilmente que, sin
misión ni título juzgaba la Convención, a los representantes
elegidos por Francia con poderes ilimitados? ¿Qué era ese
poder superior al poder supremo? ¿Era un concilio? ¿Era un
papa?
Robespierre, afortunadamente, no había dicho una sola
palabra. Él hacía hablar pero no hablaba. No habiendo
avanzado podría retroceder sin pena. ¿Retroceder por él
mismo? No, por otro. Esto es lo que se aventuró a hacer por
medio del órgano de Couthon, el primer jacobino después de él.
Era un joven representante auvernés, de una gravedad poco
común, inmóvil por enfermedad (estaba paralítico), de una voz
muy dulce, de un carácter áspero y duro y de una fuerza
poderosa y concentrada. No se habló de él una sola vez que no
se dijera: “el respetable Couthon”. Para dar un mal paso podría
darse con el hombre más estimado de la sociedad.
Hay que saber que Robespierre, persiguiendo a la Gironda,
sentó sobre sus costillas un partido exaltado, violento, que
podía ser más dañino que la Gironda misma. Hablo de la
Comuna, donde se alojó la fracción más exaltada de los
cordeleros, Hébert, Chaumette, Momoro. Detrás de la Comuna
venían extrañas figuras de agitadores sospechosos: el cura
Roux, una bestia salvaje, el pequeño Varlet, tribuno del arroyo,
del que hablaremos frecuentemente, y Guzmán, un español que
se hacía pasar por grande de España. Guzmán era militar y vino
a poner su espada al servicio de la libertad; muy poderoso en
los barrios, siempre se le había visto a la cabeza de los
movimientos, sobrepasando de lejos las más violentas
mociones; muchos suponían que era un agente extranjero.
Este dañino personaje fue nombrado el 1 de octubre
presidente de la sección de picas de la plaza Vendôme, sección
de Robespierre, donde se sentaban hombres como Lhuillier, que
fue alcalde de París, Dumas, futuro presidente del Tribunal
revolucionario, o Duplay, huésped de Robespierre, quien lo
hizo nombrar jurado de este mismo tribunal.
Evidentemente la marea subía más de lo que quería
Robespierre. El plan de Guzmán y sus amigos (tolerado por la
Comuna) parece haber sido formar de las reuniones frecuentes
de comisarios una Asamblea casi permanente, una contra-
convención, que pudiera, en caso necesario, hundir a la
Asamblea Nacional. En principio Robespierre vio con inquietud
la creación de esta fuerza anárquica. Después, la marcha de los
acontecimientos le obligó, como se verá, a arreglarse con ella, a
valerse de eso para mutilar la Convención y destruir la
Gironda.
Estaba lejos de prever esto en el momento en que nos
encontramos (12 de octubre). Creyó útil entonces atacar a estos
exagerados por voz de Couthon y la desaprobación de los
jacobinos.
Couthon era muy valiente. No profesaba ninguna teoría de
equilibrio. Decía que frente a los intrigantes de la Gironda había
exagerados que caminaban hacía la anarquía. Los jacobinos en toda
época se vanagloriaban de ser los sabios de la Revolución,
quienes sostenían la balanza. Couthon entró en sus propósitos,
les mostró en ellos mismos el equilibrio de la Montaña, de la
Convención, de Francia, es decir, del mundo. Elevada así la
cuestión, todos se dejaron transportar por el más absoluto
entusiasmo. Los propios dantonistas, poco satisfechos de la
sociedad, cedieron a sus anhelos. Thuriot apoyó a Couthon:
“Los hombres del 89 y del 90 nos hemos reunido el 10 de agosto
y nos uniremos cuando sea necesario”.
Todos vieron la patria salvada, salvada por ellos; tomaron
las palabras de Thuriot como una declaración de los dantonistas
para unirse sin reservas a los jacobinos. Todos se precipitaron
en el local; no contentos sólo con el discurso de Couthon,
querían firmar su discurso. El viejo Dussauh fue el único que no
quiso poner su firma al pie y no reconoció doctrina de
equilibrio en un discurso cuyo punto de partida era la muerte
de la Gironda, la supresión de la derecha y que buscaba la línea
central, no en la Convención, sino solamente en la izquierda.
Por una razón contraria, los cordeleros tomaron a mal la
cuestión. Muchos jacobinos creyeron que todo estaba preparado
en la Revolución y no pudieron criticar las exageraciones que se
observaban. ¡Movilización de los asambleístas, actividad! Todo
había cambiado del 12 al 14. Tallien, el hombre de la Comuna,
Camille Desmoulins, representando a los cordeleros, los
jacobinos Bentabole, Albitte, Chabot mismo, piden una
modificación del discurso que han firmado. ¿Por qué hablar de
exaltados? No hay nadie exaltado; sólo uno puede serlo, Marat, y
un solo individuo no puede llamarse partido. La Sociedad
ruega a Couthon que modifique su discurso; este se niega, pasa
al orden del día y no se aprueba el discurso, no se le envía a los
departamentos.
Grave golpe para Robespierre. Se sabe que Couthon no
hizo otra cosa más que expresar su pensamiento, pero los
jacobinos se habían dicho: “Robespierre está aún muy
moderado, muy suave; no podemos seguirle; es un filósofo, un
sabio, más aún que un político; es un moralista, un santo<”.
Los exaltados, enardecidos por esta manifiesta derrota de
Robespierre en los Jacobinos firmaron e hicieron firmar una
furiosa petición, redactada por Guzmán y sus amigos y
aprobada por Tallien, Chaumette y Hébert, reconociendo a la
Convención el derecho a formular las leyes. Este acto insensato
estableció provisionalmente la anarquía.
El efecto fue tal en la Convención, que la Montaña acogió la
petición con silencio de desaprobación. Robespierre no sufrió lo
más minimo y Guzmán, sin desanimarse, presentó la petición
en la sección de la que era presidente (sección de Robespierre) y
recibió felicitaciones consoladoras62. Se le agregó un individuo
para que llevara la queja a los jacobinos. Fue muy bien acogido,
a pesar de las reclamaciones de muchos representantes. Lo que
fue más grave, tanto al menos como la petición, es que Santerre,
viendo que los exaltados triunfaban, vomitó contra la Asamblea
palabras de hombre ebrio: “Yo ya lo avisé, pudieron oírlo;
tienen las orejas largas< Que se marchen al Mediodía, donde
se les pondrán los estribos<”. He aquí a un hombre a quien se
le confió el orden y la seguridad públicos.
Robespierre, afortunadamente para él, no había profesado
la doctrina del equilibrio; como había hablado otro, el estaba a
tiempo de pactar con los exaltados y volver sobre sus pasos.
Nosotros lo veremos, en efecto, en el proceso Luis XVI,
apoyarse sobre la Comuna, renovada y fanatizada, y finalmente
en su combate con la Gironda recurrir a la fuerza anárquica,
que en su primer movimiento había querido reprimir.
1792
Los jacobinos de 1792 son la tercera generación que ha llevado ese
nombre.—Esfuerzo de Robespierre por disciplinarlos.—Austeriand
creciente de sus habi†os.—Robespierre establecido en la familia de un
carpintero hacia finales de 1791.—Su desconfianza y su acritud
crecen.—Murat le recrimina que se incline hacía la inquisición.—Sus
virtudes y sus vicios lo convierten en hombre despiadado.—Los
jacobinos hacen temer un nuevo desastre en la Convención.—Cambón
hace decidirse a la Convención de que mantenga en París a los
federados (10 de noviembre).
¿La ventaja obtenida por ios exaltados sobre Robespierre en el
seno de la sociedad jacobina, es un azar, un movimiento de
ceguera, inconsciente, como en todas las asambleas? ¿Significa
desconfianza para Robespierre, que siente impacientes
vehemencias por manumitir su autoridad moral? No es ni una
cosa ni otra; es el efecto de un cambio grave y esencial en el
fondo de la sociedad jacobina.
Continúan llamándose jacobinos, pero bajo esta nominación
generalmente hay otros seres.
Entra en la Sociedad una tercera generación. Ha existido el
iacobinismo pariamentario y nobiliario de Duport, Barnave y
Lameth, el que acabó con Mirabeau. Ha habido jacobinismo
mixto, de periodistas republicanos, orieanistas, Brissot, Laclos,
etc., etc., en el que ha prevašecido Robespierre. Finalmente, esta
segunda iegión, habiéndose fundido en 1792, con sus misiones
diversas, su administración, da vida al tercer jacobinismo, al de
Couthon, Saint-Just, Dumas, etc., etc., y el cual debe usar
Robespierre.
Esta tercera legión, convocada de algún modo bajo el
nombre de la legalidad, difería mucho de las otras dos. Por lo
pronto era más joven. La mayoría era gente poco letrada, como
el carpintero Duplay, el sillero Rigueur, etc. Estos apreciables
ciudadanos, excesivamente apasionados, pero generalmente
honrados y honestos, tenían una fe sólida, dócil.
Profundamente fanáticos de la salvación de la patria,
confesando su ignorancia, no deseaban más que un jefe, un
director; les hacía falta un hombre honrado, de profundas
convicciones, que supiera aprovecharlos; finalmente, pusieron
su conciencia en las manos de Robespierre.
Eran, si no me equivoco, más ingenuos y más apasionados,
menos fríos y menos penetrantes que el pueblo de hoy. Cuando
le convenía al jefe que su pensamiento llegase indirectamente
(como hizo con Couthon) podía realizarse en la seguridad de
que no comprenderían nada. Tan alta colocaban la santidad
política de Robespierre, que frecuentemente se creían en el
deber de ahorrarle el rigor de tal o cual medida que imponía la
soberana ley de la salvación pública, por temor a que sufriese
su corazón o la pureza de su carácter. Si necesitaba practicar
algún intento maquíavélico preferían hacerlo ellos solos lejos de
Robespierre, para que no se gastase su impecable figura, fuera o
no este intento con arreglo a la política palpitante predicada por
él. No faltaba quien los desviara de esta forma, llevándoles aún
más allá que Robespierre: gente de letras de la peor especie,
artistas adolescentes famélicos que jugaban con su candidez. .
El fanatismo sincero poco explorado de unos, la violencia
verdadera o simulada de otros, rivalizando todos por montar
antes en cólera patriótica, hacía la sociedad (a pesar de su
aparente régimen disciplinario) difícil de manejar.
Frecuentemente se extralimitaba. Robespierre aprovechó el
terror de septiembre para hacer las elecciones de París. Le
convenía mucho que la Convención conservara aquellos restos
de terror que la convertían en enemiga del motín, más aún que
el revoltoso partido de los jacobinos.
El grado de autoridad o de presión que quería ejercer sobre
laAsamblea está gráficamente bien expresado en las palabras
que hizo pronunciar al representante Durand de Maillane en las
primeras sesiones de la Convención. Cura, canónigo galicano,
tímido entre los tímidos, le dijo que se sentara a la derecha, al
lado de Pétion. Robespierre comprendió perfectamente que el
pobre hombre le tenía miedo a la Montaña y que como tantos
otros no tenía más partido que su seguridad. Un amigo de
Robespierre atravesó la sala y le dijo: “Creéis que ha terminado
la Revolución y os equivocáis. El partido más seguro es el que
tiene más vigor y fuerza contra los enemigos de la libertad”.
Para sacudir a la derecha, al centro, por amenazas o
dulzuras, por prudentes consejos o amenazadoras profecías, el
motín no le merecía la pena. Era necesario que los jacobinos,
moderados, disciplinados en las violencias, pudieran servir de
intermediarios entre la Asamblea y la calle, espantar a la
Convención y asegurarla, garantizarla.
Su gran proyecto era, pues, disciplinar a los jacobinos, cosa
muy difícil, con la invasión de los bárbaros que la sociedad
acababa de sufrir. La disciplina política se sujeta poco o tiende
menos a las costumbres de decencia, a pesar de su aparente
expresión de condiciones morales. Robespierre, fuera la que
fuera la autoridad de sus discursos, nada alcanzaba más que
con su ejemplo. Ninguna palabra tenía poder suficiente, pero su
conducta personal, su vida conocida, la atmósfera de honradez
que lo envolvía, hablaban de moralidad, al menos
exteriormente.
En este sentido puede decirse que jamás practicó un acto de
su vida privada que no fuera también un acto de su vida
pública. Los discursos son la menor parte de su influencia. La
muda impresión de una personalidad tan fuertemente
arraigada era mucho más eficaz.
Toda la vida de este hombre fue un trabajo de cálculo, un
esfuerzo, una tensión no interrumpida de la voluntad. Aunque
haya variado de un modo notable, como se verá, en sus
costumbres y sus principios, sus variaciones fueron estudiadas,
no ingenuas, de suerte que incluso al evolucionar fue
sistemático, se presenta en una pieza.
Nadie ha podido ordenar su vida más afortunadamente, en
purificación progresiva de sus costumbres. Llegado a la
Constituyente y por la amistad de los Lameth, sintió, en esta
sociedad de jóvenes nobles, la corrupción del tiempo. Puede ser
que aún siga a su maestro, el Rousseau de las Confesiones. Se
separó a tiempo63. El Emilio, el Vicario saboyano, El contrato social,
lo elevaron y ennoblecieron; así fue siempre Robespierre. En
sus costumbres jamás descendió.
Lo vimos el mismo día de las matanzas en el Campo de
Marte (17 de julio de 1791) cobijarse en la casa de un carpintero;
un afortunado azar lo quiso así; pero él volvió en sí, meditó y
vio que en nada parecía aquello un azar.
Al regreso de su triunfo de Arras, después de la
Constituyente, en octubre de 1791, se alojó con su hermana en
un apartamento de la calle de Saint-Florentin, calle distinguida,
aristocrática, de la que los nobles habían emigrado. Charlotte de
Robespierre, de un carácter rígido y duro, tenía en su primera
juventud actitudes y refunfuños de vieja; sus inclinaciones, sus
gustos eran exactamente los de la aristocracia de provincias.
Robespierre, más fino, más femenino, tenía en su semblante no
menos rígido, en la dureza de su aspecto, un aire de distinción
aristocrática parlamentaria. Su palabra era siempre noble,
incluso en la familiaridad; sus predilecciones literarias, nobles y
elevadas: Racine o Rousseau.
No era miembro de la Legislativa. Rechazó el cargo de
acusador público, porque según él dijo, al haberse pronunciado
violentamente contra los que se perseguían, lo hubieran podido
recusar como enemigo personal. Así se suponía que realmente
Robespierre no había aceptado el cargo por sentir repugnancia
hacia la pena de muerte. En Arras se decidió a abandonar su
plaza de juez de la Iglesia. En la Asamblea constituyente se
declaró contra la pena de muerte, contra la ley marcial y contra
toda medida violenta de salvación pública, porque repugnaba a
sus sentimientos.
En este año, de septiembre de 1791 a septiembre de 1792,
Robespierre, fuera de las funciones públicas, sin misión ni otra
ocupación que las de periodista y miembro de los Jacobinos,
apareció poco en el teatro de los sucesos. Los girondinos
brillaban por su acorde perfecto con el sentimiento nacional en
la cuestión de la guerra. Robespierre y los jacobinos adoptaron
el partido de la paz, tesis esencialmente impopular, que les
causó grandes perjuicios. Sin ninguna duda, en esta época la
popularidad del gran demócrata no tenía necesidad esencial de
fortificarse y rejuvenecerse. Había hablado mucho, se había
prodigado durante tres años, ocupando y fatigando la atención;
finalmente obtuvo un triunfo y su corona de laurel. Era de
temer que el público, ese rey, caprichoso como un rey, fácil de
hartar, cansado de Robespierre, fijara sus miradas sobre algún
otro favorito.
La palabra de Robespierre no podía cambiar; no tenía más
que un estilo; podrían cambiar solamente su teatro, su puesta
en escena. Hacía falta una máquina; Robespierre no la buscó;
vino a sus manos, en cierto modo. La aceptó, la examinó y sin
duda alguna creyó que era providencial, afortunada: la de
alojarse en la casa de un carpintero.
La puesta en escena sirve para mucho en el teatro
revolucionario. Marat lo sentía instintivamente. Pudo, muy
cómodamente, quedarse en su primer asilo, el espacioso
granero del matarife Legendre; prefirió, sin embargo, la lúgubre
caverna de los cordeleros: este retiro subterráneo, donde sus
incendiarias palabras hacían erupción todas las mañanas como
un volcán desconocido, atraía su imaginación; debía seducir a
la del pueblo. Marat, muy imitador, sabía perfectamente que en
1788 el Marat belga, el jesuita Feller, adquirió gran popularidad
por haber elegido domicilio a cien pies bajo tierra, en el fondo
de una mina de hulla.
Robespierre no imitó a Feller ni Marat, desde luego, pero
aprovechaba todas las ocasiones para imitar a Rousseau, para
poner en práctica el libro que imitaba en sus palabras, para
copiar el Emilio tan pronto como pudiera.
Estuvo enfermo en la calle de Saint-Florentin, enfermo de
sus fatigas, enfermo de una inacción nueva para él, enfermo de
su hermana, cuando madame Duplay montó a Charlotte una
espantosa escena por no haberle advertido de la enfermedad de
su hermano. Madame Duplay no se marchó sin llevarse a
Robespierre, que se dejó conducir de muy buen grado. Lo
instaló cerca de sí, a pesar de lo menguado del local, en una
habitación alta con los mejores muebles de la casa, un bonito
lecho azul y blanco y algunas sillas. Sobre unos listones de
abeto colocaba los libros poco numerosos del orador; sus
discursos, informes, memorias, etcétera, muy numerosos,
llenaban el resto. Salvo a Racine y Rousseau, Robespierre no
leía más que a Robespierre. En las paredes la mano apasionada
de la señora Duplay había colocado imágenes y retratos que
tenía de su dios. No podía volver la cabeza para evitarlo: a
derecha e izquierda Robespierre, siempre Robespierre.
La más hábil política no habría podido arreglar un
aposento tan propio como lo hizo el azar. Si no era una cueva
como el teatral alojamiento de Marat, la pequeña sala tétrica y
sombría valía tanto como una cueva. La casa, cuyas verduscas
tejas atestiguaban la humedad, como un jardincillo sin aire que
poseía a la otra parte, parecía como ahogada entre las
aristocráticas y gigantescas mansiones de la calle de Saint-
Honoré, barrio mixto en aquella época de nobles y banqueros.
Más abajo se encontraban los principales palacetes de la
manzana y la espléndida calle Royal, con los odiosos recuerdos
de los 1.500 asfixiados del día de la boda de Luis XVI. Más allá,
estaban las casas de los hacendados generales de la plaza de
Vendôme, construidos con la miseria del pueblo.
¿Cuáles eran las impresiones de los visitantes de
Robespierre, sus devotos, los peregrinos, cuando en este barrio
impío, donde todo hería la vista, iban a contemplar al justo? La
casa predicaba, hablaba Desde el umbral, el aspecto pobre y
triste de la habitación, la covacha, el cepillo, el suelo, todo le
hablaba del pueblo: “¡Aquí vive el íncorruptible!”. Si subían, la
casa les admiraba aún más. Pobre y limpio, laborioso, en las
planchas de abeto se veía el trabajo infatigable de Duplay, su
honradez perfecta, una vida entregada al pueblo enteramente.
Allí no había golpes teatrales y fantasmagóricos como los de
Marat lanzándose en su cueva, maniático, variable de palabra y
postura. No había nada caprichoso; todo era honesto, todo
serio. Todo respiraba ternura. Se creía haber visto por primera
vez la mansión de la virtud.
Obsérvese que la casa, bien mirada, no parecía la de un
obrero. El primer mueble ya lo revelaba. Era un clavicordio,
instrumento raro entonces, incluso entre la burguesía. El
instrumento dejaba adivinar la esmerada educación que las
señoritas Duplay habían recibido en un convento cercano, al
menos durante algunos meses. El carpintero no era
precisamente carpintero, sino contratista del maderamen para
barcos. La casa, aunque pequeña, era de su propiedad.
Todo esto tenía dos aspectos: de una parte aparecía el
pueblo; en la otra no existía. Ha sido, si se quiere, el pueblo
laborioso elevado recientemente, por sus esfuerzos y su trabajo,
a una modesta burguesía. La transición era visible. El padre,
buen hombre, fogoso y rudo, y la madre de una poderosa
fuerza de voluntad, los dos llenos de energía, de amor, son
gente del pueblo. La más joven de sus cuatro hijas tenía
caprichosos anhelos. Las otras eran diferentes, especialmente la
mayor, a quien los patriotas llamaban con respetuosa
galantería, señorita Cornelia. Esta decididamente, era una
señorita, comprendió a Racine cuando Robespierre hubo hecho
algunas lecturas en familia. Tenía una gracia de fiera
austeridad, lo mismo en las tareas de la casa que cuando
arrancaba sonidos al clavicordio; cuando ayudaba a lavar a su
madre o a preparar la comida de la familia, siempre era
Cornelia.
Robespierre pasó allí un año lejos de la tribuna, como
escritor y periodista, preparando diariamente los discursos que
por la noche debía distribuir o vender entre los jacobinos; un
año, el único que, en realidad, vivió en este mundo.
La señora Duplay encontró muy dulce cobijarlo, rodearlo
de solicitud. Se puede juzgar su cariño por la vivacidad con que
contestó al comité del 10 de agosto, que buscaba en su casa un
sitio seguro: “Marchaos de aquí; vais a comprometer a
Robespierre”.
Era el pequeño de la casa, el dios. Todos estaban
disponibles para él. El hijo le servía de secretario, copiaba y
volvía a copiar sus discursos, tan limados. El señor Duplay y su
sobrino le escuchaban insaciablemente, devoraban todas sus
palabras. Las señoritas Duplay le querían como a un hermano.
La más joven, vivaracha y encantadora, no perdía ocasión de
alegrar al pálido orador. Con semejante hospitalidad ninguna
casa es triste. La pequeña casa, alegrada por la familia y los
obreros, no perdía movimiento. Robespierre, sentado a su mesa
de madera donde escribía sus discursos, levantaba los ojos y
veía ir y venir a la señorita Cornelia o a alguna de sus amables
hermanas. ¡Cómo debió de fortificarse en su imaginación la
idea democrática por una tan dulce imagen de la vida del
pueblo! ¡Del pueblo, menos la Vulgaridad grosera, menos los
vicios, compañeros de la miseria! Se eleva el nivel moral de esas
familias populares que todo lo ennoblecen con su asiduidad y
su amor. Las casas más humildes del hogar adquieren belleza
cuando las prepara la mano amada. ¿Quién no ha sentido todas
estas cosas? No dudamos que el infortunado Robespierre, en la
vida árida, seca, sombría, artificial, que las circunstancias le
habían creado desde su nacimiento, sintiera en aquel momento
los encantos de la naturaleza despertando a sus adorables
caricias.
Se comprende, desde luego, que viviendo con aquella
familia, ofrecer una pensión, una compensación, era imposible.
Iuzgo que debe ser así por las palabras que un jacobino
disidente dijo a Robespierre: “< explotando la casa Duplay,
dejándose mantener por ellos, como Orgon mantenía a
Tartufo”. Reproche bajo y grosero de un hombre indigno de
sentir la fraternidad de la época y la alegría de la amistad. Si
Robespierre se aventuró algún día a ofrecer un pago, es seguro
que fue reprendido por el señor y la señora, y mirado con enojo
por las hijas; y seguro que nunca volvió a intentarlo.
Lo que causa asombro es que un año pasado de este modo
no dulcificara el corazón de Robespierre y modificara su
carácter. ¡Hecho inesperado! Sucedió lo contrario.
La amistad, lo que a otros sirve de placer, a esta alma
áspera, trabajada desde la infancia por la desgracia, producía
efectos contrarios. Todo lo que poseía en su teoría de amor y
predilección al pueblo, fortificado por el espectáculo que tuvo
en esta excelente familia, parece haber exaltado su odio contra
los enemigos del pueblo; el amor, los sentimientos más puros y
dulces, le sirvieron de amargura. Se hizo despiadado como
nunca lo había sido hasta entonces. Su odio, más grande de día
en día, le hacía desear la muerte de sus enemigos, de los de la
Revolución; para él era lo mismo.
En este número incluía a los que no estaban sobre la línea
señalada por él. El justo medio de la Montaña que él creía haber
encontrado fue un trazo preciso, línea excesivamente estrecha,
como el hilo de una lámina acerada, sin torceduras. Los dos
lados eran igualmente la condenación.
La mediocridad, que fue su ideal en política, en fortuna, en
costumbres y en todo, era recordada sin cesar en sus frases
morales y sentimentales, especie de homilías y diatribas; aún lo
era más en su persona, en sus costumbres, en su aspecto. La
blancura purísima y honesta de sus medias, de su chaleco y su
corbata, vigiladas severamente por la señora y las señoritas
Duplay; los calzoncillos de nanquín y su traje a rayas64;
empolvados los cabellos, partidos en dos alas, todo en
Robespierre daba la idea de un rentista mediocre, el tipo mismo
que el gran demócrata tenía en espíritu: el hombre de tres mil
libras de renta.
Al primer vistazo se descubría que este rentista vivía a la
antigua, lo que era verdad. Le molestaban las ingenuas
franquezas del espíritu revolucionario, el tuteo fraternal; todo le
era insoportable; durante mucho tiempo impidió estas
familiaridades entre los jacobinos como cosas inconvenientes.
Lo primero la decencia. La suya era menos la de un tribuno que
la de un moralizador de la República, de un censor impotente y
triste. Su risa, y raramente se reía, era aguda; si sonreía adquiría
su semblante un aspecto de tristeza, como si su corazón no
pudiera soportar la sonrisa.
Tenía la idea, justa en el fondo, de que si fundía la estatua
de la República mitad oro y mitad cieno, el cieno arrastraría al
oro y la estatua se derrumbaría. ¿Cómo impedir esta mezcla con
la triste herencia del antiguo régimen? ¿Cómo distinguir el oro
del patriotismo y de la virtud? ¿Por qué signos se le conocería?
Se había abusado de todos. El Terror, solapadamente, se
enmascaraba con los signos patrióticos. El distintivo de los
partidos políticos era una máscara del 89. El traje sencillo, de
colores sombríos, los cabellos plata y negro, todo fue adoptado
en el 91 por los aristócratas. ¿Quién practicaba la filantropía?
No se puede culpar a Robespierre como autor del origen de este
estado. Los especialmente exaltados le eran muy sospechosos;
los creía traidores, pagados por Pitt o por Coblenza para
deshonrar a la Revolución.
Todas estas penosas ideas, mortificándole interiormente,
dieron a su rostro el carácter de un objeto extraño.
Desmadejado, enfermo, sufriendo desde 1789 las risotadas de la
Constituyente, montó en odio y se fortificó a los aplausos del
pueblo. Su modo de andar automático parecía el de un ser de
piedra. Sus ojos cada vez más inquietos, con brillantez de acero
pálido65, expresaban el esfuerzo de un miope que quiere
profundizar hasta el corazón y la abstracción confiada de un
hombre que renuncia a ser hombre para ser un principio
viviente. ¡Vano esfuerzo! Siempre fue hombre —para odiar aún
más—; fue un principio inflexible que jamás perdonó
Marat le había dicho en 1790 (24 de octubre) que tendía a la
Inquisición. Quería comprender entonces entre los criminales
de lesa nación no solamente a los que atacaban la existencia
física de Francia, sino su existencia moral. Desde entonces, como
muy bien dijo Marat, condenaría a muerte a los libertinos,
porque atacan con golpes directos las costumbres de la nación.
Ni el mismo Evangelio está seguro; su precepto de obedecer a
las potencias corporales puede resultar un ataque directo a la
moralidad política de la nación.
Esta tendencia ultramoralista se habría arraigado
profundamente con Robespierre, si las circunstancias
violentamente políticas le hubieran sido propicias. Se empieza a
llevar, sea a la Comuna, sea a los Jacobinos, causas por
adulterio y otras causas morales, que en la Edad Media se
sometían a la autoridad eclesiástica.
Robespierre tenía una condición muy propia en la
naturaleza de los curas y es que sus vicios y sus virtudes se
adaptaban perfectamente, prestándose una especie de fraternal
asistencia. Su rigor de costumbres y su elevación de ideas
santificaba sus odios. Sus enemigos, sus rivales, incluso sus
amigos poco dóciles, los que se llamaban Indulgentes (Danton,
Desmoulins, Lacroix, Fabre d'Églantine) fueron sacrificados por
él, condenándolos con todo el rigor que pudo como censor de
las costumbres66.
Finalmente creyó inspiradas en la justicia y el derecho sus
acusaciones y juzgó dignos de la muerte a quienes él tenía
interés en perder. El sueño atroz de una selección absoluta para
la República se arraigó en él. Imitador por temperamento,
bárbaramente imitador, parece inspirarse no sólo en los pasajes
más duros y amargos de Rousseau, sino en un pequeño libro
que conocía profundamente: el paradójico Diálogo de Sila y
Eucrates. Le gustaba repetir estas enfadosas palabras (que tanto
habría sentido Montesquieu si hubiese sabido el uso que iban a
tener): “La posteridad puede ser que piense que hubo poca
sangre derramada y que no todos los enemigos de la libertad
fueron proscritos”67.
Él se creía lo suficientemente puro y capaz de desempenar
este papel. He aquí el error. ¿Quién es puro?
¿No podía entonces descubrir en su alma enferma, a través
del patriotismo que cubría su fondo, el mal terrible que reside
en él? Hablo de la exasperación de rivalidades y competencias.
Nada fue más fatal que sus celos por no haber participado en
las grandes jornadas de la República, ni en julio de 1791, ni en
agosto de 1792. La prensa girondina se lo recordaba sin cesar y
él sufría cruelmente. Aun estrechándose en los moldes de la
continencia, sintió las picaduras de estos insectos venenosos. Le
perjudicó también su insaciable interés en acusar a Brissot de
autor de los sucesos del Campo de Marte, proclamándole
asesino del pueblo.
Aún sufría veleidades, desequilibrios y dio alguna vez la
mano a los furiosos que quiso arrestar, antes de dirigir aquel
insensato documento a la Convención.
Los jacobinos descendían. Una escena inesperada reveló
hasta qué extremo podían encontrar auxiliares. Tenía
Robespierre en lo más bajo de la escalera de la tribuna a un
muchacho llamado Varlet, que apenas tenía veinte años y a
quien se había visto ya en todas partes donde se había
derramado sangre. Marat más de una vez habló con horror del
joven tigre. Marat hablaba de la muerte, pero de la muerte
política, como en septiembre. Varlet seguía su camino riéndose
del buen Marat. Se le veía generalmente con un palo en la mano
derecha y un caballete de tijera en la izquierda. Si la ocasión le
parecía propicia saltaba sobre la tribuna portátil y hablaba.
Sobre todo le gustaba hablar a la puerta de los fuldenses, a la
puerta de la Asamblea, pues el hablar de las matanzas era su
texto ordinario. Los jacobinos hasta entonces no habían recibido
a Varlet más que a silbidos. Una vez, el 7 de noviembre, entró
con un gorro frigio en la punta de su palo, se le concedió el uso
de la palabra y dijo que en su tribuna ambulante se había
constituido en defensor de Robespierre, acusador de la
Gironda, etc., etc. La audacia de aquel bribón hizo enrojecer a
muchos. Uno sólo osó hablar para quitarle el uso de la palabra,
un hombre honrado, el carnicero Legendre. Los demás se
llenaron de valor entonces y lo arrojaron. Triste hecho. Un
miembro importante de la Convención y de la Montaña, Bazire,
tomó su defensa y exigió que se le creyera. Entró Varlet
triunfante, se instaló en la tribuna, habló cuanto quiso y fue
aplaudido.
La aparición de un cómico de encrucijada, de un farsante
que habitualmente rogaba por la reproducción de los hechos de
septiembre, ¿era un accidente? ¿Esta afrentosa sed de sangre era
un fulgor fortuito? Nada de eso. Dos días antes (el 5 de
noviembre) el orador ordinario de la Sociedad, el que
frecuentemente ocupaba la tribuna con grandes aplausos,
Collot d'Herbois, declaró: “Nuestro credo es septiembre”68.
La Sociedad se envilecía. Danton, nada hostil a los hombres
más violentos y exaltados, no quiso acercarse más, disgustado
por el triunfo de las fanfarronadas y la falsa energía. Nombrado
presidente en octubre, no asistió más que dos veces, en dos
ocasiones solemnes, para felicitar a Dumouriez, vencedor, y
para acoger a los saboyanos que se entregaban a Francia.
Una parte de la Montaña, Cambon, Carnot, Thibaudeau y
otros, no pudieron nunca dominar la instintiva repugnancia
que sentían hacia los jacobinos por la violencia de unos y la
hipocresía de otros. Se respiraba a la entrada de la caverna un
olor a sangre, soso y meloso, que muchos no soportaban.
Nadie dudó entonces de que con los jacobinos era
imposible constituir un partido que hiciera otro 2 de
septiembre. El hecho de vanagloriarse de haber lanzado la
turba sediciosa en sus más viles representantes suponía en ellos
siniestros designios. La guardia departamental aún no había
sido creada, pero un gran número de federados se agrupaban
para la defensa de la vida de sus diputados en peligro; los otros
para unirse más lejos al ejército; estos se quedaban para impedir
los motines. La Convención casi entera acordó que los
federados estuvieran en París. Estaba profundamente
impresionada por unas palabras de Buzot, palabras proféticas
de un hombre nada tímido: “¿Se os va a hacer votar el orden del
día forzosamente? ¿Qué gobierno queréis entonces? ¿Qué
aprestos fúnebres son estos que os prepardis para vosotros mismos?”.
La Asamblea sintió frío, quedó en silencio. Después tomó
bríos, cuando un hombre independiente de la tertulia
girondina, Cambon, les mostró su verdadera situación, el
abismo al que se dejaba arrastrar fascinada por la violencia. Los
jacobinos querían obligar a los federados a que partieran, esto
es, desarmar la Convención. Se hizo presentar hipócritamente la
demanda por el ministro de la guerra so pretexto de
necesidades públicas. Cambon estalló en palabras terribles,
concisas, como un hombre que dijera: “No, yo no puedo morir”.
La Convención rechazó la demanda del ministro, esto es, votó
por que los federados estuviesen en París.
El discurso de Cambon, falto de elocuencia y pretensiones,
decía poco más o menos: “¿Quién ha hecho el 10 de agosto? No
los que se alaban, sino nosotros, la Legislativa, que hemos
desarmado al rey y hemos arrojado su guardia. Y bien, la
Convención, si arroja a los federados, no hace más que
prepararse un 10 de agosto contra ella misma”. Después habló
de Septiembre con violencia y horror, censuró las afrentosas
escenas de entonces y recordó amargamente que la Convención
no estuvo prevenida para apoderarse de la fuerza municipal. “Es
todavía, dijo, por los terrores de septiembre por lo que el
ministro de la guerra ha hecho esa demanda de alejar a los
federados, de desarmar a la Convención< Se dice que los
meridionales quieren federalizar a Francia. Si ellos quisieran ese
gobierno, nosotros no estaríamos aquí. Si quisieran lo tendrían.
Pero ocurre todo lo contrario. A la partida de los diputados del
Mediodía nos dijeron: «Nosotros queremos ser franceses, ser uno
con nuestros hermanos del Norte y que no haya más que una
Francia… Vuestras cabezas nos responderán<». Se ha hablado de
una dictadura de Cromwell; otros han dicho: «No queremos
Cromwell». ¡Sin duda, ya no se le quiere! Pero llegará un día en
que un ambicioso habrá ganado victorias y os dirá: «¡Hacedme
rey y seréis más dichosos!…». Sí, he aquí lo que se os dirá, pero no
será así. ¡Mueren los reyes, los dictadores, los protectores, los
Cromwell!”.
De un solo golpe atacó a Dumouriez como pérfido y a
Robespierre como impotente.
(13 1792).
La idea moral de la Revolución.—Unanimidad moral de la Francia
revolucionaria hasta los últimos meses de 1792.—Prueba única y
terrible que sufrió entonces Francia.—Había motivos suficientes para
tomar medidas de seguridad personal.—El proceso mal determinado
por la Gironda (13 de noviembre).—Discurso homicida de Saint-Just.
—Figura de Saint-Just.Sus antecedentes, sus primeros intentos.—Es
nombrado, antes de la edad reglamentaria, miembro de la
Convención.—Su discurso es una amenaza para la Convención (13 de
noviembre).—La derecha atemorizada por la audacia de la Montaña.
Los federados de los departamentos permanecen en París;
Francia guarda la Convención. Desde entonces esta tiene menos
que temer materialmente. Falta que sepa conservarse
moralmente. Se podrá ejercer sobre ella el terror en la opinión si
permanece vacilante, si no está firme en su asiento y falla su
tribunal, inspirándose en principios invariables que hagan
olvidar las vanas agitaciones pasadas.
En el momento mismo en que comienza un proceso
criminal, un juicio a muerte, la primera necesidad es que el juez,
con la mano puesta sobre el corazón, siente bien sus principios,
sus leyes, su fe, la idea por la cual se quiere violar lo que es
inviolable: la vida humana.
Siendo una la idea del derecho, el derecho judicial y el
derecho político tienen el mismo fundamento. Determinar el
principio en virtud del cual ha de morir el acusado, es
determinar el principio en que vive la sociedad que lo juzgó. La
Revolución, juzgando a Luis XVI, se juzgó a si misma
implícitamente, se decía de qué ideas morales se componían su
vida y su derecho.
¿Cuál era la idea moral de Francia?< Todos los políticos
eminentes de Francia sonríen, mueven la cabeza ante la palabra
idea. Saben que el glorioso enemigo de los ideólogos pereció
por faltarle una idea. Los que viven, viven por un ideal; los
otros, son los muertos.
Su idea vital de la Revolución estalló con incomparable luz
de 1789 a 1792:
La idea de Iusticia.
Y por primera vez se ha visto lo que es la justicia. Se había
hecho hasta entonces de esta virtud soberana una seca, una
estrecha virtud. Antes de que Francia la revelara al mundo, aún
no se había supuesto su inmensidad.
Justicia generosa, humana, amante hasta la ternura por la
pobre humanidad.
Toda la tierra, antes de septiembre, adoró la Iusticia de
Francia. Se la admiraba viendo cómo en uno de los pliegues de
sus vestiduras llevaba lo mejor de la herencia de la Edad Media.
Su justicia dulce y magnánima parecía inspirada por la Gracia.
Era la Gracia misma, pero sin sus arbitrariedades ni sus
caprichos. Su gracia es según el que no varía nunca, según Dios.
Por primera vez en este mundo, la ley y la religión se
abrazaron penetrándose y fundiéndose.
La Asamblea constituyente, usando su derecho, el derecho
de los héroes salvadores, bienhechores del género humano, le
levantó un altar, el primero verdaderamente que se le ha
elevado a la humanidad. Ordenó que este altar existiera en
todas las municipalidades, que en él se hicieran las prácticas
civiles, que se santificaran los tres grandes actos del hombre:
nacimiento, matrimonio y muerte. El primer creyente que llevó
su hijo a este altar fue Camille Desmoulins, y sin embargo, el
altar no existía aún. No había sido construido.
Si en algún lugar existía, era en las leyes. No pueden leerse
estas leyes humanas y generosas, llenas de amor hacia el
hombre, sin sentir ternura. Se manejan con respeto las actas de
las grandes discusiones que las prepararon. Si algo se les puede
reprochar es el ser excesivamente confiadas; creen demasiado
en la bondad de la naturaleza humana, y siendo leyes para
juzgar y reprimir, lo hacen por procedimientos muy clementes
y suaves. Suprimieron el derecho de Gracia y en su legislación
se encontraba en cada línea.
El alma del siglo XVIII, su mejor inspiración, la más
humana y la más tierna, la de Voltaire, Montesquieu, Rousseau
y algunas veces también la utópica de Bernardin de Saint-
Pierre, se expusieron aquí.
Disidentes en tantas cosas, los jefes de la Revolución están
perfectamente de acuerdo sobre los dos puntos esenciales: 1°)
nada hay más útil que lo justo, 2°) lo más sagrado es la vida
humana.
Leed a Adrien Duport, leed a Brissot y a Condorcet, leed a
Robespierre (en la Constituyente), el acuerdo es perfecto.
“Hagamos al hombre respetable ante el hombre”. Esta gran
frase de Duport es el pensamiento de Robespierre en su
discurso contra la pena de muerte. Quiere, al menos, que para
condenar haya perfecta unanimidad entre los jueces.
Brissot, antes de 1789, había publicado un libro sobre las
instituciones criminales, inspirado en el espíritu de Beccaria, en
la dulzura de los cuáqueros americanos, que acababa de visitar.
Condorcet va más lejos de sus últimos escritos. Espíritu
profundamente humano, sus propias desgracias no sirven más
que para ahondar en él el amor a la humanidad, la piedad, el
amor universal de la vida; confía en que gracias al progreso de
las ciencias el hombre, en un futuro, llegará hasta suprimir la
muerte.
El hombre, bien, pero ¿y los animales? Morirán siempre. Su
muerte es necesaria para la vida general. Condorcet se
entristece con las últimas palabras que escribe. Su muerte
quedará como una luz fatal del mundo; no puede consolarse.
¡Ah, dulce genio de Francia y de la Revolución!< ¡Que no
pueda romper la pluma y terminar aquí este libro!
La humanidad en la Justicia no es una idea que flota, sino
fundamentada, la Justicia es la reina absoluta; he aquí el credo, la fe
de esta nueva era, su símbolo tres veces santo, más aún que el
de Nicea.
“El derecho, ha dicho Mirabeau, es el soberano del
mundo”.
Robespierre: “Nada es justo más que lo que es honesto;
nada es útil más que lo que es justo” (16 de mayo de 1791).
Y Condorcet (25 de octubre de 1791): “Es un error creer que
la salvación pública pueda condenar una injusticia”.
Durante el año 1792 continúa el mismo lenguaje. Todos
caen entonces en la tentación.
Se levanta el peligro por todas partes, como necesidad
terrible; la amenaza de Europa, las traiciones de los de dentro.
Ya se habla menos de justicia. Todos se dicen en voz baja:
“¿Qué se sabe? Vamos a perecer sin duda si somos justos ahora.
Salvemos a Francia hoy y ya seremos justos mañana”.
La Gironda hace los primeros intentos y perece la primera.
La duplicidad de la corte le enseña su verdadera situación.
Juzga a su rey, que le juzga a ella; tratando con él se quebranta.
El honor aquí está comprometido. Aún existe humanidad,
respeto a la vida. Viendo la segunda tentativa, la invasión de
septiembre, ¿qué dirán los filántropos? Sobreviene después el
proceso del rey, la ocasión de aplicar la justicia o desacreditarla.
¿Ha de perecer él para ser justos? ¿Perecer? Pensemos
serenamente en que no se trata de juzgar hechos que no han
producido más que un daño sencillamente individual, no sólo
daño a la patria. Si temió el rey a la Francia revolucionaria, no
fue por Francia en sí. Apóstol y depositario de los derechos
comunes del género humano, conducidos a través de los mares,
entre las más terribles tempestades, ¿podía Francia tener la
suficiente sangre fría para abandonarlos sobre las crestas de las
olas? Esta luz tan esperada, ¿había de extinguirse con Francia
en su común naufragio? Esta tenía derecho a vivir, viendo que
su muerte era la muerte de la humanidad.
Todo esto, sin embargo, tiene aún algo de hipotético. Lo
que resulta evidente, incontrovertible, es que Francia quiso
salvar la primera y la última palabra de la nueva ley que le dio
al mundo: la Justicia.
Esta nueva ley se condensaba en muy pocas palabras: la
humanidad exige derecho y justicia absolutos. Justicia ciega al
interés, sorda a la política. Justicia ignorante, divinamente
ignorante de las razones del hombre de Estado.
¡Ah! Jamás pueblo alguno sufrió tan terrible prueba como
Francia ni fue sometido a tan espantosa tentación. Ioven
todavía, sin experiencias de la nueva ley, al principio de una
nueva vida, sin tiempo aún para afirmar su corazón y su
conciencia en el derecho, aparece una mañana frente a esta
prueba. ¿Qué hubierais hecho todos vosotros, los que calculáis
fríamente estas cosas? Ni uno solo de vosotros hubiera dejado
de gritar con humana y heroica fe: “¡Que muera Francia! ¡Que
perezca el género humano, cuando se iba a recoger la cosecha
de la Justicia! ¡Viva la Justicia, pura, abstracta, viva, como sea!
Ella marchará inviolable, inmaculada. ¡Ella sabrá construir un
mundo para reinar!”.
¡Fe terrible, más grande quizá de lo que se puede esperar
de la naturaleza! ¡Despreciar toda cosa calculada! ¡Ver si la
Revolución, desligada de la política, podía vivir! Nuestros
padres no profesaban esta fe. Pero ¿quién la hubiera tenido?
Creyeron ellos que salvaban a Francia y le dieron su salvación,
la fortaleza de su alma, el temple de los sentimientos de su
corazón, su honor, y más aún, sus principios.
No vieron en ese momento, ni nadie podía vislumbrar lo
que hoy se ve y que hemos dicho más arriba: que la Revolución,
sumergida, se construyó una base sólida y profunda. Estaba
fundada dos veces: en la tierra y en la fe del pueblo.
Éste, sorprendido por la tempestad en uno de los fuertes
del dique de Cherburgo, vio cómo sobre su cabeza, hendiendo
el espacio, pasaba la espantosa nube, pero no advirtió que bajo
sus pies tenía una base que se ríe del mar: la inmóvil y sólida
montaña de granito de la Revolución.
Tres mil millones de propiedades vendidas y divididas
hasta lo infinito. Millones de espadas arrojadas, rotas. ¡He aquí
lo que llamo la base, el granito de la montaña! Una montaña
viviente. Si hace un movimiento, tiembla el mundo.
No hay necesidad de que Francia sea bárbara o débil ante el
temor a los sacrificios humanos. Debía ser justa. ¿Clemente?
No, el momento era crítico, de infinitas revueltas y gravísimos
peligros. Hacía falta una justicia acerada y fuerte, pero una
justicia al fin.
Robespierre dijo en uno de sus discursos de enero que su
corazón había dudado. Lo creo, verdaderamente. Palabra
escapada de su corazón, de la naturaleza, de un alma torturada
por ella misma. Sí, dudó, cuando por la muerte de un hombre
culpable comprendió que se abría a la muerte un ancho camino
en el que ya no se detendría.
En los primeros meses de 1792 Robespierre y todo el
mundo hablan aún de humanidad. La tinta de sus discursos
ardientes, sinceros, aún no se había secado sobre el papel en
que proclamaban la fuerza inviolable de la vida humana. Lo
repetían los montes, y el eco aún no se había extinguido.
¡Cuanto más nobles eran estas palabras, mayor era el
sufrimiento de quienes habiéndolas pronunciado iban a pasar
tan rápida y bruscamente de la civilización, de la humanidad, a
la barbarie!
Francia fue cogida, ardiente de bondad, de bienestar
universal, elevada por una mano de hierro y arrojada a la fría
región de los muertos.
La discusión comenzó el 13 de noviembre. Pétion pidió
previamente que se discutiera si el rey era inviolable.
Pregunta inepta, que causó a la derecha de la Gironda
grandísimo daño, haciéndose sospechosa desde este momento,
en el proceso del rey, como si quisiera hacerlo abortar.
La inviolabilidad era una cuestión olvidada, perdida.
¿Cómo podía ignorar Pétion los ejemplos de tantos siglos y de
tantos hechos precedentes? Se sabía que existía una
Constitución, la de 1791, compuesta por leyes antiguas,
cargadas de años y achaques, enterradas en las catacumbas de
la historia entre Licurgo y Minos. En cuanto a la inviolabilidad,
no se acordaba nadie.
Para que resultara más manifiesto el error cometido por
Pétion, no le faltaba más que lo hubieran apoyado los realistas.
¿Los había en la Convención? Uno de la Vendée se presentó,
audaz y trémulo, y dijo que el no defendía a Luis XV l, pero que
a pesar de tod as sus equivocaciones, el rey era inviolable.
Principios torpes y funestos que no sirvieron para otra cosa
más que para anular y comprometer a una buena parte de la
Asamblea, la mitad. Estalló la indignación en las tribunas del
pueblo de un modo formidable y la sangre del 10 de agosto
comenzó a hervir. Los exaltados produjeron gran alboroto. No
había en la Montaña ni sesenta que quisieran la muerte del rey,
pero desde el momento en que los insensatos campeones de la
inviolabilidad quisieron cubrirla con el manto de la ley, los
sesenta se convirtieron en ministros de la indignación pública y
se vieron seguidos por una muchedumbre. La moderación y la
clemencia eran ya imposibles.
¿Quién lleva la cuchilla? Los jefes de la Montaña se
abstuvieron, se quedaron en sus bancos. La cuchilla de la
Montaña fue empuñada por Saint-Just.
Se necesitaba un hombre nuevo, sin que adornara su vida
ningún precedente filantrópico, que no hubiera pronunciado
jamás una palabra de dulzura ni de piedad, que hubiera hecho
caso omiso de las nobles discusiones de la Asamblea en las que
se juró el respeto a la vida y sangre humanas.
Saint-Just subió lentamente a la tribuna y pronunció sin
apasionarse, un discurso atroz. Dijo que no convenía extenderse
mucho en el proceso del rey, que lo que había que hacer era
matarlo.
Hay que matarlo, ya no hay leyes para juzgarlo; él mismo
las ha destruido.
Hay que matarlo, como a un enemigo; no se juzga más que
a un ciudadano; para juzgar al tirano, primero hay que hacerle
ciudadano.
Hay que matarlo, como a un culpable, sorprendido en
flagrante delito, con las manos manchadas de sangre. La realeza
es, desde entonces, un eterno crimen. Un rey está fuera de la
naturaleza; entre el pueblo y el rey no hay relación humana.
Vemos que Saint-Just se preocupa poco por unir todas estas
razones, estos medios; los toma prestados indiferentemente a
sistemas contrarios; todos los medios son buenos para matar al
rey.
Tenía dos frases terribles, dos ultrajes violentos,
sanguinarios: “Llegará un día en que los hombres alejados de
nuestros prejuicios, se asombrarán de la barbarie de un siglo
para el cual fue cosa sagrada juzgar a un tirano<”. Y por una
odiosa irrisión: “Se intenta agitar la piedad, se comprarán a
buen precio las lágrimas como en los entierros de Roma<”, etc.
El día en que la piedad adopta una figura burlesca,
comienza la etapa de la barbarie.
Saint-Just había obtenido de la Montaña y de Robespierre
la terrible iniciativa de dar este primer golpe. Pero estamos
tentados de creer que su discurso no fue comunicado. Llegó a
decir en dos pasajes que ni siquiera el pueblo podía obligar a
ningún ciudadano a que votara por el perdón del tirano, porque
cada uno en este asunto era juez; recordaba Saint-Just que, para
juzgar a César, no hicieron falta más formalidades que dar
veintitrés puñaladas, etc., etc. Y terminaba aconsejando a la
Asamblea que juzgara con rapidez. Era de temer que algún
individuo de la Asamblea se creyera autorizado por las
violentas palabras de Saint-Just, a ser juez y verdugo. También
lo temía el propio Robespierre y en su discurso (3 de diciembre)
dijo que era necesaria una detención y que no hacía falta
advertirlo.
Pudo comprenderse desde entonces que el joven Saint-Just
no sería un discípulo de Robespierre, sino que acelerando su
paso se adelantaría al mismo Robespierre, llegando a constituir
una peligrosa competencia. Y esto llegó sin necesidad del golpe
de termidor.
La atrocidad del discurso tuvo un éxito asombroso. A pesar
de las reminiscencias clásicas que se observan en su discípulo
(Luis es un Catilina, etc.) nadie mostraba deseos de reírse. El
modo de declamar de Saint-Just no era vulgar; se notaba en el
joven orador un verdadero fanatismo. Sus palabras lentas,
mesuradas, causaban el deslumbramiento del cuchillo de la
guillotina. Por un contraste raro estas palabras salían fríamente,
despiadadamente, de una boca que parecía femenina. Sin sus
ojos azules, fijos y duros y sus cejas fruncidas, Saint-Just
hubiera podido pasar por una mujer. ¿Era la virgen de Tauride?
No; ni los ojos, ni la piel blanca y delicada dejan en el espíritu
sentimiento de pureza. Esta piel, muy aristocrática, con un
carácter singular de blancura y transparencia, parecía muy
hermosa y dejaba la duda de si Saint-Just estaba sano. La
enorme corbata atada, que solamente llevaba entonces, hizo
decir a sus enemigos, puede que sin causa, que ocultaba la
escrófula69. El cuello estaba como suprimido por la corbata y
por el alzacuello alto y tieso; efecto llamativo, tanto más cuanto
su talla elevada no hacía suponer tan corto cuello. Tenía la
frente muy baja y la cabeza como deprimida, por lo que los
cabellos, sin ser largos, le llegaban hasta los ojos. Pero lo más
extraño era su paso, de una rigidez automática que a nadie
semejaba. La rigidez de Saint-Just era característica. ¿Revelaba
altanería, orgullo, altivez calculados? Poco importa. Intimida y
por ello no resulta ridícula. Se comprendía que un hombre
inflexible en sus movimientos lo fuera también en sus palabras.
Lo mismo cuando pronunció su discurso contra el rey, que
cuando habló contra la Gironda, se movió de una pieza hacia la
derecha y no hubo nadie que no sintiera el frío del acero.
Debemos saber quién es este joven que para su debut
escogió el fúnebre papel de hablar en nombre de la muerte, en
nombre de la venganza del pueblo, quien por encima de la
Montaña, por encima de Robespierre, imponía a la Asamblea el
asesinato político. Sus precedentes contrastaban fuertemente
con esta audacia. Había publicado Mis pasatiempos o el nuevo
Organt de 1792, por un diputado de la Asamblea Nacional, poema
que imitaba a La Pucelle de Voltaire. Esta obra, que tiene sin
embargo, algún mérito, murió apenas hizo su primera aparición
en 1789 y su segunda aparición en 1792. La terrible celebridad
de que gozaba entonces su autor no le sirvió al libro. Sus
amigos fueron, se puede creer así, los más empeñados en
enterrarlo.
Saint-Just nació en Nièvre, una de las más rudas regiones
de Francia y que ha producido más de un hombre de savia
áspera y amarga (Bèze, entre otros, el brazo derecho de
Calvino). Su padre era un soldado afortunado, uno de esos
militares del antiguo régimen que después de una larga vida de
esfuerzos obtienen la cruz de San Luis y acaban siendo nobles.
Todo este esfuerzo acumulado se resumía en Saint-Just. Nació
serio, ásperamente laborioso; esto se observa en sus cuadernos
de estudiante, que todavía existen. El que tengo a la vista
prometía un espíritu exacto, un poco pesado, llamado a los
trabajos de erudición. Es una cansada historia del castillo de
Coucy. Su familia tenía bienes en Aisne (Blérancourt), cerca de
Noyon.
Enviado a Reims para estudiar derecho, el joven no
encontró en estas escuelas, vergonzosamente deficientes
entonces, más que vacío, aburrimiento y malas costumbres. De
vez en cuando hacía un viaje a Blérancourt y hacía (si hemos de
juzgar por los versos que entonces escribía) la vida de los
jóvenes gentilhombres de campo. Una vez le absorbió una idea
y escribió un poema70.
El autor valía mucho más que la obra. No había nacido
para cultivar la poesía. Poseía el gusto natural por las grandes
cosas, una poderosa voluntad, un alma elevada y
emprendedora. Se devoraba a sí mismo en esta vida de tedio. Se
dice que en Reims pintó su dormitorio de negro con lágrimas
blancas y que pasaba largas horas en esta especie de sepulcro
creyendo que había muerto ya en la antigüedad. Los seres
heroicos de la antigua Roma visitaban con mucha frecuencia
esta cámara, penetrando en la fogosa alma de Saint-Just. Este
repetía con frecuencia: “El mundo ha quedado vacío después
de los romanos”. Saint-Just sentía vehementes deseos de
llenarlo.
Para salir de la provincia y vivir al día, se dirigió al
brillante periodista de Aisne, a Camille Desmoulins; este, de
una naturaleza contrapuesta a la suya, no hizo una gran
acogida al altivo estudiante; no vio en Saint-Just más que
fatuidad y pretensión; no encontró ni al romano ni al poeta;
Camille Desmoulins se burló de los dos. Saint-Just se quedó
nuevamente con su soledad, irritado, impaciente, indignado de
permanecer aún en la oscuridad leyendo sus Plutarco, Sila,
Mario71.
Se le presentó una magnifica ocasión. Saint-Ju st había
recobrado sus ánimos. Blérancourt iba a perder un mercado que
era su vida. SaintIust escribió a Robespierre sin conocerlo,
rogandole que apoyase la reclamación del pueblo. Ofrece dar
sus escasos bienes, todo lo que tiene, a la propiedad nacional.
¿Fue aceptada la oferta? Lo ignoro. Lo cierto es que
Robespierre, que amaba a las gentes desinteresadas, aceptó
desde entonces al joven que entregaba sus bienes tan
noblemente, sin reservas ni escrúpulos. Fue feliz cuando pudo
situar en el Aisne a Saint-Just, fanático suyo, para que se
opusiera a los hombres de este departamento, a Condorcet, que
detestaba, y a Camille Desmoulins, poco seguro. Por esto fue,
sin duda alguna, y empleando su poderosa influencia, por lo
que Saint-Just fue nombrado a los veinticuatro años miembro
de la Convención. El presidente del cuerpo electoral, lean
Debry, protestó en vano.
La magnitud de los sucesos y el desinterés con que
procedió Saint-Just, fueron como una revelación. Si su poema
reaparece en 1792 no es por Saint-Just, sino por el librero. El
autor parece purificado.
Llegó lleno de elevadas ideas. Vivía en la intimidad de
Robespierre, participaba de su austeridad.
Participaba de sus desconfianzas y sus odios, adoptando
también el carácter de un áspero censor, de un purificador
despiadado de la República. El programa que el mismo
Robespierre dio en las elecciones de París, recibido por los
jacobinos, depurar la Convención, era el pensamiento de Saint-
Just.
Entraba en la Asamblea y miraba a todas partes como si
escogiera a quienes debían morir y quienes debían vivir.
Así se sentía en su primer discurso, persiguiendo al rey,
amenazando a la Convención, haciendo a la vez el proceso de
Luis XVI y el de los jueces que dudarían antes de condenarlo.
Para él había ya acusados que debían separarse en distintas
categorías. Aseguraba Saint-Just que sólo la muerte del tirano
podía asegurar la unión de Francia.
“Unos sienten miedo, decía, otros lástima por la
monarquía. Otros temen un acto de virtud que sería un lazo de
unidad para la República”. Los cimientos para la unión han de
ser, pues, de sangre. Lo que Callot se aventuró a decir en la
sociedad de los Jacobinos, el joven y grave SaintJust, que se
sentaba cerca de Robespierre, lo repetía, lo proclamaba en el
seno de la Convención. La sangre era la prueba, el signo fatal
que sólo debían reconocer los patriotas.
Este discurso ejerció en el proceso un efecto enorme, un
efecto que ni el mismo Robespierre pudo adivinar y dio ocasión
a su discípulo para que en adelante llevara la bandera más lejos
todavía.
La violenta brutalidad de la idea, la forma clásicamente
declamatoria, la dureza magistral de su discurso, todo
impresionó a las tribunas. Sintieron la mano del genio y
temblaron de gozo.
Hasta entonces sus ídolos habían sido los habladores, los
pedagogos de la oratoria.
Ahora era un tirano.
La Gironda sonrió para asegurarse. Aparentó no ver en el
joven SaintIust más que al estudiante. Brissot en El Patriota lo
elogia: “Entre ideas exageradas que revelan los pocos años del
orador”, encuentra en su discurso “luminosas ideas, un talento
que puede honrar a Francia”.
Joven o no, exagerado o no, tuvo el poder de dar el tono
para todo el proceso. Él determinó el diapasón. Dio la tónica. Se
continuará cantando al tono de Saint-Just; apenas si se osa
aventurar una palabra de moderación. El primer orador,
Fauchet, no encuentra, para salvar al rey, más que esta razón
piadosa, ridículamente hipócrita: que sus crímenes son tan
grandes que su muerte resultaría un castigo muy dulce; se le
debía condenar a vivir.
1792)
Barère intimidado se inclina a la izquierda (5 de noviembre).—Fuerte
posición de Cambon.Quiere la guerra universal y la revolución
territorial.—Cambon, hostil a Robespierre, a la Comuna.—Es atacado
por los jacobinos, los curas y los banqueros.—Sus peligrosos intentos
de que Dumouriez revolucione Bélgica ( 15 de noviembre).—Es
denunciado a los jacobinos (16 de noviembre).—Robespierre a favor de
los curas y contra Cambon.—Su artículo contra Cambon.—Le pide
que reprirna y limite la guerra.—Saint-Just ataca al asignado y a
Cambon (29 de noviembre).—La Gironda no apoya a Cambon.—
Cambon no se somete a los jacobinos, pero los aventaja.—Proclama la
guerra revolucionaria (15 de diciembre).—Limita el poder de los
generales.—Danton apoya el decreto de Cambon.—En adelante
Cambon se sienta a la izquierda.—Cambon y sus amigos votaron la
muerte del rey.
La derecha estaba profundamente quebrantada por la audacia
de la Montaña. ¿Quién podía imaginar que componían el centro
quinientos diputados, de setecientos cincuenta
aproximadamente, con que contaba la Asamblea?
Esta masa muda y pesada era sólida como masa; en su
número, en su silencio, encontraba su seguridad. ¿Cómo influir
sobre ella?
Directamente era imposible, pero podía ser indirectamente,
atacando a los hombres más importantes y que figuraban como
jefes de sí mismos, independientes, que actuaban una vez en la
derecha, otra en la izquierda, según su libre opinión.
Llamémosles neutros. Hablo especialmente de dos personas:
del orador flexible y fácil, Barère, muy agradable, muy
estimado en la Asamblea, y del hombre importante a quien esta
obedecía dócilmente en las cuestiones financieras, el temible
Cambon. Si estos dos hombres figuraban en la izquierda, era de
esperar que el centro, especie de amontonamiento de
diputados, se sumara íntegro, en breve, a la izquierda también.
El mismo día (5 de noviembre) en que en un momento de la
más afortunada audacia, deslumbró a la Convención, salvó a
Robespierre, mortificándolo y abatiéndolo, tembló por su éxito
y corrió por la noche a la sociedad de los Jacobinos a explicar
sus palabras y a demandar gracia. Sucedió a Callot que elogiaba
la fecha del 2 de septiembre y afirmaba que esta sintetizaba el
credo de los jacobinos. Barère manifestó que sus opiniones eran
como las de Collot, y que, en efecto, el 2 de septiembre “tenía
mucho de bueno a los ojos de los hombres de Estado”.
Barère temía ser vencido por dos puntos peligrosos. Por
una parte, su nombre constaba en las cartas de Laporte al rey,
comprometiéndose (en febrero de 1792) a escribir un informe
puramente realista en la cuestión de competencia. Por otra, sus
relaciones íntimas con madame de Genlis le daban un título de
la casa de Orleáns, el de tutor de la linda Pamela, hija natural
del príncipe, que se educaba con sus hijos. Barère, joven
espiritual, ligero de costumbres, de carácter, estaba muy lejos
de merecer este título, que siempre revela gravedad en quien lo
tiene. ¿Cómo se le retribuía? ¿En dinero o en amor? No se
sabe72. Lo que resulta innegable es que a consecuencia de los
violentos ataques que la Gironda dirigía a la casa de Orleáns,
Barère, temiendo verse perdido, se escondió al fondo mismo de
la izquierda, en el seno de la Montaña, y en el proceso del rey,
se convierte en una especie de procurador general contra él,
resume las opiniones de todos y pide la muerte del rey en sus
conclusiones.
Cambon era un hombre distinto y difícilmente se le podía
atemorizar. Estaba fuertemente asentado en la Convención,
representando la importante cuestión de los asignados y la
venta de los bienes nacionales, cuestión eminentemente
revolucionaria que removía el fondo de la tierra, cambiando sus
condiciones de arriba abajo. La fuerza de este problema
arrastraba a Cambon, deseando la guerra a todo trance
(contrariamente a Robespierre), para difundir por todas partes
el asignado. Los girondinos igualmente deseaban la guerra y la
liberación de todos los pueblos; solamente por un excesivo
respeto a la libertad, funesto para la propia libertad, querían
dejarles libres de decidir si ingresar más o menos en la
Revolución. Cambon no secundaba estas reservas ni sufría
semejantes indecisiones; ansiaba una revolución profunda en
toda Europa; una revolución territorial; quería, según la frase
de Adrien Duport, labrar el suelo profundamente. No aceptaba
componenda alguna ni con girondinos ni con jacobinos; se
sentía más que jacobino en la cuestión de la guerra, más que
girondino en el espíritu de invasión, de nivelación común, de
asimilación de los pueblos a la Francia ordenada y nivelada. El
genio de la gran revolución agraria que residía en él le hacía
indiferente, despreciativo hacia todas las entidades políticas.
¿Compartir la tierra significaba para él distribuirla entre los
trabajadores? ¿Regalarla? No. Esta división significaba la venta,
la venta a bajo precio y por anticipado, de modo que resultara
siempre la prima del trabajo hecho o del trabajo por hacer.
Su idea constante, fija, que era también la que sustentaba
Danton, era revolucionar completamente Bélgica, transformarla
vendiendo todos los bienes eclesiásticos o feudales en provecho
de la guerra, nivelar el país. “Entonces —le dijo una vez
Dumouriez en una conferencia que celebraron—, ¿vos queréis
aparentemente que ellos sean como nosotros, miserables y
pobres?”. “Sí, señor, precisamente —replicó sin inmutarse
Cambon—. Que sean miserables como nosotros, pobres como
nosotros; entonces se asociarán a nosotros y los recibiremos<”.
“¿Y después?”. “Después iremos mucho más lejos; iremos
nosotros delante de nosotros mismos; toda la tierra hecha a
nuestra imagen será la Revolución”. El general retrocedió: “Es
un loco furioso”. La locura de la Revolución: aquí estaba la
sabiduría, la prudencia. La Revolución no haría nada, no sería
útil si no lo transformaba todo. Su primera condición para ser
imperecedera era la de ser universal. Su segunda era la de
profundizarlo todo, tocándolo todo en la propiedad,
cimentándose en la tierra.
La genial violencia de esta teoría, que era la Revolución
adquiriendo forma palpable y material al atacar los intereses
territoriales, parecía una pirámide, ruda, inatacable, levantada
en medio de la Convención. Faltaba encontrar el hierro o la lima
que mordiera su granítica mole, atacándola por su base y
derrumbándola.
Robespierre daba vueltas alrededor de esta mole para
perforar sus fundamentos. Le vemos todavía emplear la
puntiaguda cuchilla de Saint-Just para esta dificilísima obra.
Por granítico que fuera Cambon, como idea, como
principio, era al fin un hombre de carne, y por ello, destructible.
Daba pie a ello sobre todo por el furor que despertaban en él los
obstáculos, el odio a los falseadores de la República, la cólera
contra la charla interminable, la insuficiencia de los recursos, la
inmensidad de las necesidades, el clamor de un mundo infinito
que llamaba a todas partes. El vértigo de esta situación no turbó
su sereno espíritu, pero le mantenía en un estado de violencia y
cólera continuos. Llevaba en el alma recuerdos que le
ulceraban, que le humillaban, como el de que la Legislativa
podía haber sido anulada, aterrorizada el 2 de septiembre. Se
impuso a la Comuna, la que antes de esta época había
amenazado a la Asamblea por el órgano de Robespierre.
También cuando Louvet recordó estas escenas fúnebres con el
apoyo de la Convención y de una parte de los girondinos,
Cambon no pudo contenerse, y lanzándose desde su banco
hasta el medio de la sala, gritó a Robespierre enseñando los
puños: “¡Miserable! He aquí el decreto del dictador”.
Inflexible a cuanto decía la Comuna, Cambon respondía:
“¡Vuestras cuentas! ¡Entregad vuestras cuentas
inmediatamente!”. A través de todas las crisis fue imposible
retroceder un paso, hasta que en el mes de marzo se abrió la
información que tan tristes confesiones escuchó de Sergent73.
Contra Cambon existía una hostilidad general, singular,
extraordinaria.
La Comuna quería perder con él a su principal acusador.
Los jacobinos querían anularlo. No le perdonaban su
ausencia, su alejamiento de la Sociedad, el olvido en que
aparentaba tenerla.
Los curas querían inutilizarlo. Vendía sus bienes en Francia
y quería venderlos también en Bélgica.
Pero los más furiosos enemigos de Cambon y su asignado
eran los banqueros. La banca, derribada en Bélgica, amenazada
en su capital, quiero decir, en Holanda, incluso en Inglaterra, se
agitaba contra él moviendo sus brazos invisibles. Cambon los
sentía por todas partes, pero no podía descubrirlos. Todo lo que
vislumbraba desde las ventanas de la Tesorería era el Perron,
los mercaderes de plata del Palais Royal, corredores de sangre y
de dinero. Los veía, incluso bajo sus propias ojos, tramar a su
antojo, sembrar falsas noticias, desacreditar el asignado, matar a
Francia. Los veía allí y a menudo intercambiaba con ellos
miradas de odio y de furor.
Adoptó una actitud violenta contra el mundo del dinero, de
la banca. Se jugó su cabeza. Decidió, el día 15 de noviembre,
que cesara la antigua administración para los suministros del
ejército y que comenzara la nueva administración el primero de
enero. Durante seis semanas, por virtud de este decreto, el
ejército sería lo que pudiera ser. Dumouriez gritó. Dijo que
Cambon estaba loco. Cambon sabía que un ejército establecido
en la nación más grande del mundo no podía perecer; creyó que
por su destreza, obligaría a que se tocaran los bienes
eclesiásticos y feudales, estableciendo los asignados. Esta
cuestión tan sumamente grave, sobre la cual dudaba la
Convención, fue zanjada por la necesidad. Bélgica, a pesar de
Dumouriez, se había transformado desde el fondo a la
superficie. El ambicioso general, que deseaba que Bélgica fuera
lo que había sido, con su clero, sus nobles, su viejo sistema
gótico, se arregló con este clero, esta banca, queriendo vivir sin
hacer la Revolución. Cambon se encontró en una situación
terrible, después de haber arriesgado al ejército y haber
concitado contra él lo que nunca hubiera creído, las tres
grandes fuerzas del mundo: la banca, los curas y los jacobinos.
Los jacobinos creyeron que había llegado el momento y que
este hombre, a quien ninguna persona pudo hincar el diente,
estaba en sazón ya, se reblandecía, se ponía en condiciones de
ser mordido. El 16 de noviembre un miembro del comité de
hacienda, un colega de Cambon, lo denunció a la sociedad: “Se
ha creído a Cambon enemigo de los banqueros, de los agiotistas
y se ha cometido una equivocación. A estas gentes no se les
hiere más que con el impuesto mobiliario y Cambon quiere
eximirlo. Quiere suprimir las patentes. Un proyecto presentado
por él suprime asimismo el salario que el Estado da a los
sacerdotes. ¿Qué medio hay más eficaz para irritar al pueblo,
para preparar la guerra civil?”.
En realidad, el completo aniquilamiento de la industria, la
clausura general de los comercios, hacían que el impuesto sobre
patentes fuera poco productivo. El impuesto mobiliario rendía
poco. Los ricos o se habían marchado o se habían
empequeñecido y humillado. El impuesto no sabía dónde
atraparlos. Al contrario, nada hubiera sido más razonable que
impulsar el impuesto sobre la propiedad en un momento en
que sufría un cambio tan favorable. El nuevo propietario,
deslumbrado por su adquisición, era demasiado dichoso
poseyendo la tierra.
En cuanto a los curas, Cambon había tomado su partido.
Creía, no sin razón, que los curas, incluso juramentándose,
siempre son curas. Se ha visto la facilidad con que la Iglesia,
que se creyó algunas veces revolucionaria, se sometió a los
juegos del papa. Las tres cuartas partes de esta gran masa de
clérigos eran enemigos de la Revolución y constituían su
principal obstáculo; la otra parte, sin autoridad moral y sin
fuerza, era un apoyo débil sobre el que la Revolución no podía
reclinarse sin peligro de darse un batacazo.
Cambon, que había vivido mucho tiempo a la puerta de la
Vendée, creía que esta cuestión de salario no produciría crisis
alguna. Danton opinaba lo contrario. Temía que estas
economías fueran el pretexto para la erupción.
Para Robespierre era esta cuestión un apoyo excelente. Se
ha visto que durante el período de la Constituyente fue el
defensor de los curas. Era este uno de los puntos menos
variables de su política; fue fiel a él aun en pleno Terror; por
ellos, por mantener su antiguo culto, atacó a Hébert y a
Chaumette. Los curas agradecieron infinitamente este sacrificio
y siempre confiaron en él. Fuerte base para un político asentarse
a la vez sobre las únicas asociaciones que existían en Francia:
actual jefe de los jacobinos y dueño de la sociedad eclesiástica,
siempre fuerte.
Este papel, sin embargo, tenía sus peligros. Robespierre, al
atacar el proyecto de Cambon, mostró una excesiva prudencia.
No habló, escribió. En una Carta a sus comitentes alegó contra el
proyecto razones puramente políticas, recordando que los
antiguos legisladores habían preparado los prejuicios de sus
conciudadanos y aconsejando “que se esperase el momento en
que las bases sagradas de la moralidad pública pudieran ser
reemplazadas por las leyes, las costumbres y la luz”. Después
parece que fía poco de la fe del pueblo hacia el viejo culto: “No
pagar este culto o dejarlo perecer es más o menos lo mismo”.
Hacia el fin de la carta desliza un ataque a Cambon, directo,
personal. Si quiere economizar puede hacerse por otro lado.
Dice: “Serían de tal suerte que imposibilitarían las
depredaciones del gobierno< tales que no dejarían a uno solo
la administración casi arbitraria de los inmensos dominios de la
nación, con una dictadura tan ridícula como monstruosa”.
Las palabras administración y dominios eran muy
intencionadas. Cambon nunca quiso administrar nada, ni tuvo
entre sus manos la menor parte de los dominios de la nación, ni
manejó un solo céntimo del Estado. Vigilaba solo. Eso era todo.
Era, si puede decirse así, censor general de las finanzas, de
mirada despiadada y severa, siempre abiertos los ojos sobre las
cuentas, los suministros, etc., etc. Estas palabras completamente
inexactas, administración y dominios, estaban hábilmente
combinadas para despertar la imaginación. Todo vago; ninguna
acusación precisa. Pero esto originaba comentarios suspicaces;
el público podía añadir: “Robespierre no lo dice todo; se ve que
alude a Cambon. No importa; se adivina fácilmente que un
hombre que administra toda la riqueza pública no puede
empobrecerse<”. Hipótesis más naturales que el reproche de
administrar arbitrariamente los dominios, precedido a dos líneas de
distancia por la palabra depredación<
No le falta arte a todo esto. Emplear el hierro y el fuego
para derribar un roble es un procedimiento grosero, es hacer
ruido, resplandor. Más mérito tendrá quien al pasar coloque un
gusano en su raíz. Podrá seguir su camino, desempeñar sus
negocios. El gusano continuará también, tácitamente,
lentamente, su obra de destrucción.
La carta aconsejaba además, si se quería economizar, “fijar
sabios límites a nuestras empresas militares”, entrando en el
templo de las equivocaciones políticas, que nos hacen suponer
si este gran táctico del club carecía de genio revolucionario.
¡Contener una revolución semejante en unos límites sabios y
prudentes! Eso equivale a amurallarla, a encerrarla, cosa
imposible, injusta y ridícula. La Revolución pertenece al
mundo. Nadie puede intentar circunscribirla. Debe perecer o
extenderse infinitamente. Es una idea ridículamente infantil la
de decirle al Etna: “Tú harás erupción pero hasta cierto punto<”.
Es tratar este terrible volcán como esos pequeños pozos de
fuego que en China se usan para las necesidades domésticas,
pequeños volcanes inocentes que no tienen más empleo que
calentar las marmitas.
Robespierre, como era habitual en él, no indicaba para
solucionar los daños públicos más que remedios muy vagos. Se
ha de temer a la intriga; hay que evitar medidas mezquínas, tener
vistas generales y profundas. Nunca descendía al terreno
escabroso, difícil de las vías y de los medios. Dejó este cuidado
al aventurero Saint-Just, quien el 29 de noviembre, en una
ocasión en que se discutía apasionadamente sobre la cuestión
de las subsistencias, atacó al sistema de Cambon, a toda la
economía de aquel tiempo, especialmente a la del asignado.
La Convención prestó a este discurso benévola atención.
La transportó a un mundo diferente a donde había vivido
fatigada; un mundo fijo y sin movimiento, una economía
política cuyo primer punto era que la tierra no podía ser objeto
de comercio. Era el principio inmueble de antiquísima
legislación, adoptado por nuestros filósofos Licurgo y Mably.
Todo esto dicho con notoria autoridad, con una gravedad poco
común, un estilo sentencioso, imperioso, de temple brusco y
fuerte, de efectos como los de Montesquieu. De vez en cuando,
entre las utopías, cosas de muy buen sentido práctico,
revelando que el joven orador había vivido en los campos y
había hecho un acabado estudio. Se inquietaba, por ejemplo,
por la inmensidad del terreno inculto, por la disminución de
bosques, de pastos y de ganado. Pero sobre la causa real de la
carestía de subsistencias, se equivocaba acusando al asignado y
a la resistencia que opone el campesino a recibir el papel. Este
papel era recibido; no perdía mucho en el comercio y se le
podía devolver al Estado, sea como pago de impuestos o para
comprar bienes nacionales. La carestía se originaba en los
obstáculos que las comunas ponían a la circulación de granos y
en la avaricia de los campesinos, que conservaban, esperando
vender más caro al día siguiente, adquirir, como ellos decían,
“todo un campo por un saco de trigo”.
¿Qué remedio económico proponía Saint-Just a los
inconvenientes de la época? El antiguo remedio de Vauban, el
impuesto en especies, en géneros. Sin examinar todo lo que este
sistema tiene de complejo, sus dificultades prácticas, es bastante
el observar la lentitud que imprime a la marcha del Estado. Era
en el momento de la crisis más terrible, de las necesidades más
urgentes, cuando ni el metal ni el asignado encontraban amplio
desarrollo; era, repetimos, proponer la inercia de las sociedades
bárbaras. Era aconsejar la parálisis, el hombre que pide a Dios
alas para correr a salvar su casa que se incendia.
Al día siguiente, Brissot, en El Patriota, hizo este elogio del
discurso de Saint-Just: “Saint-Just trata la cuestión a fondo bajo
todos sus aspectos morales y políticos. Despliega las facultades
de su espíritu, filosofa y honra su talento defendiendo la libertad
del comercio” (n° 1.207, pág. 622). Este elogio, obra insensata de
un aturdido, dado por el más importante de los hombres de la
Gironda al adversario de Cambon, debió demostrar a este que
no podía esperar apoyo de la derecha. La reclamación del joven
orador fue acogida por él sin darse cuenta de que su discurso
volvía del revés la piedra angular de la Revolución: el asignado.
Conmover la fe apoyándola sobre una base de papel,
haciéndola vacilar durante aquella crisis, cuando existían
necesidades tan imperiosas y cuando en realidad no se
proponían medios serios de sustitución, era una gran ligereza,
una asombrosa ignorancia de la situación.
Triple falta. Robespierre quería una guerra pequeña,
limitada; le descorazonaba la gran guerra de la revolución
universal. Saint-Just desgarró el papel que representaba esta
guerra, inmovilizaba la tierra movilizada por el asignado,
cortaba las alas a la Revolución. ¿Y qué decía a todo esto la
Gironda? ¿Anatematizaba la guerra y el asignado? ¿La
Gironda? Cosa increíble, aplaudía.
Existía una rivalidad enfadosa, una envidia interior poco
edificante. A los girondinos les molestaba la vigilancia que
Cambon ejercía sobre Clavières, su ministro de hacienda.
Cambon, desligado de la Gironda, debía tomar una
determinación. O marcharse a los Jacobinos como Barère,
someterse a Robespierre, subordinar los negocios a las palabras
y pedir consejos a la ciencia de Saint-Just, o pasar por encima de
todo esto, precipitar más allá del jacobinismo el carro de la
Revolución, empujar la guerra y reglamentar la conquista de
modo favorable a la Revolución.
No se dirigió ni a la Gironda ni a la Montaña, sino a la
Convención, y contrariamente a las ideas de Robespierre,
propuso el 15 de diciembre el gran y terrible decreto de la
guerra revolucionaria, de la conquista, o mejor dicho, de la
liberación.
Nadie se opuso.
La Revolución habló esta vez por sí misma. Era el segundo
golpe de trompeta que sonaba en el mundo.
El 18 de noviembre la Convención proclamó la guerra
política diciendo que apoyaría a toda nación que quisiera la
libertad.
Y el día 15 de diciembre dio a la guerra un carácter social,
como de defensor del pueblo, de los pobres en toda la tierra,
renovando los gobiemos por medio del sufragio universal, y
finalmente (Cambon lo dijo) en todo país invadido donde se
tocara a somatén.
El documento escrito por él en nombre de los comités
(hacienda, diplomacia y ejército), es un manifiesto solemne, el
testamento eterno que Francia legó al porvenir, no por un acto
accidental, sino por actos que revelaban el poder de Francia
cuando esta despertaba y volvía en sí.
Este manifiesto es la negación del viejo régimen. “Cuando
Francia se levantó en 1789, dijo: Todo privilegio de los que son
menos es una usurpación; anula y sepulta cuanto se creó sobre el
despotismo, por un acto de mi voluntad. He aquí lo que deben
hacer todos los pueblos que quieran ser libres y merecer la
protección de Francia”.
“Por ella misma, por sus efectos allá donde penetre, se debe
declarar francamente poder revolucionario, sin disfraz alguno,
tocar a somatén< Si no lo hace así, si con palabras disfraza los
actos, los pueblos no tendrán fuerzas para romper sus
cadenas< Ved a Bélgica. Vuestros enemigos han triunfado, se
presentan amenazadores, hablan de Vísperas Sicilianas.
Vuestros amigos están abatidos; han llegado aquí temblorosos y
tímidos, sin ni siquiera tener el valor de confesar sus principios,
y os tienden las manos diciéndoos: «¿Nos abandonaréis?»“.
“No; no es de este modo como debe proceder Francia.
Cuando los generales penetran en un país, deben conciliar, unir
al pueblo nombrando jueces, autoridades interinas,
administradores provisionales, una autoridad nueva que
destruya y aniquile a la vieja< ¿Queréis que vuestros enemigos
continúen a la cabeza de los negocios? Es preciso que los sans-
culottes participen en todas partes en la administración. (Trueno
de aplausos)
“Nuestros generales deben garantizar las vidas y asegurar
la propiedad. Pero las del Estado, las de los príncipes y sus
satélites, las de las comunidades laicas o eclesiásticas deben
monopolizarlas (es como la fianza de los gastos de guerra), no
entre sus manos, sino entre las de los administradores que
nombrará el pueblo libertado”.
“Deben suprimir toda servidumbre, todo privilegio, los
derechos feudales, los diezmos, los impuestos tradicionales. Si
son necesarias las contribuciones, no es a nuestros generales a
quienes corresponde establecerlas; es a los administradores
accidentales, a vuestros comisarios, que las deben implantar
sobre los ricos solamente; el indigente no debe pagar nada.
Nosotros no somos agentes del fisco. Nosotros no venimos a
vejar a la población”.
“Tranquilizad a los pueblos invadidos; garantizadles
solemnemente que jamás trataréis con su antiguo tirano. Si hay
algunos cobardes que se confabulen con él, Francia les dirá:
¡Faera, vosotros sois mis enemigos! Ella los tratará como tales”.
Ni Robespierre ni nadie osó hacer una objeción. No podía
disimularse sin embargo que un decreto de esta naturaleza
declarando la guerra revolucionaria, social, la declaraba
universal.
Francia se declaraba institutriz de los pueblos jóvenes, se
encargaba de acompañar a los pueblos en el camino de la
libertad. Se fió Francia de sí misma, de su gran independencia.
No creía que los esclavos debilitados por una larga prisión, con
las carnes surcadas por las cadenas, parpadeando bajo la luz del
sol que de repente hiere su vista, estuvieran en estado de luchar
solos contra la astucia y la fuerza del viejo mundo conjurado.
Temía con razón que se acobardasen y se arrojasen de nuevo
asustados al mundo de las tinieblas y de la muerte. Francia
gritaba con voz de trueno: “Vivid para vosotros mismos, para
vuestra libertad. Si preferís la muerte, ¡jamás os lo perdonaré!”.
No se hizo ninguna objeción. Solamente se añadió algo
muy razonable expuesto por la Gironda. Buzot pide y consigue
que en cada país invadido, los nobles, los miembros de las
corporaciones privilegiadas, no puedan ser elegidos entre los nuevos
administradores, con exclusión momentánea además y limitada a
la primera elección.
Otro girondino, Fonfrède, quería (cosa notable en un
diputado de Burdeos) que se excluyera a los “banqueros, a los
capitalistas, a todos los enemigos de la libertad”.
Muchos amigos de Robespierre, como no osaban atacar en
general el manifiesto de Cambon, se indemnizaron
combatiendo la adición de Buzot. Pero Rewbell y otros de la
Montaña, más razonables, la apoyaron, demostrando con
hechos que si Bélgica iba mal era precisamente porque en las
primeras elecciones nombró a nobles, aristócratas y curas.
Constituyó a los lobos en guardas de los corderos.
El decreto del 15 de diciembre desplegó al viento la
verdadera bandera de Francia sobre todos los partidos. Si
alguien ha podido dudar, con sólo mirar a tal club, a tal
Asamblea, podría convencerse de lo que pensaba el gran
pueblo, el país. Se estremecía entero sintiendo la necesidad
suprema que llegaba de lo alto. El nuevo manifiesto era el de la
cruzada para la liberación de todos los pueblos; anunció a los
tiranos que Francia partía para salvar la tierra< ¿Cuándo
terminará tal situación? ¿Cómo se detendrá? Es imposible
adivinarlo.
Pero si Francia se estremecía, se estremecía también todo el
viejo mundo. Previeron nuestra audacia, pero no hasta tal
extremo. Advirtió con terror que Francia llamaba a la alianza
universal a tribus sin nombre y sin número, infinitas como el
polvo, como el polvo arremolinadas. Era la evocación de una
creación inferior, olvidada, muda, que, a la voz de Francia, salió
de las sombras de la muerte.
Inglaterra arroja su antifaz hipócrita, que para nada servía
ya. Se arma.
Este gran golpe cayó de lleno sobre Holanda y Bélgica.
¿Qué sobrevendría a Inglaterra si la costa de enfrente, cuya
anulación hizo la grandeza británica, resucita al soplo de la
Revolución?
Dumouriez y sus aliados, los banqueros y los curas, iban de
cabeza. ¿El ambicioso general había recibido los golpes de los
decretos? No, recibió puñetazos. Antes de ser César se encontró
a Bruto.
Con el decreto del 15 de diciembre recibió uno del 13 que
prohibía a los generales presentar cuenta alguna. Creaba
ordenadores cerca de estos, los cuales no ordenaban nada sin
informar antes al ministro, y el ministro, después, rendía sus
cuentas cada ocho días a la Convención. El ministro era Pache,
un ex amigo de Roland, convertido a los jacobinos y que
poblaba sus salones solamente de jacobinos.
Toda esta pureza cívica no impidió que la Convención,
desconfiada con el general, no lo fuera con el ministro. Un
ministro que rendía sus cuentas cada semana fue destituido.
Así Cambon supo fijar, y por decirlo así, entregar el gran
gobierno de la guerra en las manos de la Convención; esto no le
permitía confiar ni en un lado ni en otro. La Gironda se habría
fiado de Dumouriez y la Montaña de Pache, el ministro
jacobino.
Él condujo a la barra a los amigos de Dumouriez, grandes
potencias monetarias que creían hacerlo todo con la mayor
impunidad. Después los espulgó, escudriñó hasta lo más
recóndito. Cambon decía que uno solo, un abate gascón, había
realizado sobre las subsistencias suministradas al ejército, una
ganancia moderada y honesta de 21.000 francos diarios.
Dumouriez tenía cerca de sí a Danton, en Bélgica, cuando
recibió este profundo golpe del decreto del 15 de diciembre.
Presa de gran consternación, se lo enseñó a Danton y le pidió su
opinión: “Lo que yo pienso —dijo Danton— es que yo soy el
autor de todo esto”.
Es una gloria duradera para Danton la de haber, si no
hecho, al menos apoyado la gran medida revolucionaria que
Cambon firmaba con su nombre. Este, en sus apremios por
hacer economías, algunas veces mal entendidas, había
favorecido demasiado a los enemigos de Danton, pidiéndole a
este unas cuentas imposibles. Indudablemente debió el decreto
a su gran influencia en la Convención. Los dantonistas, al votar
el decreto del 15 de diciembre, fueron aplaudidos por el pueblo.
Si los robespierristas hubiesen votado en contra, habrían
arrostrado una extrema impopularidad.
Fue enviado un ordenador general para que vigilara a
Dumouriez, y fue escogido entre los exaltados que Robespierre
hizo atacar en octubre en la sociedad de los Jacobinos. Era un
íntimo amigo de los hombres de la Comuna y su futuro general,
el poeta y militar Ronsin. Robespierre más tarde lo hizo
guillotinar junto a ellos. ¿Fue elegido con el consentimiento de
Cambon? Sin ninguna duda. Si fue así, debemos creer que el
violento dictador de la revolución agraria, desligado de la
Gironda, atacado por los jacobinos, no tuvo escrúpulos en
buscar aliados en lo más profundo de la Montaña, y por encima
de Robespierre, fuera de la Montaña misma y de la Convención.
Cambon entonces se sentó en la izquierda, casado con la
izquierda, sin esperanzas de divorcio, decidido a seguirla a
todas partes, no sólo hasta la muerte del rey (que yo creo que le
costó muy poco), sino a todos los extremos, incluso a las
últimas miserias de 1793. Lo aguantó y lo sufrió todo excepto el
31 de mayo, que le arrancó el corazón. Esto no lo perdonó
nunca.
Él arrastró a la Montaña el 15 de diciembre y él a su vez fue
arrastrado. Mató al rey con la Montaña, creyendo que rompía
los obstáculos que detenían a la revolución agraria, impidiendo
que se desbordara. El rey parecía ser el límite, la barrera.
Muchos creyeron que era imposible pasar la frontera como no
fuese sobre su cadáver, que hacía falta un sacrificio humano, un
hombre inmolado al dios de las batallas.
La autoridad y el ejemplo de quien representaba la
revolución agraria debieron de pesar mucho. Esta revolución no
sangrienta hasta ahora, distinta de aquel drama, se convirtió en
su auxiliar; la venta se envolvió en el proceso, creyéndose
garantizada con la condenación del rey; el asignado apareció
sentado sobre la cabeza de Luis XVI.
1792).
El proceso del rey debió de haber sido el mismo que el de la realeza.—
Opiniones de Grégoire y Thomas Payne.—La Montaña y la Comuna
cometen la imprudencia de excitar la piedad. —Estado de la familia del
rey en el Temple.—Gastos considerables para los prisioneros.—Cómo
se alimentaba el rey.—Interés que la Comuna demuestra por los
servidores de Luis XVI. —Qué credito merece la leyenda del
Temple.—Documentos que el rey tenía en el armario de hierro.—
Roland se incauta de los papeles y se los lleva.—Estos documentos no
acusan mas que al rey y a los curas.—Se reanuda el proceso el 9 de
diciembre.
Una vez acordado el proceso, sólo se debía aspirar a una cosa
para Francia, para el género humano, y es que no significara la
sentencia de un individuo, sino la condenación eterna de la
institución monárquica.
Conducido así este proceso tenía una doble utilidad: la de
reemplazar a la realeza donde se encontraba verdaderamente, en el
pueblo, constatar el derecho de éste y comenzar para él el
ejercicio de sus facultades en toda la tierra; por otra parte, sacar
a la luz el ridículo misterio del que la humanidad bárbara ha
hecho durante muchos siglos una religión, el misterio de la
encarnación monárquica, la extraña teoría que supone que la
sabiduría de un pueblo se halla concentrada en el cuerpo de un
imbécil, gobierno de la unidad que se llama, como si esta pobre
cabeza no fuera ordinariamente el juego de mil influencias
contrarias que se la disputan.
Hacía falta que la realeza fuese sometida a la luz del sol,
abierta para que el pueblo viera dentro del ídolo carcomido, la
dorada cabeza llena de insectos y gusanos.
La realeza y el rey debían ser útilmente condenados,
juzgados, puestos bajo el cuchillo. ¿Debía este caer? Esto ya es
otra cuestión. Él, confundido con la institución muerta, no es
más que una cabeza de madera vacía y hueca, sólo un objeto.
Sólo si se le golpeaba y se le hacía derramar algunas gotas de
sangre, se constataría que tenía vida; se empezaba a pensar que
esta cabeza estaba viva; la realeza revivía. Desde este punto de
vista, la opinión más prudente, más sabia, que se emitió en el
proceso del rey, no surgió ni de la Gironda ni de la Montaña.
Salió de Grégoire y de Thomas Payne.
Grégoire votó con la izquierda y no pertenecía ni a la
Montaña ni a la Gironda. Payne fue acogido por la Gironda,
tenía relaciones con ella, pero no era girondino. Eran dos
espíritus bravamente independientes que pasaban por raros.
Grégoire, sanguíneo, colérico, exaltado, inquieto, estaba en
desacuerdo con su indumentaria de cura. Payne más flemático
que un inglés, que un americano, cubría con la placidez
aparente de un cuáquero un alma más naturalmente
republicana, como quizás no fue la de ninguno de los grandes
defensores de la República.
El discurso de Grégoire fue un ataque fulminante para Luis
XVI. “Es preciso juzgarle —dice—, pero tanto ha hecho para
que se le desprecie, que no ha dejado lugar para que se le odie”. El
rasgo final fue abrumador. El día 10 de agosto sus servidores
morían por él, mientras el rey comía tranquilamente en la
Asamblea.
Payne, en una carta que escribió a la Convención, se
pronunció contra la inviolabilidad. Deseaba el proceso del rey
no por Luis XVI, pues esto no valía la pena, sino como el
principio de la instrucción judicial contra la banda de reyes. “De
estos individuos tenemos uno en nuestro poder. Él nos pondrá
en camino para la conspiración general. Hay grandes prejuicios
sobre Guelfe, elector de Hannover, en su calidad de rey de
Inglaterra. Si por el proceso de la realeza se averigua que el rey
compró alemanes dando dinero inglés al landgrave de Hesse, al
execrable traficante de carne humana, será un beneficio para
Inglaterra sentar estos hechos. Francia, convertida en República,
tiene interés en realizar una revolución universal. Luis XVI es
muy útil para demostrar a todos la necesidad de las
revoluciones”.
Que la forma fuera o no arrogante, no importa. El fondo fue
la propia sabiduría. Había que procesar al rey, a la realeza,
hacer el proceso general de los reyes. El único pueblo que fue
república, es decir, que fue grande, se agitaba por todos los
demás que aún eran muy pequeños, procediendo contra los
tutores infieles que les retenían en minoría. Engrandeciendo el
proceso y transportándolo a una esfera superior, Francia se
elevaba. Se sentaba como juez en la causa general de los
pueblos, mereciendo el reconocimiento del género humano.
Ni la Montana ni la Gironda parecían haber comprendido
esto. Una y otra dieron al proceso un carácter sobradamente
individual.
Cabe dudar si hubiese sido más conveniente no comenzar
el proceso. Pero una vez decidido, era necesario entrar franca y
resueltamente, sin poner obstáculos, sin demora,
vigorosamente. No fue esto lo que hizo la Gironda. Se dejó
arrastrar y se hizo sospechosa.
Fue tan torpe, que concluyó por inspirar la creencia de que
era realista (lo que era falso) y de que quería proclamar la
inocencia del rey (lo que era falso también). La desconfianza y
el espíritu de contradicción fueron aumentando; una
muchedumbre, moderados hasta entonces, se indignaron ante
la idea de que se quería escamotear al culpable y desde aquel
momento desearon con mayor encarnizamiento la cabeza de
Luis XVI.
La Montaña, por otra parte, mostró una pasión
verdaderamente furiosa, hasta el extremo de que excitó la
piedad hacia el rey. Ella fue en realidad la que hizo creer en la
inocencia del rey. Un hombre tan cruelmente perseguido no
puede ser culpable. Esta fue su disposición de ánimo, más
generosa que lógica. La Montaña vence al fin a la Gironda, la
aplasta, la envilece. Enalteció a Luis XVI, lo glorificó colocando
una aureola en su frente. Ganó la partida en la Convención y la
perdió ante el género humano.
Pero el golpe más grave, el más cruel que pudo descargarse
sobre la Revolución, fue la ineptitud de los que pusieron a Luis
XVI en constante evidencia a los ojos de la población y en
comunicación con ella, dejando que lo vieran todos como
hombre y como prisionero, que desvelaran los pormenores más
interesantes de su persona, de su hogar, mostrándolo rodeado
de su familia, prisionera como él, sin olvidar ningún detalle que
no inspirara piedad, que no arrancara lágrimas.
Dadme un prisionero, el menos interesante de los hombres,
por culpable que sea y abominables que sean sus crímenes, y
con el régimen que la Comuna estableció en el Temple, os hará
llorar a todos.
Cada día la Comuna enviaba nuevos guardias municipales
al Temple. Diariamente un nuevo destacamento de guardias
nacionales hacía el relevo interior y exterior. Llegaban estas
gentes, la mayor parte de ellas contrarias al rey, saturadas de la
pasión de la época, con los ultrajes en la boca. ¿Cómo salían al
día siguiente? Enteramente cambiados. Muchos llegaban siendo
jacobinos y volvían convertidos en monárquicos.
He aquí una conversación entre un guardia y su mujer, que
lo esperaba impaciente: “—Y bien: ¿has visto al rey? —Sí,
contestó triste el hombre. Pero ¿cómo está? ¿Qué hace? —A fe
mía que no puedo decir sino que el tirano tiene cara de ser un
buen hombre. Lo habría tomado, si no hubiera sabido que es el
rey, por un rentista del Marais. Pasa el tiempo, después de
hechas sus oraciones, estudiando con su hijo, leyendo latín. —
¿Y qué más? —Busca descifrar los misterios del Mercurio para
distraer a la reina. —¿Y qué más? —Por la noche seguramente
cuida de su ayuda de cámara. Se levanta en camisón para darle
un vaso de tisana”. Que se juzgue el efecto de estos ingenuos
detalles. La mujer prorrumpe en sollozos y el marido deja que
se le escapen las lágrimas.
Lo que más sorprendía a los guardias nacionales,
haciéndoles creer en la inocencia del rey, era la tranquilidad de
su sueño. Todos los días, después de comer, dormía dos horas,
rodeado de su familia y entre el ruido de los que iban y venían.
Era el sueño de un hombre de tranquila conciencia, que se
sentía justo y bien con Dios.
Grueso como estaba, el ejercicio le era muy necesario.
Sufría mucho en la cárcel. La humedad de la torre le hizo coger,
a la entrada del invierno, reumas y fluxiones. Su hermana,
Madame Elisabeth, joven y robusta, de veintiocho años de
edad, tenía el mismo temperamento. En su virginidad pura
sufría mucho de la sangre, de los humores. Fue necesario
instalar en el Temple una estufa. Pasaba el tiempo cosiendo,
arreglando los muebles o leyendo los oficios. La pobre princesa
no tenía por cierto elevadas devociones, ni mucha instrucción,
si se juzgan estas cualidades por sus cuadernos de muchacha
que tengo a la vista. En las Tullerías intentó aprender inglés e
italiano, estudiando este último idioma en el libro religioso más
necio que persona alguna haya conocido, la Canonización del
bienaventurado Labre, escrito en el siglo XVIII.
Aunque la vigilancia fuera escrupulosa en el gobierno de la
Convención, joven aún en los procedimientos tiránicos, era
muy fácil llegar hasta el rey. Bastaba al ciudadano ponerse
furioso, gesticular y vomitar injurias contra Luis XVI. No
solamente la guardia se aproximaba al rey para contemplarlo,
sino que los obreros que trabajaban en la torre y otros
desconocidos se acercaban sin pretexto ni motivo, por
curiosidad exclusivamente. Algunos acechaban por medio de
esta comedia de cólera patriótica el momento de servirle y serle
útil. Esto no lo comprendió siempre la familia real. Esta comía,
engordaba con ostentación, mientras el rey ayunaba. Se indignó
la familia del rey contra un médico que solicitó permiso a la
Convención para dar en la cámara real una conferencia sobre la
educación democrática que convenía al delfín. El objeto de la
más viva aversión de aquella familia era el conserje, el zapador
Rocher, que no perdía ocasión de insolentarse. Este hombre era
un agente de Pétion, colocado allí por la Gironda. Pertenecía al
partido que quería ahorrarse la sangre del rey. Detestado por la
familia real, fue denunciado a los clubs y ni siquiera quiso
justificarse ante los jacobinos. Fue sustituido en diciembre.
Los tratos de que el rey hubiera podido quejarse no los
aprobaba la Convención, ni los autorizaba. Pétion concibió la
idea de trasladar al rey al centro de Francia, lejos del motín,
lejos de París, donde su presencia agitaba a las masas, en una
residencia digna de un rey holgazán, en Chambord. Se temió
alguna tentativa de la Vendée. Se pensó en Luxemburgo, pero
existía el peligro de una fuga por las catacumbas. La Comuna
exigía que se le tuviera en el Temple y la Convención lo votó
así.
Fue en el mismo instante del traslado y cuando Pétion
había conducido a la familia real al palacio, cuando la Comuna,
alarmada por una denuncia, decidió encerrarla en el Temple. La
ejecución de esta orden era difícil; nada estaba preparado. La
torre jamás había sido habitada, más que por un portero, desde
hacía dos siglos. Este alojamiento abandonado no ofrecía en su
reducido circuito más que miserables desvanes y viejas camas
muy sucias. El mismo Manuel enrojeció cuando condujo al rey.
Se intervino inmediatamente para convertir la torre en sitio
habitable.
La Convención no había adquirido provisiones para el rey.
Votó enseguida la suma de 500.000 libras. De esta suma se gastó
en cuatro meses 40.000 libras en comida solamente, es decir,
10.000 libras cada mes, 333 cada día; era un gasto considerable
para tiempos de hambre y miseria general.
Luis XVI tenía en el Temple tres criadas y trece oficiales a
mesa y mantel. Los platos de su comida se componían de
“cuatro principios, dos asados, cada uno de tres trozos, cuatro
entremeses, tres clases de conservas, tres fruteros, una garrafa
pequeña de Burdeos y otra de Malvoisie o de Madeira”. Este
vino sólo era para él; su familia no bebía.
Esta alimentación, apropiada para quien ha pasado un día
de caza en los bosques de Rambouillet o de Versalles, era
demasiado abundante para un prisionero. Por todo paseo tenía
no una sala, ni un jardín, sino un terreno seco y árido con dos o
tres arriates de Céspedes marchitos y algunos árboles
desmedrados y deshojados por el viento del otoño. Todos los
días a las dos de la tarde la familia real salía a tomar el aire y
dejaba al niño que jugase. Eran objeto de la curiosidad, poco
respetuosa por cierto, de los guardias nacionales, que se
relevaban diariamente. Palabras groseras, ultrajes, se escapaban
con frecuencia; algunas veces frases licenciosas que no debieron
escuchar las princesas. La actitud de la reina (hablo ahora por el
testimonio de mi padre, que montó guardia en el Temple) era
soberbiamente provocadora e irritante. La joven delfina, a pesar
del encanto de sus pocos años, interesaba muy poco; más
austriaca aún que su madre, era toda María Teresa. Armaba sus
ojos de fiereza y desprecio.
El rey con su aire de miope, la mirada vaga, la marcha
pesada, con el balanceo peculiar de los Borbones, causaba en mi
padre la impresión de un gran granjero de la Beauce.
El niño era hermoso e interesante. Tenía (puede verse en
sus retratos) los ojos de un azul crudo, duro, como son
generalmente los ojos de los príncipes de la casa de Austria.
Muy bien educado por su madre, comprendía todo lo que
pasaba, sentía la situación, demostrando una penetración
política sorprendente en un muchacho tan inocente y tan joven.
¿Cómo era en realidad el trato que la Comuna daba a la
familia real? Riguroso, lleno de desconfianzas y vejaciones. No
se hacía otra cosa más que pensar en tentativas de fuga, en
reuniones sospechosas que se verificaban cerca del Temple y
que la guardia nacional estaba mezclada con realistas. Se
comprende perfectamente la inquietud de la Comuna, que
respondía ante Francia de tal depósito.
No olvidemos que estos terribles acusadores de la Comuna
eran los hombres menos libres, pues a cada instante han de
obedecer a un tirano más terrible, el capricho popular, movido
por el azar de una delación o de cualquier rumor falso. Por una
palabra mal entendida corrían al Ayuntamiento y ordenaban a
la Comuna que tomara tal o cual medida para vigilar el Temple.
No había otro remedio que obedecer.
El ayuda de cámara, Hue, encarcelado en el Ayuntamiento,
cuenta que en septiembre no encontró en Manuel más que
dulzura y humanidad. Manuel se ausentó y fue sustituido por
Tallien, con gran pesar del ayuda de cámara. Vio entrar en su
calabozo a un hombre joven, de suave fisonomía, que le
demostraba mucho interés, lo consolaba y le daba esperanzas.
Este hombre era Tallien.
Hue salió de la cárcel y solicitó con insistencia que se le
permitiera ingresar en el Temple, yendo a pedir la protección
de Chaumette, que se convirtió en el procurador, como se verá,
de la Comuna. Chaumette lo recibió muy cariñosamente y cerró
la puerta para hablarle más tranquilamente. Le contó toda su
historia, su encarcelamiento en la Bastilla por un artículo de
periódico, como si quisiera justificar su actual violencia con el
rigor de las persecuciones que sufrió entonces. Citó a Hue el
nombre de los traidores que se encontraban entre los servidores
del rey y habló con interés sobre el delfín: “Yo le procuraría
alguna educación —dijo—, pero será mucho mejor que se aleje
de su familia para que pierda la idea de su rango. En cuanto al
rey, perecerá”. Dirigiéndose a Hue, dijo: “El rey os ama”. Y
como Hue se deshizo en lágrimas, añadió: “Llorad, dad curso a
vuestro dolor< Os despreciaría si no sintierais pesar por la
muerte de vuestro señor”.
Chaumette ha sido guillotinado, como toda la Comuna.
Una buena parte de la Montaña también lo ha sido. No han
tenido tiempo para escribir, han abandonado su memoria a los
azares del porvenir. Los realistas, que se presentan como únicas
víctimas y reclaman para ellos la conmiseración pública, han
sobrevivido y han tenido tiempo y lugar para arreglar a su
gusto estos acontecimientos. ¿Quién nos los ha contado? Ni un
jacobino, ni uno de la Montaña, ni uno de la Comuna. Los
únicos testigos por los cuales conocemos los detalles de la
estancia del rey en el Temple son sus ayudas de cámara. Es Hue
quien en 1814 imprime en la tipografía real sus memorias en
plena reacción. Es Cléry quien imprime en Londres en 1798
entre ingleses y emigrados, quienes tenían interés en canonizar
al que con su muerte les causaba un bien. Observad que las
anécdotas, muy ingenuas y sencillas, de la primera edición, han
sido maliciosamente suprimidas en la edición francesa.
Tenemos también pretendidas memorias de madame de
Angoulême, escritas en la Torre del Temple, donde no tuvo jamás
papel ni tinta. Los que fueron a libertarla vieron por toda
escritura mucho carbón en las paredes.
Los realistas van empleando santas mentiras, piedad de
fraude en sus actos de mártires (especialmente en la Vendée).
Nosotros los sorprendemos en flagrantes delitos, pues nos han
legado pruebas acerca de la leyenda del Temple, en las que sólo
ellos hablan de su propia causa. Muchas veces se contradicen.
No intentaré discutir sobre ello. Siento solamente que los
historiadores hayan copiado servilmente estos documentos, e
incluso, en alguna ocasión, desarrollado la prolija leyenda de
los cronistas del partido.
Esta cuestión torpemente, brutalmente llevada por el
gobierno de la muchedumbre y del azar, ha sido presentada
hábilmente por el punto de vista legendario para que ejerciera
sobre la opinión un efecto terrible, desencadenando el odio
contra la Francia revolucionaria. Los tiranos son más hábiles; no
enseñan a sus víctimas; las esconden, las entierran en Spielberg
o en los pozos de Venecia. En su prisión abierta, incluso sobre el
patíbulo, Luis XVI reina todavía. ¿Quién conocía el destino,
quién se compadecía de los sufrimientos de los mártires de la
libertad, que durante este mismo tiempo Catalina asesinaba en
Siberia?
Había muchas razones para acelerar este fatal proceso, que
diariamente creaba nuevos partidarios del rey. Hecho notable e
inesperado fue la suspensión de las sesiones de la Montaña
hasta el 3 de diciembre.
Quería ante todo y razonablemente, como confesó, que se
examinará severa y escrupulosamente en los papeles de las
Tullerías si, como circulaba el rumor, muchos diputados de la
Legislativa convertidos en miembros de la Convención estaban
comprometidos. Una comisión quedó encargada de este
examen y la Gironda nombró representante al diputado Rulh,
exaltado miembro de la Montaña que era como la quinta
esencia del jacobinismo.
Estos documentos despertaban una vivísima curiosidad.
Era Luis XVI quien los había escondido en un muro de las
Tullerías. El príncipe herrero, sin otro testigo que su ordinario
compañero de fragua, había construido una puerta de hierro,
que cubierta con una tabla de madera ensamblada escondía la
caja con los documentos. El compañero, espíritu débil, no pudo
soportar mucho tiempo el secreto. Había oído frecuentemente
historias de príncipes que hacían desaparecer al depositario de
sus secretos. Cuando se adjudicó para él tan trágicas escenas
perdió la tranquilidad y no pudo dormir sosegadamente. Temió
los sortilegios, se imaginó que el rey lo había envenenado.
Recordó que un día, viéndole el rey intranquilo, le dio de beber
con su propia mano. Desde este día comenzó a languidecer. Su
mujer le confirmó en esta creencia. Quiso vengarse antes de
morir y corrió a revelar el secreto al ministro del interior,
Roland.
Éste y su esposa creyeron que no había momento que
perder. No llamaron a nadie ni a nadie hicieron partícipe del
descubrimiento. Roland corrió a las Tullerías, abrió el armario
misterioso, envolvió los papeles en una servilleta y fue a
arrojarlos sobre las rodillas de su esposa. Después de un
examen rápido de los esposos, después de que Roland tomara
nota de cada legajo e inscribiera su nombre, sólo entonces el
fatal tesoro fue llevado a la Convención (20 de noviembre).
La conducta de Roland en este asunto fue extraña, difícil de
justificar. Cuando recogió los papeles, ¿no debía presenciarlo
una comisión de representantes? ¿No debía llevarlos
inmediatamente a la Asamblea Nacional? Sí, según la
costumbre, la razón, la ley. Con su conducta, al entregarlos a la
Convención, confiándolos a una comisión, bajo la llave de los
comisarios, se hubieran podido falsificar algunos documentos y
otros ser sustraídos. Aquellos despachos eran inseguros. Un
miembro de la comisión podía abrirlos y trabajar a su antojo.
No era la primera vez que habían desaparecido documentos o
que hábilmente alterados habían servido como instrumentos
para levantar odios. En la Convención ocurrió un hecho
vergonzoso: se aprovechó un nombre muy similar al de Brissot;
por medio de una ligerísima enmienda, cambiando una letra o
dos, un enemigo trató de perder al gran girondino haciéndole
pasar por traidor. ¿A quién se podía acusar? ¿A los empleados
del edificio o a los mismos representantes que todos los días, en
el seno de las comisiones, tenían los documentos a discreción
haciendo anotaciones y exámenes?
Los papeles del armario de hierro, guardados hoy en los
Archivos Nacionales, tienen la firma de Roland. Estoy
dispuesto a creer que el desconfiado ministro no los dejó
escapar de sus manos sin haber tomado esta precaución contra
la Convención, es decir, contra las manos desconocidas, a las
cuales la Convención debía confiar su custodia.
Releyendo atentamente este montón de papeles, cartas,
memorias, actas de todo tipo, encuentro que no contienen
compromiso grave alguno más que para el rey y los curas que
le dirigían. Ni un solo político de importancia aparecía
implicado en ningún acto que pudiera ser probado. Allí
aparecían los curas como verdaderos autores de la guerra civil.
Después de los funestos vaticinios del obispo de Clermont,
oráculo consultado diariamente por Luis XVI desde el año 1789,
hasta las fatales y homicidas filípicas de los sacerdotes del
Maine y Loira que en 1792 le inspiraron valor para resistirse
precipitando así su caída, esta correspondencia eclesiástica
presenta la última escena de la Revolución, sus miserables
bastidores.
El propio rey aparecía en sus papeles de un modo
enfadoso, ingrato, agrio, de espíritu estrecho, aborreciendo a
cuantos querían salvarlo: Necker, Mirabeau, Lafayette, son los
principales objetos de su odio.
Lo que más apena es ver cómo este príncipe devoto entra
caprichosamente en los planes de corrupción que le presentan
un ministro confidente, Laporte, un magistrado de aptitudes
especiales para cuestiones policíacas, Talon, que escamoteó el
fatal papel de Favras, y demás intrigantes, aventureros, como
Sainte-Foy y otros. Ningún escrúpulo, ninguna repugnancia
parece sentir el rey. Con asombro le vemos pasar del
confesionario a la manipulación de las conciencias políticas.
¿Y esta corrupción escrita, en proyectos, llega hasta los
hechos? Las personas que los intrigantes se vanaglorian de
haber comprado, ¿lo fueron realmente? No hay nada aquí que
lo indique. Yo no he visto los recibos. Lo que sí he visto es que
la mayor parte de estos comisionistas de conciencias eran
gentes miserables a quienes nadie les hubiera prestado atención
ni crédito en nada. ¿Quién nos asegura que el dinero que dicen
haber repartido no se quedara en sus bolsillos?
Al único al que tengo ganas de creer es a Laporte, cuando
habla de las sumas que Mirabeau exigía para organizar su
ministerio de la opinión pública.
Madame Roland, sin duda, deseó ardientemente encontrar
algún dato contra Danton. Nada encuentra, ni entonces ni
después. Hoy aún no queda más que una alegación de sus
enemigos Lafayette y Bertrand de Molleville.
Rulh busca, como puede imaginarse, documentos contra la
Gironda y tampoco encuentra nada. Solamente hay una frase
contra Kersaint. Y esta frase en realidad era un elogio; un
consejero quiere acabar con el mal por el exceso del mal y
propone colocar en el ministerio de marina a un exaltado
patriota: Kersaint.
Los secretos salvadores de la monarquía escribían al rey
indicándole que si les proporcionaba la pequeña suma de dos
millones, se comprometían a comprar a dieciséis miembros de
los más notables por su talento y su patriotismo, los que
dirigían la Asamblea.
Una palabra de Guadet, una palabra de Barère, acusado
vagamente, como se ha visto, demostraron que ningún
compromiso existía para la Legislativa, que sus miembros
podían proceder al juicio del rey. Barbaroux pidió que el rey
fuera procesado. “No —dice Charlier—; que sea puesto en
estado de acusación”. “Pero que sea escuchado antes”, añadió un
diputado de la derecha.
Jean-Bon Saint-André: “Luis Capeto ha sido juzgado el 10
de agosto; poner nuevamente en cuestión su juicio es hacer el
proceso a la Revolución; os declaráis rebeldes si procedéis así”.
Robespierre se asió a esta idea, desarrollándola en un
discurso muy calculado que nadie esperaba, que él guardaba
desde hacía tres semanas (después del discurso de Saint-Just), y
que lanzó en el momento en que la Comuna de París expresaba
después de su renovación, con su voto, el deseo de que el rey
fuera ejecutado inmediatamente. El discurso de Robespierre en
estos momentos adquiere una autoridad terrible.
Una palabra acerca de la renovación de la Comuna que
viene a cambiar la faz de los acontecimientos.
La nueva Comuna (2 de diciembre).—Discurso de Robespierre contra
el rey (3 de diciembre).—Versatilidad singular de la Gironda y de la
Montaña (4-9 de diciembre).—Credulidad hacía las acusaciones.—
Madame Roland en la Convención (7 de diciembre).—Actas de
acusaciones de Lindet y Barbaroux.—El rey comparece en la barra (11
de diciembre).—No recusa a la Convención.—Sus mentiras
evidentes.—Regreso del rey al Temple.—Interés que inspira el rey.—
Los defensores del rey.—Vida y muerte de Malesherbes.—Olimpia de
Gouges quiere defender al rey (diciembre).—Su muerte en 1793.
La Comuna del 10 de agosto desaparece el 2 de diciembre y se
instaura la Comuna de 1793.
Es ya otra generación, otra raza de hombres, la que toma
asiento en el Consejo general; la mayor parte de estos son
obreros de todos los oficios, de hábitos rudos y groseros, muy
distintos a los obreros de hoy, sin su marcialidad ni su temple
militar, ni su vivacidad espiritual, ni sus anhelos caballerescos,
sin la experiencia que estos han recibido durante sesenta años
de historia (¡y de una historia como estal).
A estos hombres de manos callosas y nervudos brazos, de
gritos salvajes, los dirigían, como ahora, los hombres de letras.
Llamo así a tres personajes ya influyentes en la Comuna del 10
de agosto: en primer lugar Lhuillier, el hombre de confianza de
Robespierre (ex zapatero), un poco cura y que entonces
adoptaba el título de hombre de leyes; después, aparte de
Robespierre, los aventureros periodistas Hébert y Chaumette.
Se hicieron nombrar procurador y procurador-síndico de la
Comuna. Sólo el alcalde fue girondino; se ha podido observar
en septiembre, por la alcaldía de Pétion, que este cargo lo era
más de honor que de autoridad.
El 2 de diciembre, la víspera del discurso de Robespierre, la
nueva Comuna apenas nombrada, arrolló como ola furiosa a la
Convención. ¿Este furor era simulado o verdadero? Si el énfasis
ridículo hacía sospechosas las palabras, se creerá sin grandes
dificultades que la comunicación contra aquel organismo, fría y
violenta, hinchada hasta parecer burlesca, salió de la pluma de
un hipócrita (quizás de la de Hébert). El nuevo rey, el pueblo,
lanzaba de vez en cuando entre sus banalidades las siguientes
significativas palabras: “El pueblo puede aburrirse… La muerte
puede librar a vuestra víctima< y entonces se diría que los
franceses no tuvieron valor para juzgar a su rey”.
El discurso de Robespierre, pronunciado el día 3, fue como
la traducción literaria, académica, de esta bárbara retórica. El
discurso, trabajosamente modelado, que más parecía hecho
para la lectura que para la declamación (salvo alguna antítesis),
tenía una gravedad triste y noble, poca agudeza, poco filo. Por
mi parte prefiero la romana fuerza de Saint-Just, más atroz y
más odiosa.
Saint-Just, más violento en apariencia, más hábil en
realidad, no insiste en si se trata de una cosa justa. Para él la
realeza es una cosa antinatural; un rey no puede estar en
comunicación con el pueblo; un rey es un monstruo a quien hay
que decapitar, y si es un hombre, es un enemigo a quien hay que
matar lo antes posible.
Robespierre retoma esta tesis, pero la hace más odiosa a
fuerza de querer profundizar en ella, queriendo ser justo,
remontándose a lo que él cree el origen, la cuna de la justicia,
que no es otro, según él, más que la voluntad popular. Hace del
pueblo no el órgano natural y verdadero de la justicia eterna,
sino que quiere confundirlo con la justicia misma. Insensata
deificación del rey que avasallaba el derecho.
Había en su discurso muchas confusiones, discutibles,
sobre el orden de la naturaleza que nosotros tomamos por
desorden y sobre el estado de la naturaleza que, según él, es de
continua guerra y otras banalidades del siglo XVIII. Hablaba de
los majestuosos movimientos de un gran pueblo, que nuestra
inexperiencia toma por erupción, volcán, etc.
Lo más serio, y que Saint-Just descuidó, era la tesis del
interés expuesta por Robespierre mucho mejor que la de la
justicia: “El rey está en guerra con nosotros y nos combate
desde el fondo de su calabozo< ¿Qué ocurrirá si el proceso
dura hasta la primavera, cuando los déspotas libren contra
nosotros un ataque general?”. Robespierre se encontraba en
terreno firme. Tuvo tiempo para pensar en si la vida del rey en
esta época era un peligro nacional: “Determinemos, pues. Nada
de proceso, sino una medida de salvación pública, un acto que
sea como de providencia nacional. Luis debe morir para que la
patria viva< Declarado traidor a la nación, criminal de la
humanidad, que muera en el mismo sitio donde el 10 de agosto
murieron los mártires de la libertad<”.
Robespierre decía algo en este discurso que podría volverse
contra él y que sus adversarios podrían aprovechar: “Han
matado al rey< ¿Quién tiene derecho a resucitarlo para dar
pretexto a nuevas revueltas y rebeliones?”.
Es precisamente lo que decía la Gironda: “Han matado al rey.
Vosotros lo resucitáis queriéndolo matar aún”. Y en efecto, el
hecho llegó así. El rey, asesinado el 10 de agosto, revivió por el
proceso y el 21 de enero consumó su resurrección en el alma y
el corazón de Europa.
“Pido —dice Buzot el 4 de diciembre— que quien hable de
restaurar la realeza sea castigado con la muerte< Así se sabrá si
hay realistas en la Asamblea”. Gran tumulto. La Montaña pide
que se le reserven al pueblo sus derechos, el de las Asambleas
primarias. Y la Gironda grita: “¿Entonces vosotros sois
realistas?”. La Asamblea, por aclamación, aprueba la
proposición de Buzot, pero concede a la Montaña que el rey sea
juzgado sin que sea desamparado. Robespierre quería que no
fuese oído. Buzot pidió y consiguió que se le dejara hablar, al
menos para que nombrara a sus cómplices.
La Montaña, el 4 de diciembre, afirmó el poder supremo
del pueblo en las Asambleas primarias, su derecho absoluto sobre
todas las cuestiones, incluso contra la República, lo cual implicaba
el absurdo de que el pueblo tenía el derecho de renegar de sí, de
abdicarse, de suicidarse, de no ser el pueblo.
¡Piedad para la naturaleza humana que sufre el espantoso
vértigo de una tempestad en el cerebro del hombre! Esta dañina
tesis del derecho ilimitado del pueblo es adoptada nuevamente
por la Gironda el día 9, conduciéndola a otra cuestión. Pero
entonces la Montaña no conserva el recuerdo de los absurdos
que realizó el día 4, se muestra razonable y rechaza la teoría
que defendió cinco días antes.
Se trata esta vez del funesto principio que causó la muerte a
la Convención y que desde su nacimiento fue sustentado contra
ella por Robespierre en los Jacobinos: “Que el pueblo tenga
derecho a revocar sus diputados, que en cada momento pueda
anular la elección que acaba de hacer, de suerte que no haya
elección sólida ni Asamblea segura de poder vivir; el diputado
se sentará temblando y votará bajo la censura previa de las
tribunas públicas, sometiendo diariamente su conciencia al
mandamiento de la muchedumbre”. A lo cual añadía Marat que
el pueblo soberano iría a escuchar a sus diputados con los
bolsillos llenos de piedras, para en caso de que no procedieran
rectamente, no sólo anular la elección, sino aniquilar a los
elegidos.
El día 9 los girondinos reanudaron la tesis jacobina de la
revocabilidad de los diputados, como un arma contra la
Montaña. Este día firmaron su muerte.
Con esta arma querían destruir al apóstol de septiembre,
Marat. Pero no sólo era Marat el que llevaba la representación
nacional; violarla en uno sólo era destruir la de todos; arrancar
a todos la toga de representantes del pueblo, y desnudos,
descarnados, despojados, dejarlos a las violencias de la fuerza,
al furor de los facciosos.
Era mucho más peligroso discutir este asunto en la
Convención, por cuanto esta no era creación del sufragio
universal; no fue nombrada por las Asambleas primarias, sino
por elección gradual, llamémosle así. Los electores, elegidos
ellos mismos, que habían nombrado esta asamblea, le daban la
misma fuerza que si hubiera surgido, sin intermediario, del
pueblo. Era ésta una cuestión delicada de resolver, espantosa
por sus consecuencias, que podrían ser diez años de anarquía.
La Gironda, por parte del órgano de Guadet, cometió la
insigne torpeza de apoyar una comunicación de Bouches-du-
Rhône, invocando contra Marat el principio jacobino de la
revocabilidad de los diputados.
Guadet pide, y la Convención aprueba por aclamación, que
“las Asambleas primarias se reunirían para pronunciarse sobre
el llamamiento de los hombres que hubiesen traicionado a la
patria”.
Afortunadamente quedaban algunos hombres de buen
sentido, de diversos matices políticos, que declararon lo
absurdo del principio jacobino y los daños que este podía
causar. Manuel, Barère, Prieur, mostraron a la Convención el
abismo que esta abría bajo sus pies. Prieur dijo que el
llamamiento a las Asambleas primarias en tal instante era
concertar las influencias aristocráticas, mezclándolas en una
cuestión de puritanismo democrático, y que cuando iba a
celebrar un juicio, la Asamblea se suicidaba si proclamaba que
su autoridad era incierta, provisional. El mismo Guadet pidió el
aplazamiento de su proposición y la Convención revocó su
decreto.
Entre las dos jornadas del 4 y del 9, en las que los dos
partidos dieron el extraño espectáculo de cambiar de papel,
encargándose el uno de sostener la tesis que el otro
abandonaba, la Convención tuvo un vergonzoso paréntesis, el
día 7, en el que se vio el exceso de credulidad o de pasión que
rebajaba a los hombres.
Un intrigante llamado Viard comunicó a Fauchet y al
ministro Lebrun que tenía contactos con algunos individuos del
partido realista, medio del que se valía para enterarse de los
secretos de aquel partido. Realizó una misión que se le encargó
y cuando regresó, no satisfecho, sin duda, con la recompensa,
buscó a Chabot y a Marat, a quienes ofreció los hilos de un gran
complot girondino en el que figuraban el propio Roland y su
esposa. Marat se arrojó sobre el anzuelo como un tiburón.
Cuando a un pez voraz se le arroja madera, piedras o hierro, se
los traga indiferentemente. Chabot era muy ligero, un
papamoscas, de espíritu débil, pobre, sin delicadeza. Creyó
enseguida sin necesidad de examinar. La Convención perdió
todo un día disputando, injuriándose. Se hizo a Viard el honor
de llamarlo, y apenas se le vio, produjo el efecto de un espía de
oficio que probablemente trabajaba para todos los partidos. Se
llamó a madame Roland, que convenció a toda la Asamblea por
su gracia, su modestia, su tacto y su buen sentido. Chabot
estaba acabado. Marat, furioso, escribió por la noche en su
periódico que todo el mundo estaba en comunicación con los
rolandistas para burlarse de los buenos patriotas y
ridiculizarlos.
Hacía cerca de un mes que ya comenzado el proceso, se
había detenido; ni se movía ni avanzaba; en realidad había
cedido su puesto a un proceso mucho más grande: la lucha de
exterminio entablada entre la Montaña y la Gironda, lucha
torpe, de gladiadores inexpertos que necesitaban tantear el
cuerpo para encontrar el corazón.
Finalmente el día 10, en nombre de los veintiún individuos
encargados del proceso, Robert Lindet leyó una especie de
historia del rey desde 1789, historia hábilmente acusadora y en
la que se reconocía la mano de un legista normando,
consumado maestro de la sagacidad. Los Lindet eran dos
hermanos, Robert y Thomas, el abogado y el cura. Los dos se
sentaban en la Montaña. Robert, en su exposición histórica,
concentraba todas las acusaciones en la persona del rey,
impidiendo que se volviesen contra los ministros. Estableció, de
un modo indudable, que los ministros habían ejercido muy
poca influencia sobre el rey. Lo que no dijo Lindet fue que
durante algún tiempo la influencia de la reina en la corte había
sido la misma que la de los curas. Las piezas del proceso lo
evidenciaban demasiado.
Cada partido quería tener su parte en la acusación. La
comisión dio a la Montaña la parte histórica e indemnizó a la
Gironda, encargando al girondino Barbaroux que presentara el
capítulo de cargos, acta en la que cada artículo suministraba al
presidente la materia de acusación y la forma en que debía
dirigirse al acusado.
“El día 11 de diciembre Luis se levantó a las siete de la
mañana. Sus oraciones duraron tres cuartos de hora. A las ocho
de la mañana escuchó con inquietud el redoble del tambor; se
paseó por la cámara y escuchó con atención. «Parece, dijo, que
oigo el trote de los caballos». Después almorzó en familia. Una
enorme agitación reinaba en todos los semblantes. Después de
comer, en vez de la cotidiana lección de geografía, jugó un rato
con su hijo. Se le anunció que iba a llegar el alcalde, pero que
este no le hablaría en presencia de su hijo. Abrazó a su hijo y lo
despidió. El alcalde leyó al rey el decreto en que se condenaba a
Luis Capeto a que compareciera en la barandilla del tribunal.
«Yo no me llamo Capeto; mis antepasados llevaron este
nombre, pero yo nunca me he llamado así. Lo demás es una
serie de calificativos que escucho desde hace seis meses a la
fuerza<». Y después añadió: «Me habéis privado de un
agradable rato con mi hijo». Pidió su redingote color avellana.
Abajo, en el patio, le esperaba un ejército con fusiles, picas y los
caballeros azul celeste cuya formación desconocía. Pareció
inquietarse. Lanzó una última mirada a la torre donde dejaba a
su familia y partió. Llovía”.
“Durante el camino no dio señal alguna de preocupación ni
de tristeza. Habló poco. Frente a las puertas de Saint-Martin y
Saint-Denis, preguntó cuál de las dos se iba a demoler. Llegó
finalmente, y Santerre, cogiéndolo de un brazo, lo condujo a la
barandilla, sentándolo en el sitial mismo en que aceptó la
Constitución”.
El rey hasta entonces estaba sin consejo. Sin embargo, había
reflexionado ya sobre lo que tenía que hacer. La historia de
Carlos I, quien primero se negó a hablar y quiso hacerlo cuando
era tarde, instruyó al rey, decidiéndose a seguir una marcha
completamente opuesta. No recusó a sus jueces. Dio a entender
que sin ceder a las imposiciones de la fuerza, al responder a las
preguntas del presidente lo aceptaba como una autoridad
legítima.
Primer punto: “¿Por qué rodeasteis la Asamblea el 23 de
junio de tropas queriendo imponer vuestras leyes a la nación?”.
El rey: “No existía ley que me lo prohibiera. Yo era dueño de
enviar a todas partes al ejército, pero no quise derramar
sangre”.
Después continuó contestando con acierto y tranquilidad
de espíritu, bien disculpándose con los ministros, bien alegando
a la Constitución que le autorizaba a ejercer los cargos que se le
imputaban y para los hechos pasados decía que la Constitución
que aceptó en septiembre de 1791 los había borrado. Sostuvo
que el 10 de agosto no hizo más que defender a las autoridades
constituidas reunidas en el castillo.
Varias de esas respuestas, de una evidente mala fe, estaban
condenadas a causarle un gran daño en la opinión. Y cuando se
le citaron, por ejemplo, los millones que había dado para
comprar conciencias, contestó fríamente: “Mi placer más
grande ha sido dar dinero a quien lo necesitaba”.
Aseguró que no tenía noticia de ningún proyecto de
contrarrevolución.
Acerca de las cartas, actas y memorias
contrarrevolucionarias que se le presentaron fechadas y
anotadas de su puño y letra, siempre contestó lo mismo: “No
las reconozco”.
Esta triste manera de embrollar su vida con mentiras
evidentes, disminuyó el interés hacia él. Entretanto, la fuerza
poderosa de la situación, el carácter terrible de la tragedia,
hacían olvidar las miserias y pequeñeces de la defensa. Todos
se conrnovieron, incluso los más exaltados, que pedían desde el
principio la muerte del rey.
Al salir de la Convención Luis estuvo en la sala de
conferencias; como eran cerca de las cinco, el alcalde le
preguntó si deseaba tomar alguna cosa. El rey contestó
negativamente, pero después, viendo a un granadero que,
sacándose un pan del bolsillo, daba la mitad a Chaumette, se
acercó para pedirle un trozo. Chaumette retrocedió. “—Pedid lo
que queráis, señor. —Os pido un pedazo de pan. —De buena
gana; tomad, es una comida espartana”. Al descender al patio
fue acogido el rey por un formidable coro de gente que cantaba
a voz en grito aquellas palabras de La Marsellesa: “¡Que una
sangre impura riegue nuestras huellas!”. El rey subió a su
coche. Comía solamente la corteza del pan. No sabía cómo
desembarazarse de la miga y habló con Chaumette. Este cogió
el pan y lo arrojó por la portezuela. “—¡Oh, repuso Capeto; es
inoportuno arrojar el pan así y más en momentos en que
escasea! —¿Y cómo sabéis que anda escaso? —Porque el que he
comido sabe un poco a tierra”. El procurador de la Comuna,
después de un corto silencio, añadió: “—Mi abuela me repetía
frecuentemente: chiquillo, no pierdas ni una miga de pan,
porque ya no podrás recuperarla. —Señor Chaumette, dijo el
rey, vuestra abuela debió de ser una mujer de gran sentido”.
Silencio. Chaumette enmudeció, hundiéndose en el coche.
Poco después, ya sea porque su desayuno no fue mejor que el
del rey, ya sea porque las fatigas y la fuerza de las impresiones
violentas triunfaran sobre su naturaleza, Chaumette confesó
que no se sentía bien. El rey lo atribuyó al balanceo del carruaje.
“—¿Habéis viajado por mar?, preguntó Luis. —Sí, contestó
Chaumette; hice la guerra con Lamotte—Piquet< Lamotte—
Piquet, añadió el rey, era un hombre valiente”. El rey parecía
transportarse a su pasión favorita, la marina, a esta gloriosa
época de su reino, ya lejana, en la que sus buques eran
vencedores en todos los mares, cuando él mismo daba
instrucciones a La Peyrouse, destacando el puerto de
Cherburgo. ¡Ah, si hubo contrastes en su vida, este fue uno!
Pensar en el pasado cuando el rey joven, poderoso, exuberante
de vida, con su deslumbrante uniforme de almirante, bajo el
humo de cien cañones, atravesó la rada creada por él y visitó el
famoso dique en el que Francia, más que Inglaterra, había
vencido al océano, y compararlo con su estado actual, era
doloroso.
¿Quién lo hubiera reconocido el día ll de diciembre con su
aspecto recogido, envuelto durante este largo día de invierno en
su oscuro ropaje, navegando, por decirlo así, entre la lluvia que
caía y el barro de los bulevares? ¡Dura confesión! Los detalles
de estas miserias, lejos de aumentar el interés, lo neutralizan. La
vida del rey no estaba realzada por efectos dramáticos. No era
ningún espectro lívido, la sombra de Ugolino, que la
imaginación cree ver siempre en un prisionero. Era el hombre
grueso todavía, bien conservado, pero de piel pálida, como de
enfermo, blanda, de grandes pliegues en el cuello. Hacía tres
días que no le habían afeitado. La antevíspera le habían quitado
las cuchillas y las tijeras. Ni corta ni larga, su barba era inculta y
sucia, como una vegetación desigual, fortuita; rebeldes pelos
rubios daban un aspecto salvaje a su cara áspera. Cuando
regresó sobre todo, la fatiga, la debilidad, le daban un aspecto
compasivo. Este hombre que parecía fuerte, pero era pesado,
blando, nada podía soportar. Se vio la noche del 10 de agosto;
esta noche terrible y suprema para la monarquía, no pudo
permanecer en vela. Tuvo que acostarse. El día 11, enfurecido
en cierto modo, lanzó sobre la muchedumbre una mirada que,
vaga, incierta, nada decía. Solamente cuando atravesaban una
calle a la altura de los bulevares, la facultad proverbial de los
Borbones, la memoria automática, le hacía decir: “He aquí tal
calle”, y después repetía lo mismo, como un niño somnoliento
que repite maquinalmente una lección. Una cosa pareció
despertarle; preguntó por la calle de Orleáns. “La calle de la
Igualdad, querréis decir, señor”, le dijeron. “¡Oh, sí!” dijo.
Desde entonces se calló y no dijo una palabra.
Su paso no produjo manifestación alguna. Reinó un gran
silencio y no hubo gritos de muerte. Había mucha gente, pero
aislada, ni un solo grupo. Miraban, escudriñaban, pero
contenían su pensamiento.
Sin embargo, se inició un movimiento de piedad en todos
los corazones. Los que menos temieron manifestarlo fueron los
que habían pedido con más ahínco la muerte del rey. Las
Revoluciones de París, periódico donde Chaumette había escrito
frecuentemente y puede ser que escribiera aún entonces, no
dudó en expresar el sentimiento público. Este periódico
condenó las manifestaciones de un comisario de la Comuna
“que se permitió bromear a costa de un prisionero que iba a
sufrir un juicio de muerte”. Condenó a la Comuna misma:
“Luis se ha quejado, con razón, de que se le ha negado la
compañía de su hijo. Es así de fácil conciliar los derechos de la
justicia con la voz de la humanidad. Se ha seguido con los
prisioneros del Temple tal conducta, que han acabado por
mover a compasión, suscitando la piedad y el sentimiento”.
Ésta era la impresión general que se reflejaba con fuerza en
la Convención. Manifiestó atrevidamente el deseo de que el
proceso del rey se hiciera de un modo regular. El día 12 Thuriot
pidió que se acelerara el proceso del rey y que “a la mayor
brevedad llevara el tirano su cabeza al patíbulo”. Movimiento
de indignación en la Asamblea. Se le gritó: “¡Recordad vuestro
carácter de juezl”. Se le obligó a explicarse: “Quiero decir, que si
los crímenes imputados a Luis son demostrables, debe perecer<”.
Un miembro insistió en que se diera al acusado tiempo
suficiente para que examinase los documentos, diciendo:
“Nosotros no tememos al odio de los reyes, sino a la execración
de la historia”.
El día 15 un representante, hasta entonces entre los más
exaltados de la Montaña, el hombre del 6 de octubre, Lecointre,
de Versalles, sorprendió a la Asamblea pidiendo que Luis
pudiera ver a su familia, a sus hijos.
La oposición furiosa de Tallien, que llegó hasta el extremo
de decir: “En vano lo querría la Convención si la Comuna se
opone”. Dio mayor fuerza a la proposición de Lecointre. Se vota
que el acusado pueda ver a sus hijos, pero que no podrían estos ver
a su madre y a su tía hasta después de los interrogatorios.
Lo que fue más significativo es que Barère, al salir de la
presidencia, fue sustituido por Fermont, que el 11 pidió que el
acusado pudiera sentarse al ser conducido a la barra. Los
secretarios fueron girondinos, o lo que es lo mismo, de opinión
moderada: Louvet, Creusé-Latouche y Osselin.
El rey nombró sus defensores a abogados que pudieran
conducirle rectamente en tan triste defensa, que era como una
recopilación de mentiras, negaciones y contradicciones. Uno de
ellos, Target, dijo que estaba enfermo y agotado, lo que era
verdad, y que no podía aceptar. El rey lo sustituyó por un
hombre conocidísimo en el foro, el abogado Desèze.
El gentilhombre que el rey envió al rey de Prusia, Aubier,
quiso volver para defenderle. Un tal Gourdat, de Troyes, hizo el
mismo ofrecimiento, diciendo osadamente “que si defendía a
Luis XVI era por estar convencido de su inocencia”.
El ofrecimiento de Aubier llegó tarde; no tuvo más efecto
que el de obtener una pensión de doce mil libras que le dio el
rey de Prusia. Los otros dos que se ofrecieron habían merecido,
por diversos títulos, la gratitud de la Revolución y nada tenían
que ver con la corte. Menos afortunados que el abogado
realista, por recompensa no tuvieron otra cosa que la guillotina.
La primera víctima fue Malesherbes.
La otra víctima fue una mujer, la brillante improvisadora
meridional de la que ya hemos hablado, Olimpia de Gouges.
He de decir aquí mismo lo que pienso sobre el destino de
estas personas generosas. No puedo esperar hasta 1793; pasarán
entre la muchedumbre, mezclados con otros, en el fatal
carromato. Ahora quiero colocarlos aparte, en el lugar en que se
convirtieron en héroes.
Malesherbes pertenecía a la familia Lamoignon, laboriosa
donde las haya, que trabajó útilmente con Luis XIV en la
reforma de las leyes; honrada familia que nunca tuvo la bajeza
servil de sumisión monárquica. Malesherbes era sobrino de
Lamoignon de Basville, el tirano de Languedoc, el verdugo de
los protestantes, que cubrió este país de horcas, ruedas y
hogueras. El sobrino por esto mismo, sin duda, fue filósofo.
Vivió intelectual y moralmente en la parte opuesta y si he de
creer a uno de sus más íntimos, fue el más incrédulo de los
incrédulos.
No se encontraba mejor hombre, más honrado, más
generoso. Sin esperanzas de un gran porvenir (que por sus
virtudes merecía), sin el apoyo y el consuelo que se encuentra
en las creencias divinas, siguió su senda rectamente, con
fortaleza, inspirándose en las ideas del bien y del deber. Jamás
la magistratura escuchó palabras más dignas que las
advertencias y amonestaciones de Malesherbes, presidente de
la Corte de Ayudas. Fue ministro con Turgot y cayó con él. Era
poco adaptable a los accidentalismos del poder, pues nació sin
conocimiento de los hombres.
Entre los muchos servicios prestados a su patria que
consagran la memoria de este hombre, uno sólo basta para que
se le recuerde eternamente. Sin él, ni el Emilio, ni la Enciclopedia,
ni la mayor parte de las grandes obras del siglo XVIII hubieran
aparecido. Era entonces director de la biblioteca; extendió su
protección a la libertad del pensamiento y enseñó a los
escritores del tiempo a eludir la absurda tiranía de la época. El
mismo se modifica, no censura ya, corrige con respeto las
pruebas de Rousseau.
La edad no alteró la vida de Malesherbes; tenía en 1792
setenta y dos años y conservaba sano su espíritu, su corazón
apasionado, como en su edad viril. Era un contraste notable
encontrar en este hombre de pequeña estatura, rechoncho, un
poco vulgar (auténtica figura de boticario bajo una empolvada
peluca), a un héroe de los tiempos pasados. Tenía en la palabra
la savia, la malicia, el humor algo cáustico de la pasada
magistratura. Nobles rasgos de su carácter se escapaban unidos
a sus párrafos, revelando un alma sublime.
Al preguntarle un miembro de la Convención por qué
discurría en tal sentido sobre el proceso del rey, dijo: “Porque
desprecio la vida”.
Permaneció tranquilo en el campo durante 1793. Un
hombre como Malesherbes no piensa en emigrar. ¿No vivía bajo
la protección de las grandes sombras del siglo XVIII? ¡Quién le
hubiera dicho a Rousseau que sus inteligentes discípulos
matarian al benévolo censor, al propagador del Emilio, en
nombre de sus doctrinas!
En octubre de 1793 fue arrestado su yerno, el presidente
Rosambo, a consecuencia de una protesta del parlamento
formulada en 1789; falta censurable, pero ya antigua, de un
hombre inofensivo. Al día siguiente, sin causa ni pretexto,
arrestaron a Malesherbes. Se mostró indiferente o más bien
contento. Deseaba terminar. El único testigo que existía contra
él era un criado que al decir en 1789 a su amo que las viñas se
habían helado, le contestó Malesherbes: “¡Tanto mejor; si nos
quedamos sin vino nuestras cabezas estarán más despejadas!”.
No quiso defenderse y tranquilamente marchó a la guillotina.
El conserje de Monceaux, adonde se llevaba entonces a los
ajusticiados, tuvo una prueba de la sangre fría de Malesherbes.
Cuando lo desnudó encontró su reloj puesto a las doce.
Habitualmente Malesherbes arreglaba su cronómetro a las doce
del mediodía. Dos horas antes de morir hizo la misma
operación.
Se creerá inconveniente que junto a un nombre tan
venerable coloque el de Olimpia de Gouges, una mujer
ligerísima; esta mujer se acercó a Malesherbes por analogía de
pensamiento y él también la aproximó a la muerte. ¡Que sea
acogida, pues, con él en esta historia con la bondad paternal y la
indulgencia que Malesherbes demostró en vida!
Ella no estaba protegida por larga lista de servicios
prestados al país como Malesherbes. Su cabeza hacía tiempo
que peligraba. Estaba muy comprometida. Muchos amigos,
entre ellos Mercier, le aconsejaron que se contuviera. No
escuchó los consejos de nadie; hablaba fuerte, andando de un
lado a otro, según su sensibilidad y los dictados de su corazón.
Revolucionaria por naturaleza y por tendencias, cuando vio el
día 6 al rey y a la reina prisioneros, se sintió realista. La mala fe
de la corte y su evidente traición le hicieron republicana y
después contó ingenuamente al público su conversión en un
folleto: La Nobleza de la Inocencia. Fundó entonces sociedades
populares de mujeres, intentando sostenerse en un difícil medio
entre jacobinos y fuldenses. Sus relaciones con la Gironda, su
Pronóstico sobre Robespierre, le ponían en inminente peligro,
cuando la conmovedora escena del 11 de diciembre, elevándola
sobre la consideración de sus peligros personales, le hizo
ofrecer sus servicios al rey. La oferta no fue aceptada, pero ella
estuvo perdida desde entonces.
Las mujeres, en sus opiniones públicas, sirven para
embravecer a los partidos, corren más riesgos que los hombres.
Fue un odioso maquiavelismo de los bárbaros de aquel tiempo
poner las manos sobre las mujeres, cuyo heroísmo hubiera
podido excitar el entusiasmo, ridiculizándolas brutalmente. Se
han oído las quejas de madame Roland y el insulto que se le
dirigió a Théroigne en 1793. Olimpia fue tratada igual o más
cruelmente todavía. Un día la detuvo un grupo; un canalla
sujetó su cabeza y le arrancó el gorro frigio. Sus cabellos
cayeron desordenados, cabellos grises a pesar de sus treinta y
ocho años. La fiebre y el talento la habían consumido. “¿Quién
quiere la cabeza de Olimpia por quince soles?”, gritó el bárbaro.
Olimpia, sonriendo dulcemente, sin turbarse, dijo: “Amigo mío,
yo doy treinta”. Se rieron y ella se escapó.
No duró su libertad mucho tiempo. Conducida ante el
tribunal revolucionario, sufrió la amarga y afrentosa pena de
ver cómo su hijo renegaba de ella con desprecio. Entonces
perdió toda su energía. Apareció la mujer, débil, temblorosa,
deshaciéndose en lágrimas, crisis del espíritu, reacción que
sufren incluso las almas más templadas. Cobro espantoso
miedo a la muerte. Le dijeron que las mujeres embarazadas
lograban el aplazamiento de su ejecución. Con lágrimas en los
ojos solicitó un favor de un amigo< Las matronas y los
cirujanos, sin embargo, fueron tan crueles, que aseguraron que
si había embarazo era demasiado reciente como para poderlo
constatar.
Ante el patíbulo, Olimpia de Gouges recobró todo su
coraje, toda su alma y al morir encomendó a la patria su
venganza y su memoria.
Plan de educación, por los girondinos (diciembre).—Los curas y los
jacobinos de acuerdo para no aceptar más que un solo grado en la
instrucción (diciembre).—Arrebato del filosofismo girondino.—
Robespierre destroza el busto de Helvetius (5 de diciembre).—
Debilidad moral de los dos partidos en sus planes de educación.—
Continuación del proceso.—Diversión contra la casa de Orleáns (16
de diciembre).—Cómo se ha formado y conservado la fortuna de la
casa de Orleáns,—La Montaña salon al duque de Orleáns (19 de
diciembre).
La Convención llenaba los intervalos del proceso con una
cuestión no menos grave, la primera organización de un
sistema de educación nacional.
La Constituyente, que había llegado al fin de su larga
carrera sin tener tiempo para colocar la primera piedra de la
nueva sociedad, dejó a la Legislativa en herencia un fastuoso
informe de Talleyrand sobre la instrucción en general.
Disertación literaria, elegante, que exponía los principios con
una vaga generalidad. La Legislativa añadió un trabajo más
filosófico, el informe de Condorcet sobre el mismo tema. En
esta obra seria, importante a la vez por lo elevado de sus puntos
de vista y por su tendencia práctica, se señalaban cuatro grados
de instrucción, desde las escuelas primarias hasta el instituto.
La Convención, a principios de diciembre, recibió y discutió un
proyecto de organización de escuelas primarias propuesto por
su comité de instrucción pública, inspirándose en este informe
de Condorcet.
Este proyecto, aportado por Lanthenas, amigo de Roland y
ante todo jefe de negociado de su ministerio, contenía el
pensamiento más democrático de la Gironda, el procedimiento
por el cual creía que se llegaría a la nivelación de la sociedad74.
La escuela primaria gratuita para todos era la puerta por la cual
el hijo del pobre podía entrar en la escuela superior de los
discípulos de la patria para cursar gratuitamente los demás
grados de la instrucción. Los maestros eran elegidos por
sufragio universal por los padres de familia. El cura no podía
enseñar más que renunciando a sus hábitos. La enseñanza era
común a todos sin distinción de cultos. “Lo que concernía a los
cultos no se enseñaba en las escuelas, sino en el templo”.
El proyecto girondino se basaba, como se ve, en la
separación de la Iglesia y del Estado; a los curas, incluso a los
constitucionales, se les alejaba de la escuela, se les enviaba al
templo a que proporcionaran las enseñanzas estrictamente
religiosas; el cura Durand de Maillane, sentado a la derecha, en
los mismos bancos de los girondinos, protestó vivamente contra
el proyecto, pidió que los curas pudieran ser instructores y
sostuvo la tesis popular de que la instrucción se compone de un
solo grado. Se acordó esto conforme al criterio de Robespierre,
que creía herida la legalidad por una jerarquía de escuelas cuya
elevación impedía que fueran visitadas por todos. ¿Qué hacer
en la práctica? Los partidarios de esta tesis serían obligados a
admitir una de las dos siguientes conclusiones: o que se
suprimiera la enseñanza superior, destronando la ciencia,
suprimiendo a la vez las escuelas filosóficas que la representan
y las escuelas especiales que la profundizan, nivelando la
ciencia para nivelar a los hombres, rebajándola, haciendo una
especie de ciencia menos sabia, mejor dicho, una ciencia que no
fuera tal ciencia, o bien llevar a la enseñanza primaria elevados
principios científicos, profesándolos los que apenas deletrean y
desconocen el cálculo infinitesimal y las dificultades de la
metafísica75.
Durand de Maillane era un canónigo galicano que tenía
reputación de hombre sabio. Asombró oírle decir que una sola
escuela era suficiente, esto es, que debían cerrarse las escuelas
superiores. El cura no hacía en esto más que seguir las
inspiraciones de Robespierre. Había comprendido
perfectamente el consejo de este: “La seguridad está en la
izquierda”. No se sentó en la izquierda, pero encontró muy
político hacer constar, mientras estaba en la derecha, que era
independiente de las opiniones de esta y que sobre cuestiones
doctrinales pertenecía realmente a la sociedad jacobina, a la que
se agregó.
Se le respondió desde la derecha y desde la izquierda.
Chénier, que estaba en la izquierda, pero que no dependía en
nada de la iglesia jacobina, protestó contra la clausura de los
altos centros de instrucción y del rebajamiento de las ciencias.
Un diputado de la derecha, Dupont, respondió con viveza a
las declamaciones clericales y jacobinas de Durand contra la
filosofía, diciendo con fortuna: “Vos sois diputado de
Marsella< y bien, ¿sabéis quién ha armado a vuestros
marselleses contra el trono y quién ha hecho el 10 de agosto?
¿Es la filosofía? Vos preguntáis bárbaramente si las artes
mecánicas deben o no ser tan recomendadas como la ciencia.
Vos ignoráis que todo tiene íntima relación y que el maderaje
de un buque, su construcción, tienen todo lo que poseen las
ciencias de elevado y abstracto<”.
Después, atacando directamente al cura y perdiendo su
sangre fría, Duport lanzó un furioso ditirambo, al estilo de
Diderot, muy poco filosófico y menos aún político, propio para
comprometer a su partido: “Los tronos, dice, están derribados;
los reyes perecen, los altares destruidos. Por lo mismo, los
tronos abatidos dejan sin apoyo a los altares y basta sólo un
soplo para derrumbarlos. ¿Creéis posible fundar, pues, la
República con otros altares que no sean los de la patria<?”. Sus
palabras fueron apagadas desde la derecha y desde la izquierda
por la vociferación de curas y obispos constitucionales, muy
numerosos en la Convención.
Entonces Duport repitió las palabras de Isnard: “La
Naturaleza y la razón son los dioses del hombre, mis dioses<”.
(El abate Audiren: “No puedo escuchar más<”. Y se marchó).
Duport se animó aún más: “Yo lo confesaré ante la Convención:
soy ateo. (Rumores; algunas voces dicen: “¿Y qué importa? Vos
sois un hombre honrado”). Pero yo desafío a todos a que
ataquen mi vida, mis costumbres. Yo no sé si los cristianos de
Durand podrán lanzar el mismo reto”.
El arrebato del girondino, que creía no poder negar al cura
como no fuera negando al mismo Dios, cayó contra su partido.
Los efectos fueron alejar de la Gironda muchas almas religiosas,
una buena parte del pueblo.
Robespierre, mucho más hábil, durante esta discusión se
declaró en los Jacobinos enemigo irreconciliable de la filosofía
inmoral, irreligiosa del siglo XVIII. Propuso ante su sociedad
que se proscribiera esta filosofía, lo mismo que la corrupción
política. Un miembro pidió que se destrozaran los bustos de
Mirabeau. Robespierre propuso que se destruyera el de
Helvetius: “Un intrigante, dijo, un miserable perseguidor de
Juan Iacobo< Helvetius aumentó la muchedumbre de
intrigantes que desolan la patria<”. Se buscaron escaleras, se
bajaron los bustos y fueron hechos trizas y polvo bajo los pies
de la muchedumbre y quemadas sus coronas. La gente aplaudía
con entusiasmo.
Los girondinos habían no sólo defendido, sino patrocinado
la filosofía del siglo XVIII (sin comprender los distintos matices
de que constaba). Destrozar el busto de Helvetius era inferirle
un grave golpe.
Se ha visto también que este partido estaba necesitado de
unidad de espíritu y se ha podido adivinar que era incapaz de
crear una fe sencilla. Esta es la censura más grave que se puede
dirigir contra el plan de Condorcet en el proyecto especial de
Lauthenas y de los Roland. No se inspira en una robusta idea
moral, en la autoridad de la fe. Condorcet pretende que el
estudio de las ciencias físicas y de las matemáticas debe ser
anterior y superior al estudio de las ciencias morales, sin
advertir que las matemáticas son un instrumento, un método, un
procedimiento que, aparte de la educación, nada dan para la
sustancia. En cuanto a las ciencias naturales, estas suministran
fuerza a la sustancia moral sin duda, a condición de que sean
envueltas y penetradas, vivificadas profundamente por lo que
vivifica todo, por el alma.
Por lo demás la gran sencillez de la idea moral, la religión
del derecho absoluto, son condiciones de las que carecen los
dos partidos, la Montaña y la Gironda, Condorcet y
Robespierre.
Es éste precisamente el momento en que Robespierre,
abandonando su doctrina primitiva (nada hay útil más que lo
que es justo), invoca una ley suprema, el interés, la salvación
pública.
Si invoca a la providencia no es como testigo del Derecho
absoluto, es como un consuelo en la tierra, como una esperanza,
un porvenir, algo que interesa poco, que está muy lejos.
Su espíritu, como el de su maestro Rousseau, flota en el
Emilio y coloca el Derecho absoluto como algo independiente de
Dios y tan absoluto, que comprende al Dios mismo. En El
contrato social siente la necesidad de dar al derecho otra base
que no sea sólo el derecho: cree encontrar esta base en el interés
(interés público, interés privado. Libro II, capítulo IV).
La piedra de toque de los corazones y de las doctrinas se
encuentra en las dos cuestiones que ocupaban a la Asamblea, la
cuestión del juicio (¿matar? ¿Inspirándose en qué fe?) y la cuestión
de la educación (¿crear? ¿En virtud de qué principios?). Ni uno ni
otro partido contestaban categóricamente.
¿Qué enseñanza era la que Condorcet proponía en su
informe sobre la instrucción? Un poco de moral y otro poco de
historia. ¿Pero qué moral? Hay que decirlo. La sociedad será
enteramente distinta si en su base colocáis una moral diferente.
Lepelletier Saint-Fargeau, en su notabilísimo plan de
educación leído en la tribuna por Robespierre, es respecto a este
punto muy breve, muy vago. Adopta, dice, las proposiciones
del comité respecto a la elección de los estudios; se darán a los
alumnos principios de moral y se grabarán en su memoria las
más bellas páginas de la historia de los pueblos libres.
Saint-Just, en sus Instituciones políticas, no toca este punto.
Se ocupa del marco de la educación, pero no del fondo. Ni una
palabra de moral. El proyecto de Lakanal, inspirado por Sieyès,
presentado después del 9 termidor y votado por la Convención,
no es más explícito sobre esta íntima cuestión. Todos hablan de
la forma exterior de la educación, pero nadie llega al fondo, a la
sustancia, al alma de la educación.
En esta incertidumbre sobre el principio moral, las
discusiones necesariamente han de ser accidentadas. En la
Convención no sólo se exasperan las pasiones, sino que se
fluctúa entre principios; no hay base fija y fuerte.
La historia, a su costa, ha querido sistematizar, metodizar
estas discusiones descosidas. No debe hacerlo. Debe seguirlas,
pero no dejarse seducir por ellas, sin querer ser más sabia.
El día 16, a consecuencia de no sé qué rumores de traición
realista, de pacto con el extranjero, surgen dos acusaciones
imprevistas.
Thuriot: “¡Muerte a quien atente contra la unidad de la
República, la de su gobierno o quiera desmembrar partes de su
territorio para unirlos a un territorio extranjero!”.
La derecha, toda la Convención, responde sin titubear a
este grito de la Montaña. La derecha pide por voz de Buzot que
todos los Borbones sean expulsados de Francia, especialmente
la rama de Orleáns.
Indicó con precisión y fuerza los peligros que existían para
que esta rama subiera al poder: por una parte sus amistades
poderosas con Europa (quiero decir con Inglaterra) y por otra
sus esfuerzos para captar la popularidad en Francia con el
nombre de Igualdad que la casa de Orleáns acababa de adoptar,
su ambición, la precoz intriga de sus hijos.
Louvet apoyó otra moción más diciendo que no podía ver
sin temor las armas en manos de los generales orleanistas
(Dumouriez, Biron, Valence).
Buzot y Louvet eran los órganos ordinarios, no de la
Gironda en general, sino de la fracción Roland.
No encontraron ningún apoyo en los otros girondinos.
Brissot creyó inoportuno un ataque sin que no se comprendiera
antes a Dumouriez, el general afortunado, el hombre
indispensable para el problema de Bélgica. Pétion y otros,
girondinos o neutros, Barère, por ejemplo, tenían una razón
personal para apoyar a la casa de Orleáns, ya que estaban
íntimamente relacionados con madame de Genlis. Las mujeres
de esta casa parecían haberse repartido la obra de corrupción.
Madame de Genlis y su esposo, Sillery, influían en la
Gironda. Madame de Buffon, amante del príncipe, tenía
influencia sobre Danton, y por tanto, en la Montaña, donde el
mismo príncipe tomaba asiento.
La proposición de expulsión hecha solamente por los
rolandistas (no por todos los girondinos) tuvo el aspecto de un
acto de hostilidad personal. La Montaña respondió en la misma
forma, tomando represalias: “¡Hay que expulsar a Roland!”. Y
daban a entender que temían que el mismo Roland llegara a ser
rey de Francia.
Respuesta verdaderamente ridícula, propia para que se
dude de la sinceridad de quien la diera. Roland con su virtud y
el genio de su mujer, no era aún un partido, ni una potencia, en
estos momentos en que la Gironda no les prestaba gran apoyo.
Gozaron de una época de popularidad y eso fue todo. Era
insensato compararlo a la poderosa casa de Orleáns que,
independiente de sus amistades y sus deudos, por el dinero,
por la fuerza de una fortuna monstruosa, la más grande de
Europa, era una realeza.
Era insensato creer que no podía hacerse una república
mientras se tuviera por medio un rey del dinero.
Realeza no disputada, mucho más efectiva y legítima que la
de Luis XVI, realeza sin cargos ni deberes, disponía de todos los
medios en completa libertad, sin más regla que la utilidad
personal, la dirección oculta de una política tenebrosa.
Sabemos cómo creció esta fortuna prodigiosa, cómo poco a
poco, atrayendo el oro al oro, arrastrando la masa a la masa, se
formó una bola de nieve, por decirlo así, hasta tomar caracteres
de avalancha que amenazaba al trono.
¡Vanas previsiones de los hombres! Los reyes temieron que
sus hijos, legítimos o bastardos, regaran con sangre la tierra
luchando por la legitimidad de la realeza, del origen. Creyeron
que al acumular la propiedad en sus manos satisfarían su
ambición, saciarían su avaricia. La propiedad por la cual se les
quería alejar del trono era, justamente, el camino al trono.
Luis XIII tenía miedo de su hermano y lo ahoga, lo abruma
concediéndole bienes.
Luis XIV hace lo mismo con su hermano y logra reunir en
este antepasado de Orleáns las dos fortunas, valoradas en
ciento cincuenta millones. El mismo Luis XIV, frente a los
Orleáns, había constituido una potencia, la de sus bastardos,
dotados cada uno con cincuenta millones. Se extinguen los
bastardos sin otro heredero que una niña, mademoiselle de
Penthièvre, que gracias a su matrimonio aporta cien millones a
la casa de Orleáns, reuniendo esta de este modo doscientos
cincuenta millones.
Orleáns-Igualdad heredó de su padre siete millones y
medio de rentas y de su mujer cuatro millones y medio (doce o
trece millones en total, según el cálculo más moderado).
Fortuna disminuida indudablemente por la cantidad
considerable de dinero que tiró en la Revolución, pero
aumentada por otra parte en especulaciones afortunadas,
especialmente en la construcción del Palais Royal.
“La regencia nada nos ha hecho gastar”, dicen los Orleáns. El
regente no puso ni un sol suyo a disposición del Estado, al
contrario, hizo que su pupilo el rey dotara a sus hijas. La
revolución de 1793 no disminuyó su fortuna. Madame de Orleáns
entra en posesión de sus bienes personales en el año 1795 y su
hijo encuentra el resto de la fortuna el año 1814, como bienes no
vendidos o como una indemnización. La Revolución de 1830,
finalmente, no disminuye tampoco su fortuna. El rey, como se sabe,
entrega todo su caudal a sus hijos en las Tullerías. La
Revolución de 1848 tampoco tocó esta fortuna. Ha creído o
hecho creer que esta riqueza, de la que todo el mundo conoce el
origen político, era una propiedad privada76.
Este reino en el reino, exige, como puede comprenderse
fácilmente, una administración complicadísima, gran número
de criados, guardias, obreros, empleados. Solamente los
guardacampos forman un ejército. Añadid la legión
interminable de contratistas, comerciantes, pequeños
acreedores en la dependencia de este poderoso deudor, que se
divierte haciéndolos esperar, suspendiéndolos de su fortuna.
Añadid otro pueblo, el de los aspirantes, que solicitan, esperan
las vacantes que sobrevendrán.
Potencia enorme hoy, en el antiguo régimen y bajo la
Revolución conservaba un carácter feudal. Este personal
inmenso era, al contrario que hoy, inamovible. Se componía de
familias hereditariamente empleadas en las mismas funciones.
En regiones pequeñas y aisladas, como el principado de
Dombes y el ducado de Penthièvre, el dinero tiene una fuerza
tres veces poderosa: es el señor feudal, el rey y nada resiste a su
influjo.
El duque, poseedor de semejante fortuna, podía decir, sin
duda, que era rey, hasta el extremo de que no se preocupó de
serlo antes de Francia. Nada indica tampoco que él soñara
seriamente con esto. Se hizo revolucionario siguiendo consejos
de mujeres y deseando vengar algunas ligerezas cometidas por
la reina.
Quedó satisfecha su venganza cuando el día 6 de octubre,
desde la terraza de su castillo de Passy, la vio venir de Versalles
en la mayor abyección, arrastrándose por el cieno, cautiva entre
la carnavalesca confusión de hombres ebrios que jugaban con
cabezas cortadas, ensangrentadas. Era macabro, era horrible.
Esto calmó un tanto su espíritu. Su correspondencia con el
rey fue como la de un hombre que desea reconciliarse a toda
prisa y a toda costa; cogió miedo a la Revolución y escribió al
rey servilmente. Expresamente hizo un viaje a las Tullerías para
obtener la gracia y el perdón del rey. Este le habló seca y
fríamente. La reina le volvió la espalda. Un servidor de ella, el
caballero Goguelat (el Goguelat de Varennes), enardecido por la
insolencia de todos, escupió sobre él en la escalera.
Su situación fue embarazosa. Sus trabajos para que la
Constituyente le diera en dote una hija del rey, ¡rasgo increíble
de avaricia!, causaron en la opinión efectos deplorables y el
duque de Orleáns quedó como anulado. Se escondió en la
Montaña, adoptando el extraño nombre de Igualdad, que era
como una burlesca caricatura. Desde entonces se le llama
Príncipe Igualdad.
No era trabajo fácil ni llevadero defender en 1793 tan
poderosa fortuna, e Igualdad dedicó a esto sus esfuerzos, sin
ahorrar ningún medio. Primeramente se sentó cerca de Marat.
Hizo el esfuerzo (esfuerzo penosísimo para él, que no nació
sanguinario) de votar por la muerte del rey. Finalmente salvó
toda su fortuna y no perdió más que la cabeza. Esto es todo lo
que quería.
Él, por sí mismo, era muy poco temible, al contrario que sus
hijos, nacidos con distintos temperamentos y diferentes
tendencias. Ya se vio con qué habilidad manejaron los boletines
de la guerra cuando lo de Valmy y Jemmapes, para exagerar el
valor de sus servicios. El esposo de madame de Genlis, Sillery,
encontró medios para ser uno de los tres comisarios enviados al
ejército después de la batalla de Valmy y tantear el terreno
entre los prusianos acerca de las probabilidades que los Orleáns
tendrían de ser reyes y el apoyo que merecerían por parte de
Europa.
Se publicó entonces, seguramente con el propósito de crear
opinión y atraer público a la causa, un curioso periódico del
duque de Chartres, en el que el excelente discípulo de madame
de Genlis le narraba diariamente, como si fuera su madre, todas
sus buenas acciones: su visita a los hospitales, socorros hechos a
los enfermos, un hombre que logró rescatar del río cuando
estaba casi ahogado, otro hombre al que salvó del furor del
pueblo, etc.
Los Roland no se equivocaron en su juicio. Vieron en el
joven duque un pretendiente. Creían que apenas muerto Luis
XVI sería este el dios salvador que surgiría entre la anárquica
confusión en que iba a quedar el país. Logró el duque por
medios hábiles y un tanto delicados, afianzarse en la opinión.
La equivocación de los Roland al suponer que el duque de
Chartres era un conspirador, fue la de creer que en el complot
figuraba de cuerpo entero la Montaña. Esta sociedad era tan
inocente como la Gironda. Un girondino, Sillery, y un
montañés, Danton, quizás fueron en otros tiempos orleanistas.
En cuanto a este último, me cuesta creer que el poderoso
organizador de la República haya podido tener esta doble
intención. Me hace dudar de esto todavía, la fuerza, la
insistencia con que Danton quiere revolucionar Bélgica, a
despecho de Dumouriez, su afán por republicanizarla, sus
anhelos para unirla a la Francia republicana, destruyendo la
segunda esperanza de la casa Orleáns.
Chabot apoyó a Igualdad, diciendo que era representante.
La Convención aplazó en dos días su acuerdo. El 19, después de
una vivísima y larga discusión, se divisó la Gironda. Un
girondino inutilizó la obra de los girondinos. Pétion hizo
descartar la proposición de Buzot y pidió que se aplazara todo
hasta después del proceso del rey.
Los polacos piden socorro (30 de diciembre).—Conjura de los reyes
contra Polonia.—La Revolución debió ser el proceso general de los
reyes.—Defensa del rey (26 de diciembre).—El rey se cree inocente.—
El rey sigue creyéndose rey.—No puede existir otro juez que la
Convención.—La Convención no sabe si es juez o si jalla como medida
de seguridad.—Debió declarar que juzgaba sólo por el derecho, no por
el interés público ni por la seguridad.—Los dos partidos hablan más
del interés público que de la justicia.—Robespierre establece que la
Convención es la que debe juzgar (27 de diciembre).—En nombre de la
Montaña sostiene el derecho de las minorías.—Sombríos vaticinios de
Vergniaud sobre las desgracias que ocurrirán después de la muerte del
rey ( 30 de diciembre).
El día 30 de diciembre, un polaco, miembro de la Asamblea
Nacional, expuso ante la Convención la demanda de Polonia.
Jamás pueblo alguno fue tan indignamente traicionado,
vendido más vergonzosamente. Jamás se vio tan
espléndidamente iluminado y demostrado el axioma de que los
reyes son la perturbación de la moral y del derecho de las
naciones. La realeza, creando seres extraordinarios,
sobrehumanos, los coloca también fuera de la moralidad, lejos
del bien. Las terribles palabras de Saint-Just: No hay nada en
común entre el pueblo y el rey, sintetizan la máxima no
proclamada, pero practicada por los reyes: Entre el rey y el pueblo
no hay nada en común, ni justicia, ni piedad.
Rusia, en el año 1792, proclamándose protectora de la
libertad de Polonia, fomenta en este desgraciado país una
confederación de traidores que seducen a los inocentes y
crédulos polacos, creyendo en la generosidad del enemigo, al
que se confía la esperanza de la independencia nacional.
Prusia y Austria, que la víspera alentaban las nobles
aspiraciones de Polonia prometiéndole su apoyo, se vuelven
contra ella y la abandonan. El rey Poniatowski, deseoso de
abdicar, pidió por toda gracia a la cruel Catalina que terminase
el largo suplicio de un pueblo y que propusiera a un príncipe
ruso como sucesor<
¿Qué contestó Rusia? ¡Estaba indignada! ¡Dios santo!
¡Semejante lenguaje revelaba el desconocimiento más completo
del desinterés con que procedía la emperatriz! ¿Trabaja Catalina
acaso en provecho propio? No, los beneficios son para Polonia
exclusivamente, únicamente por su interés Catalina tortura,
abate, extenúa a la desgraciadísima Polonia. Dad la presa al
cazador y no la querrá; dad el ratón al gato y lo deja, cierra los
ojos, ¡buena y dócil bestia de presa! La presa es buena y dócil,
pero lo mejor es engañarla, ser astuto con ella, hacerle creer que
escapará< Catalina emplea los medios de seducción más
complejos para cautivarla. Desarrolla las gracias de la mujer
bizantina< para ahogar al joven favorito entre sus desnudos
brazos. Y aún la víspera se le hace creer a Polonia que,
proclamada la Constitución republicana, el ejército de su reina,
honradamente, noblemente, volverá a atravesar la frontera77.
Todo esto en 1792. En el año 1793 todo cambia. La
emperatriz siente súbito miedo a los jacobinos polacos. Decía
que amaba la libertad. Comienza una nueva farsa. Se
comprende desde luego que hubiera algunos jacobinos en las
ciudades. Pero las ciudades contaban más bien poco en la vasta
Polonia, aunque algo más que en Rusia. Las gentes del campo
estaban a cien leguas de estas ideas. ¿La nobleza, que era el
gran cuerpo de la nación, podía ser seriamente jacobina? En tal
caso lo habría perdido todo.
Esta espantosa comedia debió convertir en seres execrables
a los tres bandidos con corona que intervinieron. Pero nada
ocurrió, antes al contrario. Inglaterra, celosa de los progresos de
Rusia, solicitó su amistad adoptando tiernas actitudes. La
lealtad de Prusia y Austria le conquistaron el corazón. Europa
se reconcilia. La fraternidad más acendrada reina entre todos
los reyes. ¡Bello y tierno espectáculo! Solamente Francia es un
brochazo que disiente de la amable tonalidad de este cuadro.
Desde luego está claro que los reyes de esta época no han
sido peores que los que les precedieron y los que les han
sucedido. Su conducta en este caso concreto revela solamente la
resultante fatal y necesaria de lo que en todas épocas ha sido el
alma de la monarquía, esta institución monstruosa: el desprecio
más profundo hacia la especie humana78.
Todo esto que se ha revelado hace sesenta años, se ha ido
conociendo con más perfección, más minuciosamente, a medida
que se ha despertado el amor a la lectura, al estudio, a la
instrucción. Los pueblos, desde hace ya muchos siglos, deberían
haber estudiado profundamente el problema. ¡Camina tan
lentamente la luz! La misma Francia, en 1792, no estaba segura
del papel que debía representar. Desconocía el profundo
misterio que llevaba grabado en su alma y que era el juicio de los
reyes.
¿Lo diremos? Le faltaba audacia. El proceso de Luis XVI era
insignificante. Desde el momento en que se decretó la guerra
con el carácter de revolución en todos los países donde se
suspirara por la libertad, desde el instante en que airadamente
se levantó la espada contra los reyes, el proceso de Luis XVI no
era más que un pequeñísimo incidente, un ligerísimo careo del
gran proceso, quizás un accesorio. Es necesario dar a este
proceso un carácter universal, haciendo de la guerra europea
como una especie de ejecución jurídica. Francia, por el hecho
mismo de la promulgación de estos decretos, era el juez
universal.
Le tocaba a ella decir: “El derecho es igual para todos. Yo
juzgo a toda la tierra, mis decisiones tienen carácter universal”.
“Mis quejas no son lo que más me perturba. Yo defiendo
estos pueblos pequeños sin voz para quejarse, para demandar,
sin abogado que les defienda. Hablaré, lucharé por ellos. Soy el
juez de oficio que demanda en su nombre”.
“Catalina de Anhalt, aventurera alemana que empleando el
homicidio y la sorpresa robó la corona del gran pueblo ruso:
¡compareced y responded<!”.
Un simple ujier de la Convención bastaba para citar a los
reyes. Y seguramente no hubieran faltado patriotas que
hubiesen fijado la citación en Roma, Viena, o Moscú, con la
mayor intrepidez< Estos orgullosos ídolos, deificados por la
ignorancia y la candidez originarias del mundo, hubieran leído
una mañana quizás, al salir de sus palacios, sobre las puertas y
los muros: “Tal día compareceréis para responder ante Dios y
ante la República<”.
¡Cuánto hubiera difundido la luz, la instrucción, este
sumario! El mundo estaba asombrado viendo cómo estos
miserables embrollan los asuntos humanos. Es suficiente
recordar la afrentosa y cruel intriga que tanta sangre costó en
Turquía, en Polonia y que estafó a Dantzig.
“¡Pero qué!< ¿Este gran proceso no habría sido ridículo?
Francia, que no podía enviar ni víveres, ni zapatos, a su ejército
de Bélgica, ¿no habría sido una locura si hubiese lanzado a las
potencias del mundo sus impotentes amenazas, imposibles de
realizar? ¿No se habrían reído los reyes de un extraño Don
Quijote que pretendiera enderezar los entuertos de todo el
género humano?”.
No; los reyes no se habrían reído. ¿Nuestros ejércitos eran
impotentes? ¿Estaban mal equipados, sin dinero? Esto es una
solemne equivocación. Nuestros ejércitos estaban
admirablemente armados, equipados, vestidos,
aprovisionados< ¿de qué? Tenían un pequeño talismán, que no
por esto era menos terrible, el decreto del 15 de diciembre, el
llamamiento universal a los pueblos que ansiaban la libertad,
arrojar al tirano, expulsar al invasor, sin más obediencia y
acatamiento que a los magistrados nombrados por él mismo,
dispensando a las masas del pago de impuestos< De haber
sido aplicado el decreto seriamente79, habría perforado las
murallas, aniquilado los fuertes, volcado las torres. Sin ejército,
por la sola fuerza del principio político que Francia proclamaba,
por la virtud social de su cruzada, habría abatido, pulverizado a
los reyes.
La defensa de Luis XVI, cuyo informe presentó su abogado
el día 26 de diciembre, es un trabajo de habilidad y de
sagacidad extraordinaria. Revela este informe que el rey tenía
gran seguridad. Denota aplomo en sus facultades. Sabía Luis
XVI que la Convención no tenía ninguna prueba seria contra él,
ni siquiera de las que se referían a conciliábulos con el
extranjero. Probablemente sus abogados Desèze, Tronchet y el
bueno de Malesherbes, no sabían de esto más que la
Convención. En esta ignorancia se afirmó la seguridad, la
convicción que el primero tenía de la inocencia del rey y esta
misma ignorancia hirió la extremada sensibilidad del último,
quien no pudo hablar porque le ahogaban las lágrimas.
Causan asombro cuando se leen las palabras que pronunció
el rey después de la defensa de Desèze. Protesta de que nada
tiene que reprocharse a sí mismo.
¿Pero qué es entonces una conciencia católica? ¿Qué fuerza
mortífera es la de los directores espirituales que enmudecen la
conciencia del rey, haciéndola insensible, inerte? ¿Cómo ha de
reconocer sus errores, cómo ha de confesar sus insensateces si
tiene el concepto de que son ilimitados sus derechos, hasta el
extremo de encontrar legítimo el llamamiento a las armas
extranjeras, crimen que se acomoda perfectamente en el molde
de su conciencia cristiana?
Para explicar lógicamente esta tranquilidad de espíritu, esta
ausencia total de remordimientos, de escrúpulos, es necesario
pensar en los trabajos que realizaron los curas, sus consejeros,
para educarlo en esta escuela, dejando que sobresalieran sobre
las demás facultades las que residían originariamente en él, las
condiciones de herencia moral< que pueden compendiarse en
pocas palabras, a saber: que él era rey, rey de sus actos, de sus
palabras; que en él residía un derecho absoluto, sea para reinar
por la fuerza o sea para burlar a la necesidad. Un periodista
leyó en su semblante, con penetrante observación, cuando aún
era prisionero, el 11 de diciembre, las siguientes palabras:
“Haced lo que queráis. Yo sigo siendo vuestro rey. Cuando
llegue la primavera me vengaré”.
Sí; Luis XVI, fuera de Versalles, separado del trono, solo y
sin corte, despojado de todo el aparato de la realeza, se creía rey
a pesar de todo, a pesar del juicio de Dios, a pesar de su
merecida caída, a pesar de sus faltas, que sin duda no ignoraba,
pero que creía excusables, absueltas como estaban desde hacía
mucho tiempo y lavadas por la única autoridad que reconocía
sobre él: Dios.
Esto es lo que se quiso matar.
Este pensamiento impío (la apropiación de un pueblo por
un hombre) era lo que perseguía la Revolución en la sangre de
Luis XVI.
Cautivo en el Temple, en medio de sus carceleros, se creía
el centro de todas las cosas, se imaginaba que el mundo daba
vueltas alrededor suyo, que su raza tenía un origen misterioso y
casi divino. Una vez dijo a un individuo: “¿No habéis visto
cómo se pasea alrededor del Temple la Mujer blanca? Jamás deja
de aparecer cuando ha de anunciarme la muerte de un
miembro de mi familia”.
En las palabras que añade al informe del abogado Desèze,
protesta de nuevo diciendo que “él nunca quiso derramar
sangre”. No se puede decir que pese a su carácter colérico no
haya tenido bondad, o mejor dicho, ternura. Alemán por parte
de madre, tenía lo que es común a los individuos de su raza:
una cierta bonachonería, sensibilidad sanguínea y lágrimas
fáciles. En dos ocasiones se venció a sí mismo; en dos ocasiones
graves dominó estas predisposiciones naturales. El 10 de agosto
no ordenó que cesara el combate, habiendo terminado de esta
forma la efusión de sangre, hasta transcurrida una hora desde
la toma del castillo, cuando ya habían sido derrotados los suyos
y estaba perdida su causa. ¡Tardía humanidad! Lo de Nancy, ya
lo hemos visto, fue un arreglo hecho con antelación entre la
corte, Lafayette y Bouillé; se quiso dar un golpe sangriento. No
se hizo esto a espaldas de Luis XVI. Acerca de la sangre
derramada escribió a Bouillé que sentía, respecto a tan
desconsolador pero necesario asunto, una extremada satisfacción. Le
agradecía su conducta y le animaba a que continuara.
Toda la fuerza de la defensa de Desèze se concentraba en el
reproche por incompetencia que hacía a la Convención: “Busco
jueces, y no veo más que acusadores”.
Palabras que el bretón Lanjuinais tradujo en la siguiente
forma: “Vosotros sois jueces y partes. ¿Cómo queréis que el rey
sea juzgado por los conspiradores del 10 de agosto?”. Estas
frases, dichas con expresión de ira y violencia, levantaron una
espantosa tempestad. “Que explique esas palabras”. Lanjuinais
explica su pensamiento, diciendo que “hay conspiraciones que
son santas”, etc., etc.
¿Santas? Pero ¿por qué son santas estas conspiraciones?
¡Ah! Seguramente porque significan el regreso al derecho.
Domina el verdadero maestro; es arrojado el intruso, el
pretendido mentor. Entre el pueblo que lo es todo y el rey que
cree serlo todo, ¿quién quedará vencedor? ¿Quién será el
árbitro? ¿Dónde queréis encontrar un juez que no sea el pueblo
mismo? ¿A quién llamar?
“¿El rey, entonces, será juzgado por la insurrección?”, dice
Lanjuinais. “Sin duda —le contestan—. ¿Cómo queréis que se le
juzgue? El que entre sus manos de hombre confiscó la potencia
pública, el alma de un pueblo, su genio; el que se constituyó en
dios contra Dios, no puede esperar los respetos y miramientos
del hombre. Locamente, caprichosamente, se ha colocado más
allá de nuestro nivel. Ha pretendido ser infinito. lnfinita será
también su caída”.
¿Quiénes son los verdaderos regicidas? Los que forjan los
reyes. Imaginad lo terrible que es imponer a una sola criatura el
cuidado, la responsabilidad de gobernar un pueblo, de adivinar
su genio< ¿Y de imponerlo a quién? A quien por el efecto
mismo de su elevadísima situación sentirá el vértigo de lo
infinito, discurrirá peor que los demás hombres<
Los hechos hablan elocuentemente. El buen sentido se
impone. Es difícil encontrar ahora un ser tan imprudente, tan
imbécil, que acepte estas espantosas situaciones políticas. Los
realistas, obstinados, son quienes desean caricaturizar a Dios
colocando a un pobre diablo sobre un trono. Nunca se expía
moderadamente el crimen de contrahacer a Dios. La realeza y
los reyes pasarán a ser seres paradójicos y la futura crítica
negará que hayan existido.
Sólo el pueblo debe juzgar al rey: no debe haber otro juez.
Sin embargo, ¿la Convención representa al pueblo? Es difícil
constatarlo. ¿Pero tiene representación directa y expresa en su
poder judicial? Para responder a esta cuestión, precisa recordar
el momento en que fue elegida.
La Convención se eligió cuando aún humeaba la sangre del
10 de agosto, cuando se creía un hecho la invasión extranjera, la
que nadie dudaba que había sido preparada por el rey. Este
acababa de ser conducido al Temple, no como rehén solamente,
sino como responsable ante la nación, innegablemente culpable.
Los electores, al elegir representantes, más lo hicieron como si
eligieran jueces. Es justo, por lo tanto, advertir que algunos
departamentos, como Seine-et-Marne, por ejemplo, no creyeron
nombrar jueces: quisieron elegir un alto jurado.
La cólera pública languideció en octubre, como ya hemos
dicho; entonces se pudo dudar de si realmente el país deseaba
la muerte de Luis XVI; sin embargo, este cambio de espíritu,
mejor dicho, esta crisis, no alteraba en nada el carácter de poder
que a la Convención imprimió la elección de septiembre.
Si se constituye como juez surgirá un dilema, cuyo efecto
será evidenciar ante quienes tienen el privilegio absurdo de la
omnipotencia, otro absurdo más grande todavía, el de la
impecabilidad. “¿Es rey? ¿Es ciudadano? Si es rey, es inviolable.
Si es ciudadano, los ciudadanos tendrán que juzgarlo”. Es decir,
se aportarán al juicio la lentitud, las reservas, las formas
complicadas que rodearán el asunto de nuevas circunstancias
políticas que amortiguarán el golpe. En el primer caso, el juicio
es ilegítimo, imposible; en el segundo habría vaguedades,
complicaciones, no sería menos imposible. De los dos modos se
salva el rey; habiendo exterminado a un pueblo resulta
inocente, impecable; se escapa, se burla del pueblo mismo.
Fuera cual fuese la forma del juicio, este debía efectuarse
con rapidez. Era necesario valorar si las pruebas de su
culpabilidad eran evidentes de modo que se pudiera juzgar sin
perder una hora en el examen de las mismas. Esta cuestión
agitaba extraordinariamente al pueblo francés, de hielo para las
cuestiones generales, de fuego para la tragedia individual. Sin
hablar de la agitación de los clubs, de las reuniones, los hogares,
las familias, eran la turbulencia misma. Frente a frente se
encontraban con frecuencia dos bandos: el hombre indiferente o
republicano y la mujer ardientemente realista; la cuestión del
proceso se discutía entre ellos invocando la humanidad y los
más bellos sentimientos del alma, materias en las que la mujer
era muy fuerte; el mismo niño intervenía, tomaba partido por la
madre. El más firme republicano encontraba cerca de sí la
contrarrevolución audaz y ruidosa: una insurrección de gritos y
lágrimas.
Lanjuinais y Pétion, órganos de una parte de la derecha,
presentaron una extraña proposición, declarando que no se
juzgaba a Luis XVI, sino que se le sentenciaba como medida de
seguridad publica. Pidieron aún otro aplazamiento de tres días
para el examen de la defensa.
El tumulto fue terrible. Un montañés del Mediodía, Iulien,
de Toulouse, juró en nombre de la izquierda que se pretendía
matar a la República, pero que los montañeses no retrocederían
un paso y que este lado de la Asamblea sería como las
Termópilas de la Revolución, que ellos defenderían hasta la
muerte.
Couthon, con razones poderosas, estableció que la
Convención continuara el examen del proceso, manifestando
que para esto había sido elegida la Convención.
Pero nadie pudo impedir que la Asamblea adoptara las
reservas que recomendó Pétion, esto es, que no juzgaba a Luis
XVI, sino que sentenciaba o se pronunciaba contra él como
medida de seguridad pública.
¡Rara duda la de una Asamblea que no está segura de sus
propios derechos y que no sabe si es tribunal o asamblea
política! Fue esta una importante concesión que se hizo a los
realistas.
La vida o la muerte del rey, siendo tan grave cuestión,
giraba dentro de la órbita de otra más importante todavía. La
cuestión capital es que él fue juzgado, que el falso rey rindió
cuentas al verdadero rey, al pueblo; que este, volviendo por los
fueros de su soberanía, la estableció con el eminente carácter de
jurisdicción. ¿Y qué es la jurisdicción? En este caso, el poder de
un Dios sobre la tierra, poder que no podían ejercitarlo los
reyes, sino el pueblo.
Abandonar la palabra juicio por la de seguridad, medida de
salud pública o alguna otra que entonces se formuló, era
desertar de la alta jurisdicción del pueblo, obligando a
descender al tribunal y confesar que no era juez, sino que por
puro expediente trataba de velar por la seguridad.
Los que de tal modo rebajaban la cuestión, lo hacían
indudablemente guiados por un instinto de humanidad y
porque realmente resultaba difícil confesar que se mataba a un
hombre como medida de seguridad. La Montaña iba a
representar un bellísimo papel defendiendo la cuestión de
derecho. Se sentaría la Montaña sobre una roca inmensa (no la
de la utilidad variable, no sobre la necesidad, muchas veces
inmoral), la de la justicia y del derecho.
Era necesario conducir el proceso a esta isla inaccesible,
libre de los embates de las olas y de los temporales de la
política. Y desde lo alto de la justicia decir al pueblo: “No es por
ningún interés humano por lo que juzgamos a este hombre. Por
tu salud no inmolamos una víctima humana. No hemos
pensado en ti, pueblo, sino en la equidad, en la justicia. Vivo o
muerto, sólo el derecho habría dictado el fallo”. El pueblo lo
hubiera reconocido y en tal tribunal hubiera encontrado
dignificada su representación. La gran masa de la nación tenía
una necesidad moral que ninguno de los dos partidos supo
satisfacer; la necesidad de creer que a Luis XVI no se le
inmolaba al interés general.
Era necesario fortificar el alma del pueblo, tranquilizar su
espíritu diciéndole: el derecho por el derecho; no se debió permitir
que ni por un instante entraran los remordimientos en la
conciencia del pueblo haciéndole creer que sus tutores,
demasiado celosos, habían matado a un hombre por él.
Muchos hombres de la Asamblea tenían talento para
arreglar un lecho donde la conciencia pública hubiera dormido
para siempre.
El alma noble y elevada de Vergniaud merecía ocuparse de
esto. Corazones como el de Vergniaud había algunos en la
Montaña.
Saint-Just pudo hacer creer por un momento que pertenecía
a aquellos seres, que estaba a su altura.
El más joven de la Asamblea (por sus años no tenía derecho
a sentarse en ella), viéndola indecisa el día 27, sin saber si era
juez o lo que era, le dirigió esta censura de notoria gravedad:
“Habéis permitido que se ultrajase la majestad del pueblo, la
majestad del soberano< La cuestión ha cambiado. Luis es
ahora acusador; ahora sois vosotros los acusados< Se recusará a
los representantes que ya han hablado contra el rey. Nosotros,
pues, recusaremos en nombre de la patria a los que nada han
hecho por ella. Tened el valor de decir la verdad en voz alta<
La verdad brilla en nuestros corazones como una lámpara en
una tumba<” (aplausos).
Saint-Just, por un impulso espontáneo, como obedeciendo
al fuego de su inspiración, aborda el asunto, logrando
conmover al auditorio. Pudo tratar con la grandeza que le era
característica la sólida tesis del derecho absoluto. Pero en vez de
entregar su espíritu a las elevaciones del ideal, entró en
consideraciones políticas menguadas y banales de interés
público.
Ningún orador de la Girona ni de la Montaña se elevó
sobre el nivel de los hombres inferiores. Los dos principales
combatientes, Robespierre y Vergniaud (admirables por su
perseverancia), no se portaron mejor. Hablaron de humanidad,
de salvación pública, subordinando a estos dos conceptos los
elevados ideales de derecho y de justicia.
Rebajado así el proceso del rey, la cuestión versó, no sobre
su culpabilidad (todos lo creían culpable), sino principalmente
sobre la designación del tribunal que había de juzgarle en
última instancia.
Los montañeses querían por jueces a la Convención. La
Gironda a la nación. La mayor parte de los girondinos deseaban
que la sentencia de la Convención fuese ratificada por las
Asambleas primarias.
Así se invirtieron los papeles. La Gironda, tachada de
aristocrática, se entregó al pueblo. La Montaña, que
representaba indudablemente la esencia del pueblo, pareció
desconfiar de este.
La Montaña, por este hecho, se encontró en una posición
falsa. Por una parte sus excesos, su furor. Por otra sus
acusaciones terribles contra la Gironda, acusaciones
calumniosas y homicidas. La Gironda no cometía traición
alguna. No tenía nada de realista. Algunos girondinos se
hicieron más tarde realistas, pero esto mismo les ocurrió a
algunos montañeses. Esto nada prueba contra la sinceridad de
los dos partidos en 1792.
Muchos girondinos quisieron y votaron la muerte del rey
sin apelación, sin condición. Otros que votaron la apelación
creían con sinceridad en la superioridad de la justicia popular y
opinaban, conformes con las lecciones de filosofía que habían
recibido, que no hay sabiduría como la del pueblo.
Sí, en el conjunto de los siglos la voz del pueblo es la voz de
Dios. Pero tratándose de una cuestión particular, ¿quién osaría
afirmar que el pueblo es infalible?
En asuntos judiciales, singularmente, el juicio de grandes
masas es muy peligroso, falible. Elegid jurados, escoged a
algunos hombres y aisladlos a primera hora, antes de que se
contagien de la pasión del día. No os quepa la menor duda que
juzgarán siguiendo ingenuamente las inspiraciones del buen
sentido y de la razón. Pero un pueblo entero, en fermentación,
tiene la menor cantidad posible de serenidad, de razón fría, de
sentido imparcial. Es lo más dañino para los jueces. El azar,
cuyo origen misterioso, sin que pueda ser explicado, se
presiente, influye en todas sus decisiones. Nadie sabe lo que
saldrá de este abismo que se llama muchedumbre. Antes
surgirá la guerra civil que la justicia.
La Montaña no se expresó con claridad acerca de la
primera cuestión, esto es, la incapacidad de toda una nación
para juzgar en masa; solamente contestó con energía a la
Gironda respecto a la segunda cuestión: “¡Queréis, pues, la
guerra civill”.
Robespierre, en su discurso, demostró de un modo
evidente y verdaderamente político lo absurdo que era enviar
un proceso a cuarenta mil tribunales, haciendo de cada comuna
un centro de disputas, quizás un campo de batalla.
Para sostener su peligrosa proposición los girondinos
tuvieron que apoyarse sobre un principio falso, a saber: que el
pueblo no puede delegar ninguna parte de su soberanía sin
reservarse el derecho de ratificación. Por el hecho de que la
Constitución se presentaba a la aprobación del pueblo, se
deducía que toda medida política o judicial estaba en idéntica
situación.
Robespierre estaba en la difícil situación de hablar en
contra del derecho ilimitado del pueblo. Negar la autoridad del
número, ¿no era destruir el principio mismo sobre el que se
asentaba la Revolución? Robespierre se guardó muy bien de
mirar de frente a este terrible dilema y se escurrió
pronunciando párrafos elocuentes sobre el derecho de la
minoría: “La virtud, dijo, ¿no estuvo siempre en minoría en la
tierra? ¿No es por esto precisamente por lo que la tierra está
poblada de esclavos y de tiranos? Sidney pertenecía a la
minoría y murió en el patíbulo. Sócrates bebió la mortal cicuta.
Catón pertenecía también a la minoría y se desgarró las
entrañas. Veo aquí muchos hombres que servirán a la libertad,
si es necesario, como lo hicieron Sidney, Sócrates y Catón<”.
Protesta nobilísima que fue aplaudida por la mayoría y
también por el público de las tribunas.
Todos creían que el proceso al rey, fuese cual fuese su
resultado, iba a costar mucha sangre. Si los partidarios de la
inocencia del rey veían desde lejos la terrible amenaza de los
jacobinos, los acusadores del rey veían el puñal monárquico y
sentían sobre su pecho el hierro que iba a golpear a Saint-
Fargeau.
Robespierre luchaba denodadamente contra la Gironda,
proclamando como juez único a la Convención. También él
podía decir que si representaba en la Asamblea a la minoría,
llevaba tras de sí la inmensa mayoría del pueblo.
Francia quería el juicio de forma inmediata y además
realizado por la Asamblea.
Pero, sin embargo, sólo había una exigua minoría que
estuviese de acuerdo con lo que la Montaña proponía, esto es, la
muerte del rey. Francia no quería la muerte.
Vergniaud ejerció entonces toda su poderosa fuerza. La
Convención durante algunos días rodó por el camino que él
había trazado80. Su discurso causó un efecto deslumbrador.
Todos repetían la misma palabra respecto al discurso de
Vergniaud: la humanidad es santa.
Desde luego, no restamos importancia a estos grandes
acontecimientos y menos aún a los discursos de Vergniaud,
muy superiores a los de cualquier otro orador.
La fuerza de Vergniaud residía en la magnitud de sus
conceptos, en la majestad del noble espíritu que flota en sus
palabras, en su voz de catarata que se oye desde muy lejos,
como ocurre con los elevados saltos de los ríos de América.
No tenemos más que citar las palabras sombríamente
proféticas con que termina su discurso:
“Amo demasiado la gloria de mi país como para permitir
que en momentos tan trascendentales la Convención se deje
influenciar por el temor de lo que pudieran hacer las potencias
extranjeras. Como no hago otra cosa que escuchar de labios de
la gente que estamos juzgando una cuestión política, entiendo
que no será para vosotros molesto que hable de política un
instante solamente. Si la sentencia de Luis XVI no resulta
motivo suficiente para que estalle una guerra exterior, su
muerte será un pretexto más que suficiente. Vosotros venceréis
a todos estos numerosos enemigos, pero ¿qué reconocimiento
os deberá la patria por haber derramado ríos de sangre y por
haber ejercido en su nombre un acto de venganza que originó
tantas calamidades? ¿Cómo podréis hablar de vuestras
victorias? Aparto mis miradas de los acontecimientos adversos.
Pero incluso refiriéndome a los más prósperos, suponiendo que
se abra una era de prosperidad incalculable, Francia se
extenuará bajo el peso mismo de sus éxitos”.
“Temed que en medio de sus triunfos Francia se parezca a
las pirámides de Egipto, monumentos famosos que han vencido
al tiempo. El extranjero que pasa se asombra de su tamaño,
pero si penetra, ¿qué encuentra allí? Cenizas inanimadas y el
silencio de las tumbas”. […]
“¿No oís gritar con furia todos los días por encima de la
cabeza de los hombres: «¡Si el pan está caro, la culpa es del
Temple; si hay poco dinero, si nuestro ejército está mal
aprovisionado, la culpa es del Temple; si diariamente sufrimos
los espectáculos que nos proporciona la miseria pública, la
culpa es del Temple!»?”.
“Los que hablan este lenguaje saben, sin embargo, que la
carestía del pan, la falta de circulación de la moneda y de las
subsistencias, la dilapidación del dinero de nuestro ejército, la
desnudez del pueblo y del soldado tienen otras causas. ¿Por
qué hablan así, pues? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Quién me
garantiza que estos mismos hombres no gritarán después de
muerto Luis XVI con una violencia mayor todavía: «Si el pan
está caro, si hay poco dinero, si nuestro ejército está sin
provisiones, si las calamidades de la guerra han aumentado por
las declaraciones de guerra de España e Inglaterra, la causa está
en la Convención, que ha provocado estos sucesos con la
muerte de Luis XVI»?”.
“¿Quién me garantiza que en esta nueva tormenta, en la
que veremos resurgir de sus madrigueras a los asesinos de
septiembre, no se os presentará, todo cubierto de sangre, a ese
defensor, ese jefe que según se dice se ha hecho tan necesario?<
¡Un jefe! ¡Ah! Si fuera tanta su valentía, aparecerían únicamente
para ser atravesados al momento por miles de disparos<”
“¿A qué horrores se sometería París? Nadie podría habitar
la ciudad de la desolación y de la muerte”.
“Y vosotros, laboriosos ciudadanos, cuya riqueza es el
trabajo, ¿qué haríais si todos los instrumentos de trabajo
quedaran destruidos? ¿De dónde sacaríais los recursos
necesarios para vivir sin trabajar? ¿Qué manos prestarían
auxilio a Vuestras desesperadas familias? ¿Iríais a pedir el
apoyo de los falsos amigos, de los conspiradores pérfidos que
os habrían arrojado al abismo?”.
“¡Oh, huid de ellos! Dudad de su respuesta, que yo os
anticiparé: «Id y disputad a la tierra algunos jirones sangrientos de la
carne que hemos descuartizado… ¿No queríais sangre? Tomad. Ésta
es la sangre de los muertos. No podemos ofreceros otros
alimentos».Temblad, ciudadanos, estremeceos< ¡Oh, patria mía!
Haré esfuerzos sobrehumanos para salvarte de esta terrible
crisis”.
1792 1793).
Gran valentía de los dos partidos.—Generosidad heroica de la
Gironda.—Indomable audacia de la Montaña.—Equivocación que
sufrieron los dos partidos.—En qué se equivocó la Montaña.—En qué
la Gironda.—La Gironda acusada de mantener relaciones con el rey (3
de enero).—La Convención enervada y envilecida por las
tergiversaciones del centro (enero).—La Comuna intenta intimidar a
la Convención.—Conflicto sobre El amigo de las leyes.—Los jacobinos
reclatan no al populacho, sino a los federados de los departamentos.—
La batalla parece inminente (14 de enero).—Disposiciones de Danton
en pro de la paz.—Danton trae de Bélgica el pensamiento del
ejército.—Heroísmo del ejército contra símismo.—Lo que Danton
había hecho en Bélgica.—Teme una explosión de fanatismo
religioso.—Los chuanes.—La leyenda del rey.—Afluencia a las
iglesias, la Nochebuena.—Danton da un paso hacia la Gironda.—
¿Quería salvar al rey o a la Convención?—Danton es rechazado (14
de enero).
Los dos partidos, en esta terrible discusión, demostraron gran
valor. Hubo muchos que defendie ron la vida del rey en
presencia de seres fanáticos, furiosos, que desde las tribunas
enseñaban los puños, siendo rodeados a la salida y a la entrada
por individuos que proferían terribles amenazas. También
sufrieron amenazas los confiados acusadores de Luis XVI. París
estaba lleno de realistas disfrazados, unos con el traje de obrero,
otros parecían venir de los arrabales; todos eran militares y
duelistas, que a la mínima ocasión derramaban sangre. No era
creíble que fueran a madurar un golpe, de no ser dejándose
arrastrar por el más enfurecido fanatismo.
Esto significaba, desde luego, que se corrían peligros y
tanto por una parte como por otra se derrochó el valor, pues
ambos partidos apoyaban su opinión sobre extremos que les
hubieran podido costar la vida.
Los girondinos no ignoraban que sus nombres eran los
primeros escritos en la lista de proscritos de Coblenza. Tras lo
ocurrido a Lafayette, que después de la sangre derramada en el
Campo de Marte, pese a ser defensor obstinado del rey, acabó
encerrado por Austria en los calabozos de Olmütz, ¿qué podría
esperar Brissot, autor del primer acto que efectuó la República,
redactor de la orden por la que disparó Lafayette? ¿Qué debían
temer los que crearon el gorro frigio y el día 20 de junio lo
colocaron sobre la cabeza del rey? El hombre que el 20 de junio
derribó la puerta del apartamento del rey, el zapador Rocher,
que encontramos de carcelero en el Temple, era un hombre de
la Gironda< Si la emigración tenía sed de sangre patriota, era
de la sangre de los girondinos. Los emigrados, en sus furiosos
libelos, saboreaban de antemano la muerte de Brissot, bañaban
su espíritu en la sangre de Vergniaud y Roland. La Gironda lo
sabía. Y quizás por eso defendía a Luis XVI. Era caballeresco,
loco quizás, pero heroico, dejarse degollar en el motín por
salvar al rey, cuando se sabía perfectamente que la entrada de
los realistas en Francia se inauguraría precisamente con la
muerte de los girondinos. La salvación de Luis XVI (del que los
emigrados en el fondo se preocupaban tan poco) no les hubiera
librado de la culpa de haber preparado y fundado la República.
La defensa de la vida del rey por la propia República
parecía absurda, pero era sublime.
No olvidemos que esta defensa la hizo la Gironda entre dos
patíbulos. Vencerían los realistas o los jacobinos, pero los
girondinos habían de perecer.
Por otra parte, la Montaña no fue menos grande, menos
audaz, menos noble. Decía la Montaña que era imposible
fundar una República como no fuera aterrorizando a los reyes,
demostrando por medio de un proceso que un rey es un ser
responsable, que su cabeza no tiene más que la de cualquier
otro hombre, mostrando al pueblo el vano prestigio de estos
seres en los que se funda su absurda tradición. Creía la
Montaña, no sin razón, que el hombre es antes cuerpo que
espíritu, y que no estaría convencido de la muerte de la realeza
hasta que no viera, no tocara el inerte cuerpo de Luis XVI con
su cabeza separada del tronco. Entonces Francia diría: “He visto
y creo< Estoy convencida; el rey ha muerto. ¡Viva la
Repúblical”.
Los montañeses sabían desde luego que sus principales
enemigos eran los reyes de Europa, que las familias de los
soberanos, unidas entre ellas, ejercían una poderosísima
influencia y les jurarían un odio implacable a través de los
siglos. Cada uno de los jueces del rey se convertía en blanco
para siempre; ellos y también sus hijos. Mídase la importancia
que esto ejerce en la vida social y se comprenderá el valor que
demostró la Montaña. Un montañés puede ir hoy contra un rey,
pero ¿qué será de él mañana? Se encontrará solo, como un
simple particular, sin representación alguna en la vida política,
débil, desarmado, como antes de 1789; médico, oscuro abogado,
pobre maestro expuesto diariamente a los rudos golpes del
poder, a la venganza odiosa del tirano, interesado en demostrar
ante el mundo que se atacan sus sagrados intereses sin
impunidad. ¿Qué ocurriría si la monarquía, trabajando
hábilmente, aprovechando los materiales que le proporcionaba
el mal público, lograba persuadir al pueblo de que los culpables
eran aquellos jueces intrépidos?< La Montaña no ignoraba que
juzgando al rey abría bajo sus pies un abismo de execración y
de muerte. Vio el abismo y se arrojó a él creyendo salvar
Francia si en su caída arrastraba al rey consigo.
Debemos este homenaje al heroísmo de los dos partidos.
Todos, montañeses y girondinos, sabían de antemano que se
jugaban la vida, y sin embargo, nadie titubeó. Creyeron morir
por nosotros. Dicho esto y con la deuda pagada, declarémoslo
atrevidamente: ambos partidos se equivocaron.
La Montaña se equivocó respecto a los efectos que había de
causar la muerte de Luis XVI.
Los reyes recibieron una terrible ofensa, desde luego, al
guillotinar a uno de los suyos. Con ello se hacía escarnio de su
omnipotencia, pisoteando sobre un tablado su soberbia, su
altivez, su orgullo. Pero la muerte de un rey no era cosa nueva.
Carlos I murió también y por este hecho la causa monárquica
no se desintegró. Luis XVI, al perecer, aumentaba el poder de
esa causa. Envilecida la religión monárquica por el carácter de
los reyes del siglo XVIII, tenía la necesidad de un santo, de un
mártir. La gastada institución monárquica recibió nueva savia
con la muerte de Luis XVI y las glorias de Napoleón. Dos
leyendas.
La muerte de Luis XVI sirvió a los intereses de los reyes,
hasta el extremo de que sus colegas no hicieron esfuerzo alguno
por salvarlo.
El rey de España, su primo, no se inquietó. Luis XVI recibió
una tardía carta del ministro español Ocariz, que fue como un
gesto de generosidad, espontáneo, del pueblo español. Carta
que no tuvo carácter oficial alguno. El mismo Ocariz confesó
que su señor no le había indicado nada y pidió un margen de
tiempo para enviarle un correo pidiéndole que interviniese.
El emperador, sobrino de la reina, tampoco mostró su
diligencia en esta crisis. Inglaterra vio complaciente la ruina de
Luis XVI, que era como una venganza de la guerra de América.
Se habría alegrado aún más si hubiese visto a Francia hundirse
en sus propios cimientos.
Rusia aceptó de Francia esta lección sobre los horrores de la
anarquía, horrores que le daban mayor autoridad para proceder
contra Polonia y los jacobinos polacos.
El resto de los soberanos de Europa enmudecieron ante las
desgracias de su colega. Su muerte les servía. Les era útil.
Monsieur se hizo proclamar por el emperador regente de
Francia y el conde de Artois no tardó un minuto en conseguir
de Monsieur el título de teniente general del reino. Calonne
reinó tan pacíficamente, que llenó las prisiones de emigrados
franceses, rebeldes a su autoridad.
Lo repetimos. La Montaña se equivocó. La muerte del rey
no tuvo los efectos que suponía. Levantó, eso sí, la opinión de
toda Europa contra Francia. Matando al rey, sin demostrar que
tenía derecho a matarlo, olvidó que la justicia, para ser
luminosa, ejemplar, ha de convencer; si el cuchillo de la justicia
es terrible es porque al levantarse airado ilumina con sus
reflejos.
La Gironda, por otra parte, se equivocó igualmente,
sosteniendo que la Convención no podía juzgar al rey en última
instancia, mostrándose partidaria de que el pueblo revisara el
proceso, lo cual era impracticable, imposible.
Estos excelentes republicanos comprometían a la
República. Si no se celebraba un juicio rápido, enérgico y por la
Convención, la República correría gravísimos peligros.
El triunfo de Vergniaud, si hubiera sido duradero, habría
cambiado la faz de los sucesos. ¿Quién habría triunfado? ¿La
Gironda? No, los realistas.
Los girondinos se equivocaron lamentablemente. Creían
ingenuamente en la universalidad del patriotismo. Ignoraban
que había una muchedumbre de realistas que, disfrazados,
habían inundado París, realizando un hábil y temible trabajo de
conspiración, minando la fe republicana en muchos corazones.
Tampoco se dieron cuenta de la conspiración de los curas, que,
escondidos, escuchaban todas las discusiones, acechando la
ocasión para declarar la guerra civil.
En una situación tan tensa sólo se podía esperar un terrible
estallido. Súbitamente se experimentó el efecto de una caída, de
una derrota; se sintió pánico y pareció escucharse el grito de
sálvese quien pueda. La Montaña sintió la situación
instintivamente. Atacó a la Gironda porque enervaba la fuerza
de la Revolución y en un momento de furor, mezclados la rabia,
el odio, los deseos de venganza personal, intentó inferirle el
golpe que previó Vergniaud.
El 3 de enero la Montaña, por medio de una censurable
maquinación, hizo cambiar de posición a los girondinos, que
pasaron de ser jueces a ser acusados.
Un representante, a quien se le concedía poca autoridad
política, un militar llamado Gasparin (que, como Lepelletier
Saint-Fargeau, tuvo la felicidad de sellar con su sangre su fe
revolucionaria bajo el puñal de un monárquico), declaró que
Boze, pintor del rey, en cuya casa se había alojado el verano
precedente, le había hablado de un documento escrito por los
girondinos y firmado por Vergniaud, Guadet y Gensonné, en el
que exigían al rey que adoptase un nuevo ministerio girondino.
Gasparin conocía el suceso desde el mes de junio o algo
después y había guardado el secreto durante cinco meses.
Aparentemente se le concedía poca importancia al hecho. Si
hubiera visto en esto un acto de traición, seguramente no habría
tardado cinco meses en revelarlo a la Convención.
Aparentemente había tenido una nueva revelación y había
sentido de pronto lo grave del hecho. ¿Quién se lo había
revelado? Sin duda fueron los jefes de la Montaña, quienes en
un principio, mudos, aterrados por el discurso de Vergniaud,
habían interpretado este incidente como un recurso supremo, el
puñal de la misericordia, como se decía en la Edad Media, última
y reservada arma con la que el vencido podía derrotar al
vencedor.
La Montaña había quedado aterrada. El discurso de
Vergniaud la anonadó. Gensonné habló inmediatamente
después de Vergniaud, apoyando su discurso, aguijoneando la
herida del enemigo. Habló sin cólera, adoptando un tono
irónico, de desprecio hacia Robespierre, llegando incluso a
decirle: “Podéis estar tranquilo; nadie atentará contra vuestra
vida; probablemente sois incapaz de atentar contra la de
nadie< quizás sea este uno de vuestros más grandes
sentimientos<”.
Al día siguiente, Gasparin fue lanzado por Robespierre
contra la Gironda, confesando lo que oyó decir al pintor del rey.
El hecho no pudo ser negado. Los representantes
inculpados declararon sin dificultad que, suplicados por Boze
para que indicaran los medios para remediar el desequilibrio y
la miseria nacional, creyeron un deber manifestar su opinión.
Gensonné tenía en su poder una carta: Guadet y Vergniaud la
habían firmado. ¿Quién podía censurar que en una época de
frecuentes aventuras hubiesen accedido aquellos hombres a dar
un consejo para evitar la continua efusión de sangre? Se veía
venir una batalla; una muchedumbre sin disciplina, sin pólvora,
sin municiones, que se iba a jugar a una sola carta todo el futuro
de la libertad de Francia. No se trataba para nada de un
recuerdo al rey, era una carta dedicada a Boze. ¿Cuál era la razón
de ser de esta carta? Una muy clara: la de demostrar que el rey
debía temerlo todo, que era mucho mejor para él bajar que caer,
que era mejor que se desarmara y que entregase la espada sin
que se la arrebataran.
La declaración de Boze, al que se hizo venir, dejó muy claro
que se trataba de un acto completamente leal por parte de los
girondinos. Declaró que, por lo demás, la carta estaba dirigida a él
y no al rey.
Este singular entrometido dejaba ver claramente los tres
papeles que había representado. Era un buen monárquico y
quería salvar al rey. Era un buen girondino; es él (lo dijo él
mismo) “el que dio a los tres la idea de exigir la convocatoria de
los ministros girondinos”. Era un buen montañés, alojaba en su
casa a Gasparin, realizaba con amor, con entusiasmo, los
retratos de montañeses ilustres, como por ejemplo el de Marat,
que es quizás, su obra maestra.
El tiempo transcurría con celeridad. El punto de vista había
cambiado. No se puede comprender que bajo la deslumbrante
luz de la República pudiera haber en aquella época tantas
tinieblas; no se había perdido el sentimiento del ideal, pero
faltaba memoria; tanto la Montaña como la Gironda parecía que
habían perdido tan importante facultad. Los girondinos sufrían
ataques generalmente débiles, a pesar de lo cual, para
defenderse, hacían grandes esfuerzos, pues no podían oponerse
a la marcha de un mundo nuevo que a pesar de sus trabajos, de
los obstáculos que le oponían, avanzaba con majestuosa
marcha. Cuando Guadet dijo para defenderse que “después de
la pésima impresión que había dejado el 20 de junio no era
difícil dudar de lo que ocurriría respecto a la jornada del 10 de
agosto<”, la izquierda se levantó furiosa, indignada, como
diciéndole: “¡Habéis dudado del pueblo!< ¡No tenéis fe en
él!<”.
Se discutió el orden del día y la Convención demostró la
alta estima en que tenía a Vergniaud nombrándolo presidente.
Triunfo de la Gironda. Los secretarios fueron girondinos,
girondino también el comité de vigilancia. Se rechazaron las
acusaciones de la Comuna contra Roland y se acogieron con
benevolencia las demandas de Finisterre y la Alto Loira, que
solicitaban la exclusión de Marat, Robespierre y Danton. La
segunda de aquellas regiones ofreció una escolta para guardar a
la Convención, ayudándola a salir de París. Peligrosas
proposiciones, que muchos consideraban que eran realistas
aunque ocultas bajo una máscara girondina, pero que parecían
motivar la situación, cada día más crítica, de la Convención en
París. El furor, fingido quizás, de las tribunas, que interrumpían
sin cesar, llenando de ultrajes y denuestos a los representantes;
la violencia de los gritos y los libelos escandalosísimos,
agotaron toda la paciencia. Los montañeses más honrados
estaban indignados. Rebwell pidió que fueran expulsados de la
Convención los que iban a la Convención misma a vender los
folletos contra ella; el girondino Ducos pidió que se hiciera
constar esta cuestión en el orden del día. El honrado Legendre,
con el acento de hombre sincero y patriota de corazón,
denunció una ligereza que había cometido un colega suyo, el
montañés Bentabole, quien hizo una señal a las tribunas para
que mortificaran a la derecha aplaudiéndola ruidosa e
irónicamente.
¿Eran fortuitos estos insultos? ¿Por qué se adoptó este
arbitrario sistema de desacreditar a la Convención? Los más
exaltados pensaron que si diariamente, por medio de
manifestaciones de esta naturaleza, se desautorizaba un poder,
se llegaría pronto al caos de la anarquía.
¿En realidad, quién atacaba a la Convención? ¿Cómo
explicar el fenómeno de su impotencia? ¿Con el terror?
Efectivamente; en torno a la Convención se veían individuos
que la amenazaban, pero hasta entonces ningún diputado de la
Convención había sido agredido por nadie de aquella
muchedumbre que la rodeaba. Los quinientos diputados del
centro, protegidos por su oscuridad, podían votar en escrutinio
secreto las medidas enérgicas que les fueron propuestas.
¿Quién los detuvo? El temor de entregar el poder a los mismos
que proponían estas medidas de rigor. Esta gran masa muda
del centro tenía también sus directores silenciosos; Sieyès y
otros políticos ejercían en ella mucha influencia; obedecía el
centro a un sentimiento mixto de desconfianza patriótica y de
envidia ridícula.
Cometió grandes contradicciones, generalmente
voluntarias. Algunas veces votó a la izquierda y a la vez
también a la derecha, creyendo que mantenía así el equilibrio.
No advertía el centro que él mismo se desacreditaba, se
arrancaba su personalidad, se convertía en un factor ciego. Esta
conducta los enemigos la atribuían al miedo y emplearon los
más osados medios de intimidación. La Convención no vio que
su falsa política de báscula, de falso equilibrio, era como una
prima para los terroristas.
La Comuna, el 27 de diciembre, realizó un acto de audacia.
Lanzó una acusación contra un representante del pueblo,
Charles de Villette, quien había publicado un artículo en un
diario girondino aconsejando la resistencia armada a las
violencias de los revolucionarios, consejo del que los realistas
pudieron sacar gran provecho. Debía perseguirse al articulista,
pero era necesaria la autorización de la Asamblea.
Otro incidente siniestro. Desde el Ayuntamiento se vio el
cuerpo de un hombre asesinado que era conducido por la plaza
de la Grève. El 31 de diciembre, un tal Louvain, ex mosquetero
de Lafayette, había pronunciado palabras en favor del rey y un
federado lo había atravesado con su sable.
Esta muerte en tales momentos, cuando la Comuna osó
emplazar a un representante, parecía cometida expresamente
para asustar a la Asamblea con un crimen que era como el
preludio de otros muchos crímenes. Todo el mundo se indignó.
Marat mismo se levantó y habló con violencia contra
Chaumette, envolviéndole en una mirada de odio y desprecio.
Chaumette sintió miedo, hizo revocar la acusación y excusó a la
Comuna. Villette se vio a las puertas de la Convención rodeado
de una muchedumbre furiosa que pedía su cabeza, pero se rió
ante sus narices y siguió adelante. Esta gente que gritaba de
continuo no siempre tenía el valor a la altura de sus gritos. Otro
diputado, Thibaut, amenazado también de muerte, se abalanzó
sobre un individuo, que pidió piedad.
En el momento mismo en que la Comuna se excusa ante la
Convención se le infiere un nuevo ultraje. Se representaba en el
Teatro Francés El amigo de las leyes, obra mediocre, pero para
aquella época muy atrevida. Iuzgándola literariamente no era
una obra contrarrevolucionaria, pero sí lo era en espíritu.
Grandes discusiones en pro y en contra. La Convención,
consultada, no permite la representación. La Comuna defiende
la obra.
Los jacobinos entran nuevamente en acción. La prensa
entera se cierra contra ellos, pero los jacobinos se inquietaban
tan poco, que pensaron únicamente expulsar a los periodistas
de la sala. Les gustaba la propaganda puramente personal
contra la Convención. Tomada la cuestión bajo este aspecto,
poco había que esperar del barrio de SaintAntoine. Aunque
viviera en excesiva miseria y se sintieran con más intensidad los
acontecimientos, sus habitantes han tenido más respeto a las
leyes de lo que generalmente se cree. Tengo a la vista las actas
de las secciones del barrio (Quinze-Vingts, Popincourt y
Montreuil)81. Nada hay más edificante. En esos documentos hay
mucha menos política que caridad. Palpitan los sentimientos de
las mujeres de los que partieron a la guerra, de los viejos, de los
niños. El arrabal no formaba un cuerpo como se ha dicho. Las
tres secciones tenían espíritu diferente; se tenían celos entre sí;
sus asambleas eran pacíficas y muy poco numerosas, de cien,
doscientos, quinientos hombres a lo sumo y esto en
circunstancias excepcionales. Los emisarios jacobinos no
manejaban el barrio a su antojo como se ha creído. El hombre
de confianza de Robespierre, Hermant (el 5 de noviembre),
apenas si puede reunir la sección de Popincourt para las
elecciones.
Los jacobinos y la Comuna no reclutaban en el barrio, sino
entre una población que no era parisina, los federados recién
llegados. Los federados del 10 de agosto ya habían partido. La
mayor parte eran gente establecida y padres de familia y por
grande que fuese su entusiasmo por la Asamblea no pudieron
continuar. Las sociedades jacobinas enviaron otros federados de
los departamentos, o fanáticos, o hambrientos, ávidos de
explotar la hospitalidad parisina. Los ministros, Roland y sus
colegas, se guardaban muy bien de facilitarles la vida.
Esperaban que el hambre, que los había conducido a París, los
arrojara de allí igualmente. Los jacobinos trabajaban por ellos.
Los alojaban, los catequizaban uno a uno, preparándolos con
gran celo y habilidad. La Comuna los auxiliaba igualmente,
empleándoles y proporcionándoles facilidades. De distrito en
distrito, fue dotándolos de armamento para sembrar el terror.
¡Los jacobinos estaban de acuerdo con la Comuna! ¡Unión
de los exaltados! ¡Los unos y los otros tenían en su poder un
fuerte ejército irregular compuesto por hombres desconocidos y
extraños a la población de París! Situación verdaderamente
extraña.
El 18 de enero la sección de Gravilliers provocó en el
Obispado la creación de un comité de vigilancia que ayudaría al
de la Convención, recibiría las denuncias y detendría a los
acusados. El día 14 esta misma sección propuso que se formara
un jurado para juzgar a los miembros de la Convención. El mismo
día, aceptando la invitación de la sección de los Arcis, se celebró
una reunión armada en una iglesia, reunión compuesta en parte
por federados que se hacían llamar orgullosamente Asamblea
federativa de los departamentos y en parte por individuos de la
sección de los cordeleros, entre los cuales figuraban los
diputados de la Comuna. ¿Por qué tomar las armas? Por el
pretexto extraño y vago de jurar por la defensa de la República
y la muerte de los tiranos.
La batalla parecía inminente. El ministro del interior
comunicó a la Convención que él no podía hacer nada para
conjurar el conflicto. “Pues bien, dicen Gensonné y Barbaroux,
la propia Asamblea se encargará de velar por París”. La
Convención protestó. Si teme a la insurrección, teme también a
la Gironda. La Convención decreta< se entretiene hablando<
toma medidas vagas< pide informes otra vez al ministro< ¿Y
qué ha de decirles de nuevo el ministro si ya por la mañana ha
hecho declaración de su impotencia?
En estos sombríos momentos en que la barca iba a
zozobrar, Danton, llamado por decreto, como los demás
representantes de la misión, llegaba de Bélgica. Pudo juzgar
Danton cuánto pierden los políticos que se alejan un momento
de la arena del combate. París, la Convención, habían cambiado
hasta resultar desconocidos.
Una alteración gravísima y que pudo hundirlo
inmediatamente, fue encontrar a Camille Desmoulins y a Fabre
d'Églantine arrastrados por el torbellino. Votaban a las órdenes
de Robespierre. Robespierre y los jacobinos daban la mano a los
exaltados. Los dantonistas cayeron en la sugestión.
Aún pudo descubrir otro signo. Los jacobinos habían
elegido para presidentes a hombres de notoria gravedad:
Pétion, Danton, Robespierre. Ahora el presidente era Saint-Just.
¿Y a este hombre de veinticuatro años que se le apreciaba tanto
por dos discursos que había pronunciado, le habían elegido
como presidente? No, ciertamente. Se le estimó porque se
presentía en él el cuchillo vengador. La Sociedad que durante
tanto tiempo se consagró a la discusión de principios, deseaba
su inmediata ejecución. El asunto de los federados era cuestión
de los jacobinos. Robespierre confesó el 20 de enero que los
jacobinos habían reclutado gente.
Danton se presentaba con nuevas ideas, otros rumbos.
Danton había estudiado el corazón del ejército.
Esta importante cuestión, que en los clubs se resolvía con la
misma facilidad que los grandes problemas en los cafés, la
conocía a fondo Danton. El ejército guardó sobre el proceso del
rey reservas que revelaban un excelente buen sentido. Jamás
expresó ni una palabra en pro ni en contra. El ejército no podía
resolver una cuestión tan oscura. Pudo creer culpable al rey,
por ejemplo, pero en su poder no existía ninguna prueba. El
ejército no deseaba su muerte82.
Esta moderación del ejército era más notable por cuanto
debía estar exasperado por sus sufrimientos. Francia lo había
abandonado. La lucha entre Cambon y Dumouriez, la
desorganización absoluta del ministerio, convirtió al ejército en
un montón de seres harapientos. Y entre aquellos soldados
había muchos que, sujetos a oficios sedentarios, toda su vida
habían trabajado bajo un techo, sin haber sufrido las
inclemencias de la naturaleza ni la dureza de los inviernos del
norte. Había gran número de artesanos, artistas y, entre otras
fuerzas, un batallón compuesto exclusivamente por pintores y
escultores. Estos jóvenes alegres, vestidos algunos
elegantemente, mostrando otros calzones blancos y medias de
algodón, sufrieron el terrible frío bajo ligerísima ropa, no tenían
en sus bolsillos para alimentar su fe y su estómago más que La
Marsellesa y algún ejemplar de los periódicos abiertamente
patrióticos. Jamás hubo un ejército tan pobre vegetando en un
país tan rico. Este contraste era lo más encantador de su
miseria. Parecía que habían soltado un ejército famélico en el
país más rico del mundo para que sintiera más el hambre. La
pesada opulencia de los Países Bajos, deslumbradora en las
iglesias, los castillos, las abadías, las abundantes despensas de
los frailes, no eran más que motivos de envidia y tentación83.
Este ejército entusiasta, en la ingenua exaltación del dogma
revolucionario, se encontró desde el principio ante la
alternativa de robar o morir de hambre. Con frecuencia ha
confesado Dumouriez que aquel ejército enamorado de la
pureza sublime de su ideal, sufrió extraordinariamente viendo
que la necesidad iba a conducirlo al saqueo y al pillaje.
Enrojeció, se indignó ante su censurable conducta e incluso
pidió a su general que lo defendiera contra sus malas
tentaciones proclamando la pena de muerte contra la
indisciplina y la rapiña.
Danton, enviado a Bélgica, encontró a su regreso serias
dificultades. Era imposible convertir a Dumouriez en amigo de
la Revolución. Sus amigos, públicos o secretos, eran curas,
banqueros, aristócratas. Danton, en contraposición, debía
sostener en tensión extrema el nervio revolucionario. Esto fue lo
que hizo, sobre todo en Lieja. Este valiente pueblo, que por su
propio esfuerzo conquistó su amenazada libertad, francés de
corazón, quiso ser francés hasta el último instante y recibió a
Danton como si fuera un dios. Danton vivió entre los forjadores
de Meuse, aventó el fuego, digámoslo así, en el que se fundió la
plata de las iglesias para satisfacer las necesidades del ejército;
santas y santos pasaron sobre el yunque acerado. Si las
interjecciones eran terribles, espantosas, los actos que se
realizaban eran humanos84. Ese pueblo exasperado, cuyos
mejores patriotas habían sufrido torturas el año anterior, llevó a
cabo algunas venganzas, pero sin usar el patíbulo.
Danton regresó a París queriendo desatar el nudo que
había dejado. El ejército, como él suponía, no quería la muerte
del rey. Francia estaba en idéntica situación. Y, sin embargo, los
sucesos habían tomado tal rumbo que salvar a Luis XVI
significaba tanto como matar a la República.
¿Pero no corría los mismos riesgos si se conducía al
patíbulo al rey? Ciertamente. Se anunciaban graves
acontecimientos que habían de ocurrir en el oeste. El amigo de
Danton, Latouche, que en Londres espiaba a los realistas, le
facilitó detalles verdaderamente terribles de lo que se tramaba
en la Vendée y Bretaña.
Un peligro se debía temer, un peligro único. La Revolución
realmente nada podía hacer contra los trabajos subterráneos,
por decirlo así, que desde el extranjero practicaban los realistas;
su único recurso, y este era el peligro, era el de convertirse en la
Revolución del fanatismo. Esto es, una Revolución fanática,
destructora.
¿Qué sucedería si en Francia estallara la espantosa y
contagiosa epidemia del fanatismo?
Apenas habían transcurrido dos siglos desde la matanza de
San Bartolomé. Hacia finales del siglo XVII, en plena
civilización, ¿no se vio en Cévermes el fenómeno de un pueblo
agitado por la epilepsia? En medio de una asamblea que tenía
aspecto de pacífica, hombres que hubierais creído sabios se
retorcían de pronto y gritaban. Las mujeres, con los cabellos
flotando al viento, rogaban por el ejército; los niños eran los
profetas que siempre anunciaban victorias.
Danton conocía poco lo pasado, pero penetraba en la
historia por medio de su genio; presentía los sucesos, los
adivinaba. Desde esta época comenzó a vigilar a la Vendée.
Signos misteriosos aparecían por el oeste. La Virgen
doblaba los milagros. Se asesinaba con más frecuencia. Todo
revelaba un estado de honda crisis. En el Maine, en los
alrededores de Laval y Fougère, los hermanos Chouan se
lanzaron a los bosques aterrorizando con sus actos de
bandidaje. Los campesinos fanáticos o perezosos se unían a
ellos y se les conocía como los chuanes. Para comenzar
asesinaron a un juez de paz. Su protector era un cura, Legge,
que gobernaba a estos bandidos como si fueran una tribu
bíblica. Era una especie de Samuel. Un hermano suyo había
sido militar. Juzguemos el efecto que en poblaciones así
predispuestas causaría la leyenda del Temple, aumentada con
todo el carácter de tragedia que da a estas cosas la excesiva
fantasía popular. El rey fue comparado con Cristo y cada uno
de los incidentes de la Pasión fue aplicado al martirio de Luis
XVI. La Pasión de Luis XVI sería como un poema tradicional que
pasaría de generación en generación, de boca en boca, entre
mujeres y campesinos. La leyenda de la Francia bárbara85.
Debemos advertir que la superstición no sólo había
establecido su imperio en el oeste. En el mismo París había una
gran masa de fanáticos, que no se atrevían a pronunciar una
palabra, pero que representaban una poderosa fuerza. La
Revolución sentía bajo sus pies el sordo trabajo de sus
enemigos. Se desarrollaban dos fanatismos. Las mujeres, en el
mes de enero, bajo un terrible frío, se levantaban para escuchar
en una oscura iglesia la leyenda del Temple, contada por un
cura reaccionario. Y sin embargo, estas mujeres callaban. Tenían
en su corazón todo el odio que los revolucionarios despedían
por los labios; era la rabia silenciosa y concentrada del bando
contrario que amenazaba ya con desbordarse. Era como un
sombrío furor contra el dogma opuesto<
Cuando Marat iba, antes de que amaneciera, como le
gustaba, a vigilar a sus propagadores de noticias, se encontraba
con su casera, una mujer rica y anciana, que ya estaba en la
calle: “¡Ah, te veo!, decía él. Vuelves de comerte a Dios<
Vamos, vamos, te guillotinaremos”. Y no le hacía ningún
daño86.
En la Nochebuena de 1792, en Saint-Étienne—du—Mont,
ocurrió un suceso que llamó la atención. Tal fue la concurrencia
a la iglesia que se quedaron sin poder entrar más de mil
personas. Esta aglomeración tiene su explicación por la
población de los pueblos que, de Navidad a Santa Genoveva,
del 25 de diciembre al 3 de enero, viene a hacer su novena. El
relicario de la patrona de París está en Saint-Étienne. Ninguna
otra, lo sabemos, es más fecunda en curaciones milagrosas. No
hay niño enfermizo, contrahecho, ciego que las madres no
lleven ante ella; muchas mujeres del campo habían venido,
creámoslo, con la idea, la vaga esperanza, de que la patrona
hiciera algún gran milagro.
¡Triste situación! Todo el trabajo de la Revolución servía
para que las iglesias se llenaran de gente. Desiertas en 1788,
están atestadas en 1792, atestadas de un pueblo que reza contra
la Revolución, contra el triunfo del pueblo.
Era esto como una enfermedad popular. Los enfermos
sentían latir en su corazón sentimientos de humanidad.
Abominaban del derramamiento de sangre, así fuese la de un
rey, dejándose dominar por la piedad. Luis XVI iba a ser
juzgado, todo lo cual era muy útil, pero sería posible que esto
provocara una explosión del fanatismo, creando entonces el
obstáculo más grande para una República: el culto a un ref;
mártir.
Un girondino, Fonfrède, pudo quizás salvar al rey y no lo
hizo, mostrando su conformidad con que se le guillotinase.
¿Es culpable?
¿La decisión de la Montaña será ratificada?
¿Qué pena se le impondrá?
(15-20 1793)
No puede acusarse de barbarie a los que votaron la muerte del rey.—
No se puede acusar de débiles a quienes votaron el sobreseimiento, el
destierro, etc.—La Gironda aborrecía al rey tanto corno la
Montaña.—La Gironda, por respeto al pueblo, quiso ahorrar la sangre
del rey.Testarnento republicano de la Gironda.—Los realistas se
burlan de la cobardía de Verniaud. —Los dos partidos piden la
publicidad de los votos.—Descorazonamiento de Danton (15 de
enero).—El rey es declarado culpable por unanimidad.—El juicio no
sometido al pueblo (15 de enero).—Danton ocupa de nuevo la
vanguardia de la Montaña contra el rey y la Gironda (16 de enero).—
El rey sentenciado a muerte (16-17 de enero).—Discusión acerca del
sobreseimiento (18-19 de enero).—El sobreseimiento rechazado.—
Asesinato de Lepelletier (20 de enero).—Enérgica actitud de los
jacobinos (noche del 20 al 21 de enero).
Ningún acontecimiento ha desfigurado tanto la historia como el
proceso de Luis XVI. Escritores de gran celebridad han acogido
y autorizado las más vergonzosas injurias que los partidos han
lanzado contra Francia.
Rogamos al lector que no se deje arrastrar por este surco
que ha trazado una historia equivocada; deseamos que el lector
examine espontánea y personalmente el proceso y que juzgue
desde su propio criterio. Le pedimos al lector que no sienta
parcialidad contra Francia.
Aunque la Gironda y la Montaña se hayan equivocado (en
nuestra opinión) merecen nuestro profundo respeto por la
sinceridad con que ambos partidos trabajaron y por el valor de
que dieron prueba. Lo que parece de pronto sorprendente es
que entre quienes deseaban la muerte del rey hubiera hombres
de tiernos sentimientos, de buen corazón, sencillos, ingenuos.
Jamás ha existido un hombre tan profundamente honrado, ni
de alma más sensible, que el gran hombre que organizó el
ejército de la República, el bueno, el excelente Carnot. Quizás
no hayan existido dos seres más noblemente magnánimos que
los hermanos políticos bordeleses Ducos y Fonfrède. Nadie
hubo que expresara como ellos la encantadora dulzura y el
espíritu eminentemente humano del país de Montesquieu.
Francia podía mostrar al mundo entero a estos dos jóvenes
como modelo de hombres bajo el régimen de la libertad y de la
civilización. Espíritus independientes, educados en una elevada
filosofía, salidos de familias de comerciantes, más de una vez
protestaron contra la aristocracia mercantil. Admirables por la
pureza de sus sentimientos, por su candor, por su sinceridad,
llegaron hasta a conmover a Marat. Este trató de salvarlos de la
suerte común de los girondinos. Su gran corazón no lo
permitió. Lucharon intrépidamente, siguiendo la misma suerte,
buscando los mismos laureles.
No acuséis de barbarie a quienes votaron la muerte del rey. No
fue un bárbaro el gran poeta Joseph Chénier, el autor del canto
de la victoria. No era un bárbaro Guyton-Morveau, el ilustre
químico. No era un bárbaro el modesto Lakanal, quien tomó
parte activa en todas las instituciones creadas en el período
revolucionario, el Museo, la Escuela Normal, el Instituto, la
reforma radical de los métodos de enseñanza87. No era Cambon
un bárbaro; la violencia de su revolución financiera no fue obra
suya, sino de su tiempo. No hemos de juzgar tampoco a la
Montaña por el furor de las declaraciones de sus
representantes, que tan mal tradujeron su pensamiento muchas
veces. Juzguémosla por el carácter de los individuos que,
menos turbulentos, menos fogosos, más útiles, se sentaban a la
izquierda. Juzguémosla por estos laboriosos obreros que, ante
la presencia de los grandes males que pesaban sobre la patria,
organizaron allí dentro la República y la defendieron en la calle,
batiéndose en primera línea, cubriendo ejércitos enteros con el
heroísmo de su pecho y su banda tricolor que las balas
respetaban88.
Por otra parte, tampoco hubo cobardía entre los que
votaron el destierro, la reclusión, el llamamiento al pueblo o la muerte
con sobreseimiento.
Sobre este punto me encuentro solo completamente. Los
historiadores están en contra de mi tesis. ¡Qué me importa! Pese
a ellos, la historia me da la razón. Entiendo por historia los
sucesos que provocan el estado, la condición social, la cultura,
el amor patrio de la época. Y entiendo por historia también los
testigos serios, irrecusables, de aquellos sucesos.
Los realistas han inventado esta vergonzosa tradición que
hemos continuado nosotros.
Acostumbrados a librar a Francia, lo mismo han hecho con
su honor que hicieron con su territorio. Maliciosamente han
urdido la leyenda de que la Convención sintió miedo, no hacia
su conciencia, cuando se trató de votar la muerte del rey, sino
hacia el regreso de los emigrados, hacia la venganza de los
realistas.
Lo más curioso que puede observarse es que su odio se
concentra precisamente en la Gironda, en el partido que trata
de salvar al rey. Robespierre les disgusta menos; han indultado
a los jacobinos y han besado la mano del feroz duque de
Otrante; se trataba por lo tanto, de captar al hombre poderoso,
de recuperar los bienes no vendidos.
No tuvieron suficientes palabras furiosas, ni suficientes
imprecaciones contra la Gironda. Éste es el trofeo de los
girondinos, su corona y su laurel.
Los girondinos merecieron tal odio. La prensa girondina
fue la que fundó la República. Los jacobinos, incluso en 1791,
cometieron la torpeza de creer que la forma de gobierno,
república o monarquía, era una cuestión accesoria, exterior,
secundaria. Robespierre dijo en esta época: “Yo no soy ni
republicano ni monárquico”.
La Gironda entregó dos veces su vida en pro de los ideales.
Nacida de la filosofía del siglo XVIII, llevó la lógica a los bancos
de la Convención. Un principio político les indujo a atacar a la
realeza y este mismo principio les inspiró para salvar al rey: la
soberanía del pueblo.
Escribieron este principio y lo aplicaron en el Campo de
Marte en 1791; lo escribieron también sobre los muros de las
Tullerías, con las balas y las granadas de la legión marsellesa.
Los girondinos fueron consecuentes. En el proceso del rey
sostuvieron (ilógica o racionalmente) aquel principio,
manifestando que no podían comenzar el camino de la
República violando el dogma cuya pureza se proclamó la
víspera.
La Montaña sostuvo abiertamente el derecho de la minoría;
pretendió salvar al pueblo sin respetar su soberanía.
Ardientemente sincera, la Montaña entró con heroísmo en un
camino escabroso. Si la mayoría no es nada, si es el mejor quien
debe prevalecer, por poco numeroso que sea, este mejor cabe
que se presente en forma numérica en las funciones políticas, en
las funciones de gobierno: puede estar representado, por
ejemplo, por el supremo Consejo de los Diez de Venecia o por
un hombre solo, un papa, un rey. Estas deducciones revelan en
aquellos principios notorias contradicciones. La Montaña, al
atacar al rey, debió hacerlo en el sentido de derribar la
significación, el principio de su autoridad, la monarquía.
Habría que ignorar singularmente las cosas de aquel
tiempo, desconocer el alma de los hombres de entonces, para
afirmar que en la Gironda se profesó a Luis XVI menos odio
que en la Montaña. Los realistas, muy bien informados,
negaron esta diferencia. La Montaña jamás se aproximó a Luis
XVI. En sus sentimientos era muy furiosa, pero no fue más
hostil que la Gironda respecto al rey. La corte y la Gironda se
conocían bien y se aborrecían, no con un odio vago, sino con
rabia encarnizada. Los montañeses perseguían al rey como si
fuera un monstruo. Los girondinos lo aborrecían como rey y
como hombre. Muchos girondinos votaron la pena capital como
si ejercieran una venganza personal89. Después del respeto
debido al principio político, fue la razón misma la que los
decidió a adoptar su actitud. Era su enemigo.
Madame Roland sentía hacia Luis XVI una antipatía
natural, instintiva. El carácter débil y falso del rey le repugnaba
más que si hubiese sido un hombre perverso. La discípula de
Esparta y Roma, admiradora de Plutarco, sentía horror hacia el
discípulo de los jesuitas. Prescindía, para juzgar a Luis XVI, de
las circunstancias atenuantes del hombre que nace rey. No
podía admitir la tradición odiosa de la realeza.
Si madame Roland hubiera tenido asiento en la
Convención, habría procedido con mucho rigor. Sus amigos se
dividieron. ¿Cuál de ellos expresaba los sentimientos de
madame Roland? Difícil es asegurarlo. Sin duda el que ella
amaba, aunque nadie fue entonces tan alto que pudiera ser su
ideal absoluto. ¿Qué amigo votó lo que quería ella? ¿Fue el
valiente Barbaroux? Este votó por la muerte. ¿Sería el ilustre
Buzot, el verdadero corazón de la Gironda, a quien ella
profesaba profunda estima? Salvo la rectificación del pueblo,
Buzot votó por que el rey fuera guillotinado. Lanthenas, que
vivía en su casa, pero como un amigo de categoría inferior,
como un criado distinguido, también votó la muerte con
sobreseimiento. Bancal, a quien ella amó, votó por la reclusión.
Y así fue el voto de su periodista, de su cronista, el ardiente,
romancesco y fanático Louvet.
Los que vieron a Louvet abrumado bajo el peso de las
acusaciones de los realistas y ¡hasta de su propia mujer! han
debido de comprender su voto. En lo más profundo de su
corazón tenía grabada la República. Odiaba al rey. Votó por el
respeto a la soberanía del pueblo. Más aún que guillotinar al
rey, le gustaría matar al principio político que él representaba.
El pueblo no quería la muerte y Louvet votó por que viviera el
rey.
Seguro que los verdaderos republicanos habrán derramado
lágrimas de sangre al leer las memorias de Louvet, en las que
no se encuentra otro sentimiento que su invencible amor a la
República, su odio al federalismo y su amor hacia la unidad.
Me conmuevo aún recordando la impresión que me causó
el 30 de septiembre de 1849 la lectura de dos papelotes rojos
manoseados que encontré en el armario de hierro entre un
montón de papeles insignificantes. Eran nada menos que los
últimos pensamientos de Buzot y Pétion, su testamento de
muerte. El rojo del papel no era de su sangre. Llevaban el
testamento guardado en el chaleco colorado. Sus cuerpos
fueron abandonados bajo la lluvia y el papel tomó el color del
chaleco. Están rotos por los bordes. Pétion, en una carta a su
mujer, le asegura que se podrá dudar de la honestidad de su
vida, pero no de la bondad de su conciencia. Buzot, en un
manuscrito de firme y enérgica letra, protesta “en el momento
en que van a terminar sus días” contra las imputaciones que
deshonran a su partido, contra la injuria que se le lanzó al
asegurar que quería dividir Francia. La adoración a la patria
palpita en cada línea.
¡Santas reliquias! ¿Quién no os creerá?< Se siente una
emoción profunda cuando se piensa que estos documentos
fueron escritos en el momento en que, sintiéndose perseguidos
(por la jauría de perros, que dicen en sus cartas), abandonaron
la casa en que vivían para no comprometer a su anfitrión y
salieron a la calle tranquilamente a morir juntos, sin otro abrigo
que el cielo. Sin embargo, ninguno reprocha nada a nadie.
Invocan a la Providencia y la Providencia ha respondido< Esta
débil justificación ha sobrevivido. Los perros, devorando una
parte de sus cuerpos, dejaron intactos estos documentos que la
lluvia enrojeció.
¡Quién dijo que fueron unos cobardes los que murieron así,
con esta dulzura heroica! ¡Que la Convención tuvo miedo, que
Roland murió como Catón, que Vergniaud murió como Sidney,
temblando y sollozando!< Las amenazas y los gritos pudieron
turbar a un Barère, a un Sieyès, al menos así quiero creerlo.
Pero ¿cómo osáis decir, con qué pruebas afirmáis, que la
derecha y la izquierda votaron por miedo? Os dicen que
tuvieron miedo frente a probables peligros y yo os afirmo que
no sintieron desfallecimiento ante la muerte misma; sonrieron
sobre el carromato y muchos cantaron sobre el patibulo el
himno de la libertad. No me convenceréis si decís que los que
llevaron la cabeza levantada, mirando valientemente la fatal
cuchilla, se sintieron sobrecogidos de temor ante los gritos de la
muchedumbre, porque quien no se asustó ante su propia
ejecución en el mes de octubre o de termidor no pudo turbarse
ante las contingencias del mes de enero.
En su empeño de empequeñecer las figuras más grandes de
la Convención, y en defecto de detalles precisos, han inventado
historias pintorescas, melodramáticas, conociendo que se
difundirían al menos por sus efectos literarios. Según ellos,
Vergniaud juró a su mujer la víspera que no votaría por la pena
de muerte, y después, lentamente sube a la tribuna y en medio
de un profundo silencio, bajo las fascinadoras miradas de los
montañeses y de las tribunas, bajando los ojos, sintiendo, sin
duda, cómo se le debilitaba el corazón, dijo con voz sorda:
“¡Muerte!”.
¡Indigna y vergonzosa historia! ¡Qué de pruebas y de
testigos harían falta para creer un hecho tan deplorable,
humillante para Francia, para la naturaleza humana!
¡No hay más pruebas que el infame libelo de un
reaccionario! ¡No hay más testigo que un hombre que durante
el proceso del rey cambia varias veces de opinión90!
El fondo de la historia es el siguiente:
Vergniaud creía al rey culpable de haber llamado en su
auxilio al extranjero y de perjudicar a la nación, que merecía la
muerte por castigo. Sin embargo, existían según él,
circunstancias atenuantes por las que el pueblo podía otorgar
gracia al rey. Vergniaud deseaba esto sin duda y apoyó el
llamamiento al pueblo, para que este juzgara o ratificara la
sentencia, pero se rechazó esta proposición y votó por la muerte
del rey, como los demás diputados de Burdeos, como Ducos,
Fonfrède, añadiendo que admitía la probabilidad de un
sobreseimiento. En todo esto no hay debilidad ni contradicción.
Supongamos que Vergniaud sintiera miedo de que estallara
la guerra civil si se salvaba la vida del rey, y ante el temor de
que se derramasen torrentes de sangre inocente votó por la
muerte de Luis XVI. Le culparemos de haber sido severo en el
cumplimiento de un deber de humanidad, pero no diremos que
ha sido cobarde.
Los dos partidos habían mostrado una valiente emulación
en la mayor parte de los votos. La Gironda pidió por medio del
órgano de Biroteau que los oradores revelaran desde la tribuna,
con toda franqueza, su opinión y la actitud que adoptaban. El
montañés Leonard Bourdon logró además que se acordara la
obligación de que cada uno firmase su voto. Un hombre de la
derecha, Rouyer, de acuerdo con el montañés Jean—Bon Saint-
André, pidió que se nombrara una comisión de lista que hiciera
constar los nombres de los diputados que faltaran a las
sesiones, enviando además una comunicación a los
departamentos91.
Esta disposición caía de lleno sobre Danton. El día 15 de
enero, día decisivo en que se votó la culpabilidad del rey y el
llamamiento al pueblo, permaneció Danton en su casa.
Lo ocurrido el día 14 había disgustado y descorazonado a
Danton. Esta es la única explicación que cabe dar de su
deplorable ausencia. Dolorido el corazón por desgracias
íntimas, tenía aún menos fortaleza para sobrellevar los reveses
públicos. La derecha se había dividido y por lo tanto anulado, y
no era difícil ver que el centro, débil y mudo, sería arrastrado
por la izquierda, que la Asamblea en masa perdería su
equilibrio. Desde entonces no hubo ya Asamblea. Quedó la
Montaña. Pero la Montaña, a pesar de su fuerza, de su energía,
de sus estrepitosas manifestaciones, no sufría menos la presión
de fuera, es decir, la presión de los jacobinos. Este poderoso
instrumento de la Revolución, los jacobinos, no servía más que
para desnaturalizar su espíritu introduciendo el de policía, el de
inquisición, el mismo espíritu de la tiranía. La Revolución,
entrando en el jacobinismo, perecía inevitablemente; allí
encontraba fuerza, pero también la ruina, como esos pobres
salvajes que para llenar sus estómagos tienen que comer
sustancias venenosas; por un momento engañan al hambre,
comen, pero comen la muerte.
Danton meditó todo esto. Vio claramente, cuando otros
apenas lo vislumbraban, que estando como estaba la derecha
completamente perdida, se había perdido también la
Convención. Danton, con su fuerza y su genio, se vio allí,
sirviendo a la mediocridad inquisitorial y escolástica de la
sociedad jacobina, condenado perpetuamente a obedecer a
Robespierre, como dueño, doctor y maestro, a cargar con el
insoportable peso de su lenta mandíbula hasta que por fin le
devorase.
¡Pensamiento atroz, humillante! ¡Exorbitante fatalidad!
Estas ideas dejaron abatido a Danton durante el 15 de enero,
cuando su mujer, agonizante, se despedía de él para siempre.
Y entretanto el gran curso de la fatalidad avanzaba
inexorable. El rey fue declarado culpable por unanimidad (menos
treinta y siete diputados que se declararon incompetentes). Esto
se preveía. Lo que no podía adivinarse es que no se aprobara el
envío del proceso al pueblo para su ratificación. Cerca de
cuatrocientos votos, contra algo menos de trescientos, tomaron
parte en la votación. Y aun en esto la derecha apareció en
desorden, dividida. Algunos diputados como Condorcet,
Ducos, Fonfrède, etc., etc., se pronunciaron contra la ratificación
que solicitaba la Gironda.
El día 16 Danton encontró fuerzas en su propio furor.
Atronador, terrible, volvió a luchar para conseguir la muerte de
Luis XVI, y si fuera necesario de la Gironda, la vanguardia de la
Revolución. ¿No era Danton el más fuerte de la Comuna?
¿Quiénes eran los de la Comuna? ¿Jacobinos? No. La mayor
parte seguían a Danton con entusiasmo, al Danton convertido
otra vez en el instrumento de las venganzas revolucionarias, al
Danton de la cólera, de la muerte y del juicio.
Este día se levantó una tempestad en torno a la
Convención. Se hablaba de un 2 de septiembre. En París cundió
el pánico y mucha gente se dio a la fuga. Roland escribió a la
Convención una carta desesperada. Un hombre de la izquierda,
Lebas (de ardiente y cándida naturaleza), confesó que
participaba de las inquietudes de la derecha y dijo: “Que se
convoque a nuestros suplentes fuera de París< Desde este
momento podemos morir; permaneceremos aquí para desafiar
a nuestros asesinos”.
La Comuna pidió, exigió cañones para la defensa de las
secciones de París. Contaba con los federados. Las siniestras
noticias llegaban a cada momento y Marat reía.
Entonces entró Danton, decidido por la Comuna. Hablando
de El amigo de las leyes, dijo: “Se trata de una comedia que
anticipa la tragedia que representaremos ante las naciones; se
trata, señores, de la cabeza de un tirano que haremos caer bajo
el hacha de las leyes”. Ante la Comuna Danton habló de su
misión en Bélgica, manifestando que se opuso a que el poder
fuera entregado a la Gironda para evitar que el ejército sufriera
la inspección de Roland.
Se discutió sobre la mayoría de votos que era necesaria
para acordar la muerte del rey. Muchos pidieron que la
mayoría la compusieran dos tercios de la Asamblea. “¡Cómo! —
dijo enérgicamente Danton—. ¿Con una simple mayoría
reglamentaria habéis decidido la suerte de la nación, de la
República, habéis votado la guerra, y ahora, para juzgar a un
individuo, reclamáis una mayoría verdaderamente
extraordinaria? Se quería que el fallo de la Asamblea no fuera
definitivo< Pero, ¿acaso tiene remedio la sangre que en el
campo de batalla se derrama por este hombre?”. Estas palabras
recordaron una reciente carta de Rewbell y Merlin de Thionville
escrita entre los muertos y heridos del ejército, en la que
preguntaban a la Convención si aún vivía el autor de estos
males. Se acordó que para aprobar la muerte del rey bastaba
con la mitad más uno de los votos.
Eran las ocho cuando se hizo la tercera pregunta: ¿Qué pena
se le impondrá? La sesión duró toda la noche, una fría noche de
enero, y todo el día siguiente, un pálido día de invierno, hasta
las ocho de la noche. Terminó a la misma hora que comenzó.
Cuando aún no se había proclamado el resultado, se recibió una
carta del ministro de España. Danton saltó de su asiento y tomó
la palabra sin pedirla< Louvet le gritó: “Danton, aún no eres
rey<”.
“Me asombro —dijo Danton— de ver la audacia con que
una nación quiere intervenir en nuestras deliberaciones. ¡Cómo!
¿No reconocen el poder de la República y quieren dictarnos
leyes, imponernos condiciones y entrar en nuestros juicios?<
Esto es absurdo. Yo votaría la guerra contra España<
Responded, presidente, al rey español, que los vencedores de
Jemmapes no perderán sus fuerzas hasta que no hayan
exterminado atodos los reyes<”.
La Gironda pidió y consiguió que la carta, sin leerla, pasara
al orden del día.
Los defensores de Luis quisieron hablar antes de que se
proclamase el escrutinio. Danton lo consintió, pero Robespierre
se opuso.
Un diputado de Haute-Garonne, Jean Mailhe, montañés,
pero moderado, expresó su voto de modo que reunió varios
elementos de la derecha y del centro para votar en idéntica
forma. Votó la muerte, pero añadió la siguiente proposición, que
él comenzó declarando independiente de su voto: “Pido que si
se vota su muerte, la Asamblea discuta si es de interés público que
se aplace la ejecución o que sea inmediata”.
El efecto de esta demanda fue fatal para el rey y fácil de
prever al mismo tiempo. ¿Es posible creer que los que votaron
en esta forma, como Vergniaud, por ejemplo, desconocieran las
consecuencias de su voto, que fueran tan simples como para no
prever algo tan natural y posible? ¿Quién osará decirlo? Cada
uno especificó expresamente su voto manifestando que votaban
por la muerte del rey, pero esto independientemente de la
cuestión a discutir, del sobreseimiento.
Por la muerte hubo 387 votos y por la reclusión o por la
muerte condicional 334. Mayoría de cincuenta y tres votos. El
presidente (Vergniaud) con tono de dolor dijo: “Declaro que la
pena que la Convención impone a Luis Capeto es la muerte”.
Defensores del rey que entraron en la Asamblea leyeron
una carta del rey protestando, declarando su inocencia y
apelando a la nación. Sèze y Tronchet hicieron notar que era
muy duro aprobar semejante sentencia por tan reducida
mayoría y más aún si se tiene en cuenta que cuarenta y seis
pedían el sobreseimiento después de sentenciado el rey, con el
fin de que no tuviera la sentencia más que su efecto moral. Solo
siete pedían la muerte a todo trance.
El infortunado Malesherbes se sintió de pronto abrumado
por el resultado, se turbó, balbuceó algunas frases, perdió su
orientación y solicitó que se le reservara la palabra hasta el día
siguiente. Toda la Asamblea sintió profunda emoción.
Robespierre declaró que él también estaba emocionado y
añadió que el llamamiento al pueblo era imposible hacerlo
porque se colocaría a la nación en una situación violenta y muy
peligrosa. Manifestó que quienes trabajaban para despertar la
piedad hacia el rey en los corazones “a expensas de la
humanidad”, merecían ser perseguidos como perturbadores del
reposo público.
Guadet no admitió tampoco el llamamiento, pero pidió que
Malesherbes pudiera hablar al día siguiente. La Convención no
aprobó ninguna de las dos cosas, acuerdo verdaderamente
político, pues era imposible sostener durante más tiempo una
situación tan sumamente peligrosa. Se sentía el fuego bajo los
pies.
La larga sesión terminó a las once de la noche. Al objeto de
que los representantes pudieran caminar seguros por París, se
ordenó la iluminación general. Nada más siniestro. Desde las
ventanas, hachas y otras luces iluminaban las calles desiertas,
dando a París un falso color de fiesta. Toda la noche estuvo
oyéndose el mismo grito: “¡La muerte!”.
El 18 se vio la cuestión del sobreseimiento, cuestión mucho
más grave de lo que podía suponerse. El sobreseimiento era un
medio para eludir la sentencia, dando tiempo a los realistas y
abriendo la puerta a la guerra civil. La muerte del rey, aplazada,
podía causar miles de muertes.
La Montaña habló en este sentido, pero muy torpemente.
Reproduciendo las palabras que Robespierre patrocinó (a
expensas de la humanidad), todos repiten lo mismo: “Nada de
sobreseimiento —dijo Couthon—; la humanidad exige la
ejecución, es necesario abreviar sus angustias, es brutal tenerlo
en expectación algunos días más, haciéndole concebir
esperanzas que no se cumplirán<”. “Nada de sobreseimiento
—dijo Couthon—; la sentencia se tiene que cumplir porque así
lo exige la humanidad, como toda otra sentencia, durante las
veinticuatro horas siguientes”. Robespierre repite no sé cuántas
veces la palabra humanidad. La Convención perdía la paciencia.
Chambon, Daunou, La ReveillèreLepeaux, expresaron su
indignación contra este modo de hablar dulzón e hipócrita.
Aunque la sesión terminó poco antes de las once, la
Montaña estuvo deliberando hasta las doce, llevando su
exaltación hasta el extremo de proponer la muerte de los
realistas y de los brissotistas. Llamaron al sillón a Lacroix y se
avergonzaron de este acceso de hidrofobia. Legendre los
persuadió finalmente de que no debían perturbar a París.
Nada más incoherente que la discusión del 19. La Gironda,
descaminada, corría aquí y allá buscando la brújula. Buzot y
Barbaroux renovaron sus ataques contra el duque de Orleáns,
ataques absurdos, intempestivos. Condorcet enumeró las
buenas leyes que hacía falta crear para demostrar que la muerte
del rey no constituía un acto de inhumanidad. Mostró el estado
de Europa y dijo que precipitando la ejecución, se popularizaría
su causa, se haría a los pueblos aliados de los reyes y los reyes
constituirían una liga temible contra Francia.
Espectáculo sorprendente en una Asamblea tan conmovida,
fue la aparición en la tribuna de la severa, muda y glacial figura
de Thomas Payne. Quería proponer la misma pena que deseara la
nación: reclusión o destierro. Preguntó si Francia quería perder a
su único aliado, los Estados Unidos, potencia amiga por
agradecimiento a Luis XVI. Declaró que esto sería una gran
satisfacción para Inglaterra. Sería vengarla del libertador de
América. Y añadió con admirable buen sentido: “Convenced a
la opinión, sed grandes y justos y no tendréis nada que temer
de la guerra; la opinión os dará armas si lográis que esté de
vuestra parte; la guerra contra la libertad no puede durar, a
menos que los tiranos logren despertar el interés en los
pueb1os<”. Después, con asombrosa claridad, penetrando con
profunda intuición en el porvenir, contó, predijo lo que
sobrevendría después de muerto el rey. Los reyes explotarían la
piedad pública, la indignación de los pueblos, aprovecharían su
ignorancia, la propensión a la leyenda, y crearían una poderosa
fuerza contrarrevolucionaria.
El espíritu de su discurso respondió a su buen sentido
común. Barère contestó a Payne. Fue sutil, ingenioso, certero.
Resumió con habilidad todas las opiniones contra el
sobreseimiento, del mismo modo que había resumido cuanto se
dijo contra el llamamiento definitivo al pueblo. Si Barère habló
de humanidad, no fue con el acento hipócrita de los montañeses.
Preguntó a quienes deseaban tener como rehén a Luis XVI, si no
era más terrible, más inhumano aún que la muerte tener a un
hombre esperando el golpe bajo la cuchilla suspendida.
Desviándose un poco de este asunto habló a la Convención de
reformas que debían practicarse una vez libre, en sentido
filantrópico, abriendo un horizonte inmenso en la carrera para
el bien público. La Asamblea se sintió transportada a otro ideal.
Sentía impaciencia por emprender el camino que tan
sabiamente había trazado Barère, llegar a la tierra prometida. El
rey era su único obstáculo y pasó por encima de su cuerpo. No
hubo a favor del sobreseimiento más que 300 votos y en contra,
cerca de 400. Esta segunda vez se dio muerte a Luis XVI.
La sesión se levantó a las tres de la madrugada del
domingo 20 de enero. El mismo día fue asesinado por un
guardia del rey uno de los que votaron su muerte: Lepelletier
Saint-Fargeau, a quien aborrecían a muerte los realistas, que lo
consideraban como tránsfuga de su partido. Orleáns y
Lepelletier eran sus Iudas; Lepelletier y su familia fueron
protegidos del rey, a quienes este había colmado, abrumado de
bienes, gentes del rey, con esto lo decimos todo. Lepelletier tenía
seiscientos mil francos de renta. Fue fiel al rey a su manera.
Miembro de la nobleza en los Estados Generales, fue el único, o
casi el único, que se opuso a le unión de la nobleza y el Tercer
Estado. Cuando la toma de la Bastilla, la realeza pasó a ser el
pueblo y él pasó a servir al nuevo rey, del mismo modo que
había servido al primero. Hay familias que necesitan, por
tendencias hereditarias, servir sólo a los poderosos mientras lo
son. En esto no hay hipocresía. Lepelletier fue sincero. Era un
buen hombre, de carácter apacible y generosos sentimientos,
hasta profesar un amor inmenso a la humanidad. En un ensayo
de Código Penal que escribió, se declaró enemigo de la pena de
muerte. Su plan de educación, del que hablaremos, y que
después ha sido notablemente desfigurado, está lleno de cosas
excelentes y prácticas. Lepelletier vivía subordinado a
Robespierre, le obedecía ciegamente, presidía con frecuencia los
Jacobinos en su lugar. Era uno de esos hombres por los que
Robespierre se tomaba molestias; le hizo confeccionar un
panfleto en contra de la llamada al pueblo. Los realistas no se
desesperaron por su voto. Se resistían a creer que el antiguo
magistrado a quien el rey colmó de favores, se atreviera a
proclamar su muerte en plena Asamblea. Lepelletier, aunque en
secreto le costara esfuerzos, entre su señor y sus principios fue
fiel a estos y votó por la muerte.
Muchos realistas no perdieron nunca la esperanza de salvar
al rey. Se comprometieron a ello quinientos, pero el fatal día
sólo se reunieron veinticinco; esto lo declaró el propio confesor
de Luis XVI. No todos los realistas eran nobles. Había gran
parte de empleados del palacio real, viejos guardias
constitucionales; esta guardia, lo hemos dicho ya, se había
reclutado entre espadachines muy valientes y atrevidos; gente
siempre menos dispuesta a la batalla que a preparar duelos o
asesinatos aislados. Estos bravi permanecían escondidos,
generalmente en el centro de París, hoy aquí, mañana allá, en
retiros fortuitos, en las tiendas de mujeres, sobre todo de
muchachas, vendedoras, a las que preocupaba su peligro. Los
bajos del Palais Royal parecían hechos expresamente para ello:
oscuras y bajas galerías de madera, con doble salida. Muchos de
ellos vivían en sótanos. En esos agujeros, anidaban a ratos los
hombres de los cuchillos. Uno de estos, llamado Pâris, hijo de
un empleado de la casa del conde de Artois, salió una noche del
domicilio de su amante, una joven perfumista, con dirección al
Palais Royal. Era Pâris alto, valeroso, inteligente, audaz.
Maldecía a su partido porque era incapaz de salvar al rey y
quiso eximirse de esta tacha de impotencia e incapacidad; lo
más bello, debió de pensar, sería matar al duque de Orleáns.
Pâris se paseaba siempre alrededor del Palais Royal. El día 20
un amigo le invitó a que descendiera a una de las tiendas
subterránea, a la del hostelero Février, instalada en los bajos del
Palais Royal. Allí vio a Saint-Fargeau. Este había comido en la
casa de Février, para recoger seguramente los rumores que
circulaban por palacio, saber lo que se decía de su voto. Saint-
Fargeau pagó su cuenta en el mostrador. Le llaman. Se acerca
Pâris: “¿Sois Saint-Fargeau? —Sí, caballero. —Pero si tenéis
aspecto de hombre de bien. ¿No habréis votado la muerte del
rey<? —He votado, caballero, por su muerte; mi conciencia así
me lo exigía< —He aquí, pues, tu recompensa”. Pâris le dio
una cuchillada en el corazón, dejándolo muerto. Después se
disfrazó, pero tan audaz era, que esa misma noche se paseaba
por el Palais Royal, buscando al duque de Orleáns. Malamente
herido en Normandía, se levantó la tapa de los sesos.
Este trágico acontecimiento pudo tener diferentes
resultados que no se preveían. ¿Pasaría el terror de los realistas
a los jacobinos? Se pudo temer esto. Estos últimos mostraron
admirable firmeza. Cogieron entre sus manos, digámoslo así, la
cosa pública. Cuando hizo Thuriot su proposición, se
declararon en sesión permanente, toda la noche, cerraron la
puerta, impidiendo que saliera nadie a revelar sus
deliberaciones, sus acuerdos, antes de que estuvieran discutidos
y aprobados. Los dantonistas, patrióticamente unidos a los
jacobinos, acordaron que la Comuna doblara todas las guardias
de París y que se dieran órdenes a las cuarenta y ocho secciones
para que detuvieran a todos los enemigos del orden. Los
jacobinos se encargaron de visitarlos cuerpos de guardia y de
asegurar por todos los medios la represión del complot realista.
Robespierre pidió algo más que excitar el celo del jefe de la
guardia nacional. Con gran presencia de ánimo, infundió valor
a los débiles y no permitió que se hablara de la muerte de
Lepelletier: “Un diputado ha sido ultrajado —dijo—, pero
dejemos esto y vayamos derechos al tirano< ¡Mañana,
alrededor del patíbulo, reinará una calma imponente y
terrible!<”.
¡Hecho extraño y que revela la prodigiosa exaltación de la
pasión de aquellos excelentes ciudadanos! Thuriot no dudaba
en creer que los intrigantes (la Gironda) eran cómplices de los
realistas. Y Robespierre, abundando en su opinión, pidió un
escrito en el que los jacobinos describirían las maniobras de los
intrigantes para destruir a los patriotas al día siguiente de la
ejecución.
(21 1793)
Interés que Luis XVI despierta entre sus guardias.—Cambio de los
sentimientos de la reina respecto al rey.—Se apasiona por él.—El rey,
depurado por la desgracia, no puede depurarse del vicio esencial de la
realeza.—El rey somete su conciencia al examen de los curas
refractarios.—Se le hace creer que es un santo.—Ejecución del rey.—
Su confesor da caracter de Pasión de Jesucristo a la muerte del rey.—
Efectos dolorosos de la muerte de Luis XVI.—Furor de la Montaña
contra la Gíronda.—Danton pide la unión.—Un juicio sobre el juicio.
Existía un peligro real y evidente, que no era ni la Gironda ni
los realistas, ni los cuatrocientos o quinientos realistas que
tomaron a empeño la salvación del rey. El peligro era la piedad
pública.
El peligro eran las mujeres sin armas pero sollozantes,
gimiendo, derramando lágrimas, era una muchedumbre de
hombres conmovidos, tanto entre la guardia nacional, como
entre el pueblo. Si Luis XVI había sido culpable, casi no se
recordaba; no se veía más que su desgracia. En su cautiverio de
varios meses se ganó el corazón de todos los que le visitaron en
el Temple, guardias nacionales, oficiales municipales, incluso la
propia Comuna. La víspera de la ejecución resultó tarea difícil
encontrar dos oficiales municipales que quisieran afrontar esta
imagen de piedad. Los únicos que aceptaron fueron, por un
lado un rudo tallista de piedra, tan rudo como sus piedras, y
por otro, un hombre muy joven, un niño, que sintió esa bárbara
curiosidad; tuvo motivos para arrepentirse; el rey le dirigió
algunas palabras de bondad que le traspasaron el corazón.
Un guardia nacional expresó ingenuamente a Cléry la
ternura que sobrecogía a quienes visitaban al rey. Un hombre
del arrabal expresó su vehemente deseo de verlo. Cléry accedió.
“¡Qué bueno es el rey —decía después—; cuánto quiere a sus
hijos! ¡Ah! ¡Jamás podré creer que nos haya hecho tanto daño
como han dicho!”.
El rey conversaba gustoso con los guardias municipales;
hablaba con cada uno sobre sus cargos, sobre los deberes de
cada profesión, y todo ello de un modo instruido, juicioso. Se
informaba al mismo tiempo de su familia, de sus hijos< La
familia era el punto vulnerable de Luis XVI y se apiadaban de
él.
¿Quién no sintió emoción al oírle decir el 11 de diciembre:
“Me habéis privado de pasar una hora feliz con mi hijo”? La
separación de los suyos era perfectamente inútil en un proceso
en el que, como este, no había que temer la comunicación entre
los prisioneros. Esa separación dio lugar a escenas dolorosas
que enternecieron el corazón de todos. El 19 de diciembre dijo a
Cléry, ante los guardias municipales: “Hoy es el cumpleaños de
mi hija< ¡Tal día como hoy nació y hoy no puedo verla!<”.
Algunas lágrimas rodaron por sus mejillas. Los guardias
municipales respetaron su dolor y alguno de ellos hizo
esfuerzos para no llorar también.
En su desgracia, Luis XVI tuvo una compensación, y fue el
cambio total de los sentimientos de la reina respecto a él.
Consiguió muy tarde, cerca de la muerte, algo inmenso, que
vale más que la vida y que consuela ante la muerte: ser amado
por aquellos a los que se ama.
La reina era muy novelesca92. Hacía mucho que había
dicho: “Mientras no estemos mucho tiempo en una torre no nos
salvaremos”. Ella se salvó moralmente. El cautiverio en el
Temple la elevó y la purificó. Se fundió de nuevo su alma, pasó
por el crisol del dolor. El mejor cambio que se operó en ella fue
el regreso a los puros y santos afectos de la familia, de los que
había estado muy alejada hasta 1789, y a partir de entonces.
Despreciaba a su marido porque no descubrió en él más que
pesadez y Vulgaridad. Su escasa resolución cuando lo de
Varennes y el 10 de agosto, le hicieron creer que a su esposo le
faltaba valor, pero en el Temple vio que en realidad estaba
dotado de una gran fortaleza; tenía su alma una fuerza pasiva
que se basaba principalmente en la resignación religiosa. Su
esposa participó del interés general viéndole tan tranquilo en
situación semejante, tan paciente entre los ultrajes, bueno con
los hombres y fuerte en la adversidad. La frialdad natural de las
mujeres mundanas se convierte en estos casos en ternura
inefable hacia el esposo, el padre de familia. ¡Quedan tan pocos
días para amarle<! Más que amarlo con ternura, la reina se
apasionó por él. Cuando cayó enfermo le cuidaba todo el día y
hasta ayudó a hacer la cama. A ese nuevo amor, la separación
iba a darle un carácter trágico y doloroso. La reina dijo que
quería morirse y que no comería. No lloraba, no derramaba
lágrimas, gritaba desesperadamente, traspasando el alma con
sus voces. Un guardia municipal no pudo contenerse durante
más tiempo, y con el consentimiento de los demás y bajo su
responsabilidad, reunió a la real familia para que al menos
comieran un día juntos. La sola idea de que iba a reunirse con
los suyos hizo vibrar de alegría a la reina. Abrazó a sus hijos y
cuando les participaron la noticia, la hermana del rey levantó
las manos hacia el cielo agradeciendo a Dios el favor del
guardia. La piedad venció, todos los presentes se deshicieron en
lágrimas, incluso el zapatero Simón y el feroz guarda del
Temple, que dijo llevándose las manos a los ojos: “¡Creo, en
verdad, que estas puñeteras mujeres me harán llorar!”.
El rey parece que siente el amargo placer de ser amado
profundamente poco antes de morir. Esta cruel herida fue la
que mostró a su confesor en el instante de su separación:
“¡Tanto amo y tanto soy amado!”.
En su testamento, por un sentimiento de generosidad y de
clemencia que honra su corazón, evita con fina delicadeza que
su mujer pueda sentir remordimientos por lo pasado y
comienza pidiéndole perdón a ella por los pesares que le haya
podido proporcionar: “Ella puede estar segura de que no le
guardo ningún rencor si ha cometido algún acto digno de
censura”.
La religión fue su ayuda en esos momentos extremos.
Desde que ingresó enel Temple, estuvo repasando elbreviario
de París, fortaleciendo su alma. Leía algunas horas al día y cada
mañana, al levantarse, permanecía largo rato orando
arrodillado. Su libro predilecto era el de la Imitación, que le
proporcionaba el consuelo de sus sufrimientos contemplando
los de Jesucristo. Su familia y la servidumbre creían que era un
santo. Depuró su carácter. Desaparecieron sus debilidades, sus
defectos naturales. Se habló de lo menguado de su mesa y lejos
de irritarse, dijo: “¡Mientras haya suficiente cantidad de
pan!<”. Lo que indica su fuerte temple de alma, según el
espíritu cristiano, es que tras pedir a la Convención que le
dejara ver a sus hijos y serle contestado que la Convención no
podía acceder a ello, dijo: “Esperaré algunos días más. La
Convención no me los negará”. Veía su muerte próxima y
aparentemente hasta ahora, se había negado esa alegría a modo
de mortificación.
¿La depuración de esta alma fue no obstante, tan terrible?
Podríamos extrañarnos, teniendo en cuenta el estrecho carácter
de su devoción. Diariamente, en las protestas por su inocencia
dirigidas al arzobispo de París, sumiso como una oveja a su
pastor, se observaba el carácter de su devoción acendrada. La
finalidad de tal devoción es la de purgar el alma, consiguiendo
así una menor acumulación de los defectos y que el vicio no se
vea tan favorecido. Luis XVI no tuvo más que un solo vicio, del
que no se pudo purgar. Siempre tuvo la convicción de la
legitimidad del poder absoluto, y en consecuencia, de los
medios de violencia que él creyó legítimos también y que podía
emplear para mantenerse en el poder. Esto explica que no
rectificara ninguno de los errores que constató y confesó, ni
siquiera a la hora de la muerte. Decía que él era el rey y creía
que esto era suficiente para cohonestar todos sus actos. En su
testamento, al recomendar a su hijo que reine ateniéndose al
espíritu de las leyes y de la Constitución, dice: “Un rey no puede
hacer el bien mientras no se le conceda la suprema autoridad: la
inviolabilidad de su persona”. Todo debe estar legislado, excepto
la autoridad del rey. Este debe ser absoluto. Luis XVI murió así,
en la impenitencia, llevándose consigo el principio que condena
a la monarquía: que un hombre se adueñe del pueblo.
En nuestro concepto, esta creencia del rey perjudicaba la
pureza de su conciencia. Confirmaba la existencia de su orgullo,
de su altivez más que regia. Era como una extraña deificación
de sí mismo. Sus guardias le pidieron objetos, prendas de vestir
para conservarlas como reliquias. “Sus restos mortales —dijo
Cléryya antes de morir eran sagrados para sus guardias”. A
uno le dio su corbata, a otro sus guantes. ¿Qué opinión tenía de
sí mismo el hombre que creyó que las menores bagatelas se
convertían en prendas preciosas por el hecho de haberlas
tocado él? Luis XVI estaba muy lejos de profesar la humildad
cristiana.
La Convención le autorizó a que escogiera el cura que le
había de auxiliar en sus últimos momentos. Él designó al
director espiritual de su hermana Isabel, un irlandés, discípulo
de los jesuitas en Toulouse, el abate Edgeworth de Firmont.
Este cura pertenecía a la iglesia de los que perdieron al rey,
iglesia no juramentada, iglesia oculta, que hasta junio de 1792
había perseguido cruelmente a los sacerdotes ligados a la
Revolución. Esta iglesia existía en la tierra, aterrorizada pero
viva, dispuesta a seguir persiguiendo, como hace desde que
reapareció93. Esta iglesia se apoderó del corazón de Luis XVI,
hasta el extremo de que su último acto fue de solemne simpatía
y confianza hacia estos enemigos de las leyes.
Cléry escribió la última y dolorosa entrevista entre el rey y
su familia. Si no la reproducimos no es porque no participemos
de las mismas emociones que experimentaron los que pudieron
presenciar tan patético cuadro. Estas emociones las sentimos en
la mayoría de los actos que ocurrieron en 1793; y no todos los
que perdieron su vida por la patria tuvieron el consuelo del rey,
que llegó al momento supremo sintiendo las caricias, el amor, el
consuelo de su familia que lo rodeaba, lo abrazaba, amándolo
con delirio mayor cuanto más se aproximaba la muerte. Luis
XVI fue al patíbulo ocupando la imaginación de todos,
dominando los latidos del corazón de todos; su desgracia
movió a piedad y le lloró toda la tierra.
¡Desigualdad execrable que aún subsiste, la de que un rey
sea más llorado que un hombre! ¿Quién ha contado los infinitos
detalles y accidentes patéticos, conmovedores, dramáticos, que
rodearon la muerte de los héroes de la Montaña y de la
Gironda? Nadie. Sin embargo, el género humano aprendería a
morir de ellos, tal fue el heroísmo, la fe inquebrantable con que
llegaron a la guillotina tantos patriotas franceses. Ninguno de
estos ha obtenido ni una palabra de elogio. Sólo se les ha
escapado alguna injuria baja y cobarde. ¡Vergonzosa ingratitud
la de la especie humana!
Luis XVI escuchó la sentencia en el Temple con notable
firmeza. Durmió profundamente la víspera de la ejecución. Se
despertó a las cinco y se arrodilló, y escuchó misa de rodillas.
Permaneció un tiempo cerca del brasero, porque le costaba
calentarse. Expresó su confianza en la justicia de Dios.
Prometió la víspera a su esposa que la volvería a ver por la
mañana, pero su confesor supo por él que evitaría tan terrible
momento a su familia. A las ocho, fortalecido y provisto de la
bendición del cura, salió de su gabinete y marchó a su alcoba,
donde le esperaban los guardias. Vio que todos tenían cubierta
la cabeza y pidió su sombrero. Después entregó a Cléry su
anillo nupcial, diciéndole: “Entregad este anillo a mi esposa y
decidle que me separo de ella con profundo dolor”. Para sus
hijos entregó un sello del escudo de Francia, transmitiéndoles la
insignia principal de la realeza.
Quiso entregar su testamento a un hombre de la Comuna, a
un exaltado, un furioso, Jacques Roux, de los Gravilliers, quien
se retiró sin decir una palabra, y lo más notable es que después
este Roux se vanagloriaba de haber contestado al rey
ferozmente: “Yo no estoy aquí más que para conduciros al
patíbulo”. Otro guardia municipal se encargó del testamento.
Le ofrecieron su levita y dijo: “No me hace falta”. El rey
vestía una casaca oscura, calzón negro, medias blancas y
chaleco blanco de muletón. Subió a su coche pintado de verde
acompañado de su confesor y dos guardias. Leía los Salmos.
Había poca gente por las calles. Las tiendas estaban
entreabiertas. Nadie había en las puertas ni a nadie se veía por
las ventanas.
A las diez y diez minutos llegó a la plaza. Cerca de las
columnas de la Marina estaban los comisarios de la Comuna;
alrededor del patíbulo colocaron una línea de cañones y las
tropas se extendían hasta perderse de vista. Por lo tanto, los
espectadores estaban extremadamente alejados del lugar de la
ejecución. El rey descendió de su coche y habló con su confesor.
Él mismo se desvistió y se quitó la corbata. Según un relato,
parece que el rey se contrarió al no ver más que soldados, y
dando con el pie en tierra, gritó fuertemente a los tambores:
“¡Callaos!”. Y como continuó el redoble, añadió: “¡Estoy
perdido, estoy perdido!”.
Los verdugos le querían atar las manos. El rey se resistió.
Parecían pedir auxilio. El rey miró a su confesor, pidiéndole
consejo. Éste se quedó mudo de horror y de espanto.
Finalmente pudo decirle: “Señor, este último ultraje hace que
sea mayor el parecido entre vuestra majestad y Jesucristo”. El
rey elevó su mirada al cielo y dijo: “Haced lo que queráis,
beberé el cáliz hasta los posos”.
Los escalones del patíbulo estaban extremadamente
empinados. Apoyado el rey en el cura llegó a la última grada y
corrió como si quisiera escaparse de su confesor, hacia el otro
extremo. Luis XVI estaba rojo, como congestionado. Los
tambores cesaron un momento y el rey extendió sus miradas
sobre la muchedumbre. Algunas voces gritaron a los verdugos:
“¡Cumplid con vuestro deber!”. Cuatro hombres se apoderaron
de él y le sujetaron las manos por detrás fuertemente; el rey
lanzó un grito terrible.
El cuerpo del rey, colocado en una gran cesta, fue
conducido al cementerio de la Madeleine y arrojado en la cal.
Por veneración o excediéndose la gente en sus ultrajes al rey,
los soldados y otros individuos mojaron papel, armas,
pañuelos, en la sangre que quedó en el patíbulo. Los ingleses
compraban las reliquias de este nuevo mártir.
Muy pocos se atrevieron a pedir gracia para el rey; pero
después de su muerte se sintió una sacudida de dolor. Una
mujer se arrojó al Sena; un barbero se cortó la garganta; un
librero se volvió loco; un viejo oficial murió de pasmo. La
realeza, muerta en Varennes, envilecida por el egoísmo de Luis
XVI el 10 de agosto, resucita por la fuerza de la piedad y la
virtud de la sangre.
Al día siguiente, apenas cumplida la fatal sentencia,
humeando aún la sangre del rey, se recibió en la Convención
una carta de sencillez terrible, amargo ataque a las conciencias.
Un hombre pedía “el cuerpo del rey para enterrarlo cerca del
cuerpo de su padre”. La carta estaba intrépidamente firmada
con su apellido.
La Montaña estaba muy agitada. La muerte de Lepelletier,
relatada por Thuriot, produce tremenda sensación. El relato no
estaba aún terminado cuando Duquesnoy (un fraile
exclaustrado, en continuo estado de furor), arrojó sospechas
sobre la Gironda, diciendo: “¡Son los que hace un mes nos
injuriaban, nos amenazaban hasta el extremo de dirigir contra
mí una espadal”. El golpe iba bien dirigido. La Montaña exigió
nuevamente la constitución del Comité de seguridad general,
cuya mayoría se componía de girondinos.
Un torrente de acusaciones cae sobre la Montaña. A la
derecha se le mezcla y se le inculpa. Robespierre, llorando la
muerte de Lepelletier, recomendando la unión, prepara un
nuevo golpe, pide que el nuevo comité de seguridad comience
sus trabajos examinando la conducta de Roland. La
Convención, dócil, suprime las oficinas de los periódicos en el
ministerio de Roland.
Pétion, torpe entre los torpes, cometió la imprudencia de
mezclarse en la gresca; subió a la tribuna y habló de la
desconfianza que reinaba en la Asamblea. En un instante
surgen contra él innumerables acusaciones: eran Tallien,
Thuriot, Collot d'Herbois; desde todas partes llegan los gritos,
protestas e injurias más violentos. El pobre hombre quedó como
estupefacto, no sabía qué decir.
Danton sintió piedad. Comprendió que no era aquella
ocasión para dar el último golpe al viejo ídolo popular, que
representaba todavía en la Asamblea la época humana de la
Revolución. Descendió Pétion de la tribuna y subió Danton,
quien dijo que seguramente se habían sufrido equivocaciones y
que él, Danton, no podía acusar a Pétion. Jamás la unión y la
paz fueron más necesarias. Nada de medidas violentas; las
visitas domiciliarias propuestas por alguien Danton las
consideró inútiles. Pidió el cambio del ministerio girondino;
que Roland abandonase el del interior; por otra parte, tampoco
le complacía que en el ministerio formado por jacobinos
figurase Pache como único ministro de la guerra. Habló
expresando sus sentimientos: “Tranquilidad, fraternidad, paz,
que cese la discordia interior y unámonos contra el enemigo
extranjero. Que olvide cada uno sus odios y piense en la patria
para darle su vida”. Danton recuerda a Lepelletier, no para
llorarlo: “¡Dichosa muerte! dijo con acento doloroso, penetrante,
profundamente sincero—. ¡Ah, si yo pudiera morir así!<”. Con
solemne silencio se escucharon estas palabras, se conmovieron
los corazones, toda la Asamblea pensó en el porvenir y quizás
todos repitieran en voz baja los deseos de Danton.
Una tumba cerrada es silenciosa, pero ésta no está cerrada;
es una tumba hambrienta, exigente, sedienta<
La cal del cementerio de la Madeleine es devorante, cálida;
humea, necesita mucho pasto. Luis XVI es muy poca cosa.
Necesita a nuestros grandes patriotas, a nuestros primeros
hombres, los héroes de la patria, los ciudadanos ilustres.
Aunque se haya abierto la tumba hemos de decir algunas
palabras: hemos de juzgar el juicio del rey.
Este proceso, lo hemos dicho ya, tuvo el efecto fatal de
mostrar al rey ante el pueblo rodeado de guardias, entre el
aparato de la fuerza y de la violencia, hasta crear un héroe
legendario cuyo nombre repetían las personas inocentes de
buen corazón. Luis XVI, en Versalles, rodeado de cortesanos, de
guardias, del mundo oficial, era un desconocido para el pueblo.
En el Temple aparece como debe ser un rey, en continua
comunicación con el pueblo, comiendo, leyendo, durmiendo
ante los ojos de todos; comensal, por decirlo así, del
comerciante y del obrero. He aquí un rey culpable que aparece
ante el pueblo con todo lo que tenía de tierno, de inocente, de
respetable. Es un hombre, un padre de familia; todo se olvida.
La naturaleza y la piedad desarman a la justicia.
Al mostrar al rey, éste sufre un cambio. El proceso hace de
él un hombre. En Versalles era un ser prosaico, vulgar,
bonachón, sencillote, sensible y blando de corazón, siervo de
sus propias costumbres, sujeto a su familia, fanático, pero con
devoción viciosa, sensual, hacia los manjares de la mesa. Un
encarcelamiento humanitario habría permitido al rey continuar
este mismo régimen, pero se le prodigaron los insultos, le
llovieron ultrajes, injustos muchos, atroces y mortificantes todos
y el rey templó su alma, haciéndose fuerte ante aquella
adversidad. Su pesada y vulgar naturaleza se esconde tras la
cortina del dolor. La resignación, la paciencia, el valor lo
ermoblecen, lo elevan; sagrado por sus infortunios, sus
desgracias, resulta un personaje poético; este cambio afecta a su
misma familia. ¿Quién hubiese dicho a la reina en 1788 que
amaría a Luis XVI?
Y sin embargo, ¿el fondo del hombre había cambiado? No;
nada lo indica. Ante la Convención continúa mintiendo; el
nuevo santo aparece igual en lo que afecta a su fondo; su doblez
no le abandona; siempre es un discípulo del jesuita La
Vauguyon.
En torno suyo se hace un trabajo terrible de conspiración
moral para afirmarlo en el dogma de su poder absoluto, en la
convicción profunda que él tiene de su derecho ilimitado.
Muere sin tener la menor noción de sus pecados. Resulta
inaudito, entre cristianos, creerse inocente y justo. ¿Qué digo?
Al rey se le hace creer que es un santo, una reproducción de
Jesucristo, y al aceptar esta similitud, el rey muere diciendo:
“¡Beberé hasta los posos del cáliz!”.
Torpe proceso que en vez de purificarlo (verdadero fin de
la justicia) envía ante Dios a un hombre que necesitaba mucho
tiempo para comprender y expiar sus faltas; su prisión, en vez
de servir como medio para comprender sus torpezas, colocando
al rey en el sitio del hombre, afirma la convicción de su poder
absoluto, perturbando su razón.
El resultado de su muerte en el patíbulo fue funesto. El
falso mártir desposó dos grandes mentiras. La iglesia vieja,
decadente, y la monarquía, abandonada por Dios desde hacía
mucho tiempo, terminaron esta larga lucha uniéndose,
reconciliándose ante la Pasión de un rey.
La sangre de éste les da nueva vida; engendra la muerte del
rey un nuevo ser, una nueva raza que pulula por Francia
exprimiendo sus pechos: el mundo del error y de la mentira, un
mundo de falsa poesía, una raza de sofistas impíos y
desalmados.
Fuesen los que fuesen los resultados del proceso del rey,
han de merecer nuestro respeto profundo y eterno. No se deben
juzgar por sus frutos, sino por el espíritu noble que los inspiró.
Los que juzgaron sabían demasiado bien cuánto les costaría su
trabajo en lo porvenir. Sabían que matando al rey se dictaban
sus sentencias de muerte, y así pudo decir Carnot: “¡Ningún
deber me ha costado tantol”.
Pensaron estos valientes que si perdonaban en el proceso
del rey el llamamiento al extranjero, la inviolabilidad de la
patria estaría comprometida para siempre. Creyeron que no se
podría arraigar la creencia de todas las naciones: la patria es
sagrada, y quien atente contra ella, morirá.
Cuando aún no existíamos nosotros, ellos nos garantizaron
el respeto a Francia, la integridad del territorio, la religión de
los límites. ¿Vivían en el error? Nosotros, a quienes ellos
pensaron salvar, no tenemos autoridad para censurarlos. ¡No,
hombres heroicos! Vuestros hijos reconocidos os tienden la
mano a través del tiempo< Hasta vuestros enemigos, que son
los mismos que los de Francia, han de respetar y honrar en
vosotros a los vencedores, a los fundadores de la República, su
vencedor para el porvenir.
(24 1793)
La unanimidad de la Convención respecto a la muerte del rey.—Causa
de su disolución.—El problema de la unidad no se había expuesto aún
seriamente—El carácter original de 1793 es la lucha de la unidad
contra el federalismo.—Todos, en 1789, eran federalistas o realistas.—
La ley destinó toda su fuerza a los municipios.—Reina una ciudad
afalta de un rey.—Brissot, federalista en 1789, en beneficio de París.—
Condorcet afirma que París, en 1789, es el instrumento de la
unidad.—Camille Desmoulins y Murat, en 1791, hacen un
llamamiento a los departamentos contra París.—La Gironda fue
arrastrada por la fatalidad de su situación a un involuntario
federalismo.—Se creyó entonces que la ley bastaría para crear la
unidad.—La educación puede preparar la unidad.—Hermoso plan de
educación de Lepelletier.—La nueva sociedad que cree que el niño es
inocente, no puede dejarle sufrir más.—Funerales de Lepelletier (24 de
enero).
Al día siguiente de la muerte del rey la Convención estuvo
admirable. Se creyó por un momento que iban a desaparecer los
partidos. La unidad de la nación, representada desde hacía
tanto tiempo por el rey, se dibujó en la Asamblea con trazos
más enérgicos. A cuantos creyeran comprometida esta unidad
se les podría decir: “Francia está en mí”.
Por unanimidad se acordaron importantes medidas para la
salvación pública.
El decreto enviado a los departamentos el 21 de enero fue
asimismo votado unánimemente. Los girondinos redactaron y
firmaron el decreto, reclamando para sí la responsabilidad del
acto que se acababa de realizar: “Este juicio —decía el decreto—
pertenece a cada uno de nosotros como pertenece a la totalidad
de la nación”.
Se votó, también unánimemente, un crédito de doscientos
millones de asignados y el levantamiento de trescientos mil
hombres. Se facultó a los municipios para que en el término de
ocho días proporcionaran trajes y equipo a las tropas. El ejército
nacional se componía de una mezcolanza de patriotas
voluntarios y de soldados, de entusiasmo y de disciplina.
La Gironda propuso la guerra contra Gran Bretaña y se
votó inmediatamente (1 de febrero).
Danton quería comenzar por un gran golpe, realizando así
su sueño: la unión de Bélgica. Aplazada hasta que los belgas
expresaron su deseo, aceptaron estos y se reunió el comité de
Niza, que pidió la nacionalidad francesa.
Los dantonistas propusieron un grave acuerdo para la
tranquilidad pública, solicitando la concesión de poder
ilimitado para las misiones que se enviaban. La primera misión
no tenía más que un propósito especial: asegurar las plazas
fuertes. Debía conseguir que sus actas fueran aprobadas por la
Convención. Danton propuso esta especie de dictadura
ambulante y la Asamblea entró en desconfianzas y suspicacias.
El joven Fabre d'Églantine formuló la proposición.
Dictadura en los comités tan fuertemente organizados,
dictadura en las misiones; éste fue el remedio que aplicó la
Convención a los peligros infinitos de la situación. En esto se
distingue de la Legislativa y la Constituyente, que hablaron
mucho sin hacer nada; estas dejaron la acción en manos del rey,
del enemigo, y colocaron a Francia a los bordes de un abismo,
con su bella doctrina de la separación de los poderes.
La Convención asumió todo el poder y trabajó en todas
partes, no sólo por la defensa del territorio, sino por el
mantenimiento de la unidad.
Los enemigos de Francia miraban y esperaban. “Francia
perecerá”, decía Pitt. “Se disolverá —decía Burke—, se
desmembrará convirtiéndose en un miserable estado de
federación de provincias”.
Estos juzgaban de acuerdo con la tradición de Francia, esto
es, que la unidad era el rey. De aquí se deriva precisamente el
concepto de que el rey no muere nunca, pues cuando bajaba su
cuerpo a la tumba se gritó con nueva fuerza: “¡Viva el rey!”.
Todo parecía que iba a volver al antiguo caos.
En el cementerio de la Madeleine se abrió una tumba. ¿Qué
vivas daría Francia?
¿La República? Muchos bretones preguntaban: “¿Y quién es
esta mujer?”.
¿La Patria? La gente que había vivido bajo el antiguo
régimen sonreía al oír esta palabra abstracta que traía a la
imaginación recuerdos esfumados, reminiscencias clásicas.
Piadoso olvido de los largos siglos bárbaros en que vivió. La
grosera visión de la monarquía les parecía realidad, mientras
que el nombre de la patria, que es para nosotros hoy lo más
sagrado, les parecía una palabra abstracta.
“¡Ya no hay autoridad, ni curas, ni rey! —decían los
insensatos del oeste—. Pues nos batiremos con la Nación”. No
sabían siquiera que la Nación eran ellos. Creían que la Nación era
el gobierno de París. El rey fue para ellos la ley viviente: “Si
quiere el rey, quiere la ley”, decían antiguamente. Y ahora
decían: “Muerto el rey, muerta la ley”.
Había tres causas de disolución:
El furor de estos cegados campesinos. Desde octubre de
1792 (un mes después de lo de Châtillon) se vieron en
Morbihan furiosas muchedumbres, a cuya cabeza figuraban las
mujeres (empujadas por sus curas) atacando a los magistrados.
Otra causa era la indiferencia, el aburrimiento, el egoísmo
creciente de las ciudades; cada una de ellas se quedaba en su
sitio; algunos cientos de hombres entusiastas gritaban aún en
las secciones.
La tercera causa de desorganización, y no la menos
importante, era el entusiasmo mismo de estos individuos de las
secciones, sus movimientos desordenados, irregulares, sin
subordinación a la acción general, sus esfuerzos discordantes y
dislocantes. Sobre todo los departamentos muy alejados
trabajan independientemente: esto significa un peligro
gravísimo. El Var, por ejemplo, dedicó sus contribuciones a la
creación de nuevo ejército para la defensa de su vida y su
dinero.
La Convención tenía algo más que hacer que defender la
existencia de Francia; nuestros reyes la han defendido
frecuentemente. Su misión especial, verdaderamente difícil, era
fundar por todos los medios la unidad nacional.
La unidad de la Patria, la indivisibilidad de la República, son las
palabras sagradas de 1793.
No es negativo el trabajo de este año terrible, en el que se
hace un llamamiento a la guerra civil. Se busca la resolución del
gran problema de la unidad que solo tenía por base la paz.
Fuera de la unidad no existe la vida. Este es un axioma
incontrovertible. No se suscitaba la unidad como materia de
pura controversia escolástica; era una cuestión de salvación para
la patria. Para los seres orgánicos la división es la muerte.
Cuanto mejor organizados están, mayor es la unidad, condición
esencial de su vida. Dividir al hombre es matarlo: la serpiente
vive tras haber sido cortada.
Francia, salida de la edad bárbara, no podía contentarse con
la falsa unidad real que durante tanto tiempo había encubierto
una profunda desunión. No podía aceptar por adelantado la
entonces débil unidad federativa de los Estados Unidos y de
Suiza, que no significaban más que una discordia tolerada.
Adoptar una u otra forma, era o perecer o descender, bajar un
peldaño en la escala de los seres elevados y colocarse al nivel de
criaturas inferiormente organizadas que no necesitan la unidad.
Apenas vislumbró Francia la feliz idea de la verdadera
unidad (lejano fin del género humano), quedó seducida, amó de
corazón esta forma. Cualquiera que piense o hable de los dos
enemigos, realismo y federalismo, las dos formas de la
discordia, es un enemigo de la humanidad, un asesino de
Francia.
Fundar tan elevada unidad era un grave problema. No
solamente no se resolvió, sino que en adelante no se planteó de
nuevo. La Revolución que se burlaba del tiempo, en su
precipitado curso, sorprendió un día al mundo con esta
imprevista cuestión. Nadie la soñaba en 1789. En 1793 la esfinge
se colocó frente a Francia y le dijo: “¡Adivina o muere!”.
¿Cómo contestar? Nada se había estudiado, nada se
encontraba en los libros. El trabajo que se hizo para descifrar el
enigma fue encarnizado. Se estudió en la propia sangre,
marchando hacia la solución a través de la eliminación de todo
lo que se alejaba del tema.
¿Quién hubiera podido iluminarles? No tenían más que un
libro, una Biblia consultada siempre ardientemente: esa Biblia
era Rousseau, pero Rousseau sobre este punto no tiene una
opinión fija; se muestra unitario en un pequeño estado en su
Contrato social y federalista para una nación grande en su libro
Gobierno de Polonia.
Se trataba de saber cómo un gran estado no monárquico
obtenía su unidad.
La experiencia no les decía más que los libros. Como
ejemplos de organización, se presentaban los Estados Unidos de
Holanda, Suiza y América, tres compuestos imperfectos de
débiles piezas heterogéneas: los dos primeros decaídos y el
tercero grande, pero desorganizado siempre. Su situación
singular, entre el mar y el desierto, contribuye a esto.
La vieja Francia, a pesar del carácter de unidad que le dio la
monarquía, con su infinita diversidad de costumbres, sus pesos,
sus medidas, sus aduanas entre provincias, con sus regiones de
diversos patrimonios y privilegios, tenía mucho de la debilidad
y de la heterogeneidad de los estados federativos. Bajo un rey
fue como una federación grosera en la que todas las formas
sociales, feudos, repúblicas, coexistían en confusión
inexpresable, en ridículo desacuerdo.
En este estado de cosas más de una vez se piensa en el
restablecimiento de la federación de feudos: “Amo tanto a
Francia —dice bajo Luis XVI el buen duque de Bretaña— que
en vez de un rey quisiera tener seis”. Los Guises decían lo
mismo. Cazalès y su partido no dudaron en presentar a Bretaña
como aliada de Francia, ni más ni menos; los constitucionales
de la época decían por boca de Barnave: “Es necesario que
Francia escoja: federación o monarquía”.
La Asamblea constituyente, con admirable inconsecuencia,
proclamó que la unidad estaba en el soberano, en el pueblo, no en
la realeza. Ya no es la monarquía el medio conducente a la
unidad; cesa como religión. Si ya no es religión, no es nada. Era
preciso eliminarla, pues mientras el cuerpo extraño está en las
carnes se mantiene la fiebre.
La Asamblea constituyente, al hacer la división
departamental, enervó, anuló los directorios de los
departamentos (nuestras prefecturas de hoy) y concentró la
fuerza real en los municipios. En esto sirvió poderosamente a la
Revolución. Estos directorios, siempre en poder de los notables,
eran como un nido de aristócratas. Los municipios, por el
contrario, bajo la acción incesante de los patriotas, se fueron
democratizando.
El rey, desde 1789, no existe más que como obstáculo. El
nuevo soberano, el pueblo, aún no está organizado para actuar
a la vez, ni puede manifestar la unidad que reside en él. La
ciudad de París es, en cierto modo, el poder ejecutivo de
Francia. Es él quien manifiesta la fuerza y la unidad central, sin
la cual Francia habría muerto.
París ha cometido grandes errores que se conservan vivos
en mi memoria, pero cuando pienso en el bien que ha hecho
para la libertad de la especie humana, siento deseos de besar la
piedra de sus monumentos y el empedrado de sus calles<
Y lo que digo de París, lo digo de toda Francia. ¿Qué es
París más que una pequeña Francia reunida, una unión de
todas nuestras provincias? Nada importa el odio de algunos
provincianos hacia París; a quienes aborrecen es a ellos mismos.
Cualquiera de esos, que coja a un hombre que pasee por París y
se encontrará con un normando, un provenzal< No hay más
que un tercio de parisinos de raza. El resto, si ellos mismos no
son de provincias, son hijos o nietos de provincianos.
En 1789 París tomó la Bastilla; organizó la fuerza armada
de la Revolución, la guardia nacional y proporcionó dos mode
los, uno para el armamento y otro para la moralidad en las
costumbres. Esta uniformidad era muy significativa; todas las
grandes federaciones de provincias se ligaban a París; nada hay
de extranjero dentro de Francia. Tal municipio de Auvernia le
pide pólvora y se le envía; por otra parte resulta justo que estas
mismas provincias procuren aprovisionar a París de cuanto
necesita, ya que el pueblo combate por su libertad. Los
parisinos, espada en mano, adquieren en Normandía el trigo
realista que estos no quieren enviar.
¿Cuál será la organización de París? Es esta una cuestión
decisiva para Francia. El realista Bailly quiere que el alcalde y la
alcaldía tengan gran autoridad; el republicano Brissot propone
un plan que anula esta monarquía municipal.
Entre el rey, que es el enemigo, y la Asamblea
constituyente, que convive con el enemigo, Brissot busca un
punto de apoyo en la propia ciudad. Sienta el principio de que
la ciudad ha de organizar lo que es esencial en la ciudad misma;
sostiene que las ciudades federadas de una misma provincia
tienen los mismos derechos en lo que respecta al interés
provincial: “Siempre —dice— los principios de las
administraciones municipales deben ser conformes a los de la
constitución nacional”. Esta conformidad es el lazo federal que
une las partes de un vasto imperio.
La palabra federal, empleada por los realistas en 1789 y
adoptada por los jacobinos en 1793, hizo guillotinar a Brissot y
con él a toda la Gironda. Realistas y jacobinos dicen
unánimemente: “Examinad bien la palabra federal. ¿No es
evidente que Brissot ha querido rebajar el mérito de Francia
convirtiéndola en un estado de provincias parecido a los
Estados Unidos de América, o más bien con el deseo de
disolver Francia como polvo impalpable o estableciendo una
Francia compuesta por cuarenta y cuatro mil pequeñas
repúblicas?”.
Esto no es nada evidente.
Una federación en la que cada elemento municipal ha de tener
el mismo carácter que la constitución nacional, como dijo Brissot, no
puede tener semejanza con la federación de América del Norte.
Se necesita estar ciego para confundir una federación de
elementos idénticos, que es de lo que se trata aquí, y una
federación de elementos heterogéneos y discordantes.
Hay que ir más adelante. Brissot jamás soñó entonces ni
después con la federación.
Su plan de 1789 debe ser juzgado solamente desde el punto
de vista de 1789. Contra el rey, contra una asamblea
monárquica; ¿cómo si no así ha de esgrimir Brissot la palanca
de la República? Pide que se organice París.
Apenas la capital realice esta organización, las demás
poblaciones seguirán el mismo camino. ¿Se podían encontrar
elementos de fuerza republicana fuera de París?
La palabra de Brissot, por la cual fue tan atacado, era la
palabra necesaria en 1789, la palabra de la circunstancia, de la
salvación pública: París organizado por París, luego las demás
federaciones provinciales se organizarán imitando a París. A
pesar del rey, de la Asamblea, Francia entera, como llevada por
una misma corriente, marcha solemnemente hacia la República.
Era injusto representar sin cesar una palabra dicha en cierta
situación, una palabra datada con una fecha precisa, bajo una
circunstancia especial, como la inmutable teoría del que la había
lanzado.
Nada se ha dicho tan elocuente acerca de la unidad de la
patria, sobre la indivisibilidad de la República, como los
discursos de la Gironda. Tanto amaron la unidad que murieron
los girondinos por ella. Vergniaud, el 20 de abril, cuando
algunos de sus amigos querían que se convocara a las
Asambleas primarias, dijo que esta convocatoria salvaría a la
Gironda, pero podría perderse Francia. Hacer un llamamiento
al pueblo en el momento mismo en que iba a estallar la guerra
civil, en el momento de la invasión, era muy peligroso; podía
provocar la disolución nacional. Los girondinos no hicieron
objeción alguna el día en que la Asamblea fijó su criterio;
aceptaron silenciosamente el gran discurso del heroico orador y
se desautorizaron, salvando y sancionando con su muerte la
unidad fundada por ellos.
Fue uno de ellos, Rabaut Saint-Étienne, quien el 9 de agosto
de 1791, hizo proclamar la unidad indivisible de Francia.
Condorcet, en 1790, en un admirable opúsculo, afirmó que
París era el instrumento de esta unidad.
La admiración de París por Lafayette era un justo motivo
de suspicacia de las provincias contra la capital. Camille
Desmoulins y Marat, por esta razón, lanzaron contra París en
1791 los más atroces anatemas: “Confíe en los departamentos —
dice Marat—, no en los mirones imbéciles”. “¡París, París —dice
Desmoulins—, cuidado que no adviertan tu conducta en los
departamentos!< ¡Tú necesitas de ellos para existir, ellos no te
necesitan a ti para ser libres!<”. Después del 17 de julio dice
que “París verá cómo los departamentos, indignados, lo
abandonan por su corrupción si se constituyen en Estados
Unidos”.
Ocurría esto en 1791. París, por sus grandes esfuerzos,
estaba fatigado, debilitado. Los departamentos, es preciso
decirlo, comenzaban a desempeñar su papel. Muchos hicieron
sacrificios sobrehumanos: Marsella, Burdeos, el Jura,
levantaban a las gentes en armas, los pagaban, gastando
enormes cantidades, durante todo el año de 1792. Los
departamentos obtuvieron una parte de gloria en la jornada del
10 de agosto; fue menos apreciable la parte que les correspondía
por los hechos del 2 de septiembre y se cometió la injusticia de
no acusar más que a París.
En la espantosa crisis que atravesaba París, se vio obligado
a apelar al patriotismo local y también a tener fe en el espíritu
de los departamentos. A este accidente circunstancial se le puso
el nombre de federalismo. Uno de los hombres menos
separados de la recta línea revolucionaria, Cambon, generalizó
estas ideas. En el terrible momento del 27 de marzo de 1793,
cuando el comité de defensa, alarmado por la situación, pidió
auxilio a los ministros y a la Comuna, Marat dijo que en tal
crisis la soberanía del pueblo no era indivisible, que cada
comuna era soberana de su territorio y que el pueblo podía
tomar las medidas que estimara favorables a su salvación.
La Gironda, en septiembre de 1792, a la entrada de los
prusianos, pensó por un momento en abandonar París,
anárquico y furioso, difícil de defender, casi imposible de
sostenerse frente al enemigo. Algunos diputados del Mediodía,
de indiscutible valor, Barbaroux, entre otros, le mostraban a
madame Roland en el mapa esas regiones felices, esas ciudades
republicanas que prestaban todo su apoyo a la patria. Se trató
de llevar al Loira la gran línea de defensa, que sirvió otra vez a
Carlos VI, en su extrema debilidad, para defenderle contra los
ingleses, dueños absolutos del Norte.
Danton se opuso a ello con energía. Aquel día se demostró
que el genio de la Revolución no residía en los girondinos, pero
por su patriotismo, su heroísmo, su pureza, nadie estudiará su
historia sin sentir admiración y respeto.
He aquí el fondo de las cosas. Los girondinos eran
inocentes; querían la unidad incluso a cambio de la muerte y se
sacrificaron.
¿Entonces las violentas acusaciones y calumnias de la
Montaña eran una falsedad?
Seguramente asombrará nuestra contestación.
No, la Montaña no calumnió a la Gironda.
Los girondinos, unitarios de corazón, eran arrastrados por
la fatalidad a un federalismo involuntario.
Los jefes de los departamentos, los notables, los ricos, todos
los tibios amigos de la República, los realistas disfrazados,
todos se hacían llamar girondinos. Su disposición era muy
peligrosa y a propósito para debilitar el nervio de la
Revolución, disminuir la influencia central y aumentar la fuerza
local que era la suya. Estos hombres en general eran enemigos
de la unidad.
He aquí, pues, los girondinos, una veintena de abogados,
de gentes de letras, los fundadores de la República, los
promotores de la gran guerra, los creadores de la igualdad, los
forjadores de picas, los que hicieron el 10 de agosto; he aquí los
infortunados, reconocidos de buen o mal grado por los jefes de
los ricos, los jefes de los tibios de los que antes hablábamos, de
los patriotas hipócritas, los jefes de todos los que sostuvieron el
caciquismo local contra la unidad de la patria.
No tenían otro medio de separarse de todo ello más que
afilando la espada, arrancándosela de las manos a la Montaña y
volviéndola contra sus falsos amigos, votando a favor del
tribunal revolucionario y del Terror< Prefirieron morir.
Entre abril y mayo de 1793 su situación fue comprometida,
terrible, escuchando los abucheos de las tribunas, siendo
sometidos a los últimos ultrajes, cuando se les lanzaban, se les
escupían basuras< Entonces se les escapan gritos de venganza,
imprudentes llamamientos a las regiones< Ya no dudaron más,
quisieron morir; tenían sed de su propia sangre.
La Montaña podía matarlos, pero no debía tolerar que se
les insultase. ¿Ultrajada en ellos la representación nacional no
era ultrajar la de todos?
El furor de la Montaña contra los federalistas fue tan ciego,
tan rayano en la locura, que ni siquiera advertía que caía ella a
cada instante en la misma herejía política que censuraba en sus
adversarios. ¿Si el federalismo es la disgregación, la exclusión,
el aislamiento, no es peor el federalismo de una ciudad que
quiere gobernar a toda una nación? ¿Qué digo? En esta ciudad
una sola sección se alzó, por decirlo así, contra todas las demás.
La sección de los Cordeleros, por ejemplo, se hizo traer los
libros del registro y censuró las sentencias, las modificó. Los
seccionarios que a cada instante llegaban a la Convención, a la
que comunicaban las órdenes de la multitud, no representaban
más que exiguas minorías. La parte mandaba al todo, pero una
parte era imperceptible. Se dirá que esta parte era la compuesta
por los patriotas, por los bien intencionados; pero esta parte no
podía gobernar como no fuera dando un solemne desmentido a
los puros principios republicanos, a la soberanía del pueblo.
¡Yo no acuso ni a unos ni a otros! ¡Es el tiempo quien
estudia el carácter de nuestra Revolución! El elevado ideal
moderno, la unidad de un inmenso imperio regido por la ley,
sólo se entrevió en el 89; desde el 92 se busca su realización. ¿De
quién es la culpa? ¿De la precipitación de los hombres? No, de
la de los acontecimientos. La propia monarquía al verse
amenazada y llamar al extranjero en su favor, lleva a Francia
hacia el camino de la República, arrojando a la nación en la
aventura de 1793, buscando un nuevo mundo, el mundo de la
unidad, en beneficio del porvenir.
¡La unidad! ¡El sueño eterno del linaje humano! El día en
que se creyó poseerla, cuando se creyó poder hacerla realidad
en la sociedad que desde 1789 manejaba los destinos del
mundo, todos se estremecieron de placer. La alegría les dio
vértigo. Nadie hubo que al ofrecerle Dios esta copa se mojara
los labios impunemente. Una embriaguez salvaje, como las de
los antiguos misterios divinos, se apoderó de los filósofos, de
los racionalistas, haciéndoles delirar. La unidad de la patria fue
para ellos la única vida real. Aniquilar este dogma, de cerca o
de lejos, era a sus ojos asesinar a la misma patria y merecía tres
veces la muerte. Éste es el secreto de cuantas tragedias tengo
que contar.
Lo que caracteriza a esta época es que, a pesar de la
impaciencia que reina, se espera que la unidad llueva ya hecha,
del cielo y se aplique como si fuera un milagro desde lo alto de
la ley. En su ingenua fe hacia el poder de las leyes, hacia su
invencible eficacia, creían que una vez implantada la unidad,
esta existiría; no parecía que se dieran cuenta exacta de los
medios que había necesidad de emplear. La unidad, antes de
que se decrete desde lo alto, ha de existir, ha debido florecer
entre los ciudadanos, en el fondo de las voluntades humanas; es
el fruto de las creencias nacionales.
Modificar estas creencias es obra del tiempo, sin duda, y no
se puede acusar al legislador por no poder encerrar los siglos en
una ley. Sin embargo, nada nos dispensará de estudiar el
trabajo que entonces se hizo, su verdadero fondo. Existen dos
partidos y ninguno de los dos se da cuenta exacta del hecho que
realiza. La obra social y religiosa es grandiosa, pero no lo saben
del todo. Ignoraban que su misión no era la de repetir
vagamente, como el cristianismo, la palabra unidad. Su misión
era buscar efectivamente la unidad, pero por medios serios,
grandes y dignos. El cristianismo fracasó en esta tentativa; bajo
su dominación, la más fuerte y absoluta, vimos cómo se fundían
dos pueblos en uno: el pueblo pequeño de arriba, que siguió la
vía llamada de la civilización, que creó la literatura de los
Racine y de los Boileau; y el gran pueblo de abajo (que es casi
todo el mundo) abandonado, inculto, casi sin comunicación con
el otro pueblo, sin lengua común, sin una educación común;
hablando sus dialectos, rezando sin que nadie los entienda y sin
que la Iglesia misma comprenda lo que rezan. ¡Espectáculo
impío, bárbaro, que causa dolor a quien siente en su corazón la
menor chispa de amor a Dios!
El problema de la Revolución era acabar con ese cisma
desolador al que el cristianismo ha puesto tan poco remedio,
crear un alma idéntica en una fe idéntica, que haga desear,
querer la identidad de la ley. La ley supone una educación que
ha de seguir precisamente el principio de la misma ley y esta
educación implica principios fijos, de fe social y religiosa.
Un velo encubre esta cuestión a los hombres del 93.
Marchaban arrogantes, sin vacilar, hacia la consecución de su
ideal sublime, la ley soberana del mundo, sin distinguir bien la
vasta región que los separaba de este fin, la región de las artes
infinitas que ha creado la civilización y la educación para
preparar los hombres para mayores evoluciones. Entrevieron
un punto, la potencia de las fiestas nacionales, la de la
instrucción y el teatro, la de la vida en común para los niños
pequeños, pero no podían precisar qué métodos de enseñanza
primarían.
La primera tentativa de un plan de educación ha hecho la
gloria de Lepelletier Saint-Fargeau. Este hombre honrado se
elevó sobre si mismo y trazó un plan de educación que era
como una continua serie de reflejos de su extraordinaria
bondad. Verdadero representante de la Revolución, no era
indigno de morir por ella. Los realistas arrancaron esta vida que
contenía la más generosa resolución, el más humano y delicado
proyecto.
Lepelletier, en este proyecto, poco literario de forma,
admirable por su intención práctica, establece que se trate antes
de atender a la educación que a la instrucción: confiesa que no
tiene esperanzas de igualdad sin la fundación de una ley
igualitaria para una educación común y nacional. La sociedad
debe proporcionar esta educación, pero no la sociedad sola
(como en las instituciones de Licurgo), la sociedad con la ayuda y
la vigilancia de los padres de familia, cerca del hogar, de modo que
el padre y la madre no pierdan de vista al niño.
Si éste es pobre se le alimentará en el mismo colegio94.
Desaparecerá el indigno espectáculo de que el hijo del pobre,
que es quien más necesita educarse e instruirse, no sea
admitido en los altos centros.
¡Ah, tenemos la esperanza de que en la tierra
desaparecerán los niños miserables y hambrientos! ¡Se persigue
el mejoramiento social del hombre y es preciso que se piense en
el pequeño! ¡Si se ha de sufrir, suframos nosotros los hombres,
pero a los niños, que son inocentes, no les debe faltar nada, que
estén protegidos y garantizadas sus vidas! Esta es la primera
ley si ha de existir la patria, la patria que decían los griegos,
designando con respeto a los legisladores; si en la ley se trata de
castigar los delitos del hombre, proteged al niño y veréis qué
pronto se suprimirá aquella ley.
Una de las antiguas y bárbaras creencias era la de
considerar culpable al niño desde el momento en que había
nacido: culpable de un pecado que no había cometido y que por
lo mismo no debía expiarlo; si se admite la enormidad teórica
de creer que un niño ha nacido culpable, se admitirá también la
brutal práctica de ver en el origen del nacimiento el porvenir de
un ser.
La educación en la Edad Media, se denominaba Castigo.
Castigar las cosas insignificantes es la obra de Dios. ¡Y Dios
castiga a quien nada ha hecho!
¿Oís los gritos, los llantos de estas pobres criaturas?<
Están en la escuela; es el infierno de aquí abajo.
¡Tres veces benditas sean las cenizas del hombre honrado y
cariñoso que dio a la Revolución este carácter educador y
humanitario: que el niño no tenga más frío ni hambre, que se le
eduque, se le instruya para que ame a la patria!
Los funerales de Lepelletier fueron solemnes. Tuvieron, por
decirlo así, algo del amor que él profesaba a los niños. Detrás
del cadáver, presidiendo los funerales, se hallaba la hija de
Lepelletier, la hija de la República, solemnemente adoptada por
Francia. Cerca de ella iban otros niños, por lo que la adoptada, a
través de esos hermanitos y hermanitas que se le daban ese día
para remplazar a su padre, sintió el consuelo y el abrazo de la
patria.
El cuerpo descubierto y sangriento fue expuesto en primer
lugar en la plaza Vendôme, donde el presidente de la
Convención colocó una corona sobre la cabeza del cadáver; un
federado de los departamentos derramó las penas de Francia y
sus lágrimas sobre el mártir de París.
La enorme comitiva marchó por la calle de Saint-Honoré. El
duelo fue sincero. La Convención, la Comuna, toda Francia
revolucionaria lloraban, pero no fingidamente; la mayor parte
de ellos sentían que acompañaban a su propio cortejo fúnebre.
Ese cuchillo que se había dejado sobre el cadáver, cerca de su
herida sangrante, planeaba sobre todos ellos. El asesinato de
Basville en Roma, que se acababa de conocer, revelaba a los
amigos de la libertad cuál era su porvenir. El derecho público
no era nada; Francia vivía fuera de la ley del mundo. Se vio esto
cuando en Rastadt fueron sableados nuestros plenipotenciarios
por los dragones austriacos. Se vio en Inglaterra, donde se
organizó contra nosotros una odiosa guerra, haciendo circular
moneda falsa, asignados falsos, para arruinar a Francia,
llevándola a la bancarrota, arrancándole el honor.
Esta generación estaba abocada a la ruina, a la muerte.
Mientras que por París se conducía el cadáver de Lepelletier, se
llevaban a Londres las reliquias de Luis XVI: sus cabellos, los
pañuelos manchados en su sangre. Eran las primeras banderas
de una guerra que había de durar veinticinco años.
Nadie podría calcular los grandes sacrificios que costaría
esta guerra. Inglaterra no podía adivinar que le sería necesario
utilizar la aterradora suma de cuarenta mil millones. Francia no
podía imaginar que diez millones de hijos suyos
desparramarían sus huesos por toda Europa.
La Convención, la Comuna, siguiendo a Lepelletier, sabían
que no tardarían en reunírsele. Todos sustentaban esta creencia.
Todos tenían medido el tiempo de su vida. Las banderas
mostraban frecuentemente negros velos. Los tambores batían
con fúnebre solemnidad; las trompetas, conservando sus
siniestras sordinas, producían sonidos graves como un canto a
la muerte.
Seguros como estaban de que iban a perecer, ¿habían de
morir sin haber hecho nada útil? Quisieron dejar leyes, pero
¿qué son las leyes sin los hombres? ¿No era la Revolución más
que la promulgación de una fórmula sublime legada a las
generaciones futuras, inútil al mundo actual, hacia la cual se va
siempre y siempre siguiendo un camino peligroso? Más de uno
sustentó tan sombríos pensamientos.
Cuando llegaron al Panteón, el hermano de Lepelletier,
emocionado, pronunció una solemne oración fúnebre,
prometiendo publicar su plan de educación, plan que nosotros,
en nuestro profundo respeto, llamaremos la Revolución de la
infancia.
La Convención, puesta en fila alrededor del féretro que
había que dejar allí, juró la salvación de la patria. Todos,
montañeses y girondinos, dando una tregua a sus odios, se
prometieron unión y fraternidad, palabra sincera, pensamos, en
medio de tan gran peligro público. Es la última vez que fue
dicha.
(13 1793).
Fines egoístas de la coalición.—Pitt no quiso intervenir en el proceso a
favor del rey.—A Pitt le acompañó la fortuna más que la previsión.—
Dominación de Inglaterra sobre Nápoles por los favoritos de la
reina.—Acton y Emma Hamilton.—Cruel asfixia de Italia,
especialmente bajo el gobierno romano.—Maury y Madame Adelaida
en Roma.—Es asesinado Basville (13 de enero).—El papa perdió a
Luis XVI.—Su influencia interviene en la preparación de las guerras
de Bretaña y de la Vendée.—Heroísmo de la Bretaña republicana.—
Los ingleses esperaban el progreso de la anarquía.—Esperanzas que el
pillaje de Parts da a los ingleses.—Dumouriez hace creer que los
ingleses quieren tratar con él.—Opiniones contrarias de Dumouriez y
los girondinos.—La Gironda quiso la guerra universal.—Se declara la
guerra contra Inglaterra (1 defebrero).
Puede juzgarse la moralidad de la coalición sin frases; algunos
hechos bastarán.
Francia, a decir de las potencias, había matado la moral,
suprimido el derecho y ellas estaban a sus anchas. Estas
naciones que criticaban la moralidad de Francia demostraron
desde hacía algún tiempo y aún en el mismo 1793, que no
poseían ni escrúpulos, ni delicadeza.
Entramos en el más anárquico y salvaje de los tiempos:
quien pueda coger, cogerá.
El primer acto fue el sacrificio mutuo que se hicieron
Inglaterra y Rusia, de las dos causas por las que una y otra
parecían comprometidas por honor. Inglaterra suspiraba por
Polonia y Rusia quería ser la dueña de los mares. Era como una
división tácita entre dos grandes potencias: para ti el mar, para
mí la tierra.
El 16 de febrero se realiza otra invasión en Polonia. Prusia
entra para proteger la libertad de los polacos; solamente una
vez adoptada esta actitud, comprende que no puede realizar su
fin si no es apropiándose de Dantzig (24 de febrero).
También vemos a los austriacos y a los ingleses saquear
Tolon y otras plazas del Norte, atravesados de dolor por la
muerte del rey. Los austriacos, en Condé, enarbolan el águila
imperial. Los ingleses dueños de Tolon se niegan a la entrada
de emigrados y del hermano del rey. Los emigrados dicen
furiosos: “En este caso lo mejor que podemos hacer es unirnos a
los jacobinos”.
En Francia hay una región donde el realismo fue heroico, la
Vendée. Jamás los ingleses quisieron aproximarse a este punto.
Charette y otros les pidieron auxilio, pero los ingleses sólo los
socorrieron indirectamente para que continuase la guerra sin
resultados decisivos. No era intención de los ingleses hacer
fuertes a los realistas.
Ya hemos revelado el objeto de la coalición de naciones.
Nos resta ahora hacer la historia de las gentes honestas que
intervienen en estas cuestiones.
Pitt era un hombre extremadamente serio. Se asegura que
no rió en su vida más que tres veces. En estos casos se le
escaparon palabras bajas o triviales en desacuerdo abierto con
su ordinaria rigidez, palabras sinceras, apasionadas que salían
del corazón y revelaban su fondo. Con motivo de la noticia del
incendio de Santo Domingo y de que los negros degollaban
todo lo que se les ponía por delante dijo: “Ahora los franceses
podrán tomar su café con caramelo”. Cuando se dijo que
España entraba en la gran guerra, dijo Pitt, creyendo ya que se
había apoderado de las colonias españolas: “No pondremos un
puchero mas grande y a pesar de ello el caldo será mucho
mejor”. El 21 de enero fue para él una fecha terriblemente
agradable; creyó que Francia se arrojaba a la tiranía: “No habrá
hecho Francia más que conocer la libertad. Será un blanco en el
mapa de Europa”.
Esperó fría y pacientemente la muerte de Luis XVI. En
vano, Fox y Sheridan, en un noble deseo de su corazón (y que
expresaba fielmente el pensamiento nacional), consiguieron, a
finales de diciembre, que la Cámara de los Comunes invitara al
gobierno a intervenir en la Convención. Pitt quedó como mudo.
Especuló sobre el terror que produciría el acontecimiento. Los
ingleses se indignaron de la forma como juzgaron a Luis XVI95.
Cuando se acordó la intervención, Pitt comunicó al cónsul
francés que debía abandonar la capital en un plazo de
veinticuatro horas.
El ministerio inglés no tuvo inconveniente en confesar ante
la Cámara de los Lores el motivo político de tan brusca
expulsión, que no era otro que el temor al contagio
revolucionario, a la propaganda jacobina que hacía el enviado
de Francia.
La aristocracia inglesa, aterrorizada, se agrupaba en torno a
Pitt. Tenía prisa por que una guerra brusca y violenta aislara los
dos países para siempre, asegurando a Inglaterra los beneficios
de su posición insular. La aristocracia se arrojó a los brazos de
un hombre que por sus odios y rencores podía crear entre los
dos pueblos antipatías profundas y eternas.
Pitt nació wigh y se convirtió en tory; de entre sus
sentimientos sobresalía el odio, querida y preciosa herencia de
su padre Chatham. Y así repetía frecuentemente: “Lo mejor del
amor es el odio”. Odió tanto que se hizo amar.
Se dejó amar por la vieja Inglaterra feudal, obstinada en el
error y la injusticia, que frente a la Revolución se moría de odio
y miedo creyendo ver desembarcar a cada instante los Derechos
del Hombre.
Se dejó amar por la Inglaterra mercantil, celosamente
inclinada sobre el mar. Esta creyó en la desaparición de la
marina francesa.
Se formaba entonces otra Inglaterra creada por Pitt y
dedicada a él; era una gran nación ociosa: hablo del mundo de
la Bolsa y de los acreedores del Estado. En Francia se divide la
tierra y en Inglaterra es la renta lo que se divide. Todas las
mañanas corrían a la Bolsa con entusiasmo: el 5 por 100, de 92
sube a 120: Pitt fue un gran hombre. El 4, de 75 sube a 105; Pitt
fue un héroe. El 3, de 57 sube a 97; ¡Pitt fue casi un Dios!
Como llegó en una época ciega de egoísmo, Pitt aprovechó
todos los beneficios del azar y de la necesidad. A más capitales
fugitivos de Francia y Holanda llegaban a Inglaterra, más se
admiraba a Pitt.
Todos, amigos y enemigos, creían que Pitt había previsto
todo el curso de la Revolución francesa. Según muchos, fue él
mismo quien la hizo. Fijándonos atentamente y haciéndonos
eco de autorizadas opiniones, parece que Pitt tiene a sueldo las
tropas de Lafayette, entre las cuales reparte dinero para que se
amotinen y rompan la espada del hombre que quiso conciliar la
monarquía con la democracia. Si esto es así, se puede concluir
que Pitt es uno de los fundadores de la República francesa, que
tantos problemas le ocasionó y que finalmente le hizo morir de
pena.
Yo no veo la previsión de Pitt al rechazar la alianza con
Prusia a principios de 1792. En el mismo año tuvo que
mendigarla.
Lo que fue verdaderamente notable en Pitt fue su
encarnizamiento para el trabajo, su perseverancia, su pasión.
Desde su nacimiento no pretendió realizar moralmente más que
un ideal: ser un buen hombre. Tomline, su preceptor, obispo de
Winchester, que escribió la leyenda de este nuevo santo, dice
que no pudo descubrir el menor defecto en el carácter de Pitt.
En realidad no tuvo más que uno. A consecuencia de su
deplorable estado de salud, se hizo áspero, agrio su carácter.
Todo lo emprendía con encarnizamiento, como para olvidar sus
dolores; el estudio, los negocios, la guerra después contra
Francia. Ni hacía visitas, ni tenía amigos y aún menos amores.
Era como un modelo de hombre tan perfecto que resultaba
aborrecible y desolador. La austeridad era su virtud. Era
respetable en el más alto sentido de la palabra. Honrado y
perfecto gentleman, jefe de unas gentes muy honradas.
Conservando en Inglaterra ciertas apariencias, introduce la
corrupción en la política. Jamás retrocedió, aunque tuviera que
emplear los más criminales procedimientos en su guerra contra
la Revolución, contra Francia. Quería destruirla. Los
revolucionarios le imputaron muchas cosas dudosas. Pitt no
ignoraba los métodos de destrucción propuestos por
Maquiavelo, las máquinas infernales y espantosas que causan
horror al mundo. Si no las ha pagado, ha aprobado, sin duda
alguna, las brutales hazañas de piratas y asesinos.
Obligado a entrar en los detalles, curiosos aunque
impropios, de la diplomacia (tanto inglesa como europea) que
forman el interior triste y sucio de esta cocina política, ruego al
lector que soporte con paciencia la repugnancia. Omnia munda
mundis. Es preciso imitar a la luz, que su pureza, su brillantez
penetre en todas partes.
Sólo nos hemos de ocupar aquí de un lado de la diplomacia
inglesa: la acción de Inglaterra sobre Nápoles, la de los
emigrados sobre Roma, la relación de Roma con Viena.
Su poder, puesto en duda en Londres, era absoluto en
Nápoles; mandaba sobre el reino en palacio, sobre la reina en la
alcoba regia y el lecho regio. La reina, Carolina de Austria,
hermana de María Antonieta, anglófila, vivía gobernada por un
intrigante irlandés, su ministro y amante Acton, y una
desvergonzada inglesa, Emma Hamilton, a la que amaba
locamente.
En el museo de Palais Royal, destruido desgraciadamente,
todo el mundo ha podido ver un hermoso busto italiano
representando a esta Mesalina de Nápoles. Todo observador a
primera vista decía: “Es la viva imagen del vicio”. Sobre su
cabeza sensual, inclinada, llena de pasiones furiosas y de lujuria
desenfrenada, se puede jurar que la historia no ha mentido.
El odio de Carolina contra Francia no data de la Revolución
ni de las desgracias de su hermana. Venía de Acton, irlandés de
raza, nacido en Besançon, que sufrió humillaciones siendo
marino francés y guardaba hondos rencores. Se puede juzgar su
odio por lo siguiente: sufrió Nápoles en una ocasión una gran
hambruna; el rey de Francia envió un buque cargado de trigo,
pero Acton se negó a recibirlo.
Emma Hamilton, que llegó en 1791, compartía la influencia
con Acton. La reina se entregó a ella. Tenía todas las pasiones
de María Antonieta, pero sin gracia y sin gusto; la amistad
apasionada de la reina de Francia hacia las señoras de Lamballe
y Polignac (dos señoras encantadoras, honradas) sirvió de
imitación y Carolina amó a Emma, mujer escandalosa y de un
increfble cinismo. Emma era hermosa, pero de una belleza
enérgica, viril, robusta. Había sido sirvienta en el principado de
Gales. Elevada a la categoría de dama de cámara, después
amante mantenida y finalmente caída en el arrollo del oficio de
mujer pública, la pescó de allí un sobrino de Hamilton, el
embajador de N ápoles, quien por algún dinero la cedió a su tío.
La bribona logró casarse y así se convirtió en embajadora, en
gran dama. Era una mujer bien plantada; todos los pintores
buscaron su grandiosa y teatral figura; sus brazos poderosos, su
hermoso cuello, su cabeza cubierta de un ondulante mar de
cabellos de color castaño, llenan todos los cuadros de aquella
época. Es Venus, es la bacante, es la sibila de Comos. Esta sibila
desembarcada en Nápoles, parecía estar en su propio elemento.
Brilla, reina, cada día imagina una moda y una mueca; inventó
entonces la danza del pañuelo. La reina, seducida, ya no la
abandona. Mientras los dos esposos se entregan a sus aficiones,
uno pescando y otro divirtiéndose en el Vesubio, las dos
mujeres viven juntas. La reina va a todas partes con ella, cambia
sus vestidos con ella, se acuestan juntas. La impudencia de estas
mujeres les lleva a obligar a la gente cortesana a que emplee
una etiqueta insensata.
¿Por qué estos vergonzosos detalles? Porque esta hermosa
Emma, esta sibila, esta bacante, esta Venus, era una espía.
Desde el año 1792 hasta 1800 comunicó a Inglaterra todos los
secretos de Italia y muchas veces los de España. Vivía en las
mismas habitaciones de la reina y leía las cartas de esta. Para
Francia ejerció funesta influencia. Nelson aseguraba que, el
hecho de obtener de Nápoles el aprovisionamiento de su flota,
había hecho posible la batalla de Aboukir y la destrucción la
escuadra francesa. Emma supo, a través de una carta
demasiado confiada que el rey de España envió al rey de
Nápoles, que este, agotado por la imperiosa alianza de los
ingleses, quería declararles la guerra. Emma mandó la carta a
Londres y España, a consecuencia de esto, sufrió un golpe
terrible. Pero lo que da a Emma carácter trágico es la historia
del papel que desempeñó en las venganzas de Carolina en 1798.
Con ello deshonró a Nelson. Este bravo y brutal marino, que
jamás descendió a tierra, que ignoraba lo que ocurría en el
mundo, hizo de Emma una especie de reina suya y ante Europa
se convirtió en el caballero de una meretriz impúdica. El
espectáculo fue sorprendente; el almirante tuerto y manco,
acarició a Emma cuando ya le había negado sus caricias a la
reina. No contento con violar la capitulación que había firmado,
empleó sus buques victoriosos como cárceles para los jefes de la
república de Nápoles. Ella exigió, y consiguió, que la bandera
británica ondease como pabellón indiscutible.
Y bajo este patíbulo, frente a los mártires, tuvo lugar una
bacanal que hizo enrojecer a las rocas de Caprea. Emma dió a
luz a un niño, nacido del crimen, concebido de la muerte, que
fue reconocido por Nelson, a pesar de las protestas de lady
Nelson y del viejo marido de Emma. Muerto Nelson, Emma
comerció con sus recuerdos, vendió sus cartas de amor.
El gobierno de Nápoles era todavía mejor que el de Roma.
Es en él donde podemos ver, con absoluto horror, el
ahogamiento de Italia. El peor de los gobiernos, sin duda
alguna, es el que hace las veces de policía para conseguir
declaraciones. “Hijo mío, hijo querido, Dios te escucha<
Venga, ábreme tu corazón<”. Y obtiene de estas confesiones
notas para la policía. El pensamiento, apenas naciente, es
confiscado y condenado de antemano. Si no es el hombre el que
confiesa, es su mujer la que le remite al cura. Un romano me
decía: “¡Oh, si al menos pudiera fiarme de mi mujer y de mi
hijal”.
Quien revela con profunda sinceridad el estado del alma
italiana en aquella época es el gran artista Piranesi. No se
pueden contemplar sus aguafuertes sin exhalar suspiros
dolorosos, como si se tuviera el peso de una montaña sobre el
corazón. Las Prisiones de Piranesi son la imagen de un mundo
enterrado vivo, en el que las magnificencias del arte, los
recuerdos de grandezas perdidas, aparecen para torturar el
corazón, el alma< Vastas y subterráneas prisiones con aparatos
para los suplicios, laberintos infernales por los que se puede
caminar sin terminar nunca, escaleras sin fin, que dan la idea de
alguien que sube sin cesar, sin llegar nunca más que a la
impotencia o a la desesperación. Estas bellas imágenes del dolor
de los italianos tienen tanto de infiel, como de grandes y
poéticas. Lo más duro del suplicio y que Piranesi no ha podido
reproducir es la abyección, la bajeza, la relajación del alma, la
descomposición grosera de la inteligencia de los italianos,
hundida en el fango por la pérfida mano de los tiranos96.
Era ya hora de que en los calabozos penetrara alguna luz,
que la Francia republicana los iluminara con sus rayos.
Su más cruel enemigo no era Londres, sino Roma. De Roma
venía el aliento de muerte, el aliento de la Vendée. Los ingleses
mataban a Francia por fuera: los curas por dentro.
Ni siquiera el mismo gobierno romano habría hecho tan
sorda guerra a Francia si no le hubiesen instigado a ello los
propios franceses. Seguía el papa los impulsos del cardenal
Bernis, viejo veleidoso, a quien manejaban dos emigrados
franceses: un hombre joven y una mujer vieja. El pequeño
Maury, escapado de Francia, contagiaba su rabia a los
gobiernos de Roma y Viena. Adelaida, tía del rey, animaba al
papa. Tenía entonces sesenta años, pero conservaba su fanática
energía. Ya hemos indicado cómo el clero, amenazado en sus
intereses por el ministro filósofo, hizo que la Pompadour
empleara con éxito sobre el sensual Luis XV la irresistible
potencia de su propia hija, que entonces tenía dieciseis años, y
cómo esta nueva Iudith se sometió, por tan santa causa, a tan
extraño sacrificio para salvar al pueblo de Dios. Así era la
tradición de Versalles y así la hemos recogido bajo la
restauración de labios de los emigrados. Según ellos, Narbonne
nació de este incesto. La princesa obtuvo sobre su padre una
influencia poderosa. Déspota y variable como era, nunca
hubiera osado desayunar una mañana lejos de su hija.
En cierto modo era ella el jefe del partido jesuita y, por
desgracia, empleó todo su poder en beneficio de este.
Contribuyó bastante a la caída de Maurepas y a que su padre
expulsara a Turgot.
Huida de Francia en 1791, se instaló en la mejor casa de
Roma, la que era como el centro de la sociedad italiana y
extranjera, el palacio del cardenal Bernis.
Este viejo servidor de Austria, así como de Francia, era un
lazo natural entre Roma y Viena. Iuntamente con el cardenal
Zelada manejaba a su antojo al papa. Bernis, vanidoso, ligero y
lenguaraz, no ocultaba la influencia que ejercía sobre el jefe de
los cristianos y se jactaba de ella: “Es un niño de excelente
temperamento —decía Bernis—, pero muy vivo y por lo mismo
hay que vigilarlo atentamente; de lo contrario podría arrojarse
por la ventana”.
Los girondinos, que establecieron fuertemente su poder al
siguiente día de la jornada del 10 de agosto, decidieron asestar
dos golpes, a Roma y a Nápoles.
Ordenaron al almirante Latouche que fuera a aguas de
Nápoles, ganara el puerto y obligara al gobierno a que recibiera
a un ministro francés. Un representante de Francia se
establecería en Roma, de suerte que Italia no sólo oiría hablar
de la República, sino que la vería, la tendría presente en sus
fiestas, con sus colores nacionales, sus nuevas armas, su
vencedora bandera dispuesta siempre a destruir tiranos.
Esta agresión era muy merecida. No es posible dar un paso
por Europa sin que se deje de encontrar rastro de las intrigas
romanas y sicilianas. Enviamos a Constantinopla a un
representante y no puede quedarse porque la influencia de
Nápoles lo impide; mejor dicho, no es Nápoles, es Inglaterra,
soberana de Nápoles por Acton y Emma.
A pesar del viento contrario, Latouche ejecuta una hábil
maniobra y logra franquear el puerto. ¿Quién es el que está
ahora en peligro, la escuadra o la capital? No era difícil
adivinarlo. La escuadra, bajo el fuego de las baterías de la riba,
podía ser destruida si atacaba a Nápoles. Sin embargo, Nápoles
tuvo miedo. Sus mujeres, siempre dispuestas a las guerras
lejanas, sintieron debilidad; el famoso marino Acton no se
encontraba ni seguro, ni tranquilo. Latouche envió
sencillamente a un granadero de la República, quien dio al rey
una hora de plazo para que reconociera y recibiera al ministro
francés. Si tardaba un minuto más comenzaría el bombardeo. El
rey firmó sin pronunciar una palabra.
El ministro, desembarcado en medio de tanto enemigo
pérfido, debía realizar una misión peligrosa, y era la de enviar
un representante a Roma, el cual sin flota, sin ejército, por la
fuerza del nombre francés y la intimidación de la República,
tomaría posición cerca del papa. Era muy expuesto afrontar la
brutalidad de los bárbaros del Transtevere y de los vaqueros de
Marais-Pontins, ciegos y fieros como sus bestias. Con sólo un
silbido de sus señores, estos salvajes se arrojarían sobre los
franceses y los patriotas italianos.
El hombre que afrontó estos peligros y que por su sacrificio
ha colocado muy alto su nombre en la historia, era un
republicano moderado; Basville (sus obras lo indican) parece
ser de los que se hubieran dado por satisfechos con las primeras
conquistas de la Revolución, pero que al verla por tan rápida
pendiente aceptaron una misión en el extranjero.
Llegó con un amigo, el enviado de nuestra embajada en
Nápoles. Todo estaba preparado desde el primer momento para
recibirlos. El cobarde gobierno, como no se fiaba ni un ápice de
sus tropas regulares, apeló a todas partes para reclutar salvajes,
especialmente de los Apeninos. En los púlpitos y en los
confesonarios se predicaba a las mujeres contra los franceses,
aquellos sacrílegos que sobre la ciudad santa querían izar la
bandera de Satán. Las mujeres encendían cirios, rogaban, daban
alaridos; los hombres afilaban los cuchillos.
Nuestros bravos franceses entraron mostrando la
escarapela sobre la oreja, oyendo gritos de muerte por todas
partes. Los franceses no oían, no entendían. Algunas almas
caritativas les aconsejaron que se escondieran en el bolsillo el
maldito distintivo. A través de la furiosa muchedumbre
marcharon al palacio del cardenal Zelada para mostrarle sus
poderes y que se reconociera a la República. Nada consiguieron
en el palacio y, sin precipitarse, poniendo su coche al paso,
regresaron lentamente. Eran las cuatro de la tarde (13 de enero
del 93). Sobre ellos caía una lluvia de injurias y amenazas.
Entonces demostraron que sólo dos republicanos franceses, a
trueque de perder su vida, se bastaban para pasear la bandera
de la libertad y de la civilización por la gran ciudad reaccionaria
y bárbara, y a pesar de todas las provocaciones colocaron la
bandera tricolor sobre su carruaje.
Comenzaron a llover piedras. Algunos aporrearon el coche.
El cochero, aterrorizado, soltó a galope a sus caballos y lanzó el
coche al patio de la casa de un banquero francés. Faltó tiempo
para cerrar la puerta; la muchedumbre entró en el patio; los
franceses descendieron del coche; un barbero sacó una navaja e
infirió a Basville una profunda herida; Basville murió al día
siguiente. Los infames que custodiaron su cuerpo en los últimos
instantes de su vida declararon que, en su postrer momento, se
acordó de Dios y renegó de sus creencias, tomando la
comunión de manos de sus asesinos.
El papa se lavó las manos de la sangre de Basville. ¿Qué
hizo él para evitar su muerte? ¿Qué hizo para castigarla? El
gobierno pontificio se cuidó mucho de perseguir al peluquero
asesino, a quien todo el mundo conocía y señalaba.
Pero ante la historia, el papa será siempre el asesino de Luis
XVI. Arrancó, gradualmente, concesiones al rey de Francia,
tantas que lo condujo a la muerte.
Tampoco le perdonará la historia la sangre de quinientos
mil hombres que costó la guerra del oeste. El día 29 de marzo
de 1790 declaró al rey que si aprobaba los decretos relativos al
clero comenzaría la guerra civil. En esta carta insolente, decía
con astucia el papa, mezclando la miel y la hiel: “Hemos
empleado todo nuestro celo hasta ahora para impedir que, por
nos, estallara un movimiento”, dando a entender que él tenía
suficiente poder para organizar la guerra civil. En esto mintió.
El movimiento entonces era imposible. El campesino estaba
muy lejos entonces de lanzarse al campo para una guerra
religiosa. Hacía falta tiempo y el infinito arte del clero,
secundado por el celo ciego de las mujeres. El campesino estaba
conmovido, pero hacerle tomar las armas era una laboriosa
obra de astucia y calumnias.
Las cartas del papa que tenemos a la vista, indican poca
convicción. En 1790 los decretos referentes al clero le parecían
cismáticos, pero no se atreve a decir que el fondo de la religión
ha sufrido un golpe. En 1791 los mismos asuntos se han vuelto
heréticos; así los califica el Papa; el progreso de su cólera ha
cambiado la naturaleza de los decretos.
La guerra tardaba demasiado, para el gusto del padre de
los fieles; reclamaba la efusión de sangre. Con este propósito le
envió al joven emperador Francisco II al venerable abate Maury.
Le rogó, le suplicó que tirara de espada. El 8 de agosto le
agradeció que, finalmente, se decidiera a comenzar la campaña.
La del papa había comenzado hacía mucho tiempo en
nuestras ciudades del oeste. Guerreaba a su modo, difundiendo
bulas y cartas que dirigía a los obispos. Sus cartas al rey, más
secretas, las comunicaba sin embargo a los curas y estos las
divulgaban; de confidencia en confidencia Bretaña, Anjou y la
Vendée, estaban perfectamente informadas de las órdenes
terminantes que el papa daba al rey.
El trueno pontificio retumbaba en todos los púlpitos del
oeste. En invierno, en los velatorios de las cabañas bretonas, el
cura predica la guerra civil en el oscuro idioma, que parece el
idioma de los muertos. Lo hace sin misterio y ante la mirada del
francés que nada entiende. Comenta la última bula del papa,
supremo esfuerzo del cardenal Zelada, de la que se hizo una
tirada incalculable, arrojada sobre las costas por las chalupas
inglesas.
Hemos dicho ya cuáles fueron sus primeros resultados: en
agosto de 1792, la sangrienta batalla de Châtillon y Bressuire; en
octubre, la cuestión del Morbihan, cuestión pequeña pero
brutal, salvaje, odiosa, en la que se vio a las mujeres
enloquecidas por el miedo al infierno, manejadas como
instrumentos por los curas, temiendo aún más al infierno que a
la muerte y arrojándose sobre la boca de los fusiles.
Durante todo el invierno reinó un silencio profundo; la
gente opuso la resistencia de la inercia, una desobediencia
pasiva; se negaban a pagar los impuestos, surgían grandes
dificultades para la recluta; los magistrados eran impotentes,
las leyes estaban suspendidas. Los curas impedían
especialmente que se reclutara gente para la marina. Si algún
hombre quiso partir, su mujer se agarró a sus ropas, se colgó de
él. El aspecto que presentaban nuestras costas era deplorable.
Nuestros puertos, nuestros arsenales, estaban desiertos. La
traición generalizada de nuestros oficiales de marina, quienes
abandonaron Francia, nos dejaba a merced del enemigo. ¡Ah!
Quien recuerde el estado de Francia entonces y la situación de
Inglaterra, dueña de Calais, interviniendo en nuestros asuntos,
apoderándose del estrecho, no tendrá bastantes fuerzas para
maldecir a los locos criminales que abrieron a los ingleses los
puertos de Francia.
¿Quién defendía entonces a la nación? La Bretaña
republicana; su nombre será inmortal. Sí, algunos cientos de
ciudadanos y campesinos (especialmente los de Finisterre),
fueron voluntariamente a servir a las baterías de nuestras
costas, patrullando a lo largo de la orilla del mar, esperando
durante la noche un desembarco de Jersey, teniendo detrás de
sí un pueblo de salvajes, de fanáticos, y enfrente las velas de los
barcos ingleses. Francia los olvidaba y los amenazaba
Inglaterra, los emigrados iban a regresar, el suelo parecía
temblar a sus pasos: sin embargo, permanecieron de pie, firmes,
valerosos, enérgicos, ardorosos, neutralizando a una fuerza
poderosa que amenazaba con consumir el país de la libertad y
de la redención.
¿Y cómo los ingleses, conociendo que nuestras costas eran
indefendibles, no se atrevieron a lanzar sus buques o no se
aprovecharon de su superioridad? ¿Quién podía seriamente
impedir que desembarcaran cuantos soldados tuviesen en
gana? Los emigrados de Jersey pidieron de rodillas a los
ingleses que conquistaran Francia. Charette hizo lo mismo:
basta leer las memorias de madame de La Rochejaquelein.
Pitt, para desembarcar, quería primero ser dueño absoluto
de un puerto, el de Lorient o el de la Rochelle. Su propósito era
introducir en Francia una fuerza contrarrevolucionaria.
Se trabajaba la leyenda, se adornaba con detalles
puramente imaginarios el suplicio del rey mártir. Se mostraba
su pañuelo sangriento; algunos hasta aseguraban que este
mismo había sido enarbolado en la Torre de Londres. Se
difundió el famoso: “¡Hijos de San Luis, subid al cielo97!”.
Lo que levantó una gran oleada de opinión fueron las
exageraciones de los pillajes cometidos en París. Hacia finales
de febrero, la emisión de mil millones de asignados, sin otra
garantía que la futura venta de los bienes de los emigrados,
quebrantó la confianza en Francia. El papel moneda sufrió una
sensible baja. El obrero, cuya jornada no se había ampliado,
encontró en el pago un valor menor al que tiene derecho a
percibir, insuficiente para sus necesidades. El panadero y el
tendero le exigían el pago por adelantado. Su furor se dirigió
contra todo el comercio, contra los acaparadores. Todo el mundo
pedía a una que los comestibles estuviesen tarifados. No podían
imaginar que una ley como esta, eliminando la especulación,
provocaría la escasez y el encarecimiento de los géneros. Marat,
no menos ignorante, ni menos cegado, sufriendo (como él
decía) los mismos contratiempos del pueblo, en contacto con el
cual vivía, formuló las quejas de la multitud con la misma
violencia, con el mismo furor que si estuviera hambriento. El
día 12 de febrero reveló una notable moderación, debida quizás
a la volubilidad de su carácter. Iunto con Buzot y la Gironda
censuró a quienes pidieron que la Convención dictara una ley
sobre subsistencias. Y el 23 de febrero dijo lo siguiente: “El
saqueo de los almacenes y el escarmiento de los acaparadores
pondrán fin a estos robos<”. Al día siguiente, el 14, se cumplió
lo que él predijo. La muchedumbre, dócil a su apóstol, derribó
las puertas de las tahonas, forzó las tiendas de ultramarinos y
distribuyó, a un precio que creyeron razonable, el jabón, el
aceite, las velas de sebo y los géneros de lujo, como por
ejemplo, el café y el azúcar. Más importancia habrían podido
alcanzar las revueltas y los desórdenes si no se hubiesen
encontrado en París los federados de Brest, que intervinieron.
Marat fue acusado a la Convención y a pesar de su loca furia,
contestó con seguridad y aplomo. La Gironda consiguió, en
beneficio del honor nacional, que se encargaran los tribunales
de perseguir a los “instigadores al pillaje”.
Buena ocasión para los extranjeros de definir a Francia
como nación de bandoleros y ladrones. Sin embargo, el
verdadero pueblo repudiaba estos desórdenes, la conciencia
nacional se sentía vivamente molesta. Algunos individuos
siguieron el motín, se sintieron arrastrados por el magnetismo
popular y fueron sin saber adónde iban. Alguien lloró después,
sinceramente, esta equivocación. En un acta que he leído de la
sección del Bonconseil (Archivos de la Policía), hay un ciudadano
que confiesa, derramando lágrimas, haber tenido la debilidad de
recibir azúcar procedente de la distribución de aquellos asaltos:
“Temo ser indigno, ahora, de ostentar el título de ciudadano”.
Como se ve por esto, las continuas exacciones y violencias
no significaban tampoco que en el alma de Francia existiera un
fondo de inmoralidad originaria e incurable. Ni tampoco
podemos suponer que los autores de tales actos se inspiraran en
doctrinas antisociales, anárquicas, disolventes. La Francia de
entonces, y así hay que confesarlo, era ingenua en sus actos y al
mismo tiempo más cólerica, menos razonable que la Francia de
hoy. Hacía el vacío a las furiosas acusaciones
contrarrevolucionarias. Abandonada poco a poco Francia,
perdidas las simpatías de una Europa dominada por el miedo y
apegada a la resina de un pasado bárbaro, selvático, siendo
paulatinamente menos visitada por los extranjeros, parecía una
isla, un pueblo incomunicado, en el cual era fácil forjar
historias, mentir, amontonar supercherías y fábulas, como los
geógrafos de la Edad Media escribían de las regiones
desconocidas entonces. La estrepitosa trompeta irlandesa que
Pitt había alquilado por 2.000 francos mensuales, Burke, facilitó
a nuestros enemigos la fórmula con la que creyeron sintetizar la
Revolución francesa, extraída de un verso del Paraíso perdido:
“Monstruo informe, aborto del caos y del infierno”, había
escrito el famoso Milton. Burke consideró este verso algo pobre
y añadió algunas groserías más en el poema en que celebraba la
muerte de Basville. Para él la Convención era el pandemónium.
Apenas se nombraba, creía oír la tartárea trompa.
Nuestro embajador abandonó Londres y encargó su
representación a un hombre cuya vida no era más que un
continuo ejercicio de la falsedad y de la mentira, Talleyrand.
Talleyrand y Dumouriez, un traidor y otro traidor, se
entendieron, se confabularon, se correspondieron. Veremos los
resultados.
Dumouriez estuvo en París el 1 de enero para tomar el
pulso a la opinión y conocer hasta qué extremo se le apreciaba.
Llegó e hizo cosas extraordinarias. En vez de colocarse franca,
leal y noblemente a las órdenes de la Convención, mostrándose
con la frente alta, como podía hacerlo el glorioso servidor de la
República, se envolvió en el misterio, viviendo en el retiro de
una pequeña casa de Clichy. Desde aquí, vistiendo distintos
trajes para no ser reconocido, marchaba al arrabal de Saint-
Antoine, en donde hablaba con Santerre y Panis, los amigos de
Robespierre, o iba al comité diplomático, en donde pretendía
engañar a Brissot y a los girondinos acerca de los
acontecimientos internacionales. Debió de convencerse el
general de que nadie le hacía caso. ¿Y qué hizo entonces?
Ensayó una máquinación que, de haber resultado, habría hecho
de Dumouriez el eje de la política, el centro de la acción general,
y por decirlo así, el árbitro del mundo.
Un hombre que le debía su puesto a Dumouriez, el
ministro plenipotenciario en La Haya, declaró entonces que ni
Holanda ni Inglaterra deseaban la guerra, pero que no estaban
dispuestas a tratar con la Convención ni con el ministerio, que
únicamente negociarían voluntaria y gustosamente con una
sola persona, el general Dumouriez. Esto mismo aseguró un
agente de Talleyrand que este dejó en Londres, insinuando que
hablaba en nombre de Pitt, cuando este lo despreciaba y ni
siquiera quería recibirlo.
En el Consejo había dos ministros extremadamente
crédulos, honrados: el de asuntos exteriores y el de justicia,
Tondu-Lebrun y Garat. Los dos mordieron el cebo, pero los
otros tres ministros, el girondino Clavières y los jacobinos
Pache y Monge, adivinaron que todo era obra de Dumouriez. El
solo nombre de Talleyrand infundió sospechas a los jacobinos,
pues sabían que estaba ligado a los asociados contra Francia.
Talleyrand, como se sabe, era un emigrado constitucional.
Dumouriez lo aprovechó para que reconocieran las potencias su
autoridad soberana en Francia y que con él debían tratar
precisamente para entenderse.
En el comité diplomático, donde dominaban Brissot y la
Gironda, fue mal recibido este plan. Esto confirmaba lo que
Brissot había escrito hacia finales de 1792, que Dumouriez era
un hombre muy sospechoso del que se debía desconfiar. Brissot
pensaba frecuentemente en otro general, hombre honrado e
incorruptible, su amigo íntimo y también de Pétion.
Hablaremos de él a su debido tiempo.
Pero este desconocido, ¿cómo podría suplir a Dumouriez?
¿Cómo oscurecer al héroe de Jemmapes y Valmy, el único
hombre en el que el ejército tenía confianza? No se podía ni
soñar con ello. La Gironda lo intentó y lo arrojó a la Montaña.
Hizo de él un ídolo popular, una gloriosa víctima, un Belisario
perseguido por la tiranía, ultrajado en sus laureles< ¡Hermoso
texto para declamaciónl< Dumouriez, sin embargo, tomaba sus
precauciones con respecto a la Montaña. Trabajaba a los amigos
de Robespierre queriéndoles embaucar y acariciaba a la
Comuna y a los hombres de septiembre.
No pudiendo destituir a Dumouriez, era necesario
emplearlo de modo que estuviera obligado a seguir el camino
rectamente revolucionario, y a pesar suyo, cuando intentara
retroceder, lanzarlo a la gloria de la guerra y de la conquista. La
opinión general que se tenía de su indiferencia política es que,
al no estar aún sujeto a ningún partido, podría ingresar en
alguno de ellos si así lo reclamaran su interés y su honor. Esta
fue la opinión de los girondinos, opinión que estimamos
aventurada. Pero ¿qué hacer? Danton, en esta cuestión, estaba
de acuerdo con la Gironda. Robespierre, el 10 de marzo, y
Marat el 12, confesaron que, cuanto viniera de Dumouriez,
debía merecer confianza, “porque el general estaba ligado por
interés de su honor a la salvación y al bien público”.
Sólo un hombre le fue invariablemente contrario. Cambon,
con admirable buen sentido, repetía frecuentemente que
Dumouriez era un hombre funesto, un traidor nacido para
perder Francia.
La fe inmensa que los girondinos tenían en los progresos de
la Revolución, les hizo despreciar estos augurios. Vieron
marchar a la Revolución como invencible gigante a través de
Europa. Creyeron que todos los ciudadanos, buenos o malos,
fieles o no, arrastrados por la corriente revolucionaria, no
tendrían otro camino que el de la bondad, el de la honradez, el
del amor fraternal a la humanidad.
Dumouriez, según ellos, no tendría otro remedio que seguir
conducido por el torbellino, blandiendo la espada de la libertad.
Brissot no era sólo un fanático de la Revolución, era un devoto
de ella, y por lo mismo, creía en sus milagros; creyó con firme y
acendrada fe que, con o sin medios humanos, la divinidad de la
Revolución se pasearía vencedora por todo el mundo< Para él
aparecían signos evidentes en el horizonte. Inglaterra
comenzaba a hervir, se iniciaba la fermentación; la Torre de
Londres se tambaleaba. Irlanda, como exhumada de su
sepulcro, arrojaba su sudario de muerte. Se formaban batallones
nacionales, con el doble emblema del arpa y el gorro de la
igualdad. El joven Fitz-Gerald, que fue a París a fraternizar con
los franceses, juró que a la primera senal se sublevaría Irlanda.
Inglaterra, atacada en su retaguardia por Irlanda y al frente por
Francia, no veía más que enemigos.
Muchos historiadores aseguran que Pitt deseaba demostrar
que nosotros éramos los culpables y engañó a Brissot para que
los franceses fueran los primeros en declarar la guerra. Esto era
desconocer la Francia de entonces y la Gironda. El anhelo
nacional, el plan de los girondinos, era tomar la ofensiva en
todas partes, lanzarse por todo el mundo representando la
cruzada de la libertad. Este era un proyecto audaz, pero
comprensible; en vez de esperar el ataque era lógico anticiparse,
colocando al pueblo en el camino de la reivindicación de sus
derechos.
Luis XIV tomó la ofensiva en la sucesión de España; no
esperó a Europa, se fue hacia ella. ¡Francia hubiera retardado su
marcha cuando podía avanzar, por la fuerza de un sublime
principio, bajo la bandera de la libertad del mundo!
Brissot propuso la declaración de guerra y se acordó por
unanimidad el 1 de febrero.
Con esto terminó la equivoca situación de Francia, que ni
tenía paz ni tenía guerra, y arrancó la patria del poder de los
que, como Dumouriez, querían envolverla en una funesta
trama.
1793).
Dumouriez se niega a marchar sobre el Rin (diciembre de 1792).—
Adula a los belgas.—No quiere solicitar su ayuda.—La Gironda no
quiere forzar a los belgas.—Dumouriez cree engañar a Europa y es él
quien se engaña.—La Gironda quiere sustituir a Dumouriez,
colocando en su lugar a Miranda.—Vida de Miranda.—La Gironda
no tiene otro remedio que mantener a Dumouriez.—Propósitos de la
Gironda contra Austria, Italia y España.—El novelesco plan de
Dumouriez.—Los austriacos fuerzan nuestras líneas (1 de marzo).—
Fuga de patriotas de Lieja (4 de marzo).—Movimiento de Lyon
(febrero-marzo).—Los realistas de Lyon se llaman girondinos.—
Disgusto general contra los girondinos, a quienes se acusa de los
peligros que sufre la patria.—Su respeto a la legalidad aumenta el
peligro de la situación.—La Comuna enarbola la bandera negra (9 de
marzo).
Sin duda alguna, quien ante la historia aparecerá con mayor
responsabilidad, es Dumouriez. Francia sufrió un amargo pesar
al confiar a un hombre de la policía la cruzada de la libertad98.
En tres meses hizo dos cosas distintas: dejó que en sus
manos desapareciera el heroico ejército de Jemmapes e inutilizó
nuestra conquista de Bélgica, porque cuando el enemigo se
presentó ya estaba perdida para nosotros.
Sufrió entonces Francia un nuevo golpe, la Vendée, del que
pudo escapar practicando el Terror contra ella misma,
operación espantosa que la salvó momentáneamente, la perdió
para el porvenir y al mismo tiempo la libertad del mundo se
aplazó medio siglo.
Bélgica no debía significar más que un paso para
Dumouriez. El ejército llegó jadeante, conmovido ante su
victoria, joven, lleno de esperanzas, creyendo que debía
marchar hacia el Rin. El general había dicho: “El día 20 de
noviembre estaré en Lieja y el 30 en Colonia”. Pero no pasó de
Aquisgrán y el 12 de diciembre estableció allí sus cuarteles de
invierno.
Custine, que había perdido Fráncfort, pero que continuaba
en Maguncia, le escribía carta tras carta para lograr que se
pusiera en movimiento. El consejo ejecutivo (en el que
dominaban entonces los girondinos) le envió órdenes
terminantes y para animarle puso al ejército de Moselle
(intermediario entre Dumouriez y Custine) a las órdenes de
Beurnonville, amigo de Dumouriez. Nada se consiguió.
Dumouriez declaró que presentaría su dimisión antes de
avanzar un paso.
“¿Qué podía hacer? —dice en sus memorias—. Se había
permitido al enemigo que se estableciera en Luxemburgo, entre
mi fuerza y Custine. ¡Lo hubiera podido dejar detrás de mí,
pero seguramente habría comprometido a mi ejército!<”.
Sí, pero si no avanzabais comprometíais a Bélgica, como lo
demostraron los acontecimientos. Si no secundabais a Custine,
comprometíais a nuestros amigos del Rin, que se habían
comprometido y perdido por nosotros. Habéis dicho que
fuisteis cobarde y esto tampoco lo creo.
“¿Qué habría hecho —añade— sin víveres ni forraje? Mis
caballos morían de hambre. Nada se me enviaba desde
Francia”. En otro pasaje de sus memorias leo que, cuando
menos, le enviaban su paga. No puedo decir nada más.
Pero aquí se encontraba precisamente el fondo de la
cuestión. A Dumouriez se le sorprendió en flagrante delito<
Dumouriez debía empuñar Bélgica como si fuera un arma
para libertar a Alemania. Bélgica debía ser para él un
instrumento de guerra que debía suministrarle todos sus
recursos. Debía empujar por delante de él, como si de la
vanguardia se tratase, a la valiente y patriota población de
Lieja, que no exigía nada más. En Bravante y Flandes debía
organizar la Revolución, de forma que los bienes de los curas,
de los nobles emigrados, sirviendo de hipoteca al asignado,
alimentasen al ejército.
“¿Y qué derecho tenía a disponer de los bienes de
Bélgica?”. El derecho de la sangre derramada en Jemmapes, el
derecho de la emancipación del Escaut, ajustada al precio
espantoso de la guerra contra Inglaterra. Esta causa fue
precisamente la que provocó los odios de Gran Bretaña hacia
nosotros y esta es la razón que invocó siempre Pitt contra
Francia. No pudo ver sin terror la resurrección de Amberes, la
bandera de la libertad y de la Revolución frente a Londres.
No; cuando Francia emprendió contra Bélgica y contra el
mundo la guerra que desde 1795 hasta 1815 le costó diez
millones de hijos, los belgas no podían escatimar un puñado de
monedas. Era necesario elevar el espíritu, despedirse de
Francia, cerrar los ojos y lanzarse a esta carrera de sacrificios, de
heroísmo, de abnegación, cuyo inapreciable fin era la conquista
de la libertad humana. Era esto muy bello para sentir tantos
escrúpulos. Así lo comprendió y lo demostró Lieja cuando de
diez mil electores, todos, excepto cuarenta, solicitaron la
anexión a Francia. Y en la región liejense, de veinte mil
votantes, sólo noventa y dos estuvieron en contra de la anexión.
El alma de Bélgica, su verdadero genio, fue Danton, quien
dos veces, el 22 de enero y el 1 de febrero, pidió a la
Convención la unión de las dos naciones. Y no expresaba
Danton solamente el sentimiento de Lieja y de la Bélgica
francesa, sino el pensamiento de toda la costa marítima, de
Ostende y de los puertos. Si hubiese hablado el Escaut, se
habría expresado como Danton.
Dumouriez puso obstáculos a todo. Desde su llegada a
Bruselas, cuando pudo exigir a Bélgica el precio de la sangre
derramada por ellos, los aduló, los lisonjeó, aconsejándoles que
se gobernaran ellos mismos, es decir, que escogieran entre la
Revolución y la tiranía.
Él mantuvo a Bélgica en completa desorganización,
impidiendo que tomara una actitud decidida, sosteniendo no sé
qué equilibrio entre los aristócratas y los patriotas, entre los
amigos y los enemigos. Los patriotas, muy numerosos en el
este, oeste, Lieja y el litoral, andaban escasos en el centro y
además muy débiles. Era necesario fortificarlos enviándoles
nuestros guardias nacionales reclutados en los departamentos
del norte, una emigración compuesta de ardientes republicanos.
Dumouriez los rechazó.
¿Cómo veían esto los girondinos? Girondinos eran entonces
los que gobernaban los comités de la Convención. Se mostraron
muy escrupulosos y especialmente incapaces. “¿Qué hacer —
decíansi los belgas no quieren venir con nosotros? Obedecer la
soberanía del pueblo; son soberanos como nosotros, no
podemos forzarlos< ¿Qué podemos hacer ante esto?”.
¿Qué hacer? Aparentemente era necesario deshacer lo que
se había hecho en Jemmapes. Francia gastó sus hijos y sus
millones en vano. El veto de un millón de flamencos detuvo la
revolución del mundo; el grito disonante de los belgas, que no
se oían entre sí, prevaleció sobre la voz unánime de treinta
pueblos que llamaban a Francia.
El decreto del 15 de diciembre, esa poderosa máquina, se
puso en movimiento precisamente cuando Dumouriez reveló
sus funestos propósitos. Se proclamó la cruzada revolucionaria,
el llamamiento universal, y Dumouriez entró en sus cuarteles
de invierno (12 de diciembre).
Este hombre creyó que iba a engañar al mundo. Escribía sin
cesar memorias y más memorias engañosas, innobles< Su
vanidad de diplomático ahogó completamente su prudencia
política. Creyó que había adormecido a Prusia con sus
memorias dirigidas al rey en Brunswick. Después de
Jemmapes, cuando iba a entrar triunfalmente en Bruselas, ¿qué
hizo? Escribió, bajo mano, al austriaco Metternich, diciéndole
que la conquista de los Países Bajos, restituyéndolos a Austria,
podía ser la base de una sólida amistad. Más tarde, en el
momento de invadir Holanda, por medios indirectos, comenzó
a negociar con los ingleses. Todos hicieron como que le creían y
se prepararon. No tardó en ser sorprendido y expulsado
vergonzosamente de Bélgica.
Nada honra más a la Revolución, al candor, a la sinceridad
de los partidos revolucionarios, que el injurioso cuadro que
presenta Dumouriez. Lo hemos visto en París negociando con
todos y siendo mal acogido en todas partes. No pudo engañar a
nadie porque todos eran gentes nobles, enemigos de la
deslealtad. No había más que un lenguaje común: el de la
honradez. Nada consiguió sobre Cambon, nada obtuvo de los
jacobinos. Estos, en todas partes, querían un gobierno
revolucionario: Dumouriez no era su hombre. Los girondinos
querían que la propaganda fuese revolucionaria, la cruzada
universal. Dumouriez tampoco era su hombre99. Les hacía falta
un general más entusiasta, de más fuego en la sangre, que
calculara con menos prudencia los medios materiales, pero
convencido, creyendo en las victorias de la fe, un noble Don
Quijote de la Revolución. Finalmente se logró encontrarlo. Era
el amigo de Pétion, de Brissot, un teniente de Dumouriez, ex
voluntario de Washington: Miranda de Caracas.
Que se nos permita decir algunas palabras para contribuir a
gloria del infortunado Miranda, a la gloria del carácter español,
dignamente representado en él en su vida y en su muerte. Este
hombre austero, heroico, noble y rico de origen, sacrificó en su
juventud su reposo y su fortuna por un ideal, por la libertad de
la América española. No hay ejemplo de un hombre como este,
que haya dedicado con más fe, con más ardor toda su vida a
una idea, sin sentir quebrantos, sin debilidad, alejado del
egoísmo personal, de la granjería. Desde su infancia llevó
dentro de sí a España, a los más grandes maestros y adquirió
hermosos libros, a pesar de la Inquisición. Después marchó a
estudiar por toda Europa, a los Estados Unidos, sobre todos los
campos de batalla. Le hacía falta un ejército y lo pidió, primero
a Inglaterra. Sonó el 89 y se entregó a Francia. Vamos a ver la
suerte que le fue reservada100.
Dumouriez, que lo había calumniado indignamente, tuvo
que confesar los méritos singulares del general español. No
había nadie más valeroso, nadie más instruido. Tenía la
brillante iniciativa de nuestros generales, el más alto grado de la
firmeza castellana y otra cualidad fundada sobre esta, la fuerza
y la profundidad de su fe revolucionaria. Cuando el ejército de
Dumouriez, presa del pánico en las famosas termópilas de
Argonne, de las que Miranda decía ser el Leónidas, corrió a la
desbandada en alas del miedo, Miranda estuvo en la
retaguardia, hizo gala de una admirable sangre fría e hizo
frente al enemigo. Esta frialdad, este heroísmo, es algo opuesto
al carácter francés. Miranda, con su morena tez española, altivo
y sombrío, tenía el aspecto de un hombre destinado al martirio
más que a la gloria. Había nacido infortunado.
A finales de 1792 Brissot y Pétion querían que Miranda
sustituyera a Dumouriez, que el español reemplazara al gascón.
Para esto, lo hemos dicho ya, existían mil dificultades. Miranda
era extranjero y apenas conocido en Francia. No había hecho en
nuestro país nada que fuera sorprendente, llamativo. Sustituir a
Dumouriez como general en jefe habría sido escandalizar al
mundo, dar mucho juego a la Montaña. Ni un solo teniente de
Dumouriez le habría obedecido.
Los girondinos estaban en mayoría aún en casi todos los
comités, en el ministerio. La principal responsabilidad de lo que
ocurría en el exterior pesaba sobre ellos. Por sospechoso que
fuera Dumouriez por sus relaciones con los aristócratas de
Bélgica y por sus relaciones con los jacobinos y los terroristas de
París, no había otro remedio que sufrirlo. ¿Qué digo? Apoyarlo
en público, recabar respetos para el hombre que llevaba la
espada de Francia pronta a desnudarse.
En las reuniones que celebraron con Miranda se
encontraron en completo desacuerdo con sus ideas. Él quería
tomar la defensiva sobre el Rin, la ofensiva en Holanda. Ellos
todo lo contrario. Él aseguraba que, antes de llamar la atención
de las naciones, le sobraba tiempo para escamotear a Holanda.
Creyeron ellos con razón que, antes de que él pudiera realizar
esto, sería advertido por Prusia y Austria, batiéndole sobre el
Meuse. Tampoco se mostraron conformes con la invasión de
Holanda en tres meses, porque no podía hacerse más que
dividiendo la fuerza y descubriendo el Meuse y Lieja, esto es,
perdiendo lo que se había ganado, como así ocurrió.
Durante mucho tiempo Brissot amenazó a Inglaterra.
Conocía Brissot perfectamente la historia de este país y sabía
que se había engañado a sí mismo con su falsa revolución101.
Este pueblo habría muerto si su aristocracia no le hubiera
abierto todos los puertos del mundo, facilitándole el paso de
todos los mares. Brissot creía, lógica y razonablemente, que los
ingleses imitarían la Revolución de Francia. Brissot razonó
perfectamente y se equivocó.
Otra de las razones que exponía Brissot, es la siguiente:
“Los pueblos que han tenido ya la fortuna de llevar a cabo la
revolución religiosa, no pueden ser enemigos de la revolución
política; los ingleses, holandeses y alemanes son nuestros
amigos naturales, como pueblos protestantes. Es contra los
católicos, contra el fanatismo del Mediodía, de Austria, de
Italia, de España y las colonias españolas donde debemos llevar
nuestras armas”.
Nada podía ser más lógico en teoría. Y prácticamente no
había nada más falso102.
Brissot y los girondinos hubieran querido dar tres golpes al
mismo tiempo: en el Rin, en Italia y en España. Existía ya el
ejército de Italia, quizás más numeroso que el de Bonaparte en
1796, pero desgraciadamente menos aguerrido. Kellermann,
que lo comandaba, confiaba mucho, sin embargo. Cuando salió
de la Convención dijo: “Me marcho a Roma”.
En cuanto al Rin, la actitud de Dumouriez negándose a
cooperar con Custine obligaba a aplazar las operaciones;
“desobedeció la orden de invadir Holanda, entreteniéndose
para esquivar la guerra y apoyar al desorganizado ejército que
dejó en Lieja y Aquisgrán.
Vio a los prusianos que partieron el 30 de enero y entraron
en Clèves. Vio a los austriacos, fuertes sobre el Rin y el bajo Rin,
fuertes en Luxemburgo, llamando a un cuarto cuerpo de
ejército en auxilio de Holanda. Un pequeño río, el Roër, los
separaba de los franceses. Estos, dispersados, divididos, no
tenían ninguna plaza a sus espaldas. Su primer golpe era caer
sobre Lieja. En ausencia de Valence (el hombre que Dumouriez
envió a París), dejó el mando de una columna a Miranda, sin
indicar siquiera dónde se reunirían los cuerpos en caso de
ataque; él mismo confiesa su falta de previsión. No le dio más
instrucciones sino que tomara Maestricht, que según él, debía
rendirse al disparar la tercera bomba. Miranda disparó cinco
mil. Puede creerse, sin hacer una conjetura aventurada, que
Dumouriez conocía la parcialidad de los jacobinos en favor del
general español, y por lo mismo quiso que, si alguna derrota se
había de sufrir, fuese Miranda quien la sufriera, pretendiendo
humillarlo.
El 1 de marzo, mientras Dumouriez se ocupaba en la
invasión de Holanda, los austriacos desbordaron nuestras
líneas, con los húsares húngaros a la vanguardia mandados por
el joven príncipe Carlos, que tomaba entonces sus primeras
armas. El primer golpe les obligó a retirarse de nuevo sobre Liej
a. Todo el mundo lo había previsto, excepto el general, que se
fiaba de sus negociaciones subrepticias, solapadas, de las bellas
palabras con las que, a todas luces, le había entretenido el
enemigo.
Esta precipitada fuga era muy cruel. Descubrió a un pueblo
que se había comprometido por nosotros. La valiente población
de Lieja, que desde hacía dos meses pedía armas, esta heroica
ciudad por la que Dumouriez nada hizo, quedó abandonada y
también nuestros mejores amigos, a merced de la venganza de
Austria. Los patriotas liejenses no tendrían otro remedio que
huir. ¿Pero cómo? Nada había preparado. Ni dinero ni
carruajes; mujeres y niños lloraban y ni se les podía dejar ni
tampoco llevar. El tiempo era espantoso. Hacía mucho más frío
que en invierno. La nieve caía a grandes copos. Sobrevino la
noche (la del 4 de marzo). Se sabe que el ejército francés
evacuaba sus posiciones continuamente y que retrocedía hacia
Saint-Trond. Ya no había un momento que perder. En plena
noche, sobre la nieve, hombres, mujeres, niños, como formando
fúnebre procesión, tomaron la carretera de Bruselas, miserable
colonia, sin otros recursos para el porvenir que la limosna de
Francia.
Toda esta historia de Lieja es muy difícil de contar para un
francés. Yo, que la he seguido desde el siglo XV, que desde Luis
XI he dicho todo lo que ha sufrido este pueblo por Francia,
siento como amargos remordimientos. Sí, me siento, como
francés y representante de mis padres, dolorosamente
responsable y estrictamente solidario con las desgracias de esta
pobre ciudad, tantas veces inmolada por nosotros. Pereció dos
veces, tres veces, por haber creído en la palabra de nuestros
reyes, que la colocaban en la vanguardia, como si fuera un
escudo, sobre el corazón de Francia cuando estaba en peligro.
Después, herida, desgarrada, sangrante, la abandonaban allí
para que muriera. Los liejenses no pudieron alabar la
República. Su general no tomó precauciones ni para apoyarlos
ni para protegerlos y ¿por qué? Porque eran demasiado
franceses.
Esta desgracia, esta vergüenza, este primer contratiempo
de Francia, el abandono de nuestros amigos, todas estas fatales
noticias, se conocieron aquí del 5 al 10 de marzo. París, justo es
confesarlo, no era en aquel entonces un organismo inanimado.
El golpe le produjo una violenta sacudida. Sintió vergüenza,
enrojeció de ira y de indignación patriótica.
Ninguna manifestación nacional fue tan imponente como la
que se efectuó el domingo 10 de marzo de 1793, en la que los
girondinos creyeron ver algo así como una gran conspiración.
Sobre la conciencia de Francia habría caído una mancha de
ignominia si su sangre no hubiera sentido la vergüenza y el
dolor de un momento semejante.
Lo artificial que se mezcló con este movimiento natural, lo
diremos enseguida. Explicaremos también cómo los partidos,
por sus extrañas rivalidades, aprovecharon en favor de su causa
este movimiento, y analizado todo se sacará en consecuencia
que el movimiento era el anhelo firme del corazón de Francia.
Durante ocho o diez días cayó sobre París una granizada de
noticias pesimistas, alarmantes.
Comenzaron por Lyon. Se decía que había estallado un
movimiento. Siempre esta populosa ciudad se había mostrado
contrarrevolucionaria. En sus elevadas casas de diez pisos,
negras y misteriosas, se escondían los agentes de la emigración.
Allí, aprovechándose de las relaciones del comercio, dirigían
comunicaciones a París, a los Alpes, a los rebeldes de Jalès, a
Bretaña, a la Vendée. El golpe del 21 de enero no sirvió más que
para infundirles fuerzas. Todo un pueblo de curas refractarios,
de nobles disfrazados, de exaltados religiosos, fue a sumirse a
Lyon, trabajando y explotando su fanatismo. El gran Lyon,
comercial e industrial, que trabajaba poco y vendía menos,
estaba en relación con la aristocracia. Los comerciantes habían
sido y se creían aún girondinos, pero eran ya realistas. El
partido republicano, que disminuía diariamente, vivía en la
impotencia. Tenía de su parte las leyes y no podía hacer nada.
Dos ex curas discípulos de Marat, Laussel y Chalier, se agitaban
en vano; gritaban, invocaban hasta la muerte, hablaban de la
guillotina; haciendo esto servían a sus enemigos.
Monarquizaban la ciudad más que todos los nobles y todos los
curas. Las cosas llegaron hasta el extremo de que los batallones
federales que se llamaban de los Hijos de familia, insultaron a los
municipales girondinos, les arrancaron sus bandas de colores
nacionales, colgaron del árbol de la libertad las estatuas de la
Libertad y de Jean-Jacques, que adornaban la plaza de
Bellecourt, y destrozaron cuanto había en los clubs. ¿En
provecho de quién iría esta revuelta? No se sabía. Estaba
enmascarada con un traje de girondismo. Los emigrados de
Turín habían atravesado la frontera. ¿No habrían encontrado
abiertas las puertas de Lyon?
La Convención no podía enviar fuerzas porque carecía de
ellas. Imitó un procedimiento antiquísimo que ya empleó
Esparta: envió al hombre más honrado, más íntegro, al
carnicero Legendre. Este hombre tan sumamente bueno bajo su
aspecto furioso, que tenía la República en el corazón, se mostró
moderado, imparcial y heroico en muchas ocasiones. Hablaba
siempre como si tuviera cien mil hombres detrás de él. Dio tajos
y mandobles a derecha e izquierda, metió en la cárcel al
candidato girondino a la alcaldía que apoyaban los realistas y
condujo a la cárcel también al Marat lionés, Laussel, hasta que
explicó unas cuentas dudosas. Los pretendidos girondinos
creían poder aterrarle con una petición facciosa; les rompió su
papel y les dijo: “Volved a hacerme otra vez lo mismo< Me
enviarán muerto a los departamentos, cortado en ochenta y
cuatro trozos< Francia se enterará de vuestra infamia”.
Una extraña fatalidad sorprendió a la Gironda: estos
realistas de Lyon, que con las armas en la mano cerraban los
clubs revolucionarios, insultaban a los magistrados,
amenazaban al enviado de la Convención y se proclamaban
girondinos.
Dumouriez sufría los primeros reveses y la prensa
girondina lo defendía. Los girondinos que se sostenían aún
enposición gubernamental no podían abandonar al general
único, a quien no podían reemplazar. Los montañeses, que no
tenían semejante responsabilidad, expresaban su desconfianza
hacia Dumouriez y decían en voz alta que habían previsto la gran
traición del general girondino.
Todo acusaba, pues, a la Gironda.
El conflicto estalló el día 5. Se exigió que se hicieran
públicas las noticias de Bélgica. Se pidió que los federados de
Brest que quedaban en París fueran enviados al ejército de
operaciones. La Gironda se dividió. Era vergonzoso, ante el
gran peligro que corría la patria, el hecho de tener hombres
armados en París para la seguridad personal de ellos, cuando
tan útiles podían ser en la frontera. Una parte de girondinos,
con el joven Fonfrède a la cabeza, se confió a la lealtad de los
parisienses. Viniera lo que viniera, aceptaron el alejamiento de
los federados. La Gironda quedó desarmada. ¿Cómo la
defendería la Convención cuando el motín sobreviniera? La
cuestión suprema de la libertad del único poder que existía en
Francia se encontraba empeñada aquí.
La observación de la situación resultaba espantosa en París,
en Lyon, en Lieja, en toda Bélgica, donde nuestra armada,
impulsada por el enemigo, podía ser degollada por los
campesinos. A pesar de saber todo esto no éramos conscientes
más que de la mitad del peligro. El día 3 se descorrió el velo
que cubría la trama tenebrosa fraguada en Bretaña. La Vendée
estalló el día 10. En París todavía se ignoraban estos peligros.
Evidentemente se hundía Francia y lo más terrible era que
la Convención dejaría que se hundiese. Bajo la influencia de
Sieyès, Barère y otros eunucos, había adoptado malos hábitos,
esto es, que si votaba las medidas que le pedía la Montaña,
confiaba su cumplimiento a quienes no las querían ejecutar,
quiero decir a los girondinos. Las votaciones eran enérgicas, los
resultados nulos. La Asamblea, excepto de lengua, estaba
paralítica. La Montaña gritaba, la Gironda pleiteaba, Barère
peroraba y Robespierre rezaba. Nadie hacía nada.
Francia tenía un terrible enemigo que le llevaba a la muerte:
era la ley.
La ley se había inspirado hasta entonces en el odio y la
desconfianza hacia el poder ejecutivo, que había sido como un
rey. Así es que cada vez que se pretendía hacer algo, dar un
paso, tropezábamos inevitablemente, nos topábamos con una
piedra. Esta piedra era la ley.
Y junto a la frontera, para impedir que se atravesara,
encontrábamos la resistencia elocuente, sincera y tanto más
obstinada, de los entusiastas amigos de la ley, los abogados
girondinos. “¡Perezcamos legalmentel”. Todo este auxilio era el
que prestaban a Francia.
Las leyes de 1791, apenas modificadas en 1792, hechas para
otros tiempos, mejor diría, para otros siglos, ¿merecían de
verdad este sacrificio y este fanatismo? Lo dudo.
La Gironda era el verdadero obstáculo de la situación. Se
convirtió en obstáculo cuando una hora, un minuto de retraso
podía echarlo todo a perder y la prensa girondina negó el
peligro, sostuvo que exagerábamos nuestros contratiempos y
puso trabas al saludable arranque del pueblo.
Éste fue el deplorable estado en el que Danton se encontró
París y la Convención al regresar de Bélgica.
El día 8, Danton y Lacroix, comisarios de Bélgica,
penetraron en la Asamblea. Lacroix, como militar, hizo primero
uso de la palabra y acusó al ministro Beurnonville de los errores
cometidos y de ocultar las cosas. El lo había observado todo.
¿Deseaba la Asamblea que se publicaran los detalles? Sí.
Entonces Lacroix contó la tenebrosa historia. Era necesario que
todos, voluntarios y soldados, se unieran al ejército de Bélgica
en el más breve tiempo a razón de siete leguas por día. Esto se
decretó unánimemente.
Danton añadió que la ley de reclutamiento era muy lenta.
Era preciso que París hiciera un supremo esfuerzo. Dumouriez
no era culpable< Se le prometieron treinta mil hombres de
refuerzos y no recibió nada. Era preciso que los comisarios
recorrieran las cuarenta y ocho secciones llamando a las armas
a todos los ciudadanos.
—Es necesario —dice el jacobino Duhem— que los
periodistas no engañen a la opinión pública.
—¡Cómo! —grita Fonfrède—. ¡Queréis restablecer la
censura de la Inquisición!
—No —responde el montañés fanático pero honrado Jean-
Bon-SaintAndré—. La Convención sólo cerrará sus puertas a los
libelistas que la denigran.
Por la noche se repite la escena en la Comuna. Se publica
una proclama dirigida al pueblo de París. Si se tarda un
momento más en tomar medidas todo se ha perdido. Bélgica ha
sido invadida por completo. Valenciennes es la única ciudad
que pudo detener algo la invasión. Es sobre todo a los
parisienses a quienes se llama. Que se armen, que defiendan a
sus mujeres y a sus hijos. Enarbolaremos en la ciudad la gran
bandera que avisa de que la patria está en peligro y sobre las
torres de Notre Dame flotará la bandera negra.
10 1793.—
Movimiento nacional de París, 9 y 10 de marzo.—¿Qué pretendían
los agitadores revolucionarios?—Querían neutralizar la Gironda, no
asfixiarla (9 y 10 de marzo).—Violentos designios del comité del
Obispado, de Varlet, Fournier, etc. (9 de marzo).—Equivocación de la
prensa girondina al ocultar los peligros de la situacion.—Triple
peligro de Francia, conocidos el día 9 de marzo por la mañana.—Las
imprentas de los girondinos son destruidas (noche del 9 de marzo).—
Se pretende arrastrar al movimiento a la Comuna y a las secciones (10
de marzo).—La Convención el 10 de marzo.—Danton, sus discursos,
anhelos generosos, amenazas.—Organización del tribunal
revolucionario pedido por Cambacéres, propuesto por Robert Lindet.—
Resistencia de Cambon y de los girondinos.—Insistencia de
Danton.—La Gironda amenazada se ausenta de la Convención.—La
Comuna no apoya proyectos funestos.—El tribunal revolucionario
queda constituido durante la sesión de la noche.
Precisamente había de iniciarse un movimiento el día 9 para
salvar o perder Francia, para la vida o la muerte. ¿Supondría
este movimiento un gran impulso militar? No osábamos ni
siquiera esperarlo. París parecía amortiguado. Las asambleas de
las secciones permanecían desiertas. Los clubs se despoblaban.
Nadie se inscribía. Este extremo lo hemos leído en la prensa de
la época, que lo deploraba. ¿Qué se hizo del impulso del París
de 1792? ¿Había existido París? Durante el invierno, la carencia
de trabajo, la ausencia absoluta de comercio, el frío, el hambre,
todas las miserias, minaron y enervaron la capital infortunada.
¡Hecho grave! Septiembre hirió su alma. Las alternativas del
proceso del rey, el malestar y las quejas que se oían por todos
lados, los amargos sollozos de las mujeres, habían quebrantado
la moral de la nación.
El día 9, cuando se vio desde todas partes la bandera negra
sobre Notre Dame, cuando en el edificio de la Comuna se
desplegó el estandarte histórico de los Peligros de la Patria,
estandarte de los voluntarios de Valmy y Jemmapes, París
volvió en sí. Aún salió de su enflaquecido pecho un suspiro y
una lágrima de sus ojos hundidos. Los que apenas si habían
comido quedaron ahítos; los que no bebieron se sintieron como
borrachos. El amor patrio satisfizo la ansiedad de todos. La
actitud en que se colocó el barrio de Saint-Antoine fue ejemplar,
admirable. Los vecinos no bajaron a París, no lanzaron gritos
inútiles.
Lejos de participar en las revueltas y motines, el día 11 de
marzo ofreció una guardia a la Convención. Esta se ocupó sólo
de las necesidades, de los peligros públicos; tenía su corazón en
la frontera. Su primer pensamiento fue armar a todos
precipitadamente. Recibir los nombres que se ofrecían en masa,
equipar a los voluntarios lo mejor que se pudiera, los
desórdenes domésticos que causa una brusca partida, el adiós
de despedida, los apretones de manos, las lágrimas de las
madres: de todo esto se compuso el movimiento de París.
En los mercados ocurrieron los hechos de otro modo. Entre
los que debían partir al día siguiente se acordó cenar la noche
del domingo (10 de marzo) con la familia. ¡Sombría partida la
de 1793! ¿Cuándo regresarían? Nunca. Iban a comenzar esta
especie de carrera de judío errante, a través de toda la tierra, sin
encontrar reposo hasta llegar al blanco lecho de las nieves de
Rusia. Muy pocos llegaron hasta 1815 y estos regresaron a
Francia mutilados, encorvados, convertidos en ruinas, para
trabajar de nuevo con el único brazo que les quedaba.
Bajo las columnas de los mercados se reunieron miles de
voluntarios para darse el adiós de despedida. Cada uno acudió
con sus Viandas, al menos el que las tenía. Quien no, comía de
los demás. Quien tenía dinero convidaba a beber. “El enemigo
está en Francia —se decían todos—; se le ve ya en Valenciennes
y va a caer enseguida sobre París<”. Pero lo que causó una
sensación profunda, lo que enardeció hasta lo increíble a las
gentes, fue la suerte de Lieja, que se había perdido por culpa de
los franceses. Se creía que la villa había sido saqueada y
destruida completamente; se llegó a decir que los austriacos
degollaban a los médicos que curaban heridos franceses. ¡Qué
hondo sentimiento causó el infortunio de los liejenses! Estos
fueron recibidos con efusión, con entusiasmo, derramando
lágrimas de amor y lanzando rugidos de ira contra el austriaco.
El Ayuntamiento fue su primer alojamiento. Aquí instalaron
sus archivos. El transporte a través de París fue de una
solemnidad conmovedora. Era la misma Lieja que venía a
tomar asiento en el hogar de la gran ciudad; para recibir a Lieja
se fundó la fiesta de la Fraternidad.
El entusiasmo que reinó durante el banquete del 10 de
marzo fue indescriptible y no un sentimiento pasajero que se
desvanece con los vapores del vino, sino amor inmenso, amor
acendrado a la libertad y a la patria fue lo que se puso de
manifiesto. Una sola sección, el Mercado del Trigo, de los
menos miserables, porque su comercio es fijo y quizás el más
activo y el que más brazos necesita, dio el domingo mil
voluntarios a la guerra, quienes por la noche desfilaron ante los
Jacobinos. Estos hombres fuertes, cuyas palabras son actos,
realizaron inmediatamente su sacrificio, lo que su corazón les
dictaba por la salvación de Francia, por la venganza de Lieja,
por la causa de las libertades del mundo. Desde entonces ellos
mismos se llamaron los Fuertes por la Patria y partieron dejando
a su familia, abandonando su oficio, sus salarios, para sufrir,
combatir, en un ejército sin pan.
Éste es el movimiento popular del 9 y 10 de marzo de 1793,
tan parecido a los más bellos de 1792. La única diferencia es que
en este hubo menos impulso que buscado heroísmo y menos
juventud y esperanza.
¿Cuál era ahora el propósito de los agitadores
revolucionarios? ¿Cómo pretendieron aprovecharse de este
movimiento para arrancar a la Convención enérgicas medidas?
Es necesario examinar esto.
Tanto el pensamiento de la Montaña como el de la Comuna
eran idénticos a este respecto: Francia se perdía si la
Convención no abandonaba su tímido sistema de la legalidad,
si no concentraba todos los poderes en sus manos, incluso el poder
judicial, que ejercería un tribunal bajo sus órdenes inmediatas en
París, en el corazón mismo de la Revolución.
Los propios girondinos habían expresado esta opinión.
Confesaron que en medio de la conspiración realista inmensa
en que se había envuelto a París, era necesario un tribunal
especial, de una acción rápida, eficaz, un Tribunal revolucionario.
Los tribunales ordinarios no ejercían acción alguna; eran como
la irrisión de los enemigos del orden público; cuando
absolvieron a un conocido contrarrevolucionario, Lacoste,
ministro de marina con Luis XVI, Buzot deploró este
sobreseimiento, manifestando que los tribunales, con su
debilidad y su impotencia, anulaban la Revolución.
Por otra parte, los girondinos pidieron un tribunal especial,
pero no nombrado por la Convención, sino directamente por el
pueblo. Temblaban ante el formidable poder que esta Asamblea
iba a concentrar en sus manos al tener a sus órdenes a un
tribunal semejante. Querian legislar, sí, pero no aplicar las leyes
por un procedimiento como este. Empuñar el cuchillo de la
justicia, pasar de legisladores a jueces, a puros instrumentos de
la justicia política, este era su temor. Realizar esto significa para
ellos abdicar de la Revolución, remontarse aún más allá de la
monarquía, a los tiempos tiránicos de la antigüedad. Una vez
en esta pendiente, decían, retrocederemos hasta las
proscripciones de Octavio.
¡Noble y gloriosa resistencia! Por el honor de Francia era
preciso defender con tanto tesón los principios< Sin embargo,
se corría un inminente e inmenso peligro. Y ¿qué proponía la
Gironda? Nada más que cosas alejadas y vagas.
Los que han visto ahogarse a un hombre, los que saben
todo lo que el instinto de conservación hace en esos momentos,
los que saben con qué terrible fuerza, con qué vigor, con qué
manos de hierro este hombre se agarra a todo lo que encuentra,
arma de doble filo, esos hombres comprenderán el furor que los
girondinos inspiran en este hundimiento de Francia.
Algo execrable, brutal, acudía a la imaginación de algunos
insensatos: “Si los girondinos son el obstáculo, degollemos a los
girondinos”.
Otros decían: “En el momento en que nosotros pedimos la
unidad, cuando atacamos a la Gironda, que es enemiga, se
declaró la guerra civil. Debemos, pues, comenzarla nosotros
guillotinando a los girondinos”.
Tan criminal locura, hemos de decirlo, no es imputable,
durante el mes de marzo, a ninguno de los agitadores
populares: ni a Danton, ni a Robespierre, ni a los jacobinos, ni a
la Comuna, ni a Marat. Eran injustas las sospechas de la
Gironda respecto a estos. Aquellos no querían que pereciera la
Gironda; querían neutralizarla para que no fuese obstáculo para
la concentración de poderes, para la creación de un tribunal
revolucionario.
Marat ha dicho que durante estos días de emoción hubo de
contener a las sociedades patrióticas. “Con mi cuerpo —dijo—
hubiera cubierto el de los representantes del pueblo”. No creo
que Marat haya mentido al decir esto. El más simple sentido
común indica que el asesinato de los girondinos habría perdido
a la Montaña para siempre, pues le habría impedido tomar las
riendas de la Revolución.
Marat era indudablemente el mejor de los maratistas. El
nombre odioso de hombre de Estado que él daba a los
girondinos era el mismo con que le denominaban sus discípulos
y sus imitadores. Su moderación, decían, sus arreglos políticos,
los perdonaban imaginando que eran cosas de hombre de
Estado.
Los hombres de la Comuna, Chaumette y Hébert, no
imaginaban que iba a derramarse sangre. Estos eludieron toda
responsabilidad cuando se trató de llevar a cabo alguna
ejecución.
En París existía una Asamblea irregular de delegados de las
secciones que se reunían con frecuencia en el Obispado103.
Hemos observado que desde 1792, desde la apertura de la
Convención, había tomado las más terribles iniciativas. Hemos
visto también que en los Jacobinos, Couthon (como si dijéramos
Robespierre) trató de neutralizar esta fuerza terrible empleando
la gran autoridad del jacobinismo. Durante algún tiempo, con
diversos pretextos (especialmente el de las subsistencias), se
celebraron nuevas reuniones en el Obispado. Aquello era como
una insurrección. Los jefes permanecían en la oscuridad. Nadie
sabía quiénes eran. Eran gente desconocida o poco menos. En
octubre uno de los jefes era el español Guzmán. En marzo de
1793 no se ve agitarse a ningún jefe propiamente dicho. Los más
exaltados se reúnen todas las noches, después de cerrados los
clubs y las secciones, con algunos individuos de la Comuna
(Tallien, por ejemplo), algunos jacobinos (Collot d'Herbois) y
algunos cordeleros. El punto de reunión de estos era el café
Corazza, situado en el Palais Royal. Estos cordeleros y jacobinos
gritaban desaforadamente, como predicadores de sangre y
estaban lejos de ser hombres de acción. Los del Obispado, al
menos tres o cuatro, eran más impacientes, más decididos. El
joven Varlet decía que los laureles que alcanzó en septiembre le
robaban la tranquilidad y apenas si le dejaban dormir. Fournier,
el auvernés, hombre duro y rudo por temperamento, se
inclinaba al derramamiento de sangre. Se unen a estos otros
individuos menos perversos, pero tan exaltados como el polaco
Lazouski, que tanto brilló el 10 de agosto: este deseaba que cada
día fuera 10 de agosto. Lazouski, alto, de espesos y rizados
cabellos negros, era el héroe, el ídolo del arrabal de Saint-
Marceau, y a mantenerse en este lugar se encaminaban sus
esfuerzos.
Esta trinidad de héroes resolvió trabajar por su cuenta, sin
hacer caso de las debilidades de Marat ni de las amenazas de la
Comuna. Creyeron que si el sábado lograban preparar el ánimo
del pueblo para un acontecimiento, el domingo habría grandes
reuniones en las que podrían electrizar a las masas, arrastrar
una sección populosa, la de los Cordeleros, que obligase a la
Comuna a aceptar el poder. Caerían los girondinos, o se les
exterminaría< La patria se habría salvado.
Imaginaban que ni Robespierre ni Danton pondrían a este
plan obstáculo alguno. El día 8 por la noche Robespierre fue a la
sección Bonne—Nouvelle, donde pronunció un discurso
violento contra la Gironda; mientras hablaba, uno de los suyos
dijo que era necesario exterminar no sólo a la Gironda, sino a
los que firmaron las famosas peticiones: “a los ocho mil y a los
veinte mil”.
El sábado 9 por la mañana todo el mundo decía: “Va a
ocurrir algo”. Había hombres resueltos a todo, pero se estaba
muy lejos de adivinar la insignificancia de su número. Muchos
con buena intención y otros por asustarlas, habían dicho a las
mujeres que ordinariamente concurrían a la Convención: “No
vayáis hoy”.
Aquella mañana, pues, hacia las nueve, cuando iba a
abrirse la sesión, Fonfrède, girondino que se entendía con la
Montaña, fue a conferenciar con Danton, a quien interrogó
acerca de los rumores que circulaban: “¡Bah, dijo Danton con
serenidad, no es nada; quizás se contenten las masas sólo con
destrozar las imprentas de algunos periódicos”.
Danton conocía detalladamente el plan de aquellos
furiosos. Estos, en pequeño número, no tenían otra posibilidad
de arrastrar al pueblo que la de explotar su legítima
indignación contra la prensa girondina. Ésta se obstinó en decir
incluso los días 8 y 9 que era imposible que el enemigo se
aventurara a penetrar en Bélgica y que Lieja podría ser
evacuada, pero no había sido tomada, ¡cuando los comisarios
de la Convención llegaban para atestiguar el desastre! Y los
mismos liejenses llegaban desgarrando el cielo con sus gritos,
invocando la venganza de Dios, la palabra de Francia.
Intranquilo Fonfrède por la indiferencia con que le contestó
Danton, insistió en su interrogatorio: “¿Entonces, hay un
complot<?”. “Sí, sí, dijo Danton, hay un gran complot
realista<”.
Los girondinos, al hablar de un complot, limitaban su
existencia a París. Danton hablaba siempre de lo que ocurría en
Francia.
Realmente, en toda la nación existía un gran, un inmenso
complot realista. La coincidencia de las fechas demuestra que
los distintos movimientos que estallaron en Francia, en diversas
regiones alejadas, no fueron azares de la insurrección popular.
En Lyon, Bretaña, la Vendée, estalló la insurrección al mismo
tiempo. En Borgoña, Auvernia y Calvados, hubo también
movimientos de alguna significación. Lo ocurrido en Lyon,
aconteció en otras poblaciones, aunque con distintos caracteres.
La llave de todos estos enigmas se encuentra en el campo de los
austriacos, en el ataque de nuestras líneas, en la invasión del
enemigo. Los movimientos interiores se iniciaron cuando los
austriacos entraron en Lieja, simultáneamente.
Los golpes mortales que se descargan contra Francia, lejos
de anonadarla, le producían el vértigo de la ira. La jovialidad de
Danton el día 10 por la mañana y su trágica sonrisa al contestar
a Fonfrède, indican que el peligro es inminente y terrible. Así
era él en las situaciones extremas y casi desesperadas. Así había
reaccionado el 10 de agosto y también en el momento de la
invasión prusiana. El lO de marzo de 1793 el peligro era aún
mayor.
Veamos lo que sabía Danton el día 9 por la mañana.
Sabía que Lyon, como no podía elegir aún un alcalde
realista, eligió a un girondino; que los batallones de los Hijos de
familia se habían apoderado del arsenal, de la pólvora y de los
cañones; que el valeroso Legendre, enviado por la Convención,
sin otras fuerzas que la Comuna revolucionaria, tuvo que
autorizar la prisión de este alcalde la noche del 4. Esto era
demasiada audacia. ¿Qué consecuencias sobrevendrían? Nada
podía presumirse. Quizás el día 10 habría perecido Legendre,
ondearía la bandera blanca sobre Fourvière y los sardos
marcharían hacia Lyon.
Conocía Danton el trágico acontecimiento que el 3 de
marzo había hecho temblar a Bretaña e hizo que se decidiera a
insurreccionarse. El agente de Danton, Latouche, llegado de
Inglaterra, descubrió al de la Convención el hilo de la trama
fatal en la que se había envuelto a casi toda Francia. Este agente,
Morillon-Laligant, debía de recibir un cuerpo de siete mil
hombres. Y de siete mil hombres no recibió ni uno. Morillon
tuvo el valor de entrar, sin otro auxilio que algunos guardias
nacionales, en las regiones en que se tramaba la sublevación.
Logró encontrar enterrada una vasija de cristal que guardaba la
lista de los nobles conjurados. Toda la plana mayor de la
nobleza bretona estaba allí apuntada. La lista, abierta y
publicada, arrojaba sobre la revuelta armada todo un mundo de
nobles forzados a combatir o perecer. Los conjurados esperaban
un nuevo jefe, el valiente Malseigne, la mejor espada de la
emigración, y una flota que les traería a los emigrados de
Jersey. La requisición, que debía comenzar el día 10, les
proporcionaría ayudas aún más positivas, pero ya de
antemano, el día 4 había hecho correr la sangre en Cholet,
pueblo de la Vendée. Morillon solo y perdido entre una
muchedumbre de campesinos furiosos, demostró
extraordinario valor. Detuvo a veinticuatro individuos y antes
del día 10 los encerró en Saint-Malo. Pero ¿quién sabía todo esto
el 10 por la mañana en París? Lo más lógico era creer que
Morillon en Bretaña y Legendre en Lyon, habían perecido, que
la contrarrevolución había vencido en los dos extremos de
Francia.
La situación en Bélgica era terrible. No sólo era de temer la
retirada del ejército, sino su destrucción. Habría ocurrido esto
de no ser por la lentitud del general austriaco Cobourg, que no
supo aprovecharse de sus tropas ligeras, los terribles húsares
húngaros, ni de la indignación de los belgas, que en Brabante,
sobre todo, si hubiesen sido apoyados por las avanzadas de
Cobourg, habrían caído sobre los franceses. ¿Cómo cabía
reaccionar ante semejantes peligros? Esperando el regreso de
Dumouriez, que estaba en Holanda. ¿Pero qué esperar de
Dumouriez? Nadie se fiaba de él, y por lo mismo, cuando se
tuvo noticia del desastre, todo el mundo dijo que solo él era el
verdadero responsable. Esta fue la opinión no solamente de los
girondinos, sino de Danton, de Robespierre, de Marat. Francia,
al borde del abismo, obligada a franquearlo, no tenía más que
una tabla podrida que crujía bajo sus pies.
Tal era el estado peligrosísimo de la situación, tal la
tempestad de noticias espantosas que caía sobre Francia y que
hervía en el cerebro de Danton. Ni tuvo miedo, ni se turbó y
tomó su partido, en primer lugar. La Montaña veía los males,
pero no sabía aplicar los remedios. La derecha, preocupada por
el movimiento que se desarrollaba en París, creyó que se trataba
de un motín, que había algo artificial; estuvo lejos de imaginar
las causas a que obedecía. Estos hombres de tanto genio,
¿estaban sordos, ciegos?< Vivían en los comités y debían de
conocer perfectamente las noticias; ¡Francia se arruinaba ante
sus ojos y ellos sólo veían París!
Había que acabar con esta parálisis fatal que la derecha
comunicaba a toda la Convención. Los exaltados creían que
para resucitarla era necesario que sonara el cañón de alarma, el
espantoso grito del pueblo de París. Los políticos,
especialmente Pache, Danton y la Comuna, comprendieron que
empleando estos medios se corría el riesgo de volver ciego y
fortuito al movimiento, de desviarlo de su objetivo. No
rechazaron en absoluto las medidas de terror. Las emplearon y
lo contuvieron; sin que costara una sola gota de sangre
arrancaron a la Convención las mejores medidas
revolucionarias.
A primera hora el alcalde y el procurador de la Comuna se
presentaron en la Convención. Solicitaron dos medidas, una de
gracia y otra de justicia: “Ayuda para las familias de los que
parten a la guerra y un tribunal revolucionario para juzgar a los
traidores y a los malos ciudadanos”.
Al partir estos, desfilando en el salón ante los
representantes, decían: “¡Padres de la patria: a vosotros
dejamos nuestros hijos!”.
“No sólo os enviaremos a la frontera, contestaron los
representantes, sino que iremos con vosotros”. Carnot presentó
una proposición pidiendo que ochenta y dos representantes de
la Asamblea tomasen las armas y formaran entre las filas del
ejército. Así se acordó.
Los diputados encargados de visitar a las secciones
expusieron que estas insistían en la formación del tribunal
revolucionario. “Sin este tribunal, decían, no podréis vencer a
los egoístas, que no quieren ni combatir ni ayudar a los que
combaten por ellos”.
La demanda fue apoyada por Jean-Bon-Saint-André,
formulada y redactada por Levasseur, cuya redacción fue
tomada como modelo, y aprobada por la Convención.
El nombre de estos dos miembros, que aparece cubierto de
gloria en las expediciones militares, indica demasiado
claramente que este tribunal se adoptó como arma de guerra.
No era el cuchillo de la justicia lo que se forjaba, sino una
espada. Quienes obligaron a que la Convención aprobase el
arma fueron gentes que ningún daño podían temer de ella.
Jamás ha habido hombres de mayor abnegación, ni más
intrépidos que Saint-André y Levasseur. ¿Adivinaron ellos el
empleo que había de darse a esta arma? No, seguramente. Ellos
eran héroes, no verdugos. La sangre que querían derramar para
regenerar Francia era la de ellos mismos.
¿Quiénes eran estos hombres? Levasseur, un médico, y tal
fe residía en él que, destinado a un regimiento en plena
sublevación, le bastó con una palabra y una mirada para
dominarlo. Saint-André era pastor protestante, y tal era su
entusiasmo que creó una marina, la improvisó y la lanzó contra
el enemigo.
El tribunal revolucionario fue votado al principio en
términos generales. No había ofrecido hasta entonces
dificultades. Hasta la misma Gironda parecía reconocer la
necesidad de un tribunal excepcional.
Faltaba regular la organización del mismo. Aquí
comenzaron las dificultades. Para vencer las repugnancias de la
Convención, Danton creyó que se debía emplear el terror.
Hizo a la Asamblea una proposición significativa, dando a
entender que si no se aprobaba rápidamente la constitución del
citado tribunal, podían ocurrir terribles sucesos, matanzas< y
que la rápida organización del tribunal podría evitarlo. Cabe
recordar que en septiembre se salvó a los prisioneros por
deudas abriéndoles las cárceles. Y el día 9 de marzo Danton
hizo la demanda para que se les soltara.
Después alejó toda idea de intimidación y con las nobles y
dignas maneras propias de la consagración de un principio,
dijo: “Consagrad este principio que tiende a asegurar la libertad
de todos, evitando que la sociedad delinca< Suprimamos la
tiranía de la riqueza sobre la miseria. Por deudas nadie debe ir a
la cárcel. Que no se alarmen los propietarios. Nada deben
temer. Que respeten a la miseria y esta respetará a la
opulencia<”. La Asamblea comprendió de maravilla la
filosofía que encierran estas palabras y unánimemente convirtió
en ley lo que expresó Danton.
La banda que se temía que cometiera altercados no fue
llevada a la cárcel. Actuó de forma mucho más directa. Un
numeroso grupo se dirigió a la calle Tiquetonne, a las
principales imprentas de los girondinos, a la casa de Gorsas y a
la de Fiévé, y rompió las prensas, desgarró, quemó el papel y
revolvió los caracteres. Gorsas empuñó una pistola y pudo
pasar entre estos bandidos, y como encontró cerrada la puerta
se escapó saltando por el tejado a la casa contigua, de donde
salió intrépidamente refugiándose en su sección. Todo acabó
ahí. El grupo, que no llegaba a los doscientos hombres y cuyo
número no crecía, creyó conveniente dispersarse después de
esta hazaña.
La noticia de este suceso causó un siniestro efecto. Gorsas
era representante. La Convención recibió una herida en su
inviolabilidad. Parecía dispuesta a tomar una medida
contundente. Sin embargo, se limitó a declarar en adelante la
incompatibilidad de los cargos de periodista y representante.
Esta medida atacaba por igual a Gorsas y a Marat. Gorsas,
suficientemente quebrantado por el motín, recibió un nuevo
castigo. ¡Justicia extraña! La Convención se mostraba débil y en
su debilidad acusaba a la Montaña de haber querido la
violencia. Se podría haber apostado a que no llegaría el día
siguiente sin que se constituyera el tribunal revolucionario.
Los grandes agitadores revolucionarios, Danton ola
Comuna, ¿hasta qué extremo autorizarían las iniciativas y los
preparativos del Comité de insurrección que intervendría el
domingo? Era esta una situación comprometida, y más si se
tiene en cuenta que, a cada momento, se recordaban los hechos
del 2 de septiembre. Lo que parecía evidente en el Comité de
insurrección es que no pretendía derramar sangre, pues esto
perjudicaba a sus propósitos; su deseo era sembrar el pánico en
la derecha y arrastrar tras de sí a la Convención por medio del
terror. Cualquier derramamiento de sangre iba más allá de sus
expectativas y podía llevarles al fracaso.
A las cuatro de la madrugada, en plena noche, Varlet y los
suyos se reunieron en los Gravilliers. Los que se habían
constituido en sesión permanente eran pocos en número y
además sentían sueño. “Somos —dijeron atrevidamentelos
enviados de los jacobinos. Estos desean la insurrección y que la
Comuna represente los poderes de la Convención”. La sección
de los Gravilliers no obraba casi más que a impulsos de un
cura, Iacques Roux (el que condujo a la muerte a Luis XVI).
Roux era de la Comuna y dijo que no quería precipitar los
acontecimientos. Esperaba la Comuna observar el efecto que
causaría en la opinión el almuerzo cívico que tendría lugar por
la tarde. La sección, de forma educada y cortés, puso a los
supuestos jacobinos en la puerta.
Al amanecer se dirigieron a una sección menos numerosa
todavía, a la de las Cuatro Naciones, que se reunía en la
Abbaye. Esta vez dijeron: “Somos enviados de los cordeleros y
es la voz de los cordeleros la que expresamos”. Gracias a esta
nueva mentira obtuvieron la adhesión de los pocos individuos
intimidados que formaban en aquel momento toda la asamblea
de la sección.
Se aproximaba la hora en que se debía celebrar la comida
de despedida. Con esta adhesión, los jacobinos se dirigieron al
Ayuntamiento. Allí tenían ya a sus agentes y no se
desesperaban por arrastrar a la muchedumbre. Llegaban a la
Comuna, no solamente como portadores del deseo de los
cordeleros y de las Cuatro Naciones, sino como indiscutibles
representantes del pueblo, del pueblo que no sabía nada de lo
que se fraguaba en su nombre. El alcalde Pache, más asustado
que contento con la dictadura insurreccional que se ofrecía a la
Comuna, encontró no sé qué razones para que esperasen.
Hébert también les distrajo. Había que ver qué aspecto tomaba
la comida cívica.
El almuerzo llegaba a su fin y se propuso a toda esta gran
masa caldeada que fraternizara “con los jacobinos, nuestros
hermanos<”. Los voluntarios del mercado aceptaron con
entusiasmo. La muchedumbre se dirigió a la calle de Saint-
Honoré entonando cantos patrióticos. “¡Vencer o morirl”.
Algunos llevaban ya el sable en la mano. Entraron en los
Jacobinos. Un voluntario, no parisino, sino del Mediodía, en
execrable jerga, quiso hacer una moción. La patria no se podía
salvar más que ahogando a los traidores; esta vez “hay que
matar a los ministros pérfidos y a los representantes infieles<”.
Esta proposición no asustó a los jacobinos. Uno de estos se
levantó y dijo: “Sería mejor que detuviéramos inmediatamente
a los traidores<”. La proposición así enmendada iba a ser
votada. Afortunadamente la Montaña estaba advertida. Un
diputado montañés (enviado muy probablemente por Danton y
Robespierre), Dubois-Crancé, entró en este preciso momento y
pidió la palabra. Era un hombre de talla colosal y gran energía
militar. Habló franca y resueltamente, sin temor; dijo que
queriendo salvar a la Patria iban a perderla. Repentinamente
cambió el pueblo de opinión: “Tiene razón ese hombre”, dijo la
gente. Salieron de los Jacobinos. La mayor parte formó nutridos
grupos y atravesaron el Sena para ir a fraternizar con los
cordeleros. Algunos marcharon al ministerio de la guerra, en
donde profirieron gritos de muerte contra Bournonville, a quien
creían autor del desastre de nuestro ejército.
Lo ocurrido en los Jacobinos tuvo un testigo propenso al
espanto y a sufrir la viva impresión del terror. Era la mujer de
Louvet, que vivía muy cerca de los Jacobinos, y al oír el griterío
corrió como una loca a advertir a su marido de los peligros; este
avisó a todos los demás girondinos. La esposa de Louvet no se
enteró del giro pacífico que había tomado la sesión gracias al
discurso de Dubois-Crancé.
Es oportuno decir en qué estado se encontraba la
Convención. La sesión del día 10 se abrió con una denuncia de
la derecha. Decía esta que se temía el propósito de intimidación
(las mujeres no acudieron a la sesión). Barère rogó que se
tuviera valor y dignidad, añadiendo que él nada temía. Dijo
palabras muy fuertes: “¿Por qué temer por la cabeza de los
diputados? ¿Acaso no reposan estas sobre la existencia de todos
los ciudadanos? ¿Acaso no reposan sobre cada departamento
de la República? ¿Quién osará tocarlas? El día que ocurra este
crimen París quedará aniquilado”.
Se pasó al orden del día. Se leyeron las cartas del general
Dumouriez y, contra lo que se esperaba, Robespierre dijo que
tenía confianza en él. Palabras muy políticas y en aquel instante
incluso patrióticas. El peligro más grande hubiera sido
quebrantar la fe del ejército en el hombre que tenía entre sus
manos la salvación pública. Robespierre añadió con muy buen
sentido que los tiempos reclamaban un poder fuerte, secreto,
rápido, una vigorosa acción gubernamental. Robespierre repitió
sus continuas acusaciones contra la Gironda. Dumouriez había
pedido hacía tres meses invadir Holanda, pero la Gironda se
negó a ello.
“Todo esto es verdad —dijo Danton—, pero menos se trata
ahora de examinar los males que de aplicar los remedios.
Cuando arde el edificio no pretendo salvar los muebles, sino
sofocar el incendio. No podemos perder ni un momento para
salvar la República. ¿Queremos ser libres? Si queremos serlo
marchemos a la guerra, tomemos Holanda. Después Inglaterra
no vivirá más que para la libertad. En esta nación no ha muerto
el partido de la libertad y precisamente espera el momento de
manifestarse. Tended las manos a cuantos ansían su
emancipación. Así se salvará la patria y se librará el mundo”.
“Que partan nuestros comisarios; que partan esta noche,
ahora mismo, y que digan a las clases adineradas: «Queremos
que la aristocracia de Europa sucumba bajo el peso de nuestros
esfuerzos y de nuestro poder; que pague esa aristocracia
nuestras deudas o pagadlas vosotros. ¡Vamos, miserables,
prodigad vuestras riquezas!». (Vivos aplausos). Ved,
ciudadanos, qué hermoso porvenir nos espera. ¡Cómo! ¡Tenéis a
vuestro lado una nación entera que os sigue, la razón como
punto de apoyo y aún no habéis transformado el mundo!
(Aumentan los aplausos). Para esto es necesario carácter,
decisión, arrojo, y verdaderamente estas cualidades han
flojeado. Dejo a un lado todas las pasiones. Excepto la del bien
público, todas me son indiferentes ahora. En circunstancias
críticas, cuando el enemigo estaba a las puertas de París, os dije:
«Vuestras discusiones son pequeñas. ¡Yo no conozco más que al
enemigo, combatámoslo!». (De nuevo aplausos). Quienes se
entretienen hablando en vez de preocuparse por la salvación de
la República, son unos traidores y los desprecio”.
Ésta era la revelación completa del pensamiento de Danton,
que provocó el entusiasmo y la admiración general; todos los
representantes se olvidaron de sus pequeñeces y se elevaron
sobre sí mismos; habían desaparecido los partidos. Pero Danton
conocía muy bien el espíritu inconsecuente de las asambleas;
por lo mismo, confió poco en que los representantes
perseverasen y aseguró el golpe clavando en las almas el
aguijón del terror: “He de advertiros a todos que no me
preocupa mi reputación. Yo quiero que Francia sea libre. Poco
me molesta que me llamen sanguinario. Bebamos la sangre de
los enemigos de la humanidad si es necesario; combatamos,
conquistemos la libertad”.
Nadie, al oír estas palabras, dudó de que Danton estuviese
en connivencia con los que pedían el derramamiento de sangre.
Y sin embargo, era lo contrario. Él mismo advirtió a los
girondinos del peligro que corrían.
La Asamblea quería tan sólo tomar una medida suave y
detuvo a dos generales sospechosos, cuando un individuo que
hablaba raras veces tomó aquí una gran iniciativa. Dijo que había
que declarar la sesión permanente hasta constituir un tribunal
revolucionario.
Este miembro era un apreciado legista, compañero de
Cambon en la diputación de Montpellier, tan moderado como
Cambon era violento e irascible; fue el primer redactor del
Código civil (agosto de 1793), más tarde segundo cónsul,
archicanciller del Imperio: era el grave y tranquilo Cambacérès.
Este se aproximaba a quienes estaban dotados de una cualidad
que él no poseía, la energía viril. Si en épocas posteriores estaría
próximo a Bonaparte, en 1793 y en dos ocasiones decisivas se
colocó al lado de Danton. En toda la Convención fue el único
que el 9 de enero apoyó la proposición de Danton, que hubiera
salvado la vida del rey; votó Cambacérès entonces por la vida
de Luis XVI y ahora, el día 10 de agosto, podía decirse que
había votado por la muerte al autorizar, con su palabra siempre
moderada y suave, la creación de un tribunal revolucionario.
Cambacérès añadió en el mismo tono: “Todos los poderes os
son confiados; debéis ejercerlos todos; no puede haber
separación entre el cuerpo que delibera y el que ejecuta< No
cabe seguir ahora los procedimientos ordinarios<”.
Estalla una tempestad de gritos:
“¡A votar, a votar!”. Buzot pronunció un discurso bellísimo,
elocuente y enérgico: “Se quiere un despotismo más espantoso
que el de la anarquía (se oyen ahora gritos furiosos de protesta). Yo
doy gracias por cada momento que transcurre de mi vida a
quienes me conceden el favor de vivir. ¡Quiero que me
concedan tiempo para salvar mi memoria, para huir del
deshonor votando contra la tiranía de la Convención! ¿Qué
importa que el tirano sea uno o tenga múltiples formas? ¿Cómo
acabará el despotismo si todos los poderes estarán concentrados
aquí?”.
Lacroix consiguió que se hiciera caso omiso a todo ello.
Robert Lindet, el abogado de Évreux, sacó de su bolsillo el
proyecto redactado. Lindet, apodado la hiena, no merecía este
duro apelativo; era un abogado normando del antiguo régimen,
moderado por temperamento, pero perteneciente a la vieja
escuela monárquica, acostumbrado a juicios por comisiones, y
aplicaba sin escrúpulos a las necesidades revolucionarias las
ordenanzas de Luis XIV, sobre todo las que hizo para acabar
con los protestantes. En el arsenal del Terror monárquico
encontró los elementos para el nuevo Terror. Poco trabajo tenía
que hacer, cambiar una palabra: donde decía el rey debía
colocar la Convención.
“Nueve jueces nombrados por la Convención, juzgarán a
los procesados por decreto de esta. No se empleará ninguna
forma de instrucción. No hay jurados. Todos los
procedimientos son buenos para formar la convicción del delito
cometido”.
“Se perseguirá no solamente a los prevaricadores, sino a los
que deserten de sus puestos o sean negligentes en el
cumplimiento de su deber; a los que con sus palabras, escritos o
hechos, pudieran desorientar al pueblo; a los que ocupen
antiguas plazas y pretendan prerrogativas usurpadas por los
déspotas”.
¡Espantosa oleada! ¡Crueles tinieblas a través de las cuales
la ley, con los ojos vendados, irá propinando golpes!
A esto hay que añadir una manifestación verdaderamente
tiránica: “En la sala del tribunal habrá siempre un miembro
para recibir las denuncias”.
“Esto es la inquisición —dijo Vergniaud—; esto es peor que
el tribunal de Venecia”.
“Ciertamente —dijo Cambon— yo he reclamado cientos de
veces la creación de un poder revolucionario, porque entiendo
que hace falta, pero ¿y si os equivocáis?< El pueblo se
equivocó en las elecciones. ¿Qué freno pondréis a la tiranía de
esos nueve jueces? ¡Si sentencian hasta a la propia Asamblea!...”.
“¡Ah —grita furioso Duhem—; y habláis con menosprecio
de los jurados! ¡Ved si tienen jurados los patriotas degollados
en Lieja! ¿Que resulta un tribunal detestable? ¡Mejor! Es el que
les corresponde a los asesinos”.
Cambon añade: “Tened cuidado. Con semejante tribunal no
encontraréis un hombre honrado que quiera intervenir en las
funciones públicas<”.
Barère le apoyó enérgicamente: “Los jurados son propiedad
de los hombres libres”.
Al oír esto la Montaña creyó sentir un golpe en el corazón.
Billault-Varennes dijo que estaba de acuerdo con Cambon y que
en tal tribunal debían figurar jurados nombrados por las
secciones.
Los montañeses se dividían. “Nada de jurados”, decía
Philippeaux. Otros montañeses querían jurados, pero elegidos
en París.
Por fin se obtuvo el jurado. Sólo la Convención quedaba
facultada para nombrarlo del seno de las secciones y
departamentos.
Se levantó la sesión en la Asamblea. Danton permaneció en
su asiento, y con gesto y voz terrible dijo: “Ruego a los buenos
ciudadanos que permanezcan en sus puestos”.
Todos se sentaron de nuevo. “Pero qué, ciudadanos, ¿os
vais a marchar sin tomar ninguna de las grandes medidas que
exige la salvación de la patria? Pensad en que, derrotados
Miranda y Dumouriez, se verán obligados a deponer las
armas< Los enemigos de la libertad se muestran audaces, están
diseminados por todas partes y siempre resultan provocadores.
Cuando observamos al ciudadano honesto atendiendo su
hogar, al artesano en su taller, vemos que tienen el aire estúpido
de creer que son mayoría: pues bien, ¡arrancádselos a la
venganza popular! ¡La humanidad os lo ordena! Este tribunal
les remplazará ante el tribunal supremo que es la venganza del
pueblo< Puesto que hemos osado rememorar aquellos días en
los que todo buen ciudadano se quejó, yo diría que de haber
existido un tribunal, el pueblo no los habría teñido de sangre.
Organicemos pues un tribunal, no correctamente, porque es
imposible, pero sí lo mejor que podamos<”.
“Una vez organizado este tribunal, enviemos nuestros
representantes a la guerra, creemos un nuevo ministerio, sobre
todo una marina< ¿Dónde está la vuestra? Vuestras fragatas
están en vuestros puertos e Inglaterra se lleva vuestros barcos<
Desarrollemos toda la fuerza nacional, pero sin designar para
su dirección más que a los ciudadanos que estando en continuo
contacto con vosotros, nos aseguren el cumplimiento exacto de
las medidas aprobadas por vosotros. Aún no somos un cuerpo
constituido; es preciso trabajar con ahínco para serlo si
queremos desempeñar el papel que reclama nuestra categoría”.
“Resumamos. Esta noche aprobemos la constitución del
tribunal y la formación de un nuevo ministerio; mañana,
organización militar y partida de nuestros representantes; que
nadie objete si son de la derecha o de la izquierda< Que
Francia se levante, que marche hacia el enemigo, que sea
invadida Holanda, liberada Bélgica y los amigos de la libertad
puestos en pie en Inglaterra. ¡Que nuestras armas victoriosas
lleven a todas partes la libertad y la dicha del pueblo! ¡Que sea
vengado el mundo!”.
A las siete de la tarde se levantó la sesión. En aquel
momento Louvet, advertido por su mujer de la escena de los
Jacobinos, llegó jadeante y avisó a la derecha de que un grupo
armado venía hacia la Convención para degollar a algunos
representantes. A quienes no encontró en la Asamblea, Louvet
fue a advertirles a su propio domicilio. La mayor parte no creyó
muy oportuno inmolarse el día 10, reuniéndose para favorecer
los planes de los asesinos. El girondino Kervélégan fue al barrio
de Saint-Marceau y puso en movimiento a los honrados y
valerosos federados bretones, que aún no habían salido de
París; el ministro de la guerra, Beurnonville, se puso a su frente,
organizó patrullas, dio órdenes< No encontró a nadie. El
alboroto se dispersó, a lo que contribuyó bastante la lluvia que
caía. El girondino Pétion juzgó con una frase gráfica el
movimiento, y lejos de buscar un refugio permaneció en su
casa. Cuando Louvet llegó acalorado y le comunicó los peligros
que corrían para que se pusiera a salvo, Pétion, frío por
naturaleza y que en pocos años había adquirido provechosa
experiencia de las revoluciones, abrió la ventana y dijo
sencillamente: “¡No ocurrirá nada: está lloviendo!”.
Dos ministros, los menos amenazados, Garat y Lebrun,
fueron a la Comuna para informarse. Encontraron al alcalde,
Pache, en su habitual actitud de tranquilidad. Pache siempre
estaba así; aunque se le hicieran cargos en pleno Consejo o se le
gritara muy fuerte, no perdía su imperturbable calma. Contestó
a los ministros que el Comité de insurrección, Varlet y Fournier,
habían esperado largo rato en la Comuna, que habían hablado
con Hébert, que les distrajo, y salieron de la Comuna diciendo
que esta no era más que refugio de aristócratas.
Bien sea por timidez, por prudencia o por deferencia hacia
Danton, Robespierre y los jefes de la Montaña, la Comuna
permaneció completamente inmóvil. El alcalde Pache, hasta
ayer girondino y hoy jacobino, que ocupaba asiento en el
Ayuntamiento junto a Hébert y Chaumette, no estaba aún
seguro de autorizar la masacre de los amigos que acababa de
abandonar, de los girondinos, de Roland, gracias a los cuales
había pasado de ser hijo de un portero a ser ministro y alcalde
de París. Hébert, Chaumette y Jacques Roux estaban
enormemente resentidos por la audacia del pequeño Varlet y su
banda, que sin su consentimiento, haciéndose pasar por
jacobinos, habían intentado llevarse a los Gravilliers por la
mañana. Las secciones no se habían movido; únicamente se le
había advertido a la sección Poissonnière de que las cosas no
marcharían bien si no se le tomaban doscientos miembros. La
sección del Bonconseil, dirigida por Lhuillier, confidente de
Robespierre y difusor de sus pensamientos, hizo las veces de
regulador diciendo exactamente lo que Robespierre quería:
“Que no se llevaran doscientos miembros, sino solamente a los
girondinos”.
¿Qué hacía entretanto el barrio de Saint-Antoine? Su
actitud lo habría decidido todo. Santerre habría seguido al
barrio y los demás habrían seguido a Santerre. El general
cervecero esperó en su cervecería. Por la noche, como veía que
los honestos vecinos del barrio permanecían pacíficamente en
sus hogares, se dirigió finalmente al Ayuntamiento y farfulló un
discurso ininteligible, que tenía, al menos, un doble sentido.
El viento ahora soplaba en contra de la insurrección, los
hombres de dos caras, el alcalde y el general, Pache y Santerre,
corrieron a prestar ante la Convención juramento de buenos
ciudadanos. Ambos convinieron en achacar el suceso a un
complot de los realistas. Que se sacrificaría si fuera necesario, a
los hijos perdidos, a Varlet, Fournier, etc. Santerre presentó así
la cosa, diciendo que el movimiento tenía por objeto instaurar la
monarquía con el nombre de Igualdad, pero que nada había
que temer. Habló jactándose, como si fuera algo que hubiese
partido de él, de la prudencia que el gran barrio había
mostrado.
Cuando Santerre explicaba esto, la Asamblea era poco
numerosa. Se reabrió la sesión a las nueve de la noche, pero un
gran número de diputados dejó de asistir. La Asamblea estaba
casi desierta. Hubiéramos podido pensar que la guadaña del 93
había pasado por allí. Todo presentaba un aspecto triste,
siniestro. En la sala oscura, desguarnecida en el centro,
destartalada, debían permanecer de pie los diputados, porque
muchos sentían escrúpulos de sentarse, en esos tiempos tan
difíciles. Lo más significativo era la profunda soledad de la
derecha. Esto dejaba muy claro que la Asamblea, previamente
diezmada, carecía de seguridad. El Terror que partiría de la
Convención ya se sentaba en su seno.
En el lugar de la derecha que ocupaba la Gironda, se podía
ver a Vergniaud, solo o casi solo.
Había despreciado igualmente las advertencias, tanto de
Danton como de Louvet. Sea por que la superior sagacidad de
su espíritu le hubiera hecho entender que lo que se pretendía
era asustar y no degollar, o por que su desprecio de la vida le
hizo afrontar esta suerte, se sentó en aquellos bancos sobre los
que parecía planear la tristeza y la muerte. Soportó artículo tras
artículo pacientemente la lectura del terrible proyecto de
Lindet104. No dijo más que una frase: “Pido que la votación sea
nominal. Conviene conocer quiénes son los amigos de la
libertad y quiénes los que la nombran siempre para
aniquilarla”. También solicitó la votación nominal un hombre
honrado: Lareveillère-Lepeaux.
Las palabras de Vergniaud suponían la declaración de la
ley agonizante.
Un montañés dijo que no era partidario del jurado en el
tribunal revolucionario: “No, dijo Thuriot, el amigo de Danton;
los jurados son necesarios, pero deben opinar en alta voz”. Estas
palabras encierran un fondo de terror mayor que el de todo el
proyecto.
La Convención durante esta noche, sin dinero, ni fuerza, ni
ejército organizado, creó un fantasma.
Evocado éste por toda Europa contra Francia por los
realistas, el Terror fue el sueño sangriento que vivió en la
imaginación de todos.
El ejército retrocedía desmoralizado< La Asamblea vio el
Terror en la frontera.
Exhausto el Tesoro, el 1 de febrero no teníamos para pagar
las cuentas de la guerra más que treinta millones en billetes. El
crédito de mil millones votado no se llegó a efectuar. En el
fondo del arca nacional no había otro depósito que el fantasma
del Terror.
¿Qué enviar a Lyon, a Bretaña, a Bélgica, a la Vendée, a
Maguncia? Nada.
Sólo quedaba una fuerza con gran poder en Francia: la
justicia revolucionaria. No costó más que un decreto y una hoja
de papel.
¡Costó más! Costó el corazón de la propia Francia.
La muerte de los fundadores de la República, de los
mejores amigos de la patria, la cabeza de Danton, de
Vergniaud, la sangre de quienes votaron y de quienes se
negaron a votar, de quienes representaron la protesta contra la
ley y de quienes fueron la Necesidad de la patria.
¡Necesidad, fatalidad!< Todo cuanto fue libre en 1792,
antes de los días de septiembre, fue fatal durante el siguiente
año.
El mismo domingo 10 de marzo, en el momento mismo en
el que la Convención instituía en París el tribunal
revolucionario, los realistas insurgentes constituían uno entre el
Loira Inferior y el Marais de la Vendée. Por la mañana los
campesinos insurrectos comenzaron las matanzas, que fueron
regularizadas esa misma noche por un comité de gente honesta
que mató en menos de seis semanas a quinientos cuarenta y dos
patriotas.
1793)
Coincide la Vendée con la invasión.—Primer carácter de la Vendée,
enteramente popular.—La Vendée es la revolución del aislamiento y la
insociabilidad.—La Vendée se unió más tarde a Francia.—La
propaganda de los caras.—Cathelineau, el hombre del clero.—
Originalidad de Cathelineau en su propaganda eclesiástica.—Los
primeros excesos en Cholet (4 de marzo).—La matanza de Machecoul
comienza el 10 de marzo.—Tribunal de realistas en Machecoul
(marzo-abril).—Explosión en Saint-Florent (11-12 de marzo).—
Cathelineau y Stofllet (13 de marzo).—Ejército de Anjou y de la
Vendée.—Toma de Cholet (14 de marzo).—Matanzas de Pontivy, la
Roche-Bernard, etc.—Martirio de Sauveur (16 de marzo).—
Continuación de las matanzas de Machecoul.—Los escasos obstáculos
que encontró la Vendée.—Su victoria en el Marais (19 marzo).—
Valentín de los republicanos bordeleses y bretones.—Energía de
Nantes.—La Vendée no tenía aún jefes pertenecientes a la nobleza.
Contemplad ahora a Nantes, al Loira Inferior y a los cuatro
departamentos que los rodean; la gran ciudad está encerrada en
un círculo de fuego.
El domingo 10 de marzo, después de oír misa, las masas
campesinas se han diseminado en grupos dispuestos a caer
inevitablemente sobre las poblaciones. El primer acto fue la
matanza de Machecoul, ese mismo día.
La explosión de Saint-Florent se efectuó el 11 y el 12. Las
matanzas de Pontivy, de la Roche-Bernad y de otras
poblaciones bretonas, se ejecutaron el 12 y el 13. El 13 tomó las
armas el héroe de la insurrección vendeana, el carretero
Cathelineau, y comenzó el movimiento de Anjou.
Las fechas tienen aquí una significación tremenda.
El primer intento de la Vendée, la abortada tentativa de
1792, se produjo el 24 de agosto, día de la San Bartolomé, en el
momento mismo en que supieron que los prusianos habían
puesto sus pies en Francia.
La Vendée de 1793 comenzó el 10 de marzo. El día 1 los
austriacos habían forzado las líneas francesas y nuestras tropas
retrocedían desordenadamente. El 10, por toda Francia se
proclama la requisición. Los guardias municipales, en nombre
de la ley, llaman a los franceses a salvar el país. ¿Quién
responde al redoble de sus tambores? La Vendée, la campana
de la San Bartolomé.
¿Qué significaban estas campanadas? Que la Vendée, antes
que batirse por la República, se batirá contra la misma Francia:
Las Pascuas que se aproximan serán la fiesta consagrada a
las víctimas humanas. Cuaresma santificada por la sangre,
como en las Vísperas Sicilianas.
El primer periodo de este sangriento drama es la cuaresma
de 1793, desde el domingo 10 hasta Pascua. En Pascua hubo
también una tregua; muchos campesinos abandonaron algunos
días las armas y regresaron a sus tierras para escardar y
sembrar.
No tiene este primer acto el carácter que se le atribuye de
una guerra feudal, de un pueblo que se subleva contra los jefes
déspotas.
Los jefes fueron como un carretero que hacía también de
sacristán, un barbero, un criado y un viejo soldado.
Los nobles aún sentían cierto rechazo a ingresar en el
movimiento insurreccional o al menos, a ser los jefes del mismo.
Se decidieron solamente cuando vieron al campesino, después
de Pascua, una vez terminadas las faenas del mes de marzo,
empuñar de nuevo las armas perseverando en su entusiasmo y
su ardor.
Este movimiento, en sus comienzos, tuvo un carácter
eminentemente popular, el carácter de una fiesta horrible; fue
como la borrachera feroz de las masas huertanas saciando su
odio contra los señores de las ciudades, a las que el campesino
aborrecía por tres diferentes razones: odiaba a la ciudad como
autoridad de donde emanaban las leyes, como banco e industria
que acaparaban el fruto de su trabajo y finalmente por ser un
ente superior. El mismo obrero de la capital, en comparación con
las masas ignorantes que vivían entre dos setos hablando
solamente con sus bueyes, tenía un algo aristocrático.
Todo esto es natural. ¿Quiere esto decir que en la Vendée
no hay nada artificial?
El papa lo había anunciado y predicho al rey desde el año
1790 y en febrero de 1792 el clero de Angers, en su carta a Luis
XVI, lo anuncia de nuevo y lo declara inminente.
La Vendée estalló dos veces, como se ha visto, en el
momento preciso de la invasión.
¿Qué parte tomaron el clero y la aristocracia en los
comienzos de la insurrección? La nobleza, ninguna105. La
Rouërie intentó inútilmente constituir sociedades bretonas en el
Poitou. La muerte de Luis XVI aterrorizó y abatió a los nobles.
Muchos se fueron a Coblenza en calidad de emigrados, pero les
fastidió este destierro voluntario y regresaron a sus hogares,
rehuyendo todo interrogatorio acerca de su viaje.
El clero, en cambio, ejerció gran presión en la Vendée, pero
en desigual forma: trabajó con gran actividad en Anjou y el
Bocage y con menos entusiasmo en el Marais y de forma
variable en las diversas localidades de Bretaña. Nada habría
ocurrido en la Vendée ni en Bretaña si la República no hubiese
arrancado al campesino de sus tierras, de sus bueyes, si no lo
hubiese disfrazado con el uniforme y conducido a la frontera
para luchar defendiendo lo que detestaba. Ni los sermones, ni
las campanas, ni los milagros habrían conseguido armar al
vendeano.
La requisición fue la verdadera piedra de toque de la
Vendée. Bajo el antiguo régimen jamás se pensó en la creación
de milicias formadas por campesinos a quienes se les hacía
abandonar la faena. El vendeano forma un solo organismo,
digámoslo así, con la tierra que labra y fecunda. Hacerle
abandonar el campo era como arrancar una rama de un árbol.
Era capaz de luchar contra el mismo rey antes que alejarse de
sus tierras. Lo mismo ocurría en el Bocage y en el Marais. El
vecino del Marais que vive con medio cuerpo en el agua, adora
su país de fiebres. Forzar a este hombre acuático a una lucha
sobre terreno seco era imposible.
El clero dio a sus secuaces una especie de unidad fanática,
pero esta unidad se debía en gran parte a la pasión común que
animaba tan diversas poblaciones, su profundo espíritu local;
pasión contraria a la unidad.
Si la Vendée fuera una revolución, sería la revolución de la
insociabilidad, del aislamiento. Las Vendées aborrecen a la
capital, pero se odian entre sí. Por fanáticas que fueran no fue el
fanatismo religioso lo que las lanzó a la lucha: fue algo como el
egoísmo, el interés, la avaricia, la falta de amor patrio, la
carencia de condiciones para el sacrificio. Sentían cariño hacia el
trono y el altar, eso sí; respeto a Dios y a los curas también, pero
ni por unos ni por otros se sentían con sangre en las venas para
abandonar el terruño y luchar en la frontera.
Escuchad qué ingenuamente lo declaran en la proclama
que publicaron hacia finales de marzo: “Nada de milicias;
dejadnos en nuestros campos; vosotros decís que ya está
encima el enemigo, que amenaza nuestros hogares< ¡Pues
bien, dejadlo que entre, que en nuestro hogares es donde
sabremos combatirle!<”.
O dicho de otro modo: ¡Que venga el enemigo! ¡Que entren
los ejércitos austriacos y recorran Francia, devastando y
destruyendo a sus anchas! Y bien. ¿Qué le importa Francia a la
Vendée?< Lorena y la Champagne estarán a fuego y a sangre;
pero esto no es la Vendée. París perecerá quizás, el ojo del
mundo será destrozado< ¿Pero que les importa eso a los de la
Vendée?< ¡Que muera Francia y el mundo!< En cuanto el
caballo cosaco aparezca en nuestras lides imploraremos la
salvación.
¡Oh, desgraciados; vosotros mismos os condenáis! Esas
palabras de feroz egoísmo caerán sobre vosotros.
Porque no solamente decís: ¿Qué nos importa Francia? Sino
que también decís: ¿Qué nos importa Bretaña? ¿Y Maine y Loira?
El vendeano no se digna dar la mano a Chouan. Es más, los
vendeanos entre ellos se odian, se desdeñan y se desprecian,
salvo las masas fanaticas que una propaganda especial organizó
en el Bocage; los de arriba sólo usan un tono de burla al hablar
de las ranas del Marais. Los Charette y los Stofflet se lanzan unos
a otros el apelativo de bandidos.
No, escogeríais como jefes para batiros contra ella a gente
de la más baja categoría, vuestra revolución será baja, grosera,
ignorante, no sois la revolución. Cometeríamos un crimen si
diéramos tan hermoso nombre a la Vendée.
La Revolución, fueran cuales fuesen sus desvaríos, fue la
lucha por la unidad de la patria.
Y la Vendée, aunque tuviera notable apariencia
democrática, representó la discordia.
La Vendée afirmaba, de forma arriesgada, que representaba
la discordia antigua, los derechos opuestos de las distintas
regiones y el viejo caos.
Este caos y esta discordia, ¿qué hubieran supuesto contra la
coalición del mundo? Nada más que la muerte de Francia.
La discordia de la Vendée era la muerte nacional.
Hemos visto qué espíritu animaba a los franceses de todas
partes; podemos por lo mismo juzgar con imparcialidad.
La Francia desorientada del oeste ha abierto los ojos
finalmente y ha visto, muy tarde, que se batió por nada, por el
triunfo de sus verdaderos enemigos. Charette murió
desesperado y su última palabra fue un doloroso anatema. Se
convencieron aún más cuando, en 1815, vieron volver a los
Borbones, cuyos jefes militares no se aventuraban en el
territorio más que tras un millón de hombres y que por todo
agradecimiento exigieron inmediatamente al campesino sus
derechos señoriales. Donde ocurrió algo grande fue en Auray:
cuando la hija de Luis XVI se hallaba visitando esa tierra
empapada de la sangre de los suyos, llegaron treinta mil
campesinos que sobrevivieron, la mayor parte de ellos heridos,
mutilados, a lomos de sus caballos blancos, apoyados en sus
bastones, en sus muletas, del brazo de sus nietos, para ver una
vez más, antes de morir, a la hija de Luis XVI< Estas pobres
gentes cayeron de bruces, con los ojos llenos de lágrimas< y
miraban a través de ellas. La hija del rey tenía los ojos secos. No
podía perdonar a Francia, ni siquiera a la Vendée. .. Se pusieron
en pie llenos de tristeza, con el corazón mancillado y lleno de
amargura. La República había sido vengada< Desde aquel día
la Vendée pertenece a Francia.
El centro político de los curas en el oeste, la base de sus
intrigas, era la ciudad de Angers. Allí se reunían todos los que
en el Maine y Loira no quisieron prestar juramento. Sometidos
a la vigilancia de una ciudad muy patriota, inquietos e
impacientes, sentían la necesidad de la guerra civil. Debía tener
por objeto el arrojar sobre las ciudades las masas ignorantes de
los campos sometidos a su influencia. He hablado de su fatídica
carta, que más que ninguna otra cosa, debió confirmar a Luis
XVI en la resistencia, e indirectamente, por esa misma vía,
sirvió para destruir el trono. Ellos provocaban la guerra arriba y
abajo, entre la aristocracia y el pueblo. Su activa propaganda se
extendía al norte hasta los chuanes del Maine y al sur hasta la
Vendée.
El centro para la propaganda fanática con la que manejaba
a los vendeanos era Saint-Laurent-sur-Sèvre, cerca de
Montaigu. Desde allí, ya lo hemos dicho, a través de las
Hermanas de la Sabiduría y de otros devotos emisarios, se
extendía por todo el país esta misteriosa publicidad de falsas
noticias y falsos milagros que, al circular sin control por esas
poblaciones dispersas, podía hacer fermentar activamente la
imaginación solitaria y preparar la explosión.
El individuo que jugó el papel principal en la insurrección
se hallaba en Pin-en-Mauges, pueblecito inmediato a
Beaupréau, a mitad de camino entre Angers y Saint-Laurent,
Cathelineau era sacristán de la iglesia del lugar; pertenecía al
clero; el primer uso que hizo de sus triunfos fue poner la
insurrección en manos de los curas, exigiendo la creación de un
consejo superior en el que los curas dominaran a los nobles. Un
cura infame, pero sagaz, Bernier, sacerdote de Angers, regentó
el consejo.
El clero minaba la tierra, abriendo tenebrosos pozos, cuyo
rastro luego se esmeraba en borrar. No conservó a su lado a
nadie que no creyera ciegamente que el movimiento
insurreccional era inspirado desde lo más alto. De sus agentes
nada o casi nada se sabe, ni de su hombre, Cathelineau. De la
vida de Cathelineau sólo se conocen tres meses, desde el 12 de
marzo hasta el 9 de junio, en que fue herido de muerte en el
ataque de Nantes.
Nada indicaba que Cathelineau debiera tomar tan
importante iniciativa en la insurrección. Cathelineau era un
hombre de aspecto inteligente, pero en su alma no existían
sentimientos elevados. Tenía una sólida cabeza cubierta de
negros cabellos, la nariz afilada, era alto hasta medir cerca de
cinco pies y poseía sonora voz. Era recio, fuerte, duro; tenía
muy buen sentido de las cosas y su valor y sangre fría estaban
en perfecto equilibrio con su prudencia y su circunspección.
Pertenecía a una familia de albañiles y él lo había sido.
Casado y cargado de familia, necesitaba ganar mucho para
mantener a los suyos. La necesidad le hizo adoptar muchos
oficios. Uno de ellos fue el de cardador. A ratos trabajaba de
albañil, después manejaba la lana y su mujer el lino.
Cathelineau iba a vender todo esto a los comerciantes,
especialmente a los de Beaupréau, en donde encontró a dos
amigos y otra gente de su jaez que se le unieron a la
insurrección. Quien conozca la vida de los pueblos de provincia
comprenderá perfectamente que Cathelineau y sus amigos no
podían ejercer sus industrias más que por el favor eclesiástico.
Sin los curas nada hay posible en estas vecindades. Cathelineau
era devoto y educaba devotamente a sus hijos. Llegó a ser
sacristán de su parroquia. Un sacristán vendedor de telas,
vendía más fácilmente la mercancía. Después compró un carro;
fue carretero, mensajero, vendedor ambulante. Un hombre tan
seguro, tan discreto, debía conservar mejor que nadie los
secretos del clero.
Un hecho ha demostrado que este hombre tan raro era muy
superior a sus señores.
El clero, después de cuatro años de trabajo y a pesar de su
violencia y su rabia, no lograba arrastrar a las masas. Más
furioso que convencido, no encontraba los elementos necesarios
para agitar la opinión. Las bulas publicadas y comentadas no
eran suficientes; el papa, que está en Roma, parecía vivir muy
lejos de la Vendée. Los milagros escaseaban, y por muchas que
fueran las malicias y socaliñas de los curas, mayores eran aún
las dudas de la fe de aquella gente. Cathelineau imaginó una
cosa ingenua, infantil, que causó más impresión que todas las
mentiras. Y era que en las parroquias cuyos curas habían
prestado juramento no se sacara el Cristo en las procesiones
más que envuelto en negros crespones.
La sensación que esto produjo en el espíritu de los fanáticos
fue inmensa. No hubo mujer que viendo a Cristo de esta guisa
no derramara torrentes de lágrimas. Parecía que Cristo sufría
una segunda pasión. ¡Cuántos insultos se dirigían contra los
que iban a amargar de nuevo la vida del Salvador! ¡Parecía
increíble, decían algunos, que hubiese hombres fuera de la ley
de Dios! Y esos hombres también se acusaban entre sí y se
lanzaban reproches. Todo esto sirvió de justificación para
instigar la rivalidad y las envidias entre los pueblos. Los que
sentían una vergüenza tan grande como para no atreverse a
mostrar su Cristo a cara descubierta, eran abucheados por los
otros pueblos que los consideraban unos cobardes que estaban
bajo el yugo de la tiranía.
Cathelineau no aparece en la insurrección vendeana de
1792. No tuvo esta un carácter general. En los campos no se
actuó al unísono, al contrario que en las ciudades, donde
actuaron con cohesión y ahogaron todo. Cholet, entre otras,
mostró grandes bríos. Era entonces Cholet como un centro de
manufacturas, rica en fábricas de pañuelos de seda. Los
Cambon y otros industriales de Montpellier que se habían
establecido allí dieron ocupación a muchos obreros. El 24 de
agosto de 1792, cuando la Vendée respondió a la señal de los
emigrados y de los prusianos que entraban en Francia, los
obreros de Cholet se proveyeron de picas y fueron a Bressuire,
castigando con energía a los que simpatizaron con el enemigo.
Dicen que hubo actos de barbarie, mutilaciones, hechos no
probados. Hubo muy pocos muertos. Los tribunales,
magnánimos, pusieron en libertad a todos los prisioneros.
Los campesinos guardaron rencor a los obreros de Cholet.
Se derramó sangre el 4 de marzo. Allí una inmensa
muchedumbre se agitaba. Un comandante de la guardia
nacional se acercó amigablemente a los grupos con ánimo de
conversar; la gente se arrojó sobre él, lo desarmó, lo arrojó al
suelo y de un sablazo le cortó una pierna.
La ley de la requisición irritó aún más el odio de los
campesinos contra Cholet, contra las ciudades en general. Por
esta ley, la Convención imponía a las municipalidades la
terrible carga de improvisar un ejército, comprendiendo
material y personal, esto es, hombres y armas. La Convención
les concedió el derecho de requerir no sólo reclutas, sino
también el vestido, los equipos, los transportes. Nada tan
propio como esto para enfurecer a los vendeanos. Se decía que
la República iba a requerir las bestias de la labranza, a llevarse
los bueyes< ¡Los bueyes! ¡Por Dios! Aquello era como para
tomar las armas.
La ley de requisición autorizaba a las familias a que se
constituyeran si así era su deseo para formar en el contingente.
Si había un muchacho que resultaba muy necesario a su familia,
la municipalidad lo dejaba y ponía otro en su lugar. Esto era
arbitrario y multiplicaba las disputas. Con tan imprudente ley,
la Convención puso a todo el país en continua riña. Los
municipales no sabían a quién escuchar. Republicanos o
realistas, ambos eran igualmente injuriados y amenazados. Un
guardia municipal a quien los campesinos quisieron matar
pudo librarse diciendo: “No soy de la República. Jamás
encontraréis un guardia más aristócrata que yo”.
Estos feroces odios estallaron el día 10 en Machecoul. Se
tocó a somatén y una enorme masa rural se arrojó sobre la
pequeña ciudad. Los patriotas salieron intrépidamente; eran
doscientos hombres contra varios miles. La masa los aplastó.
Entró de golpe, lo llenó todo. Era domingo; iban a vengarse y a
divertirse. Para su divertimiento crucificaron de cien formas
diferentes al cura constitucional. Le mataron no de un golpe,
sino poco a poco, golpeándole sólo en la cara. Después de este
acto de barbarie se organizó la caza de patriotas. Al frente de las
alegres masas marchaba un hombre tocando una cuerna. Los
que entraban en las casas para hacer salir a las presas arrojaban
a la calle, de vez en cuando, a un desafortunado patriota; el
músico anunciaba el avistamiento y se lanzaban sobre él.
Cuando la víctima caía al suelo abatida, se daba el grito de
acorralamiento de la presa. Mientras se le molía a palos, se
tocaba la señal del encarne. Era entonces cuando las mujeres
acudían con sus tijeras y con sus uñas y finalmente, los niños
remataban a pedradas a la víctima.
Esto sólo fue una especie de preludio. En el alto de
Machecoul, situado entre dos departamentos, los realistas
constituyeron un tribunal de venganza que hizo venir masas de
patriotas desde todos los pueblos y continuaron con la masacre,
desde el 10 de marzo hasta el 22 de abril.
Todo esto había comenzado hacía veinticuatro horas sin
que en la alta Vendée ocurriera nada. Se decidió esta cuando lo
de Saint-Florent.
Una muchedumbre compuesta por gente joven recorrió las
calles en plena revuelta. Se trató de detener a un joven llamado
Forest, quien habiendo servido a un emigrado, volvió a Francia
sin intervenir para nada en las funciones públicas. Forest
disparó su pistola y mató a un gendarme. El disparo de la
pistola de Forest retumbó en los cuatro departamentos.
Llevaron un cañón. Nadie se intimidó, sin embargo. Los
campesinos subieron a las murallas y mataron a bastonazos a
los artilleros.
Saint-Florent tiene escasa importancia, pero conviene
indicar su situación topográfica. Desde su parte más elevada se
ve el río que divide los departamentos. A la parte opuesta los
dos departamentos eran de carácter sombrío y mudo, todavía
sin carretera y sin río navegable, mirando al Loira y a la luz.
Saint-Florent y Ancenis son como pequeñas ventanas, desde las
cuales la Vendée miraba la encrucijada que forman los
departamentos del oeste.
Cuando sonó el cañón de Saint-Florent repicaron las
campanas del Anjou y Poitou. Ya en lo que se puede llamar la
base de la Vendée, alrededor de Machecoul, sonaba desde el
domingo el toque de somatén en seiscientas parroquias.
Subiendo hacia el Bocage, Montaigu y Mortagne, se oía el
mismo toque de alarma en todos los pueblos que coronan las
colinas. Sonaba también alrededor de Cholet y llenaba la ciudad
de terror. Las comunicaciones habían sido interrumpidas; los
correos ya no pasaban. Más de cien mil campesinos habían
abandonado ya las tareas del campo. Se aproximaban las
Pascuas. Las mujeres llenaban las iglesias. Los hombres en
grandes masas permanecían mudos en el atrio< Las campanas
lanzadas al vuelo ensordecían, embriagaban a la
muchedumbre, no permitían hablar, esparciendo en la
atmósfera la fuerza eléctrica de una tormenta.
¿Qué hacía Cathelineau? Había oído perfectamente el
combate de Saint-Florent, las descargas del cañón. No podía
ignorar (el día 12) las horribles matanzas del día 10, matanzas
que habían comprometido ya todo el litoral vendeano. Todo el
país estaba en movimiento y la tierra parecía temblar. Se
comenzó a creer que se trataba de algo muy serio. Cathelineau,
por previsión propia de un padre de familia o por prudencia
militar, se puso aquel mismo día a calentar su horno y a hacer
pan.
Su sobrino recién llegado de Saint-Florent le relató lo
ocurrido. Cathelineau continuó batiendo la masa. Al poco rato
entraron en su casa varios vecinos, el sastre, el carpintero, el
herrero y el zapatero. “¿Y nosotros qué hacemos?”, preguntan a
Cathelineau. En la casa de este llegaron a reunirse hasta
veintisiete individuos decididos a todo. Cathelineau vio
entonces que todo estaba en su punto; la levadura había cogido
bien, la fermentación era la justa. Ni siquiera llevó al horno su
masa, se limpió los brazos y empuñó su fusil.
Salieron de su casa veintisiete. Antes de llegar al extremo
del pueblo eran ya quinientos. Toda la población. Todos eran
gente robusta, fuerte, valerosa, lo mejor de la insurrección
vendeana, que se colocó siempre resueltamente frente al cañón
republicano.
Marcharon al castillo de Jallais, donde había un pequeño
destacamento de la guardia nacional dirigida por un médico.
Este neófito militar tenía un cañón que no le servía para nada,
porque no sabía manejarlo. Disparó el cañón, pero ni hizo
blanco ni cosa parecida. Antes del segundo disparo,
Cathelineau y los suyos, corriendo subieron a la trinchera y se
apoderaron de la pieza. Gran alegría. Jamás habían visto un
cañón y no entendían una palabra de artillería. Al cañón le
pusieron de nombre Misionero, tenían fe en sus virtudes y se
mostraban convencidos de que él solo sería capaz de convertir a
los republicanos y les obligaría a celebrar sus pascuas.
Por el mismo procedimiento se apoderaron de otra pieza de
artillería, de una culebrina, que hizo compañía al Misionero y a
la que dieron el nombre de Marie-Jeanne. Todo el ejército estaba
como loco con ella. La perdían, la encontraban, con un duelo y
una alegría que no se pueden expresar.
Por el camino, por las buenas o por las malas, obligaban a
que los campesinos se les unieran. Voluntariamente lo hicieron
algunos curas y decían misa. El día 14 se les unió un
numerosísimo grupo procedente de Maulevrier. El jefe era
Stofflet, un soldado viejo, hijo de un molinero de la Lorena, que
había servido a las órdenes de M. de Maulevrier. Stofflet era,
como Cathelineau, un hombre de unos cuarenta años,
intrépido, rudo y feroz.
Un ejército compuesto por 15.000 hombres se presentó ante
Cholet. Treinta jóvenes hechos prisioneros en Chemillé fueron
colocados en primera línea para recibir los primeros golpes. Un
hombre se destacó solo y penetró en la población. Iba descalzo
y con la cabeza al descubierto, llevando un crucifijo con una
corona de espinas, pendiendo de esta un largo rosario. Una vez
en la población gritó con voz estentórea, elevando al cielo sus
miradas: “¡Rendid vuestras armas, amigos míos, o todo se
pasará a sangre y fuego!”.
Inmediatamente se presentaron dos mensajeros con una
orden de intimación firmada por el comandante Stofflet y el
limosnero Barbotin, encargado de pasar el cepillo de su
parroquia.
Los patriotas no se extrañaron. El ejército de estos se
componía de trescientos hombres armados de fusiles y
quinientos con picas, más cien dragones de un nuevo
reemplazo106. A la cabeza Beauvau, procurador síndico, un
noble muy republicano. Caía la lluvia. La imagen de los treinta
prisioneros que había que matar primero para poder llegar al
enemigo, dejaba petrificados a los patriotas. En ese momento de
duda abrieron fuego los vendeanos. Más tarde se supo quiénes
eran estos terribles tiradores, ligeros y al mismo tiempo
intrépidos, que se esparcían por los flancos, por el frente de las
columnas y dejaban perplejos a los republicanos por la mortal
precisión de sus primeros disparos. Desde luego se
sobrentiende que todos estos guerrilleros no eran campesinos ni
nada que se le pareciera. No eran más que contrabandistas,
verdaderos salteadores, dignos del nombre que se daba
equivocadamente a todos los vendeanos. La elite de los
campesinos, lo más distinguido de la gente del campo, formaba
una piña detrás de estos bandidos, y no tenía la facilidad que
estos para correr por una sencilla razón: la mayoría de ellos
llevaban zuecos.
Con los primeros disparos Beauvau y muchos granaderos
cayeron para no levantarse más. La caballería, entrando a la
carga, se espantó, sembrando la confusión y el desorden. Los
patriotas en retirada se atrincheraron en el pabellón del castillo
de Cholet y desde allí hicieron fuego contra la turba
reaccionaria, que se había situado en la plaza frente a esta
fortaleza. Entonces se observó el carácter de esta guerra. Ni un
solo campesino, frente a la cruz que se elevaba en aquella plaza,
quedó sin arrodillarse y descubrirse, mostrando ciego
fanatismo. A veinte pasos de la cruz, bajo las balas enemigas,
los soldados del campo rezaban con la misma tranquilidad que
si estuvieran en el templo.
Lo que más valor les infundía era el hecho de que estaban
confesados y absueltos; podían morir tranquilos. Además, la
mayoría de ellos estaban totalmente acorazados bajo sus ropas
con escapularios o Sagrados Corazones hechos de lana, que sus
mujeres les obligaban a llevar y que se suponía que atraerían la
buena suerte y que “les harían triunfar en todo aquello que
acometieran”. Esta exagerada devoción causó precisamente
contrarios efectos, muy extraños. Los campesinos no robaban;
su solo objeto era matar. No alteraban el orden en las casas.
Para pedir lo hacían en forma extremadamente modesta; se
contentaban con los víveres que se les proporcionaban. No
hubo más que un pequeño número, no de campesinos, sino de
los ladrones y contrabandistas mezclados entre ellos, como por
ejemplo, un artillero, un bribón llamado Six-Sous, que robó a los
prisioneros cuanto dinero tenían en los bolsillos.
Cuando un prisionero ya se había confesado, los
campesinos no dudaban en matarle, puesto que podían estar
seguros de que se iba a salvar. Muchos salvaron su vida
diciendo que no se querían confesar porque aún no se sentían
en estado de gracia. Uno de ellos se salvó porque era
protestante y no se podía confesar y temieron condenarle.
La historia ha sido dura e ingrata con los patriotas que la
Vendée mató. Entre estos patriotas hubo verdaderos mártires
que murieron mostrando indomable valor y una heroica fe. Se
cuentan a cientos los que antes de abdicar se dejaron hacer
pedazos. Citaré entre otros a un muchacho de dieciséis años
que sobre el cuerpo exánime de su padre gritó con el
entusiasmo de su pecho juvenil: “¡Viva la Nación!”, hasta que
veinte bayonetazos le acribillaron el cuerpo. De estos mártires,
el más famoso es Sauveur, oficial de guardias municipales de la
RocheBernard, o mejor dicho, de la Roche-Sauveur. Hubiera
debido conservar este nombre.
Esta población, enclavada entre Nantes y Vannes, fue
atacada el día 16 por una columna de unos seis mil campesinos.
Apenas si había algunos que tuvieran armas. Penetraron en la
población, y con el pretexto de que se había disparado contra
ellos, mataron en la plaza a veintidós individuos. Después
entraron en el Ayuntamiento, donde encontraron al procurador
síndico Sauveur, valeroso funcionario que no había
abandonado su puesto. Se le arrastró brutalmente. Se le llevó al
Calabozo, de donde le sacaron al día siguiente para martirizarle
brutalmente. Soportó ni sé cuántas heridas infligidas con armas
de todo tipo, sobre todo tiros disparados con pistolas; se le
disparaban pequeños perdigones. Se quería conseguir que
gritara: “¡Viva el rey!”. Y Sauveur decía con toda la fuerza de
sus pulmones: “¡Viva la República!”. La turba insensata,
irritada, le lanzó disparos de pólvora en la boca. Le condujeron
a la cruz de piedra de la plaza con el propósito de que se
arrepintiera frente a ella y Sauveur gritó: “¡Viva la Nación!”. De
un pistoletazo le saltaron el ojo izquierdo. Le arrastran más allá.
Ensangrentado, mutilado, permanecía en pie, con las manos
unidas. Los asesinos le gritaban: “¡Encomienda tu alma!”.
Sauveur cayó tras una ráfaga de disparos, pero se incorporó
agarrando y besando su insignia de magistrado. Nueva oleada
de disparos. Cayó sobre una de sus rodillas. Se arrastró con
estoica tranquilidad hacia una profunda zanja. Ni una queja, ni
un grito de desesperación, ni un gemido. Este espíritu
terriblemente frío provocó una tempestad formidable de cólera
en los enemigos. Sauveur no decía otra cosa que: “¡Amigos
míos, rematadme, pero viva la República! ¡Viva la Nación!”.
Hasta su último instante conservó su fe; sólo se le consiguió
silenciar moliéndole a palos y aplastándole a golpe de fusil.
Sauveur no ha conseguido que ningún historiador le
dedique un solo capítulo. La Convención puso su nombre a su
ciudad. Bonaparte lo suprimió. Los prefectos de Bonaparte han
escrito libros para la gloria de los habitantes de la Vendée<
¡Francia ingrata, Francia olvidadiza, que sólo honras a los que
te aplastan y que ni siquiera tienes un recuerdo para los que
murieron por ti!
Una diferencia esencial hemos señalado entre la violencia
revolucionaria y la de las turbas fanáticas, animadas por los
mismos feroces odios que los curas. La primera al matar no
tiene otro objeto que desembarazarse del enemigo. La segunda,
que conserva el sangriento carácter de la Inquisición, no
buscaba tanto matar como hacer sufrir, expiar, someter al
hombre a los más horribles dolores para vengar la ofensa que se
ha hecho a Dios.
Leed los dulzones idilios que han escrito algunos literatos
realistas y acabaréis por creer que los insurgentes han sido poco
menos que santos que empuñaron las armas, hostigados por la
barbarie de los republicanos, para ejercer la venganza y obtener
represalias. ¡Que nos digan qué represalias habían de ejercer
contra los vecinos de Pontivy, cuando los días 12 o 13 de marzo
los campesinos, conducidos por un cura refractario,
martirizaron a diecisiete guardias nacionales! ¿También se
ejercían en Machecoul represalias, donde un tribunal realista
sació su sed voraz de sangre martirizando durante seis semanas
a los más honrados patriotas? Un sujeto llamado Souchu, que
presidía este tribunal, vació y llenó las cárceles de la ciudad
cuatro veces. La multitud, como se ha visto, mataba por
capricho. Souchu quiso que a los patriotas no se les matase de
un golpe. Había que regodearse en las ejecuciones y que estas
fuesen largas y dolorosas. Souchu prefería que los verdugos
fueran niños, porque sus torpes manos hacían que el
sufrimiento durase más tiempo. Los hombres más duros, como
los marinos, los militares, no pudieron ver esto sin indignarse y
quisieron impedir que siguiera ocurriendo. El comité realista,
viendo que se trataba de impedir sus funciones, trabajó de
noche; ya no fusilaban, apaleaban, y después, a toda prisa,
recubrían a los moribundos con tierra.
Según los informes auténticos realizados en la Convención,
en menos de un mes murieron quinientos cuarenta y dos
personas y ¡de qué manera tan horrible! Al no encontrar ya
hombres a quienes matar, se pensó en pasar a las mujeres.
Había muchas republicanas, poco obedientes a los curas, que
les guardaban rencor. Por entonces ocurrió un milagro. En una
iglesia había una tumba de no sé qué reputada santa. Se le
consultó. Un cura dijo misa sobre su tumba y puso sus manos
sobre la piedra que cubría la cripta. La piedra se movió, o así lo
dijo el cura: “¡Ya siento cómo se levanta!<”. ¿Y por qué se
movía la piedra? ¡Porque la santa quería un sacrificio que fuese
agradable a Dios, que se matara a las mujeres republicanas!
Afortunadamente llegaron los republicanos de la guardia
nacional de Nantes. “¡Ah, qué tarde habéis venido!”, decían las
personas honradas estrechando las manos de los guardias. “¡Ya
no podréis salvar a nadie; han muerto todos los patriotas; no
hay más que murallasl”. Y les mostraron la plaza donde había
hombres enterrados vivos. Vieron con horror una mano
nerviosamente crispada, que en las angustias de la muerte
había arrancado unos hierbajos de la tierra. Sin embargo, los
realistas han hecho de la Vendée una leyenda poética; pero hay
documentos auténticos que la convierten en sanguinario drama.
La extrema devoción de los vecinos de Bocage les hizo
propensos a verter su sangre. Esta gente tan valiente estaba tan
segura de la vida futura que la muerte les resultaba indiferente.
Prodigaban la muerte sin terror ni escrúpulos. Confesados,
absueltos, arrepentidos y muy conscientes, les parecía que los
patriotas podían salir sin dificultad de este valle de lágrimas
para ir al paraíso.
Los curas constitucionales no pasaban a mejor vida sino
sufriendo martirios atroces. Las columnas de Cathelineau, el 16
y 17 de marzo encontraron dos curas republicanos y los
mataron a golpe de pica en un suplicio que no se sabe cuántas
horas (o días) duró.
Fueron necesarios los más grandes esfuerzos para impedir
que los campesinos mataran a los prisioneros de Montaigu. Los
nobles trabajaron con mucha humanidad y coraje. No había
ningún medio para salvar a los prisioneros de Cholet. No había
medio humano que pudiera ser empleado. Durante la semana
de Pascua fueron inmolados, sacrificados. El Jueves Santo
mataron a seis jóvenes patriotas de Montpellier, que tenían
casas de comercio en Cholet. Se les ató al árbol de la Libertad
para fusilarlos, a ellos y al árbol.
Sin duda alguna, estos campesinos eran gente tan valerosa
como fanática. Se vio con qué indiferencia se arrojaban sobre las
bocas de los cañones republicanos. Su arrojo hizo historia. Este
valor es una leyenda gloriosa para Francia. Nosotros no
intentaremos disminuir lo que realmente significa el valor
nacional. De todos modos, conviene aclarar que desde que se
publicó en las historias militares la cifra exacta de las tropas que
se opusieron a los vendeanos, el milagro sorprende menos. Sólo
nos queda, sin embargo, admirarlo dentro de los límites de lo
razonable y de lo posible.
Hombres de la sangre fría de Cathelineau y de la cultura
militar de Charette no se habrían lanzado a la lucha si no
hubiesen creído posible la victoria entonces y si sólo se hubiese
podido contar con el azar, con los milagros y con ayudas
divinas que llegasen de lo más alto. La guerra era gigantesca,
porque se había de luchar contra Francia.
Toda la baja Vendée y toda la costa de Nantes hasta la
Rochelle estaban protegidas por dos mil hombres, repartidos entre
nueve pequeñas ciudades. Componían estos dos mil hombres
cinco batallones de línea, muy incompletos, formados por los
hombres menos útiles, los que no se encontraban en
condiciones de combatir en la frontera.
Y ¿quién protegía la baja Vendée? Nadie, absolutamente
nadie.
No había tropas ni en Saumur, ni enAngers, salvo un
cuerpo compuesto por gente joven, en caballería, que debía
hacer las veces de dragones. Se enviaron cien a Cholet cuando
la amenazó la insurrección.
El propio país se protegía a sí mismo. Las ciudades tenían
en la frontera a lo más selecto de su juventud. Sus mejores
hombres estaban en Maguncia o en Bélgica, porque no tenían ni
tropas, ni armas, ni municiones.
Se podría decir que en este país no hay apenas ciudades.
Salvo Cholet, Luçon, Fontenay y Sables-d'Olonne, que pueden
llamarse capitales de tercer orden, el resto no son más que
enormes masas rurales, que fueron lanzadas sobre pueblos sin
defensa.
Se formaron a toda prisa batallones de guardias nacionales
y cada uno tomó el nombre de su país: los hubo de Saint-
Lambert, de Doué, los de Bressuire, el de Parthenay, Niort,
Fontenay, Luçon, etc., y no sé cuantos ejércitos más, y ni un solo
soldado.
Todo el mundo era general u oficial superior. Los militares
eméritos, sexagenarios, septuagenarios, que quedaban en el
país fueron sólo los generales, tales como Verteuil, el viejo
Marce, Wittinghoff. El resto de los oficiales eran comerciantes,
médicos, rentistas, que jamás habían manejado un arma.
Los municipios ponían en requisición algunos guardias
nacionales, población ciudadana compuesta por pequeños
comerciantes, tenderos, sombrereros, etc., que no sabían cargar
un fusil. Los campesinos eran excelentes cazadores, no sólo por
afición hereditaria, sino por obligación, pues muchas veces los
llamaban sus señores para que cazaran en sus cotos, como lo
hacía madame de La Rochejaquelein; además, desde 1789 el
campesino cazaba en completa libertad sin previa autorización.
Los guardias nacionales, padres de familia, echaban de
menos sus tiendas, a sus hijos, a sus mujeres ahogadas en
lágrimas y miraban sin parar en dirección a su casa, soñando
con que llegara el momento de regresar. Era sobre todo frente al
enemigo donde sentían más nostalgia.
Retenerlos quince días fuera de sus casas era ya todo lo más
que se podía hacer. Los ayuntamientos no se atrevían a pedirles
nada más. Por ello eran remplazados constantemente. Apenas
comenzaban a saber manejar un arma, partían.
He aquí lo que hemos leído respecto a las confesiones
desesperadas que los militares hacían a las autoridades y que,
por suerte para la historia, han sido conservadas. Por otra parte,
no se comprende que unos mismos pueblos hayan sido los más
valientes y los más cobardes, alternativamente, de la República.
¿No fue de estas mismas comarcas de donde salieron
admirables legiones republicanas, especialmente la de
Beaurepaire, el inmortal batallón de Maine y Loira?
En realidad, hasta finales de mayo no llegaron a la Vendée
fuerzas organizadas. El pueblo estaba insurrecto desde hacía
más o menos tres meses.
El único combate serio que ocurrió en marzo fue el del día
19, en la baja Vendée, entre Chantonay y Saint-Vincent.
Un tal Gaston Bourdic, peluquero bretón (como hemos
visto, los peluqueros eran la flor del realismo), capitaneaba un
grupo de cincuenta individuos que no quisieron partir a la
frontera. Atravesaron la baja Vendée. Todos los campesinos se
les unieron, hasta formar una respetable columna. Mataron a
un oficial; Gaston se puso su traje y se hizo proclamar general.
El día 15 atacó Chantonay y se apoderó de la población.
Al principio se creyó, y así lo escribieron los representantes
Carra y Niou, que el generalísimo de la Vendée era el
peluquero Gaston Bourdic. Se creyó así en la Convención y en
toda Europa. ¡Tan poco conocidos eran esta guerra y este país!
En realidad, había veinte jefes de la Vendée, independientes
entre sí. En estas regiones los más importantes fueron Royran y
Sapinaud, dos oficiales nobles a quienes obligaron los
campesinos a que tomasen las armas. Gaston indudablemente
se unió a ellos. Ambas fuerzas combinadas se encontraron el
día 19 frente al general Marcé, quien sin consultar con sus años,
partió de la Rochelle con quinientos soldados de línea, a los
cuales se unieron por el camino gran número de guardias
nacionales. A Marce le hirieron su caballo, y su uniforme, como
el de sus hijos, fue agujereado por las balas. Marcé quedó casi
solo frente al enemigo. Una gran parte de sus tropas huyó
arrastrándolo todo consigo.
¿Quién podía impedir que la insurrección fuera la dueña
absoluta de todo el país? En la alta Vendée nada ni nadie. En la
baja un valiente oficial, apoyado por fuerzas nacionales del
Finisterre, se mantenía denodadamente. Se llamaba Boulard. De
vez en cuando al general Boulard le apoyaban también fuerzas
bordelesas, que mostraron un heroico patriotismo. Partidos de
Burdeos apenas estalló la insurrección, los batallones de la
Gironda hicieron tan largo viaje sin descansar, atacando con las
bayonetas a cuantas fuerzas de la Vendée encontraron, sin que
nada les detuviera. Sin embargo, eran mayoría los negociantes
que volvían a sus negocios; se habían marchado para quince
días y se quedaron tres meses. A la larga hubo que dejarles
partir, como ocurrió con los de Finisterre, porque otros peligros
les reclamaban en su tierra.
Todas las administraciones estaban en apuros y pedían
ayuda a gritos. De Nantes, de Angers, de Sables, de todas las
ciudades recibía montones de cartas con ruegos desesperados el
ministro de la guerra y apenas si podía responderlas. El general
Labourdormaie, que ejercía el mando general de las costas,
llegó finalmente a acusar al ministro de la guerra en la
Convención. Este, forzado a responder al general, tuvo que
escribirle lo siguiente: “Pero ¿qué queréis que haga? ¿Cómo
puedo quitarle un hombre a Custine, cuando se está batiendo
en retirada? ¿Cómo debilitar las fuerzas de Dumouriez? Os
enviaré quinientos hombres, los vencedores de la Bastilla”.
¡Triste confesión! ¡Refuerzo irrisorio! Los patriotas del oeste
estaban perdidos si no se salvaban ellos mismos. En muchas
ciudades y pueblos de Bretaña se portaron bravamente, tanto
como las fanatizadas turbas de la Vendée. Dieron para la
campaña cuanta gente útil tenían. Dol debía proporcionar 16
hombres y dio 34, y los demás pueblos lo hicieron en la misma
proporción. Los sacrificios que realizó Nantes no tuvieron
límite. Rodeada la capital, sin comunicación alguna, convertida
en la isla de un mar de revueltas, de luchas sangrientas, de
asesinatos y de incendios, en su propia situación de extremo
peligro encontró fuerzas prodigiosas. Constituyó un gobierno,
organizó tropas y las envió al Loira Inferior, e incluso más allá.
El 13 de marzo todas las tropas organizadas de la capital se
unieron en un solo cuerpo. Guardaron los capitales públicos en
el castillo de Nantes. Crearon tribunales de guerra para juzgar a
los rebeldes cogidos con las armas en la mano; organizaron un
tribunal supremo contra el que no cabía apelación alguna, como
advertencia a los realistas de que al menor movimiento en las
ciudades morirían en la guillotina.
Lo que tanto a Nantes como a las demás ciudades del oeste
causaba espanto, es que la insurrección se presentase al
principio con caracteres misteriosos, anónimos. No tenía por
jefe a ningún hombre conocido. Nada se sabía de los hombres,
de los hechos, de las causas.
Salvo Sapinaud y Royrand, en un punto de la Vendée
central, no había todavía ningún general noble. Sapinaud cogió
las armas él mismo, forzado por los paisanos. “Amigos míos,
les dijo, queréis ser destrozados. Un departamento contra
ochenta y dos es como el niño contra el gigante; creedme, es
más conveniente quedarnos en casa”. Tanto Charette y
Bonchamps, como Elbée, fueron comandantes en contra de su
voluntad. Pero tan sólo lideraron pequeñas bandas, nunca
fueron generales.
El peluquero Gaston era el único general conocido en la
baja Vendée, y Cathelineau y Stofflet en la alta.
Poseemos un testimonio auténtico: el interrogatorio al que
fue sometido el día 27 de marzo el hermano de Cathelineau,
que fue hecho prisionero. Se le preguntó: “¿Quiénes eran los
jefes?”. Respondió: “Stofflet y Cathelineau”. Después se le
preguntó: “¿Había nobles entre los insurrectos?”. Respondió:
“No hay nadie más que Elbée y otro cuyo nombre ignoro”.
Al interrogarle acerca de si había o no otras personas
conocidas, dijo que sí. Eran comerciantes de telas de baja
categoría, de sargas, de Jallais y de Beaupréau.
Esto precisamente da un carácter más terrible a la guerra
interior. Francia, atacada desde fuera por toda Europa, tenía
interiormente un enemigo. Se ignoraba su nombre. No se podía
definir. Era nadie y era todo el mundo, un monstruo informe y
sin nombre.
1793)
Unanimidad de la Convención contra la Vendée.—Grandes medidas
sociales.—Dumouriez, a mal con todos los partidos.—Intimidad sólo
con los orleanistas.—Carta insolente de Dumouriez a la Convención
(12 de marzo).—Danton pide que se silencie la carta.—Dumouriez
aventura la batalla de Neerwinde (18 de marzo).—Sus órdenes y
disposiciones en provecho de los orleanistas.—Miranda es
aplastado.—Dumouriez arroja la responsabilidad de la derrota sobre
Miranda.—Convenio de Dumouriez con los austriacos.—Peligro para
Danton.—A Danton se le cree cómplice de Dumouriez.—Danton
acusado por la Gironda (1 de abril).—Su furiosa recriminación.—La
Convención abdica de su inviolabilidad.—Dumouriez arresta a los
comisarios de la Convención.—Dumouriez se pasa al enemigo.
La noticia de que había estallado la Vendée causó en París un
profundo furor, como el que produce una odiosa emboscada, el
furor del hombre que se ve atacado insidiosamente por todas
partes y que cuando se ve agarrado ya por la garganta por dos
individuos, siente tras de sí un tercero que hunde el cuchillo en
su cuerpo.
Era la segunda vez que juntamente con la invasión
enemiga, el mismo día en que la noticia podía llegar al oeste,
estallaba la insurrección interior.
Nuestras líneas forzadas sobre el Meuse, nuestro ejército
del Rin en plena retirada, Custine dejando la mitad de su
ejército en Maguncia y refugiándose bajo el cañón de Landau.
Todo esto se sabía del este. En todas partes retrocedíamos.
Tanto por el este como por el norte pesaba ahora sobre nosotros
la enorme masa alemana. Sus cuarenta millones de hombres
nos abrumaban. ¿Sobre qué podría apoyarse Francia? Sobre la
guerra civil, que era la ruina y la muerte.
Nadie se asombrará de que en tales circunstancias nadie
pensara en perseguir a los autores del movimiento del 10 de
marzo. No se vio en estos más que patriotas que, cegados por
su legítimo entusiasmo, no pudieron tolerar el engaño de la
prensa girondina. Todo lo que esta había atenuado y negado,
era demasiado real y se verificaba día a día. ¿Cómo, pues, la
Convención hubiera podido hacer justicia a la Gironda? Ésta, en
lugar de precisar sus acusaciones, de nombrar a tal o cual
individuo, englobó organizaciones enteras en sus ataques como
los jacobinos, la Comuna, la Montaña y todo el mundo.
La gravísima noticia que llegó del oeste pareció que iba a
reconciliar a la Convención. Fue perfecta su unanimidad contra
los asesinos de Francia.
La Gironda pidió que los insurgentes bretones fuesen
juzgados por el tribunal revolucionario. El bretón Lanjuinais, en
su noble indignación contra los traidores, pidió que se
confiscaran los bienes de los que fueran condenados a muerte.
El incendio de la Vendée, que se propagaba tan
rápidamente, exigía medidas aún más rápidas. Cambacérès
propuso el ejercicio de los tribunales militares. A los nobles y a
los curas se les daría ocho días de tiempo para salir del
territorio, después de cuyo plazo quienes fueran encontrados en
Francia (como incendiarios, asesinos, instigadores y sediciosos)
serían condenados a muerte y confiscados sus bienes, aunque
subviniendo a la subsistencia de sus familias (19 de marzo).
Entre estas medidas de justicia revolucionaria la
Convención sancionó otras de seguridad social para
tranquilizar a la nación, calmar los temores de los propietarios y
dar esperanzas a los pobres. El comité de defensa fue quien las
propuso. Ninguna medida era más segura que implicar a todas
las clases sociales en la salvación de la patria. 1°) Fue garantizada
la propiedad, conminando con la pena de muerte a quien
propusiera leyes agrarias, 2°) pero, sin embargo, la propiedad
(industrial o territorial) debía apoyar el impuesto progresivo.
Para la promulgación de otras leyes populares la
Convención solicitó un informe previo, como por ejemplo, para
el reparto de los bienes comunales.
En Francia existía la esperanza de que el general
Dumouriez, el hombre de Jemmapes y de Valmy, acudiría a
salvar a la nación. Volvió a Francia, acudió, pero ¡en calidad de
enemigol<
El mismo día en que estalló la Vendée se recibió una carta
de Dumouriez, carta insolente, escrita con menosprecio y
desafiando a la Convención. Más parecía la carta de Cobourg o
de Brunswick. Cuando partió en el mes de enero ya era
enemigo de Francia, llevaba la traición metida en el alma. Él
mismo dijo por entonces que estaba decidido a emigrar. De ahí
partían sus intrigas con los agentes ingleses y holandeses, su
audaz tentativa de erigirse como mediador entre Francia y las
demás naciones, tentativa destruida por la sabia orden de la
Gironda, que declaró franca y unánimemente la guerra contra
Gran Bretaña, sin hacer el menor caso del bello discurso de
Dumouriez.
La coalición vio entonces lo que existía realmente, esto es,
que en Francia no tenía ningún crédito y nadie se fiaba del
general. Se le aceptaba, se le apoyaba como hábil y afortunado
aventurero. Esto era todo. Así lo confiesa en sus memorias: “En
la Convención, dice, yo no tenía ni un partidario”.
Se enredó con todos los partidos.
Estuvo mal con los girondinos, que le dieron el disgusto de
declarar la guerra a Inglaterra.
Mal con los jacobinos, que lo creyeron realista, y con razón.
Mal con los realistas, a quienes hizo creer que podía salvar
al rey.
Ni siquiera estuvo bien con Danton y sus amigos, que dos
veces propusieron la reunión de Bélgica y Francia, medida que
desbarataba todos los planes maquiavélicos de Dumouriez.
Únicamente con los orleanistas le quedaban lazos de unión.
La fortuna de estos y del general era la misma. El mismo
viento llevó los dos barcos. Estaban perdidos si no realizaban
alguna tentativa audaz y desesperada.
Libres son los orleanistas para negar la evidencia. Libre es
Dumouriez para mentir en sus memorias, escritas para la
emigración, y para decir que sólo sueña con la restauración de
la rama primogénita.
Dumouriez tenía demasiado criterio como para imaginar
que los emigrados iban a perdonarle su retirada de Valmy.
Dumouriez quería un rey indudablemente, pero no de los de la
rama primogénita.
Los orleanistas se sentían desligados de la Montaña.
Ésta aborrecía a Igualdad, cuya presencia le era antipática y
molesta y que capturaba a los girondinos. El busto muerto de
un Borbón que la Montaña veía en los bancos de la Gironda,
esta muda figura que tan sólo había abierto la boca para votar
por la muerte de Luis XVI, le resultaba odiosa, repugnante.
Advirtió por fatal presentimiento a los leales montañeses que
dentro de la monarquía había algo peor que un rey: la
monarquía del dinero.
“Dumouriez no se acordaba en esta época del joven duque
de Orleáns”. Y sin embargo, en todas las batallas se las
arreglaba de modo que el duque de Orleáns representara el más
bello papel.
“No pensaba en la casa de Orleáns”. Y sin embargo,
aparecía rodeado de generales orleanistas; su brazo derecho era
Valence, yerno de madame de Genlis, medio hermano del joven
Orleáns.
¿Quién fue el que hizo proposiciones a Charette, después
de Quiberon, cuando el conde de Artois, deshonrado, parecía
infiltrar la impotencia en la rama primogénita? Orleáns. Se
conoce la respuesta enérgica y despreciativa del general
vendeano. Prefería la República y dos balas en la cabeza.
De todo esto se deduce que desde enero de 1793, Orleáns y
Dumouriez eran un solo individuo. Comprometidos con los
realistas, sospechosos para la Revolución, no tenían más que un
solo camino para la salvación: proclamarse reyes ellos mismos.
Esto era difícil, pero ¿era imposible? Dumouriez no lo creía
así.
El ejército amaba a Dumouriez; las tropas de línea por lo
menos, le eran muy afectas. Sentían profunda simpatía hacia su
joven compañero de armas el general Igualdad, quien los trataba
afablemente, pareciendo menos su jefe que su protegido.
¿Vieron con pena las demás naciones este acuerdo? No
mostraron gran preocupación por la suerte de la rama
primogénita. Inglaterra, ante lo que le ocurría a Francia, se
reconocía, recordaba su historia. Inglaterra profesó el axioma
político que dice que el mejor rey es el que tiene el peor título.
¿Qué axioma profesaba Francia? Determinadas clases,
sobre todo las ricas, hubiesen aceptado un compromiso,
cualquiera que fuese, con los ojos cerrados. El pretendiente
mostraba dos rostros como Jano: un rey a la derecha, pero a la
izquierda otro de sangre regicida.
Este joven llegó en nombre de la humanidad, en nombre
del orden y de las leyes. “¡Basta de sangrel”, dijo. Palabra
mágica por la que recibió bendiciones. En cada una de las
etapas de la Revolución alguien intentó decirlo. Quien lo dijera,
sin morir por ello, tenía la seguridad de reinar. Danton lo
intentó y murió. Robespierre pensaba en ello, sin duda, antes
del 9 de termidor; la ocasión que esperaba para ser el dueño
absoluto era la de poder guillotinar la guillotina una mañana.
En su estancia en París, Dumouriez se vio con el duque de
Orleáns. ¿Cuáles fueron sus arreglos, sus proyectos? No se
conocen, ni hay siquiera necesidad de que se conozcan.
Es suficiente saber que estaban los dos perdidos
irremisiblemente, que la calle era muy estrecha y ni a izquierda
ni a derecha había sitio para huir.
Solamente para negociar, para ejercer la traición, para
fabricar un rey, era necesario demostrar en primer lugar fuerza.
Era necesario imponer ese rey a Francia y a la coalición de las
potencias conjuradas por medio de un golpe afortunado. A esto
obedecía la conducta indecisa de Dumouriez, que tan pronto
deja al enemigo que corra a sus espaldas, como se rehace,
avanza y aventura la batalla de Neerwinde.
Suspendido así entre la coalición y Francia, no teniendo en
mano más que a Bélgica, que le era disputada por la influencia
revolucionaria, Dumouriez se hizo belga en cierto modo, es
decir, tomó a empeño la causa de los belgas, dirigió a su favor
un violento manifiesto, bajo forma de carta a la Convención. El
día 12 la escribió en Lovaina y se encargó de que circularan las
copias de la carta-manifiesto.
Fue el acta de acusación contra Francia y contra la
Convención. Cuanto decía contra nosotros el enemigo, lo
repetía Dumouriez en este documento. Al igual que el
austriaco, decía que la demanda de reunión de Bélgica no había
sido solicitada por los belgas, sino arrancada a tiros. Añadía
que Cambon había querido arruinar no solo la banca de Bélgica
sino al propio país, absorbiendo su oro por medio del asignado.
Como los curas, se lamentaba de la desaparición de la plata de
las iglesias para sufragar los gastos de la guerra, la violación de
tabernáculos, las hostias derramadas por tierra. En este piadoso
manifiesto, taimadamente, mostraba nuestros reveses como un
castigo providencial de nuestros crímenes: “Siempre ha existido
un castigo para el vicio y un premio para la virtud”, etc. Según
él, era necesario que terminara la guerra y no ofender más a la
Providencia. El bastón del cabo austriaco era la vara de Dios.
Esta pérfida beatería llegó el día 14 por la noche. El
girondino Gensonné, que presidía la Convención, quedó
estupefacto y creyó que su deber inmediato era entregarla al
comité de defensa general. Bréard, presidente del comité, y
Barère, el abogado ordinario, dijeron que no se podía ocultar un
documento dirigido a la Asamblea, que era necesario arrestar a
Dumouriez. Esta audacia del miedo produjo el efecto de unir a
las tropas en tomo al general; no dudó ni por un momento de
su perfidia; la hubiese creído víctima de las facciones y muy
probablemente la habría defendido. El ejército, leal y
agradecido, que creyó que las victorias que había obtenido se
las debía a Dumouriez, necesitó, para apartarse tristemente de
él, verle en contacto con los enemigos, ¡qué digo!, verle
rodeado, escoltado por los austriacos, en sus puestos, en medio
de esos detestados abrigos blancos< Hasta entonces nada se
podía hacer. O, si los voluntarios llegan a obedecer el decreto y
le hubiesen puesto la mano encima, la línea le habría defendido;
hubiésemos asistido al espantoso espectáculo de una batalla
entre ejército y ejército, bajo la atenta mirada de los austriacos,
que habrían caído sobre ambos bandos.
Un solo miembro se opuso al arresto de Dumouriez:
Danton. “¿Qué hacéis? —dijo al comité—. ¿Sabéis que este
hombre es el ídolo del ejército? No habéis visto como yo en las
revistas a sus soldados fanáticos besarle las manos, las botas<
Al menos esperemos a que haya efectuado la retirada. ¿Cómo
puede operarse esta sin él? Él ha perdido la cabeza como
político, no como militar<”. Los girondinos del comité
confesaron que Danton tenía razón y que aun en aquella crisis,
Dumouriez era el único general capaz.
Danton deseaba que se nombrase una comisión mixta de
los dos partidos, en la cual estuviera representada la
Convención unánimemente, y que esta se encargara de visitar
al general y exigirle una retractación de la carta. Que se le
designara a él, por ejemplo, en representación de la Montaña, y
a Guadet o a Gensonné de la Gironda. Estos declinaron el honor
de la designación. Accedieron a conservar la carta durante
algunos días en su poder, responsabilidad ya demasiado
grande, pero el arriesgado encargo de conferenciar con un
hombre tan sospechoso lo dejaron a cargo de Danton, que no
titubeó ni un instante y partió para Bélgica en ese mismo
momento107.
La carta de Dumouriez, terrible el día 12, fue ridícula el día
18. Por su precipitación perdió una gran batalla.
No tenía más que treinta y cinco mil hombres de línea y ya
estaban desorganizados. El enemigo tenía cincuenta y dos mil,
ejército cuidadosamente atendido durante el invierno,
compuesto por soldados viejos y aguerridos, mientras que una
mitad de los de Dumouriez eran voluntarios. Miranda deseaba
sólo que Lovaina estuviese fuertemente guarnecida. Allí el
ejército se reforzaría con el personal que había sacado de
Francia. Pero desde entonces Dumouriez, en vez de ser el jefe
absoluto, dependía ya de la Convención.
Avanzó hasta Neerwinde y encontró a los austriacos en una
posición dominante, análoga a la de Jemmapes, menos
concentrada todavía. Su frente se extendía en una distancia de
dos leguas, y para un ejército tan débil extenderse en esta forma
era como dispersarse, dejar grandes huecos; quedaban aislados
los cuerpos. Como en Jemmapes, Dumouriez dio el mando de
su centro a su protegido, el joven Igualdad; su hombre, el
general Valence, dirigía la derecha; Miranda la izquierda.
A éste lo separaban del enemigo grandes obstáculos y
dificultades naturales, teniendo que atravesar un terreno
accidentado que no le permitía mover libremente sus tropas;
desde las alturas le abrumaba un nutrido fuego de artillería. Lo
que hace creer que Miranda se batió con las principales fuerzas
del enemigo, es que esta derecha de los austriacos estaba
dirigida por el joven príncipe Carlos, hijo del emperador
Leopoldo, que, como ya hemos dicho, se batía por primera vez.
Cuando se conoce la historia de las guerras monárquicas se
puede afirmar arriesgadamente que el joven príncipe, puesto al
frente de una aplastante masa, aseguraba por adelantado que
los franceses no avanzarían por su derecha.
¿Sabía Dumouriez que el príncipe se batía frente a
Miranda? Lo ignoramos. Si lo sabía, su plan fue simple, el
mismo más o menos que en Jemmapes. Miranda desempeñó en
Neerwinde el mismo papel que Dampierre en Jemmapes, el de
ser destruido. Estaba arreglada la acción para la gloria de los
orleanistas. Dumouriez reservaba a Valence el honor de dar un
golpe de efecto. Del mismo modo que en Jemmapes,
Thouvenot, vencedor, fortaleció a Igualdad y salvó finalmente a
Dampierre. Valence, vencedor en Neerwinde, marchó después
al centro con Igualdad y ambos salvaron lo que quedaba de
Miranda, si es que quedaba algo. Esta vez el pretendiente
apareció hacia el final, como un dios salvador, y Dumouriez
escribió que por segunda vez el joven Orleáns había salvado
Francia.
En los dos campos se conoció la intención de Dumouriez:
asegurar la gloria al príncipe. Dumouriez arreglaba el asunto del
duque de Orleáns; Cobourg el del príncipe Carlos. Este desde
los veinte años de edad comenzó a ser reputado como el primer
general del imperio.
El relato de Dumouriez, en el que se ve el intento de
oscurecerlo todo excepto lo que se relaciona con el príncipe, ha
sido aceptado por Iomini. Y el resto no ha hecho otra cosa más
que copiar a Iomini. Sin embargo, este informe ha quedado
destruido y pulverizadoz 1° por las órdenes escritas que dio el
mismo Doumouriez; 2° por Miranda, hombre honrado, cuya
palabra valía mucho más que la de Dumouriez; 3° por un
testigo imparcial, el general austriaco Cobourg, que en su
informe está de acuerdo con Miranda. Con razón Servan y
Grimoard, los mejores jueces militares de la época, prefirieron
el informe de Miranda al de Dumouriez, insostenible,
contradictorio, en el que se equivoca (voluntariamente) acerca
de los nombres, las horas, las fechas, los lugares y las personas.
Dumouriez dice que su derecha avanzó sobre Neerwinde y
que esta población, perdida y reconquistada, quedó en su poder
por la noche. Cobourg afirma lo contrario. Lo que es seguro es
que la izquierda de Miranda fue aplastada. Perdió cerca de dos
mil hombres en obstinados ataques que duraron cerca de siete
horas. El príncipe Carlos venció por fin. Sus granaderos
avanzaron y por una calzada pretendieron rodear a los
franceses, que retrocedieron en desorden. No había forma de
detenerlos.
Sobre esto se abre un debate entre Dumouriez y Miranda.
“Miranda debió advertirme de lo que ocurría”, dice el primero.
Miranda afirma que le advirtió. Demostró por medio de
testigos ante el tribunal revolucionario que envió un expreso al
general Dumouriez. Este mensaje pudo no haber llegado.
Dumouriez decía que había cesado el fuego. Si hubiese sido
dueño de Neerwinde y vencedor de la derecha, como él dice,
¿cómo no acudió en socorro de la izquierda cuando observó la
situación de la columna? Pero no, Dumouriez no era dueño de
Neerwinde. Fue afortunado al encontrar a Miranda para arrojar
sobre él la pérdida de la batalla. Se perdió a la izquierda, pero
no se ganó a la derecha.
Miranda, a quien Dumouriez acusa de haber perdido su
“espíritu guerrero”, cubrió la retirada perfectamente el día 22
en Pellenberg, sosteniendo durante todo un día el poderoso
esfuerzo del enemigo, enormemente superior en número.
Dumouriez en esta retirada, se encontró a Danton que iba a
pedirle la retractación de la carta. No se retractó. Escribió cuatro
líneas rogando a la Convención que esperase a que él pudiera
explicar su carta. Apenas se había marchado, Dumouriez hizo
un arreglo con el coronel Mack, enviado de los austriacos. El
mismo Dumouriez, bajo el pretexto de canje de prisioneros,
llamó a un delegado del ejército enemigo. Se convino en que los
franceses retrocederían a sus anchas, sin batirse, de suerte que
los austriacos podrían cubrir sin un disparo todos los Países
Bajos (22 de marzo).
Los austriacos no se dignaron darle ningún documento
escrito. Dumouriez convino estos acuerdos sólo con el coronel
Mack y verbalmente. De este modo se comprometía él sin
comprometer al general Cobourg. Los austriacos han confesado
(a Lafayette) que se distrajo a Dumouriez con algunas
esperanzas de permitir un rey constitucional, pero que al no
haber nada escrito, no se había cumplido nada.
Mack y Dumouriez, reunidos en conferencia con el duque
de Orleáns, Valence, Thouvenot y Montjoie, acordaron que los
imperiales obrarían como auxiliares de Dumouriez y que marcharían
hacia París; que si no podía restablecer la monarquía
constitucional, llamaría en auxilio a los imperiales, de quienes sería
general; que no contento con la evacuación de Bélgica sin
combate, daría a los austriacos una plaza de garantía en Francia,
Condé. Una plaza para comenzar; el resto de las plazas, que los
imperiales podrían ocupar más tarde, en su cruzada en favor de
nuestras libertades constitucionales, recibirían guarniciones
mixtas de austriacos y franceses.
En este tratado falta una cláusula: ¿Quién será este rey
constitucional? ¿El niño prisionero del Temple o el duque de
Orleáns, que conducía a París a los austriacos?
Danton había partido de París el día 16 y regresó el 29 a las
ocho de la tarde. Durante este corto período todo había
cambiado. Nadie o casi nadie dudó de la traición de
Dumouriez, sin embargo no se tenía ninguna prueba; aún no se
conocía el convenio celebrado entre él y el coronel Mack el día
22. Sin embargo, el buen sentido del pueblo dejó patente la
traición.
Danton se dio una noche de plazo para conocer a fondo la
opinión y no asistió ni a la Convención ni al comité. Su papel de
mensajero al servicio de un hombre tan sospechoso encerraba
grandes peligros para Danton. Él fue quien aconsejó lo de
enviar mensajes a Dumouriez. Él mismo los había llevado.
Danton aconsejó enviar a Danton. Él había hecho prevalecer en
el comité la arriesgada decisión de ocultar una carta tan
importante dirigida a la Asamblea. ¿Todo esto no era un caso
de alta traición? Danton se jugó la cabeza. Era de temer que sus
cómplices, es decir, los miembros del comité, comprometidos
por él, pidieran la cabeza de Danton para salvarla suya.
¿Se ahorraría la Gironda a Danton en este peligroso
momento? Esto era muy dudoso. La Gironda no era ya un
partido y por lo mismo no se podían esperar actos políticos de
los que realizan los partidos en su apogeo. El mismo día, el 1 de
abril, en un periódico de Brissot, aún se elogiaba al general
Dumouriez, y en la Asamblea otro girondino, Lasource,
acusaba con violencia a Dumouriez y a su cómplice Danton.
Los amigos de Roland llegaban exasperados a la
Convención el 1 de abril por la mañana. El comité de vigilancia
había decretado durante la noche el arresto de Igualdad, padre
e hijo, ordenando además que los documentos de Roland
fuesen sellados judicialmente. Los amigos de Roland creyeron
ver en esto la mano de Danton, de un hombre que al hundirse
se agarra a otro y lo arrastra.
¿Se equivocaban? No se sabe. Lo cierto es que al día
siguiente el girondino Lasource saludó a Danton con un ataque
feroz, inaudito, poniendo en la palabra odio mortal y no tuvo
otro modo de defenderse más que estrangulando al que le
estrangulaba.
Lasource era hombre de naturaleza violenta, exaltado,
áspero. El Languedoc protestante envió a la Convención a
muchos de sus pastores de análogas condiciones. ¿Quién puede
asegurar que Lasource era menos áspero con la derecha que lo
que Jean-Bon-Saint-André lo era con la izquierda? Eran
caracteres propios del país, y su historia, las persecuciones de
que fueron víctimas, contribuyeron a que su carácter se agriara.
En la Convención predicaban como podrían haberlo hecho en la
guerra de Cévennes, en el desierto o sobre las rocas.
Lasource era un hombre profundamente convencido. En su
sombría imaginación había formado, como Salles, Louvet y
otras mentes enfermas y románticas, una serie de traiciones de
las que eran autores Orleáns, Dumouriez, Danton, los jacobinos,
los cordeleros. Hizo pública esta fantástica creación de
conspiraciones fúnebres y tenebrosas y pidió que se abriera una
investigación sobre el complot tramado para restablecer la
monarquía, quejándose de la inacción del tribunal
revolucionario, y finalmente, desconfiando del tribunal, pidió
que la Convención sometiera a sus miembros a un juicio,
obligándoles a jurar que quien intentara restaurar la monarquía
sería condenado a muerte. .. El tribunal prestó juramento
enseguida, aplaudiendo con entusiasmo las tribunas públicas<
Todo el mundo miraba a Danton.
Un girondino dijo que en el comité de defensa, Fabre, el
amigo de Danton, había dicho que sólo con un rey podría
salvarse Francia. ..
“¡Desventurados —dijo Danton—; vosotros defendisteis al
rey y nos imputáis vuestro crimen!”.
“En el nombre de la salvación pública —dice Delmas—
pido que cese esta disensión, pues podría ser la ruina de la
República. Esperemos el resultado de la investigación”.
Todos votaron el silencio. Danton estaba perdido.
Se lanzó a la tribuna e inmediatamente, respondiendo a un
ataque que no se le había dirigido, exigió a Cambon que
certificara el empleo que él hizo de los cien mil escudos que se
le asignaron para su viaje a Bélgica. Cambon demostró que ese
dinero había sido estrictamente necesario y cubrió a Danton con
su probidad.
Esto pareció prestar alientos a Danton, devolviéndole su
influencia. Reprochó duramente a Lasource (quien como
miembro del comité sabía las cosas perfectamente) por no haber
dicho que cuando Danton se ofreció para ir a buscar a
Dumouriez, su deseo era que le acompañasen Guadet y
Gensonné. Demostró que el sistema de Dumouriez era opuesto
al suyo. Danton quería la unión de Bélgica y Francia, y
Dumouriez abogaba por su independencia. Respecto a la
actitud que había que adoptar con Dumouriez, Danton insistió
de forma astuta en el acuerdo perfecto de su informe con el de
Camus, en el que la probidad jansenista era conocida y
respetada.
Respaldado Danton por las respetables figuras de Camus y
de Cambon, se lanzó con vibrante energía contra la Gironda,
asociándose a los odios de la Montaña y confesando que esta
había juzgado mejor que él, acusándose de haber sentido
debilidad< Esta confesión de labios de un hombre como
Danton embriagó a los montañeses, que le aplaudieron con
delirio< Danton, como transportándose a otra esfera en alas
del triunfo, en el momento mismo en que se creía perdido,
olvidó toda prudencia: “¡Nada de tregua —gritó—, ningún lazo
común puede haber entre los patriotas que votaron por la
muerte del rey y los cobardes que para salvarse nos calumnian
a los ojos de Francia!”. Palabras imprudentes cuando todos
recordaban su proposición del día 9, que si se hubiera aprobado
habría sido la salvación del rey, proposición tan mal recibida
por la Asamblea que no obtuvo más que un voto, el de
Cambacérès.
“Pido —dijo al terminarque se examine la conducta de
quienes quisieron salvar la vida del tirano, de quienes han
tramado un complot contra la unidad de la República.
(Aplausos). Me he atrincherado en la ciudadela de la razón;
saldré de ella con el cañón de la verdad y pulverizaré a los
insensatos que han querido acusarme”.
La burlesca violencia de esta metáfora, muy del gusto de la
época, perfectamente calculada, fue el colmo del triunfo del día.
Entre las aclamaciones de los montañeses, fuera de sí,
descendió Danton de la tribuna. Algunos le abrazaron llorando
de alegría.
“Sí —decía Marat aprovechando la emoción general—;
examinemos la conducta de los miembros de la Convención, a
los generales, a los ministros<”.
La Gironda asintió. El girondino Biroteau dijo: “Tiene
razón Marat. ¡Abajo la inviolabilidad!”.
Se procedió a votación inmediatamente. La Convención
aprobó que, sin consideración con la inviolabilidad, acusaría a
aquellos de entre sus miembros que fueran presuntos cómplices
de los enemigos de la libertad.
Éste fue uno de los deplorables resultados de la exaltación
de los dos partidos y de la triste victoria de Danton. Este
traspasó cruelmente los límites de su política ordinaria, sus
sentimientos, su opinión.
“¡Nada de tregua! ¡Nada de paz!”, dijo el 1 de abril. Y el día
5 añadió: “Aproximémonos. Busquemos la fraternidad”.
La tempestad no volverá a los odres de Eolo; se han
reventado para siempre. La tormenta se ha llevado a Danton, se
ha llevado todo. El Comité de insurrección (los Varlet y Fournier)
arrastró a la Comuna la misma noche del 1 de abril,
consiguiendo que esta aprobase el reparto de armas entre las
secciones, de artillería inclusive. La última autoridad de París
había conseguido que se distribuyeran las armas al azar,
aventurando las fuerzas a cualquier cambio de opinión.
Precisamente las secciones eran veleidosas hasta el exceso y a
cada instante cambiaban de parecer y de jefe.
Los jacobinos prestaron un importante servicio.
Desaprobaron la conducta de este comité anárquico. Marat,
entonces presidente de los jacobinos, ordenó que arrestasen a
un individuo del Comité de insurrección que entonces
penetraba en el local.
Esto infundió valor a todos. Muchas secciones aprobaron la
conducta de Marat; el cuerpo electoral obligó a la Comuna a
que desautorizara al comité insurreccional. Barère en la
Convención pidió que fuesen los miembros del comité
conducidos a la barra. La propia Comuna atacó a los
anarquistas a quienes había protegido la víspera.
El día 3 de abril todo había cambiado. Dumouriez ordenó
que fuesen detenidos los delegados que se le habían enviado. El
mismo Dumouriez lo confesaba en una carta suya dirigida a los
administradores del departamento del norte. Dumouriez quería
apoderarse de Lille.
Todo parecía perdido. ¿Qué hacer si el ejército seguía a
Dumouriez, tanto en la victoria como en sus crímenes? Pensar
esto era cometer una injusticia contra el ejército. El ejército,
dividido en cuerpos aislados, ignoraba generalmente los delitos
cometidos por el general. Para arrestar a los representantes
bastaron algunos húsares.
Lille afortunadamente estaba seguro. Tres emisarios del
ministro Lebrun, enviados por él para conocer las intenciones
de Dumouriez, dieron instrucciones a su regreso a las
autoridades de la frontera. Estos emisarios eran j acobinos
conocidos; el primero, sobre todo, Proly, amigo de Dumouriez,
hijo natural del príncipe de Kaunitz. Los emisarios vieron a
Dumouriez dos o tres veces en Tournai entrar en el domicilio
de madame de Genlis con el duque de Orleáns.
Dumouriez se hallaba en una extraña situación de espíritu.
Cedía terreno a los austriacos, retrocedía sin combatir y no
conseguía que se comprometieran ni que dejaran constancia
escrita. Pertenecía al extranjero, al enemigo. Ya no sabe lo que
harán, ni qué le harán hacer sus señores.
Los tres enviados del ministro no sacaron nada en limpio
de las fanfarronadas del general: que iba a marchar Dumouriez
sobre París, que tenía fuerzas suficientes para batirse delante y
detrás. Entre otras locuras parecidas les dijo: “Hace falta un rey,
llámese Luis o Jacobo<”. “O Felipe”, añadió Proly. Dumouriez se
contrarió al ver que Proly le había adivinado el pensamiento.
La Convención, para notificar a Dumouriez que debía
comparecer en su barra, eligió individuos de su completa
confianza: el viejo constituyente Camus, dos diputados de la
derecha, BancaJ y Quinette, y un solo montañés, Lamarque. A
estos les acompañó el ministro de la guerra, Beurnonville,
amigo personal del general Dumouriez y al que denominaba
discípulo. Estos llevaban la peligrosa comisión de arrestar al
general si este se negaba a presentarse. Dumouriez era muy
querido. Determinadas armas le eran ciegamente devotas al
general. Este hizo cuanto le vino en gana, hasta dejar en poder
de los austriacos a algunos franceses que hablaban mal de él y
otros que querían asesinarlo.
Dumouriez no se negó en absoluto a obedecer. Quería
ganar tiempo para asegurar Condé y si podía Lille. Los
enviados insistieron. Camus, que era el portador del decreto, no
se asustó ante las siniestras amenazas que proferían algunos
generales, creyendo intimidarle. El viejo jansenista, a quien en
la Convención se le creía poco republicano, se mostró en tan
grave circunstancia digno de la República que representaba.
Finalmente, Dumouriez se negó rotundamente. “Quedáis, pues,
arrestado —dijo Camus—, y vuestros documentos serán
sellados por la Convención”. Se encontraban allí Valence,
Igualdad, algunos oficiales y las señoritas Fernig con su traje de
húsares. “¿Quiénes son esos jóvenes? —dijo Camus echando
una ojeada severa sobre la equivoca Asamblea—. Dadnos
vuestras carteras”.
“Esto es demasiado —dijo Dumouriez en alemán—;
arrestad a estos hombres”. No se fiaba ya de los franceses e hizo
venir a treinta húsares, que sólo entendían el alemán.
Este trámite entregaba a Dumouriez a los austriacos, sin
retorno posible. Estaba a merced de ellos. Dumouriez sólo
contaba con las palabras, las frases de Mack. Aún no había
hablado con Cobourg. Este dependía del congreso de la
coalición que permanecía en Amberes, donde se encargaba de
desmembrar Francia sobre el mapa. Envió allí a Valence, quien
no obstante no pasó de Bruselas; probablemente el congreso le
dio la orden de esperar, puesto que no querían dar a
Dumouriez nada positivo, sino solamente aprovecharse y
explotar su traición.
Dumouriez había prometido más de lo que podía cumplir.
El día 4 por la mañana quiso instalar al general Cobourg en
Condé. Se encontraba a una media legua con el duque de
Orleáns. De repente vio pasar por el camino tres batallones de
voluntarios que sin autorización de sus jefes, se precipitaron
sobre la plaza y cerraron sus puertas a los austriacos. Así
Francia, traicionada, se defendía ella misma. Dumouriez ordenó
que retrocedieran las fuerzas francesas. Entonces oyó gritos de
terror y algunas detonaciones. Dumouriez escapó a través de
los campos. Cinco o seis de sus acompañantes cayeron muertos.
A duras penas pudo encontrar una barca y atravesar el río; se
lanzó a los austriacos.
Su ayudante ordinario, el coronel Mack, al que siempre se
hacía hablar (pudiendo condenarle), escribió con Dumouriez
por la noche, una engañosa proclamación en la que se ponían
en boca de Cobourg las siguientes afirmaciones: “Que él no
había venido a Francia para realizar conquistas, que
únicamente tomaría las plazas que estuvieran en depósito y
solamente para restituirlas”. Dumouriez, que ya no estaba en
situación de disputarse nada, sacrificó esta vez al joven
pretendiente; dejó que los austriacos escribieran de forma
diferente a como habían hablado. El 22 de marzo dijeron:
Restablecimiento de una monarquía constitucional, que lo mismo
hubiera podido ser con el duque de Orleáns que con el hijo de
Luis XVI. Pero el 4 de abril, viendo a Dumouriez fugitivo y sin
recursos, escribieron en su proclama: Se le repone a Francia su rey
constitucional. El rey constitucional no podía entenderse más
que de la rama primogénita.
Dumouriez, decidido a morir para recobrar su prestigio,
dejó muy extrañado a su amigo Mack cuando le dijo por la
mañana que iba a volver al campo francés con la intención de
ver, una vez más, lo que cabía esperar del ejército. Mack
palideció ante tanta audacia y no le dejó partir sin darle por
escolta algunos dragones austriacos. La escolta de austriacos
fue lo que perdió a Dumouriez. Aquellos no servían para
protegerle, sino para evidenciar su traición.
Sin este testimonio aportado por el mismo Dumouriez,
quizás se habría salvado. El ejército estaba conmovido por la
agresión de los batallones voluntarios contra Dumouriez.
Cuando este reapareció, el ejército se alegró enormemente de
que siguiera con vida. La sensibilidad aumentaba. Aunque los
voluntarios continuaran en su actitud sombría y amenazadora,
aunque la artillería permaneciera en la más terrible de las
reservas, las fuerzas de línea se conmovieron ante Dumouriez.
Este, al pasar frente a la bandera de Francia, gritó: “Amigos
míos, he hecho la paz. Vámonos a París a detener la sangre que
se derrama<”.
Estas palabras causaron impresión. Dumouriez estaba
frente al regimiento de la Corona, que destacó en la batalla de
Neerwinde; besó a un oficial. Un soldado furriel, llamado Fichet
y que era natural de Givet, salió de entre las líneas y preguntó a
Dumouriez: “Mi general, ¿quiénes son aquellas gentes?”,
señalando a la escolta de los austriacos. “¿Qué significan los
laureles que llevan? ¿Vienen a insultarnos?”.
Los alemanes, vencedores o no, tienen el capricho de llevar
en la primavera algunas hojas verdes en el sombrero.
“Estos señores —dijo Dumouriez— son ahora nuestros
amigos< Serán nuestra retaguardia<”. “¿Cómo? —gritó
Fichet—. Los austriacos entrarán en Francia, desmembrarán
nuestro territorio< ¡Oh, no! ¡Esto es una venganza, una
traición! ¡Es la deshonra de Francia!”.
Estas furiosas exclamaciones recorrieron toda la línea. Se
oyeron mil detonaciones al mismo tiempo. Todo un batallón
disparó contra Dumouriez. Éste volvió grupas y quiso dirigirse
a Orchies. Ya era demasiado tarde. A Saint-Amand, también
demasiado tarde. El general Dampierre se lanzó tras él; después
hizo lo mismo Lafayette y finalmente todos los generales. La
artillería partió para Valenciennes y el resto del ejército
abandonó el tesoro, todo su equipaje. Un solo regimiento no
quiso abandonar a Dumouriez, el de húsares, cuya mayor parte
se componía de alemanes. Quedaron rezagados tres
regimientos sin saber que hacer, sin saber por qué decidirse.
El joven duque de Orleáns no siguió a Dumouriez en su
peligrosa marcha. Sacrificado por Dumouriez en la proclama
austriaca, ni él mismo sabía lo que debía hacer, si traicionaría a
Dumouriez o a la Convención. Orleáns tanteó a los tres
regimientos rezagados. ¿Cuál podía ser el propósito de esta
misteriosa visita? El carácter del protagonista nos lo deja
adivinar con facilidad. Según la disposición de ánimo con que
encontraría a aquellas fuerzas, podía haber intentado ponerse a
la cabeza y se hubiera ganado el mérito de haberles dirigido
hacia un lado u otro. Si conducía a Francia, este hecho borraría
de un golpe sus relaciones con Dumouriez y se haría
verdaderamente popular. Todos habrían dicho: “Mientras la
Convención colocaba a Orleáns fuera de la ley, él devolvía su
ejército a Francia”. Habría vuelto, no absuelto, pero sí glorioso,
bajo un arco de triunfo, como los héroes del patriotismo y de la
fidelidad.
La actitud triste y desafiante de los tres regimientos hizo
inútil todo intento. Igualdad, fuera ya de la ley, causó recelos a
los tres regimientos, que desconfiando de su suerte no iban a
entregarse en manos de un jefe tan sospechoso. No le quedaba
más que el exilio. Se pasó a los austriacos, no para seguir a
Dumouriez, sino para adquirir un pasaporte y conducir a su
hermana y a madame de Genlis a Suiza y hacerse olvidar en el
destierro.
Nada tan conveniente para él como esperar el curso de los
acontecimientos e irse desligando poco a poco de todos los
nudos que lo ataban a la Revolución, a fin de que se operase
una transición suave, para que se estimase su arrepentimiento.
Libre por fin de Dumouriez, no tardó en deshacerse también de
madame de Genlis. La sacrificó a su madre, con la que
necesitaba reconciliarse pronto y a toda costa. Era aún el
heredero de la inmensa fortuna de su madre. Conservaba ésta
los bienes de su padre, el duque de Penthièvre, bienes que
respetó la Revolución. Desde 1794 pudo volver a gozar de una
renta de cuatro millones. Para recuperar los bienes del duque
de Orleáns, confiscados pero no vendidos, se esperó hasta 1814
y hasta que su hijo volvió.
El joven, escondido de incógnito en Suiza, estaba a la
expectativa de ser el primer propietario de Europa. Un día, en
el siglo del dinero, una vez gastadas la libertad y la gloria, sobre
las ruinas de todo, la propiedad bastará para conceder la
realeza.
1. ¡Gran pueblo! ¡Pobre pueblo!< Si nos compadecemos de
Polonia, ¿por qué no nos compadecemos de Rusia? Esta
raza buena y dulce, dócil, más tierna ante los afectos
domésticos que ninguna nación del mundo, está
bárbaramente gobernada desde hace un siglo por el mando
alemán; obedece en el extranjero (como Polonia) a la
dinastía alemana, a la burocracia militar de Alemania,
eminentemente dura y pedante. ¡No hay misterio más
oscuro y más triste para el que interroga a las vías de la
Providencia!
2. Es la excusa que ponen los biógrafos de Souwarow: ”Seguía
las órdenes expresas de su corte”.
3. Esto es lo que prueba irrefutablemente que Duprat y otros
jefes del partido violento no fueron para nada los autores
del asesinato de Lescuyer, como les acusan descaradamente
los papistas asesinos, atribuyéndoles su propio crimen.
jugar a semejante juego, en el estado de extrema debilidad
en el que estaba el partido francés (que no pudo reunir,
como veremos, en el momento de peligro más que treinta y
cinco hombres en una ciudad de 30.000 almas), arriesgarse,
digo, a tal cosa, era correr el riesgo casi inevitable de morir.
Esta historia siempre ha sido expuesta por los enemigos del
partido francés, como Commin Soullier, etc. André, que
utiliza a menudo las apariencias de la imparcialidad,
adopta y copia, con los ojos cerrados, las tradiciones
embusteras de la contrarrevolucion.
4. Anne-Louise Germaine Necker (madame de Staël) escribió
Corina a los 17 años. (N. de J.M.I.)
5. Esto en diciembre y enero (ver los artículos de Brissot que
dieron el impulso). Este gorro rojo no se ha tomado
prestado a los galeotes, como se ha dicho, ni a los soldados
de Châteauvieux, de los que la opinión no se ocupa hasta
mucho más tarde, en abril.
6. Podemos citar mil ejemplos. Yo daré uno sólo, el de los tres
hermanos Levavasseur, de Rouen. Los dos más jóvenes se
fueron porque el mayor se iba. Los tres llegaron a ser
generales. El más joven de estos heroicos hombres ha
sobrevivido.
7. Existe una preciosa miniatura de Lucile en la colección del
coronel Maurin. Esta colección, que el Estado debería
adquirir, será vendida a un particular. En ese caso pido al
comprador que done la miniatura al Museo (mientras
esperamos el Museo Revolucionario que se debería crear).
Este objeto pertenece a Francia, no tanto como elemento
artístico como por su valor histórico. Lucile en ese retrato es
una bella mujer de clase poco elevada (Lucile Duplessis-
Laridon). ¿Bella? Sí, pero sobre todo revoltosa, un pequeño
Desmoulins en mujer. Su rostro encantador, conmovido,
tormentoso, caprichoso, tiene el soplo de la Francia libre. El
genio ha pasado por él, se nota, el amor de un hombre de
genio. Ella le amó hasta el punto de querer morir con él. Y
sin embargo, ¿fue de él entero, sin reservas, ese corazón tan
entregado? ¿Quién lo afirmaría? Ella era amada por un
hombre muy inferior. En ese retrato está muy alterada; la
vida en él está muy mermada, la tez es oscura, poco
nítida< Pobre Lucile, tengo miedo, has bebido demasiado
de esa copa, la Revolución está dentro de ti. Me parece
sentirte aquí en un nudo inextricable. ¡Ay! ¡Ese nudo será
enérgicamente cortado por la muerte!
8. Debemos repetirlo. No hubo ningún artífice del 10 de
agosto, ningún otro más que la indignación pública, la
irritación de una larga miseria, el sentimiento de que el
extranjero se aproximaba y de que Francia era traicionada.
Por lo tanto ningún hombre, ni Danton, ni Santerre, ni
nadie, tenía suficiente influencia para decidir llevar a cabo
un movimiento de tal magnitud. No hubo ningún general
de la insurrección. Los únicos que vieron al prusiano
Westermann a la cabeza de la columna, son los que no
estaban allí. Allí no hubo nada preparado. Exceptuando los
quinientos federados marselleses, que se abastecieron de
cartuchos, los asaltantes no tenían casi ninguna munición;
en un principio se limitaron a las que encontraron en el
Carrousel, en los cadáveres de los suizos. Afortunadamente
algunos guardias nacionales habían guardado las que
Lafayette había hecho distribuir un año antes en el Campo
de Marte, el 17 de julio de 1791.
9. ¿Qué papel tuvo Danton en este primer acto de la
insurrección? Lo ignoramos; ese día no presidía el Club de
los Cordeleros. Sus enemigos aseguraron que el gran
agitador había recibido, la víspera misma, 50.000 francos de
la corte, que lo habían adormecido así por la confianza y
que Madame Elisabeth decía: “No tememos nada, tenemos
a Danton”. El hecho no es imposible; entretanto nunca se
ha dado la más mínima prueba. No hay ni un solo
revolucionario del que no hayan dicho cosas semejantes.
10. ¿A quién se convencerá de que los asaltantes, tan
interesados en fomentar la defección, hayan masacrado en
el acto, como pretende Pelletier, a los suizos que se habían
dejado atrapar?
11. Ese testigo, que observaba con tanta sangre fría, es Moreau
de Jonnès. Debo varios detalles muy importantes a su
relato del 10 de agosto, que quiso transmitirme. Recordaría,
entre otras, la curiosa anécdota relatada más arriba.
12. Resulta curioso observar cómo la imaginación popular es la
misma que en los peligros públicos (véase nuestra Historia
de Francia, en tiempos de Carlos VI, año 1413, t. IV, pág.
239).
13. Serán los propios hechos los que se encargarán de
caracterizar a Danton, en varios sentidos, en esta gran y
terrible crisis. No nos anticiparemos. Que sólo se nos
permita dar aquí con respecto a él, el juicio de un hombre
grave, como lo es precisamente el nuestro. Un joven, que
venía de Arcis-sur-Aube, el país de Danton, había oído
contar allí varios hechos que honraban su memoria;
hallándose en París, en casa de Royer-Collard, se atrevió a
decir ante el orador realista: “Me parece, sin embargo, que
ese Danton tuvo un alma generosa. . ., Monsieur llamado
magnánimo”, dijo Royer-Collard (debo esta frase a nuestro
ilustre Béranger).
14. La Comuna no votó según las conclusiones de Robespierre,
pero, en cierto modo, adoptó su discurso, lo imprimió en el
acto y lo difundió. Grave circunstancia que ni Barrière ni
Buchez han conservado en sus extractos y que atestan los
originales. Archivos del Sena. Actas del consejo general,
registro XXII, pág. 4.
15. El original de esta acta, tan irregular en la forma como
culpable en el fondo, se conserva en los Archivos de la
Jefatura de Policía. El decreto del Ayuntamiento, en el que
se basa, no se halla en los registros de las actas de la
Comuna (Archivos de la Jefafura del Sena).
16. Que se me permita decirlo, ando solo por esas sombrías
regiones de septiembre. Solo. Nadie antes que yo las ha
pisado. Ando, como Eneas en los infiernos, espada en
mano, alejando las vanas sombras, defendiéndome de las
legiones mentirosas de las que estoy rodeado. Les he
opuesto a todos una crítica inflexible, controlándoles
mediante diversas pruebas a las que no resisten,
especialmente mediante una cronología muy minuciosa de
los días y las horas. Es ahí sobre todo donde les atrapo. El
primero de esos mentirosos, tanto por omisión como por
comisión, es el Monitor, siempre en manos de los
poderosos, siempre mutilado o falsificado por ellos en las
grandes crisis. Juzguémoslo por la importante sesión del l
de septiembre, donde la Asamblea relató su decreto contra
la Comuna del 10 de agosto. El Monitor, revisado por los
girondinos, no dice una sola palabra sobre esta concesión
humillante de la Asamblea: la encontramos en los Archivos
Xacionales en las Actas manuscritos de la Asamblea legislativa.
El 6 de septiembre, el mismo periódico, bajo la influencia
de la nueva potencia, la Comuna, ofrece un relato
mentiroso de los comienzos de la masacre, relato equivoco,
que roza el elogio: “Entonces el pueblo toma la resolución
más arriesgada, etc.”. Destacaré en su momento los diversos
documentos y los principales narradores, sobre todo ese al
que todos han copiado, el panfletista Peltier, que en ese mismo
año (1792), desembarcando en Londres, aún conmovido
por el miedo y la rabia, teniendo presente que Francia ha
muerto asesinada por Europa, creyó que no resultaba
arriesgado andar sobre un cadáver y escupir encima suyo.
Los ingleses, para los que el autor escribía, han cubierto ese
libro de oro y se lo han aprendido de memoria. Todas las
prensas de Europa se han empleado a fondo en difundir la
infame leyenda. Circulando de boca en boca, ha creado a su
vez una falsa tradición oral. Más de un historiador se
refiere a ello recogiendo de boca de los transeúntes, como
algo tradicional, de autoridad popular, lo que
primitivamente no tiene otro origen que ese breviario de
calumnias.
17. Una persona de confianza que estaba la tarde del 1 de
septiembre en el Club de los Minimes, me contó que la
sesión se suspendió porque el presidente, Tallien, fue
llamado a la puerta. Esa persona salió y vio al hombre que
preguntaba por Tallien y que (asegura haberle reconocido)
no era otro que Danton. Si el ministro de justicia hizo él
mismo este trámite, es porque quiso, sin cartas ni
intermediarios, transmitir sus intenciones al joven
secretario de la Comuna. Por lo demás, sabemos que
Danton no escribía jamás.
18. Debo la comunicación de este importante documento, y de
unos cuantos más, a la amabilidad de Labat, archivero de la
Jefatura de Policía, al que no puedo estar lo suficientemente
agradecido.
19. Este intrépido hombre vive aún. Es el padre de Poret,
profesor de filosofía, uno de nuestros más queridos amigos.
Nos complace mucho ofrecer este testimonio al venerable
anciano.
20. Debo varios detalles que daré a continuación a otro testigo
ocular, Villiers, cuyas obras y notas manuscritas he
consultado a menudo, así como su admirable memoria, tan
presente en sus más de noventa años.
21. Un empleado, dice el propio Roland (carta del 13 de
septiembre) y no un ayuda de camara, como dice madame
Roland en sus memorias. Escritos partiendo de recuerdos,
son muy inexactos en este punto. Ella piensa que la
matanza comenzó a las cinco. Dice que Danton fue el día 2
al comité de vigilancia para impedirle emitir una orden de
comparecencia contra Roland; supone que se reunió
rápidamente con Pétion, etc. Todo esto tuvo lugar el día
cuatro, cuando ya comenzaba la reacción y Pétion, a quien
Danton ensalzaba, se sonríe ante esta intervención tardía; a
buen seguro que el día 2 no sonrió.
22. Citamos esto siguiendo la tradición. Creo que no queda
ninguna marca auténtica de la masacre de la Conserjería.
23. El expediente que poseemos en los Archivos Nacionales
testimonia la ligereza de los conspiradores realistas. Uno de
los cómplices de Cazotte le envia, para animarle, las
rrofecías de Nostradamus.
24. Los sacrificios de mademoiselle Cazotte y de mademoiselle
de Sombreuil estaban alentados por el deber y la
naturaleza. Otros, incluso más espontáneos, fueron, en ese
sentido, más admirables. El relojero Monnot salvó al abad
Sicard, poniendo su vida en peligro. Geoffroy Saint-Hilaire,
no contento con haber obtenido la libertad de su profesor
Hauy, concibió el audaz proyecto de salvar a sus maestros,
los profesores de Navarre, encerrados en Saint-Firmin. Este
joven de veinte años, el 2 de septiembre, a las dos, en el
momento exacto en que tocaban a rebato, entró
intrépidamente en la prisión con la carta y las insignias de
un comisario. Los prisioneros no se atrevieron a seguirle,
bien porque dudaban del éxito de la empresa bien porque
temían comprometer a los que no habían logrado escapar.
Llegó la noche y en esa noche de terror su humanidad se
hizo más fuerte en su heroico corazón. Cogió una escala, la
apoyó contra el muro de Saint-Firmin a dos pasos de los
centinelas y en esa situación extremadamente peligrosa
esperó ocho horas a que los prisioneros escapasen. Salvó a
doce sacerdotes. Uno de ellos se cayó y se hirió; Geoffroy
Saint-Hilaire le cogió en brazos y le llevó a un depósito de
maderas cercano. Volvió de nuevo a la escala, pero el día se
acercaba, fue descubierto por unos centinelas y recibió en
su hábito un balazo. Al que había demostrado tan valerosa
simpatía por la vida humana, Dios estableció como
recompensa el poder adentrarse en el misterio de la vida, el
comprender sus transformaciones, como nadie lo había
hecho jamás. Este heroísmo de ternura le desveló la
naturaleza; penetró en ella con el corazón.
25. El registro de la Abbaye, todo manchado de sangre, guarda
en sus márgenes ese odiado nombre, normalmente bajo
esta nota: asesinado por el juicio del pueblo, o absuelto por el
pueblo. Maillard. Su escritura es muy bella, muy grande,
monumental, noble, sosegada, la de un hombre capaz de
dominarse por completo, que no tiene ni dudas ni miedo,
una perfecta seguridad de alma y de conciencia. Maillard
no vuelve a aparecer en toda la Revolución: permaneció
como enterrado en sangre. La bella frase que pronunció
para salvar a Sombreuil no puede ser puesta en duda. La
hemos encontrado en el periódico más contrario a los
hombres de septiembre, en el periódico de Brissot, El
Patriota Francés... Una persona muy versada en la historia
de la revolución y que conoce perfectamente a los hombres
y a los caracteres de esa época, me decía que suponía que
Maillard había sido enviado por Danton para organizar un
tribunal-modelo, que se imitó en otras prisiones, con el fin
de salvar a una parte de los prisioneros. Fue posible. Sin
embargo me parece igualmente verosímil que el intrépido
ujier actuara por si mismo y de manera espontánea.
26. Véase en el Museo de Versalles. Los demás retratos son
ridículos, de despreciables mentiras, como las memorias
francesa e inglesa a las que se ha puesto su nombre.
27. Peltier no olvida darle una serie de hermosas respuestas
heroicas, puro Comeille. Nada más inverosímil teniendo en
cuenta todo lo que sabemos sobre esta mujer, débil y
tímida, evidentemente incapaz de representar semejante
papel.
28. Según la tradición. Tallien, muy bien informado como
secretario de la Comuna, mantiene en su apología que,
entre todas las masacres, no murió más que una mujer,
madame de Lamballe.
29. Pétion, envalentonándose, algunos días después de
septiembre no tuvo dificultad en decir en el consejo general
que Marat era un loco. París se levantó indignado y dijo
que ese supuesto loco era realmente un profeta, que había
dicho y hecho cosas increíbles que solamente se podían
encontrar en el Antiguo Testamento. Requerido para
explicar todo esto, París dijo que Marat había hecho lo
mismo que Ezequiel, que encerrado al fondo de su cueva,
“se quedó, como el profeta bíblico, seis semanas sentado
sobre una de sus nalgas sin volverse”.
30. Debo la transmisión de numerosos documentos que
esclarecen este asunto a la amabilidad de Danton, uno de
nuestros más distinguidos profesores de filosofía, hoy
inspector de la Universidad.
31. Es el fallo demasiado habitual de los escritores militares,
especialmente de los generales que escriben su propia
historia. Hacen gala del éxito de sus cálculos, olvidan a los
hombres sin cuyo sacrificio esos cálculos no servían de
nada. El más grande es el más culpable: Napoleón, en sus
memorias, ofrece gustoso la cifra de hombres, no la calidad,
el personal maravilloso, único, invencible, del que
disponía. Parecía que ignoraba la infalible espada que su
madre, la Revolución, le había legado al morir. “Tenía
tantos hombres y otros tantos han muerto”. Esto es lo que
hubo por toda oración fúnebre. ¡Cómo! ¿Eso es todo, gran
Emperador?< ¡Ni una sola palabra salida del corazón para
tantos corazones heroicos, que ya ni siquiera os distinguían
de la patria y morían por vos!
32. Dumouriez era gascón de carácter, provenzal de origen,
nacido en Picardía.
33. No es la primera vez que los franceses han cuidado y
alimentado a sus enemigos. Esto se observó también en la
toma de la Rochelle (1627) y anteriormente en las guerras
españolas del siglo XIV. Un inglés ofrece este testimonio:
“En el momento en que el duque de Lancastre invadió
Castilla y los soldados comenzaban a morir de hambre,
pidieron un salvoconducto y pasaron al campamento de los
castellanos, donde había muchos franceses que les
auxiliaban. Estos, conmovidos por la miseria de los
ingleses, les trataron con humanidad y les alimentaron con
sus propios víveres: De suis victualibus refecerunt
(Walsingham, pág. 342).
34. Dumouriez prepara hábilmente su efecto teatral, suprime
las grandes causas del éxito, resalta, exagera los más nimios
obstáculos, por ejemplo algunos vidrieros gentilhombres o
partidarios de Condé, que se hallaban en el bosque de
Argonne. Por otro lado, las Memorias de un hombre de Estado,
escritas para Prusia por el librero Schaall sobre las notas de
Hardenberg, no olvidan nada con el fin de embrollar las
cosas y salvar el honor prusiano.
35. Contaré algo más tarde la vida de este gran ciudadano y la
contaré exactamente con las mismas palabras del que me la
ha transmitido, el joven Lejean, el futuro historiador de
Bretaña; nadie más que él tiene derecho a contar la vida de
los héroes, puesto que lleva sus almas consigo.
36. Todo esto no responde a una estampa imaginaria. Lo
veremos más tarde.
37. La palabra generalmente quizá exprese demasiadas cosas.
Millones de mujeres fueron republicanas y lo fueron de
forma heroica. Sin embargo, y esto es bien cierto, la
mayoría fueron contrarrevolucionarias.
38. Las novelas de la Vendée (las de madame La
Rochejaquelein y otras) han encontrado refutaciones y
contradicciones muy graves en varios historiadores
realistas, en Lebouvier-Desmortiers, Vauban, etc.
Finalmente llegaron las publicaciones de fragmentos de actas
que demostraron que en esas novelas ni un solo hecho, ni
una sola fecha, eran exactos; se derrumbaron y no queda
nada de ellos. (Ver la recopilación titulada: Guerras de los
vendeanos, llevada a cabo por un oficial de la República,
1824, vol. 6. Da, además de las actas, las notas e informes de
Kléber y otros generales, cuya leal veracidad jamás ha sido
puesta en duda).
39. Ninguna época estuvo más muerta en cuanto a
sentimientos religiosos, que la inmediatamente anterior a la
Revolución. Mi padre me contaba a menudo que en su
ciudad natal, Laon, y en muchas otras ciudades, que como
Laon, estaban plagadas de sacerdotes, la opinión general
les era, no solamente indiferente, sino más bien hostil. Era
cada vez más difícil reclutar cuerpo eclesiástico, pero sobre
todo encontrar frailes. El convento de Saint-Vandrille,
construido para albergar a mil monjes, no tenía más que
cuatro. Los conventos empleaban mil agasajos, mil
adulaciones para conseguir un nuevo miembro. Cerca de
Laon había un vasto monasterio de Cartujos (en el val
Saint-Pierre), enormemente rico que, como se decía en la
región, ocupaba diecinueve pueblos y hacía trabajar
noventa y nueve arados. Estos frailes no eran más que doce
y esos doce se extinguían, sin encontrar quién les
remplazara. Trataban de atraer a mi padre, muy joven por
aquel entonces, le invitaban y le engatusaban, se esforzaban
en entretenerle. Pero no podían ocultarle que se morían del
aburrimiento; todo su recurso consistía en crearse algún
divertimento fútil; uno de ellos criaba canarios, otro hacía
algo de jardinería, un tercero tallaba juguetes. El único que
fue un hombre serio decía siempre a los forasteros: “Nunca
os hag{is cartujos”. Y por este crimen sus jefes mandaban
azotarle a menudo. Un día a la semana los cartujos daban
de comer magníficamente, en vigilia, según la regla de la
orden. Acudían muchos parásitos, sobre todo miembros de
la nobleza pobre. Los dos o tres principales dignatarios de
la casa iban y venían, con el pretexto de los negocios, vivían
con gran lujo, bellos coches, comían fuera de casa, hacían
viajecitos, a menudo acompañados de bellas damas, que se
acostaban en los edificios exteriores del convento; nadie se
escandalizaba por ello. Mi padre conocía demasiado bien
ese interior como para verse tentado de hacerse cartujo. Los
conventos de mujeres, que también conocía muy bien, le
revelaban aún mejor los misterios de la vida monástica. Era
el triunfo del vacío y de lo fútil; ni un solo pensamiento
religioso; innumerables enredos, una tiranía femenina,
inquieta, cruel, la muerte a golpe de aguja. Mi padre, tan
joven como era, recibía las confidencias de varias religiosas;
estas decían al hombre joven y honesto, discreto y sensato,
lo que no se atrevían a decir al cura, que contaba todo a sus
superiores. Una de esas religiosas, de unos cuarenta años,
madame Dangesse, de alma elevada, pero de carácter
firme, incapaz de acomodarse al régimen de las
mezquindades, de las viles complacencias, de las
delaciones mutuas que se imponían a las demás, era el
burro de carga. La superiora la ponía tan pronto de rodillas
en medio del coro, como le hacía comer en el refectorio su
pan seco, en el suelo, como lo comen los perros. Estos
extraños castigos, infligidos a la única persona que tenía
mérito, hacían las delicias de las favoritas de la abadesa y
aliviaban su ociosidad. El bárbaro placer que los niños
infelices y malos encuentran en torturar a un pobre animal,
ellas lo encontraban en ver sufrir a su desafortunada
compañera y sus burlas eran un medio para deleitar su
común tiranía. Aunque mi padre tenía muy claro que jamás
sería fraile, su familia insistía para que al menos se hiciera
sacerdote, pensando que al haber hecho buenos estudios,
no le costaría mucho sacar un beneficio de ello. Le
presentaron al abad de Bourbon, hijo de Luis XV y de
mademoiselle de Romans, que tenía un beneficio de medio
millón en rentas. El joven príncipe, de veinte años, guapo,
amable y mundano, recibió a mi padre maravillosamente,
habló un rato con él, vio que era un hombre de mundo, sin
ninguna vocación eclesiástica, y dándole en el hombro
amistosamente le dijo: “Muy bien, amigo mío, muy bien.
Me gustas, te nombro canónigo”. Afortunadamente para
mi padre la Revolución se encargó de esto.
40. 5 Era y es generalmente honesta y ahorradora, se toma muy
en serio las labores de la casa y cumple con los deberes de
esposa y mucho más. Hemos conocido algunas que no
aceptaban ningún salario y más aún, vigilaban a su patrón,
lo alejaban de los excesos de la mesa y de muchos otros, le
seguían hasta la iglesia y al pie del altar y observaban si
cumplía con su santo misterio.
41. Esta religión, nacida del corazón de la mujer (ese fue el
encanto de su origen), va absorbiéndose en la mujer en su
etapa de decadencia. Sus doctores son insaciables en sus
investigaciones sobre el misterio del sexo. ¿En qué tema
hurgó, profundizó, el Concilio de París, en este mismo año
(1849)? Solamente en uno: la Concepción. No busquéis
jamás al cura ni en las ciencias, ni en las letras; está en el
confesionario y allí se pierde. ¿Qué esperamos que sea de
un hombre al que todos los días vienen a contarle cien
mujeres lo que pasa en su corazón, en su cama y todos sus
demás secretos? Los santos misterios de la naturaleza, que
vistos de frente, en pleno día, por el ojo austero de la
ciencia, agrandan el alma, la debilitan, cuando las
confidencias sensuales les sorprenden así, a media luz. La
agitación febril, los goces iniciados, más o menos eludidos,
reiniciados sin cesar, esterilizan al hombre sin vuelta atrás
(recomiendo este importantísimo tema al filósofo y al
médico). Puede conservar las pequeñas facultades de
intriga y de maniobra, pero las grandes facultades viriles,
sobre todo la invención, nunca se desarrollan en este estado
enfermizo; les gusta el estado sano, natural, legítimo y leal.
Desde hace ciento cincuenta años, sobre todo, desde que el
Sagrado Corazón, bajo un velo de equívocos, ha facilitado
este juego fatal, el cura se ha apagado y no ha producido
nada más; ha permanecido eunuco en las ciencias.
42. Mi padre, llegado de Laon a París, en octubre de 1792,
estuvo de viaje tres días y se vio obligado a pernoctar dos
veces.
43. Estas cartas (conservadas en los Archivos Nacionales,
armario de hierro, c. 37, documentos del proceso de Luis
XVI) proporcionan una grave circunstancia atenuante a
favor del hombre indeciso, tímido, al que debieron torturar
el espíritu.
44. La servidumbre, como ya sabemos, es un espantoso
comunismo, la violación como costumbre, como derecho.
En él la familia no tiene cabida. El siervo blanco es en este
punto mucho más desgraciado que el esclavo negro. Este
puede distinguir muy bien, por la piel, a los hijos que son
del amo. En Rusia y en países semejantes, no hay nada que
muestre la diferencia; el desafortunado padre nunca sabrá
cuáles son sus hijos. Un ministro protestante me ha
asegurado haber visto, hacia 1800, en la costa alemana del
Báltico, a una joven atada con una cadena de hierro en una
caseta de perro por no haber querido pagar el derecho del
señor al intendente que gobernaba la tierra. Nuestros
señores franceses del siglo dieciocho usaban tan
generosamente esos privilegios como jamás lo habían
hecho sus abuelos; sus hijos, por libertinaje o por
insolencia, recorrían todo el pueblo y pobre del que no
hubiese cerrado los ojos, porque habría sido perseguido. El
hombre de negocios también, al igual que ocurre hoy en
día, establecía a menudo los plazos que acordaba para los
pagos en vergonzosas condiciones, etc., etc. La mujer lo
pagaba todo. Ella habría debido ser realmente más
revolucionaria que el hombre.
45. Daunou me contó que él mismo la había escuchado.
46. Estos labios expresan a la perfección la facilidad trivial, la
abundancia de aguas insípidas y sucias que le llegaban a
torrentes. El admirable retrato de Boze (colección Saint-
Albin) muestra ese rasgo esencial del inagotable periodista.
Sin embargo ya no encontramos ese rasgo en el gran
grabado al buril (excelente, por lo demás) que fue realizado
siguiendo el retrato de Boze. En cuanto al singular
desacuerdo que apreciamos en los rasgos de Marat, al igual
que en sus ideas, se debe no solamente a su excentricidad
personal, sino quizás también a la extraña mezcla de razas,
absolutamente irreconciliables, que había en él. Por un lado
era suizo y por otro sardo. Su verdadero apellido era Mara.
Extracto de los registros de la parroquia de Baudry,
principado de Neuchâtel: “Jean-Paul, hijo de Jean-Paul
Mara, prosélito de Cagliari en Cerdeña y de madame Louise
Cabrol, de Ginebra, que nació el 24 de mayo de 1743, ha
sido bautizado el 8 de junio. No tenia padrino y su madrina
fue madame Cabrol, abuela del niño”. (Copiado por
Quinche, ministro en Baudry, 25 de enero de 1848, y
comunicado por la amabilidad de Carteron). Lamento no
haber tenido este dato cuando escribí mi capítulo sobre
Marat. La raza sarda es la misma que la de Malta y la de la
antigua Etruria; los individuos que a ella pertenecen son
raros y no llama mucho la atención el hecho de ver tantas
figuras monstruosas en los monumentos de este último
pueblo; las primeras figuras de Polichinela fueron halladas
en las tumbas etruscas.
47. La petición fue leída por Gonchon, el orador habitual del
barrio, al que los agentes de la Gironda atormentaban
enormememnte y le obligaban a beber (como se supo más
tarde); esta petición no rechaza en absoluto a los federados
que la Gironda llamaba a París. Tras esto ya no es para
nada girondina, acusa sin dudar a la Convención de ser
gravemente culpable, especialmente a la Gironda, del
espíritu de desconfianza y de odio ciego, del ensañamiento
por perder a sus enemigos. La acusación caía de lleno sobre
este partido que incluso rechazaba los últimos avances de
Danton y se declaraba implacable. Es por esta señal por lo
que la petición nos ha parecido espontánea, independiente
de los partidos, un verdadero grito del sentido común del
pueblo, que con la discordia de sus representantes creía
morir.
48. Los húngaros se tomaron muy a pecho la Revolución
francesa. Desde 1794 tuvo algunos mártires. Hecho
apreciadísimo, inestimable, que nos fue revelado en sus
últimos tiempos por uno de nuestros compatriotas. Se me
han escapado las lágrimas mientras escribía esto.
Acabamos de perder a este joven. El azar ola Providencia
había puesto en él la triple alianza de los nuevos pueblos:
Auguste de Girando-Barberi Téléki, francés por parte de
padre, romano por parte de madre, húngaro por parte de
su mujer; sus hijos son húngaros. Enfermo, agonízando de
una afección del pecho, no por ello sirvió menos
activamente a su segunda patria en el supremo día, y
parece que hayan muerto juntos, que hayan sido enterrados
juntos, ¡Enterrados, no asesinados! La bandera escondida
en Raab reaparecerá una mañana; Francia, Italia resurgirán
juntas. Y entonces, mi joven amigo, entonces resucitaréis.
¡Que esta piedra de alianza quede, al menos aquí, sellada
por nuestras lágrimas! ¡Que quede como testimonio! ¡Que
os sirva como tumba puesto que aún no poséeis una! Ahí
dormiréis plácidamente, en la fe en la que fuerais firme, a la
espera de las tres naciones. En cuanto a nosostros, nos
habeis dejado algo que nos impide conciliar el sueño.
Haberos conocido, haberos perdido, joven corazón heroico,
alma excelente y magnánima, es una amargura duradera
que volverá a nosotros durante la noche. ¡Lector! ¡Lee
piadosamente los libros que el joven ha dejado y que de
ellos puedas extraer algo de su corazón! Transilvania, 1845;
Del espíritu público en Hungría, después de la Revolución
francesa, 1848.
49. Dumouriez rinde honores a Camot para arrebatar la gloria
a Napoleón. La gloria es de Francia. El gran organizador de
los ejércitos de 1793 y el sublime calculador de Austerlitz,
no habrían conseguido nada si Francia no les hubiera dado
la infalible espada moral que acabamos de describir. Para
su jefe, Frédéric, su maestro fue la necesidad. Este hombre
hábil, en la Guerra de los Siete Años, presionado por tal
cantidad de enemigos, pero no rodeado de ellos, al no tener
que repeler más que cortos ataques por parte de los rusos,
pudo hacer frente a todo, actuando en masa, llevando aquí
y allá rápidas masas. Una ingeniosa necesidad formó ese
genio mecánico. El incomparable general, que quiso ser
miembro del Instituto en la sección mecánica, imitó y
superó en tanto a Frédéric, que tuvo en su mano algo que
no era para nada mecánico, esos ejércitos admirables, que
tenían una singularidad única: cuanto más numerosos eran
más fácilmente actuaban en conjunto; y es más, añadid a
esto la tradición viviente de estos ejércitos republicanos,
tradición tan fuerte, que gastados, destruidos,
exterminados, se renuevan varias veces.
50. Dumouriez se atreve a decir que Dampierre no estaba allí.
Pero le sorprendo tan a menudo en flagrante delito de
mentira que no le presto ninguna atención. Por ejemplo, es
Kellermann, según él, quien dejó escapar a los prusianos.
Otra mentira: Dumouriez creó en octubre un plan para
conquistar Saboya cuando esta ya había sido conquistada
en septiembre. ¡Sugiere que los girondinos (autores y
principales consejeros de la guerra) querían que la guerra
acabara mal! Etc., etc.
51. Hemos examinado cuidadosamente el terreno. Si desde
entonces no ha cambiado de nivel en la parte central del
anfiteatro, esta parte era la que ofrecía las pendientes más
rápidas, el más brusco declive. Además, había sido menos
reforzado por otros medios. Esto explica el hecho de que
Dumouriez haya podido decir que ese era el lugar más
complicado, mientras que los narradores alemanes dicen
que era el más fácil. (Véanse las Memorias de un hombre de
Estado).
52. La primera estrofa, según mi opinión, es de 1792; no es sino
la palabra que estaba por aquel entonces en todas las bocas,
la historia exacta de la batalla, ganada cantando. ¿Quién
hace que estas grandes cosas se hagan populares? Todos y
nadie. Chénier y Méhul escribieron lo que Francia les
dictaba. Las siguientes estrofas, bellas pero muy laboriosas,
pertenecen al propio gran poeta; son un esfuerzo espartano
de 1793. Volveremos sobre este tema.
53. Bélgica es una invención inglesa. Jamás ha existido ninguna
Bélgica y nunca existirá. Han existido y siempre existirán
los Países Bajos. Y estos países serán varios para siempre.
Se ha creado un pueblo de funcionarios para nada, para
que griten a cada minuto: “¡Nuestra nacionalidad!”.
Alsacia, pequeña franja de tierra, se ha hecho grande,
heroica, moralmente fecunda, desde que está unida a
Francia. Francia la ha beneficiado mucho más que a sus
primeros hijos. Bélgica, incomparablemente más grande y
más importante, es y será estéril puesto que no estará con
nosotros. No soy sospechoso. Amo estos países con toda mi
alma; llevo dentro de mi corazón la cordialidad de ese
pueblo. He estado allí diez veces y quiero volver. Mi madre
era de la región de Meuse, en la frontera más alejada. He
consagrado al estudio de su historia muchos años de mi
vida.
54. Ellos mismos habían presentido y admitido esta fatalidad.
En el momento de su caída, apresurándose a darle consejo,
cayeron en la trampa y tuvieron la imprudente generosidad
de escribir al rey. Y efectivamente, hubo una carta (pese a
todo muy honorable) de los girondinos. Volveré sobre este
tema.
55. Existe una supuesta carta suya dirigida a su mujer, pero
visiblemente apócrifa, contraria a los sentimientos que él
tenía entonces y sobre todo contraria a los que quería
mostrarle.
56. […] Que recuerde bien
Que todos los sentimientos cuya noble alianza
Compone la virtud, el honor, la beneficencia,
La equidad, el candor, el amor y la amistad,
No existieron jamás en un corazón sin piedad.
57. El año 1791, tranquilo en comparación con los que le
siguieron, ese año en que la Asamblea concedió de pronto
tantas facilidades para las ventas, destacó por una enorme
venta de ochocientos millones en seis meses. Debíamos
creer que el violento año de 1792, lleno de trágicos
incidentes, debía asistir a la desaparición de la venta. A esto
debemos añadir que en este año se pusieron en venta
inmuebles francamente invendibles, como por ejemplo
iglesias, que eran compradas exclusivamente para ser
demolidas; inmuebles de considerables dimensiones que
sólo podían ser adquiridos por compañías y que tenían que
esperar a que se formasen dichas compañías. Otro
obstáculo: el 14 de agosto la Legislativa ordenó el reparto
de los bienes comunales. El efecto de una ley agraria de
semejantes características, si se llegaba a aplicar, debía ser
el de detener las ventas; sin duda había menos impaciencia
por comprar cuando la ley daba, cuando uno se veía como
propietario sin ni siquiera abrir la bolsa. Entonces, ¿se
habrá vendido poco en el 92? De ningún modo. La venta
continúa, de forma un poco más lenta, cierto es, pero sigue
siendo enorme, inmensa: setecientos millones en siete u
ocho meses.
58. Atribuidas a Jean Goujon y emplazadas actualmente en el
Louvre. Se había colocado en la cabeza de San Juan el gorro
de la libertad.
59. Un curioso interrogante se plantea aquí. ¿Por qué los
jacobinos ocultan sus divisiones internas mientras que los
girondinos las muestran tan claramente, a plena luz, de una
forma tan comprometedora? Una de las respuestas que se
pueden dar es la de que los girondinos actuaban
generalmente a través de la prensa, que todo lo ilumina,
que fija despiadadamente a plena luz lo que se ha mostrado
una vez. Los jacobinos siempre vieron la prensa como un
medio secundario; emplearon sobre todo las
comunicaciones verbales, la circulación oral de hombre a
hombre y de club a club, las palabras, que siempre pueden
ser malinterpretadas, incluso desmentidas. La asociación y
la predicación fueron los medios de los jacobinos. Hacían
pequeñas tiradas de los escritos que más les interesaba
difundir. Del discurso de Robespierre, por ejemplo, sólo
imprimieron 3.000 ejemplares. Pero de estos tres mil, dos
tercios se enviaron a 2.000 sociedades; la difusión fue
verdaderamente inmensa. El discurso podía ser vago, no
importaba, la interpretación oral determinaba su sentido.
Estos medios, que habían sido los mismos en la Edad
Media, fueron también los de los jacobinos; medios cuya
ventaja principal era la de conservar más fácilmente una
cierta apariencia de unidad en las doctrinas. La famosa
unidad católica hubiera sido imposible de afirmar a la luz
de la prensa; solo habría podido disimularse sin problema
en la penumbra de la publicidad verbal, como lo había
hecho en la Edad Media. La unidad jacobina pudo también
afirmarse, mantenerse, hasta cierto punto, sufriendo en su
interior y bajo la máscara fija de una palabra idéntica, los
cambios que reclamaba la Revolución en sus rápidas fases.
Los jacobinos se comportaron casi como curas:
mantuvieron invariablemente, entre unos cambios y otros,
su ortodoxia.
60. Estos detalles tan importantes se consignan en los registros
de la Comuna, Archivos de la Prefectura del Sena.
61. En el comunicado en el que la Sociedad expresaba este
deseo y que enviaba a sus hermanas de provincias, añadía
otro, enunciando, cierto es, de manera indirecta, pero con
una perfecta claridad, el deseo de la muerte del rey: “El
jefe, la justificación de todas estas maquinaciones, todavía
respira, etc.”. La idea no se habia madurado lo suficiente,
sólo se madura a través de los comunicados de las
secciones y de las sociedades de provincias. Escenas
patrióticas de muy diversa naturaleza se sucedían en el
seno de la sociedad y le conferian importancia. El enviado
de Dumouriez, Westermann, el primer alemán al que se
había hecho prisionero, vino a brindarles la inauguración
de la guerra. Gentes que se consideraban perjudicadas iban
a quejarse a los jacobinos o a pedir su respaldo. Un soldado
fue a solicitar a la Sociedad que esta diera a uno de sus
camaradas (perseguido, no se sabe por qué, por la
autoridad) un defensor de oficio. Una comuna, la de Brie-
sur-Marne, quería que los jacobinos interviniesen para que
se pudieran repartir mejor sus contribuciones. En
ocasiones, se hacen colectas para los desafortunados o para
los voluntarios que se marchan. La Sociedad rechaza
interceder por los obreros en temas salariales, pero les
adjudica defensores. La Sociedad escucha con gran interés
a un niño que conoce de memoria la Declaración de los
Derechos y el presidente besa a este pequeño prodigio,
entre los aplausos de las tribunas. Entonces uno de los
miembros propone hacer jurar a todos los niños que un día
matarán a los reyes. La Sociedad se hace partícipe de la
pena de los cañoneros de Orleans, cuya corporación se
truncó por haber escoltado, sin defenderles, a los
prisioneros asesinados en Versalles. En ocasiones las
denuncias se presentan en los Jacobinos bajo formas
dramáticas que pueden herir la sensibilidad de una
sociedad esencialmente filantrópica. Se llevó a una mujer
ciega embarazada para denunciar a los administradores de
los Quinze-Vingts. La Sociedad nombra como defensores
de los ciegos a rudos y temidos patriotas como Tallien,
Legendre y Bentabole.
62. Todo esto está sacado en parte del Periódico de los Amigos de
la Constitución, de las Actas de la Comuna (Archivos del
Sena) y de las Actas de las secciones (Archivos de la Jefatura
de Policía).
63. En 1790, aparentemente, estaba trabajando en su Eloisa;
tenía una amante. Debido a su conducta de 1789, dudo si
contar una sospechosa anécdota. La conozco por un ilustre
artista, verídico, admirador de Robespierre, y que a su vez
la conocía por Alexandre de Lameth. El artista, mientras un
día acompañaba al anciano miembro de la Constituyente,
este le enseñó, en la calle Fleurus, el antiguo hotel de
Lameth, y le contó que una tarde, Robespierre, tras haber
cenado allí con ellos, se disponía a volver a su casa, en la
calle Saintonge, en el Marais; se dio cuenta de que había
olvidado su bolsa y pidió prestado un escudo de seis
francos, diciendo que lo necesitaba porque a la vuelta,
debía detenerse en casa de una muchacha: “Es mejor esto,
dijo, que seducir a las mujeres de los amigos”. Si queremos
creer que Lameth no se ha inventado esta historia, la
explicación más verosímil, desde mi punto de vista, es que
Robespierre, llegado recientemente a París y queriendo ser
adoptado por el partido más avanzado, que, en la
Constituyente, estaba integrado por la joven nobleza, creyó
útil imitar sus costumbres, al menos en sus palabras. Se
podrían hacer apuestas a que volvió derecho a su honesto
Marais.
64. Sucesor del traje color oliva y predecesor del célebre traje
azul celeste que lució en la fiesta del Ser Supremo.
65. Brillo azulado o verdusco. Un joven (hoy representante)
preguntó un día al viejo Merlin de Thionville cómo había
podido condenar a Robespierre. Pareció que el anciano
sentía algún remordimiento. Al cabo de un rato se levantó
de repente, con un movimiento violento y dijo:
“¡Robespierre! ¡Robespierre!< ¡Ah! Si hubierais visto sus
ojos verdes, le habríais condenado como yo”.
66. Conozco el siguiente relato por un amigo de Robespierre,
por un enemigo de Camille Desmoulins. Por muy
sospechoso que pueda parecer, tengo que contarlo. Un día
Camille, con una muy culpable y muy libertina ligereza,
habría entregado supuestamente, un libro obsceno a una de
las más jóvenes señoritas Duplay. Robespierre le
sorprendió con él en sus manos y como hubiese hecho todo
hombre inteligente, se lo quitó a la muchacha, dándole en
compensación un libro con bellas imágenes que no tenían
nada de peligroso. No mostró ni amargura ni violencia.
Pero bien por odio al libertinaje, bien por profunda herida
del amor propio contra el insolente que tan poco respetaba
el sanctasanctórum de Robespierre, olvidó todos los
servicios del amigo, del antiguo camarada, que tantos años
había trabajado por su reputación, y “a partir de ese
momento quiso su muerte”.
67. Un terrible hecho da testimonio del prodigioso
endurecimiento que alcanzó Robespierre. Un hombre, que
sin duda no era inocente, pero que terminaría siendo ilustre
para siempre, uno de los fundadores de nuestras libertades,
el constituyente Chapelier, se mantenía oculto en París. A
finales de 1793 ya no podía soportar más su reclusión, sus
angustias y escribió a Robespierre, su viejo compañero,
contándole que estaba oculto en tal lugar y le suplicaba que
fuera a rescatarle. Al instante Robespierre envió una carta a
la autoridad, que le detuvo, le juzgó y le guillotinó. El
hecho se halla testificado por Pillet, que por entonces era
funcionario de las oficinas del Comité de Salvación Pública,
por cuyas manos pasó la carta.
68. Según el Periódico de los Amigos de la Constitución, que
palidece y exalta todo, sus propias palabras son estas: “No
hace falta ocultar que es aquí donde está el gran artículo del
credo de nuestra libertad< Nosotros, hombres sensibles,
que querríamos resucitar a un inocente, podríamos admitir
que las leyes fueron violadas ese día, etc.”. Por lo dem{s, la
propia Sociedad, en una circular del 15 de octubre que
Marat nos ha conservado textualmente (véase su n° 58, del
27 de noviembre), había hecho un elogio entusiasta sobre la
jornada del 2 de septiembre.
69. Por lo demás, asunto muy común en Reims, donde residió
durante mucho tiempo. Los niños y jóvenes de
temperamento linfático se contagian fácilmente de estos
males. Es por eso que en esta ciudad siempre ha existido un
hospital especial.
70. Vivía en el convencimiento de imitar a Voltaire, sin saber
que La Pucelle es una sátira incluso más politica que
libertina, realzada por la audacia y el peligro. Si Latude se
pasó treinta años en el fondo de una mazmorra por una
simple broma, debemos reconocer la intrépida audacia del
que, expulsado de un estado tras otro, sin tener patria ni
hogar, osaba realizar esos vivos ataques a los reyes y a las
amantes de estos. El Organt no es, en líneas generales, un
poema libertino, ni obsceno; solamente hay tres o cuatro
pasajes de una obscenidad brutal. Lo que sí está por todas
partes, lo que si aburre y cansa, es la laboriosa imitación de
los más fáciles espíritus que jamás han existido, el de
Voltaire y el de Ariosto. El autor parece pretender la
ligereza de la joven nobleza y sin duda, cuenta con su libro
para enrolarse en ella. Esta obra, de un calculado cinismo,
transmite quizás menos libertinaje que ambición. El Organt
de 1792, no es, se dice, más que una reimpresión con un
título nuevo. Yo no he podido conseguir más que el de l789.
71. Carta de Saint-Just a Daubigny (20 de julio de 1792): “Mi
querido amigo, os ruego que veng{is a la fiesta< Desde
que estoy aquí estoy agitado por una fiebre republicana
que me devora y me consume. Envío a vuestro hermano, a
través del mismo correo, mi segunda carta. En ella me
encontraréis grande, en algunas ocasiones. Es una lástima
que no me pueda quedar en París. Siento como si
sobreviviera en el siglo. Compañero de gloria y de libertad,
predicadla en vuestras secciones; que el riesgo os encienda.
Id a ver a Desmoulins, abrazadle de mi parte y decidle que
jamás me volverá a ver; que estimo su patriotismo, pero
que a el le desprecio, porque he entrado en su alma y teme
que le traicione. Decidle que no abandone la noble causa y
recomendádselo, pues aún no tiene la audacia de una
virtud magnánima. ¡Adiós! Estoy por encima de la
desgracia. Soportaré todo, pero diré la verdad. Todos
ustedes son unos cobardes que no me han apreciado en
absoluto. Sin embargo mi palma se elevará y quizas les
oscurezca. ¡Qué infames son ustedes! ¿Soy un ser pérfido,
perverso, sólo por el hecho de que no tengo dinero para
darles? Arránquenme el corazón y cómanselo, se
convertirán en lo que no son ni por casualidad: ¡grandes!
Soy temido por la administración, soy envidiado y mientras
no tenga una suerte que me ponga al abrigo de mi país,
tengo todo aquí por disponer. ¡Oh, Dios! ¡Es necesario que
Bruto languidezca olvidado, lejos de Roma! Mientras tanto
mi partido ha sido tomado: si Bruto no mata a los demás, se
matar{ a sí mismo. Adiós, venid”.
72. Y lo sabemos menos aún cuando se ha leído a Barère y a
madame de Genlis. ¿Merecen sus negaciones alguna
atención?
73. Las declaraciones, muy curiosas, atestiguan que Maillard
había tomado precauciones extremas para que los efectos
personales y las joyas de los muertos de la Abbaye
estuvieran seguros. Estos efectos, que a pesar de la
oposición de Maillard se los llevó el comité de vigilancia,
sin inventario y sin tomar ninguna precaución, fueron
(como confiesa Sergent) codiciados por los miembros del
comité; Sergent, Panis, Deforgues y otros, eligieron un reloj
para cada uno (además de la famosa ágata). Sergent se
llevó los relojes para que su relojero les diera una
estimación, se encargó de que fuesen comprados, se
compró otro, dejando uno en depósito, etc. ¡Patético
tejemaneje en esta terrible y sin embargo todopoderosa
magistratura! (Archivos del Sena, Consejo general de la
Comuna, Contabilidad, vol. 39, c. 13)
74. Las ideas sociales de este partido, como se dejan entrever
en los artículos de Brissot (diciembre de 1792) y en el
importante discurso de Jean Debry (24 de diciembre),
habrían sido las siguientes: 1ª no aplicar ningún impuesto al
pobre; 2ª aplicar el impuesto progresivo a los que tienen
posesiones; 3ª la abolición de toda sucesión en línea colateral; 4ª
la adopción elevada a la categoría de institución y
combinada de tal forma que eleve la condición del pobre.
75. Esta última opción es absurda, dirán ustedes, no puede
calar en el espíritu. Se equivocan. Así ha sido la enseñanza
cristiana y así sigue siendo; la iglesia enseña a los más
ignorantes, sin preparación, sin previa iniciación, el
resumen prodigiosamente abstracto de las sutilidades
bizantinas que a Aristóteles y a Platón les hubiera costado
mucho comprender. Educación singular que ha
contribuido, más que ninguna otra cosa en el mundo, a
fundar una ignorancia sólida y duradera, más aún, a
retorcer las mentes, a esterilizarlas durante tantos siglos.
(Véase mi libro el Pueblo y la importante obra de Quinet:
Enseñanza del pueblo)
76. Esta expresión propiedad privada, aplicada a las fortunas
reales y principescas, contribuirá en gran medida a impedir
el retorno de la realeza a Francia y a erradicarla en Europa.
El ejemplo del viejo rey de los Países Bajos, con sus 200
millones de propiedad privada, el de Cristina, con sus 136
millones (en ducados de oro, en 136 cofres de tafilete rojo),
el tesoro del rey de Nápoles y de tantos otros príncipes,
muestran muy bien que la realeza no es más que una
pompa aspirante que hace propiedad privada de la propiedad
pública. Los reyes se hacen justicia. Hacen su equipaje y se
van. En la loable previsión que tienen los acontecimientos,
están dispuestos a abandonar incluso este papel de
propietarios por el de capitalistas, que es más flexible. El
único problema es que no se dan cuenta de que se han
desarraigado completamente de su tierra. ¿Quién se fiará
de gentes que están siempre dispuestas a levantar el pie del
suelo?
77. No puedo entender cómo los polacos, ensañados en sus
discordias hasta el punto de olvidarse de Europa, no han
publicado, difundido tantos y tantos libros que en ella
habrían sido devorados, la Memorias de Niemcewicz, una
traducción de las Memorias del zapatero Kilinski, etc.
78. Toda la tierra, en el mismo momento en que escribimos
esto, está roja por la sangre vertida por los reyes. El mundo
está de luto. Desde luego, es un esfuerzo muy considerable
para el historiador el continuar con este libro, el apartar los
ojos de la desgracia de los pueblos inocentes y el concentrar
su piedad en un rey culpable. No, debo decirlo, no se le
puede encerrar en el Temple. Está en todos los caminos, a
la cola de esas largas procesiones de mujeres y de niños
vestidos de negro, con esos hijos de mártires que van
mendigando su pan. Las familias de los héroes del
Danubio, quienes con una generosidad inesperada
compartieron en 1848 todos sus bienes con el pueblo, hoy
tienden su mano. Que reciban lo que tengo, estas palabras y
estas l{grimas< ¡Recibidlas, ruinas de las ciudades
fríamente destrozadas por las bombas, que permanecéis ahí
como testimonio de la paternidad de los reyes! ¡Recibidlas,
tumbas mudas, sin inscripciones, sin honores, y marcad
con una fúnebre línea, de los Apeninos a los Alpes, el
camino de Radetzski<! No me atrevo a mirar al fondo de
las fosas de Viena; tendría miedo de ver todavía a esos
bárbaros asesinatos de niños, esos cadáveres mutilados,
esas osamentas marcadas por el cuchillo croata, por los
dientes de los perros< ¡Ah! ¡Pobre legión académica,
vosotros, valientes entre los valientes y buenos entre los
buenos, soldados de veinte años, de quince años, recién
arrancados de los brazos de sus desoladas madres, heroica
flor de Alemania, flor de la poesía y del pensamiento,
habéis dejado en el mundo una historia demasiado cruell<
Esto volverá a comenzar muchas más veces, pero ¿quién
podrá acabar con ello?
79. Para aplicarlo seriamente, habría sido necesario convencer
a los pueblos del desinterés de Francia, emplear
estrictamente las contribuciones que se recaudaban de
asuntos especiales del pueblo, aplicar únicamente, por
ejemplo, a la guerra del Rin, el dinero recaudado en las
ciudades del Rin. Ya sé que esta concreción resultaba difícil,
pero como efecto moral era útil, indispensable. Ese fue el
gran error de Cambon, el no haberla respetado, el haber
aplicado a las necesidades generales de la guerra las
contribuciones de Maguncia, hace pasar el dinero
recaudado por Custine al ejército de Bélgica o de Italia, etc.
Esto creó en los pueblos invadidos, hay que decirlo, una
infinita desconfianza, muy injusta. ¿Quién no comprende
que, en el inmenso conjunto de semejante guerra, todo es
solidario, que el dinero del Rin podía ser empleado en
Bélgica, de forma realmente útil, para el propio Rin? Etc.
80. Su éxito, inmenso entre el público, coincidió en el tiempo
con el de su amiga, mademoiselle Julie Candeille, que en el
mismo momento y con el mismo tono, entregó el
documento del que hemos hablado.
81. Archivos de la jefatura de Policía. Vemos que las actas
públicas están aquí, como ocurre a menudo, en
contradicción con la historia convenida, las pretendidas
memorias, etc. Estos aplicaron generalmente al barrio en el
año 1793, lo que se corresponde más con la realidad de las
secciones de Gravilliers, de Mauconseil y del Teatro
Francés. Generalmente, he preferido la autoridad de las
actas a la de los relatos. Entre estos últimos hay muy pocos
que sean verdaderamente históricos. Las memorias de
Levasseur, instructivas, admirables por las páginas en las
que cuenta sus misiones militares, no enseñan nada del
interior; parecen estar hechas con recortes de periódicos.
Las memorias de Barère, editadas por dos hombres del más
honorable carácter, están igualmente llenas de errores,
errores voluntarios, mentiras calculadas, mediante las
cuales Barère, sin duda, creyó poder engañar a la historia y
recuperar su triste reputación. Los recuerdos de Georges
Duval no son más que una novela monárquica. La
interesante obra de Grille (sobre el primer batallón de
Maine y Loira) contiene, entre las piezas históricas, gran
cantidad de cartas visiblemente inventadas, pero por lo
demás muy ingeniosas y muy apropiadas para mostrar el
espíritu y las opiniones populares que reinaban en aquellos
tiempos. Ya he hablado de la falsa correspondencia de Luis
XVI, un falso grosero que Roux y Buchez citaron como una
colección de piezas auténticas, cometiendo un grave error.
Las memorias de Barras, sospechosas para el Directorio, no
lo fueron para nada en 1793; por el contrario, dan
testimonio de una extrema imparcialidad; casi siempre
rete« nido en las misiones militares, Barras estaba muy
poco influenciado por las discordias interiores de la
Convención. Agradezco a Hortensius de Saint-Albin el
haberme facilitado amablemente los primeros libros de
estas importantes memorias.
82. Lo que lo demuestra de una forma, según nosotros,
indudable, es que el cortesano del ejército, el joven Duque
de Chartres, que hacía todo lo posible para ganarla, se
declaró en contra de la muerte del rey y desaprobó el voto
de su padre.
83. La confortable existencia de los grandes burgueses ociosos,
sólidamente alimentados, que continuaban sus comidas en
la cantina con una reconfortante cerveza, y el desahogo o
más bien la riqueza de los simples curas, daban mucho que
pensar a nuestros soldados filósofos. Adivinamos sin
problemas cuáles eran sus impresiones cuando por la
noche, al entrar en casa de algún beneficiario, veían, a la
clara luz de la lumbre, al capón del eclesiástico agitarse
entre las manos de las cocineras de Rubens. El francés
liberador, que acababa de liberar al país de los austriacos,
no era recibido mejor. La dudosa acogida que recibía
testimoniaba que, en el fondo, al cura le hubiera gustado
más ver a esos malditos austriacos. El humor llegaba
cuando, conversando, el gordo fariseo obsequìaba a su
huésped con el ordinario razonamiento que ya hemos
citado: “Si lo que se nos trae es la libertad, que se nos deje
libertad para prescindir de Francia”, o lo que es lo mismo,
para llamar a Austria, para abdicar la libertad. Nuestros
soldados no eran santos. Sus virtudes de abstinencia, muy
alteradas por ese contraste de miserias y goces, lo estaban
más aún a causa de tales razonamientos. La tentación de
devorar el capón de un hombre que razonaba tan mal, era
grande para el revolucionario que llegaba en ayunas.
84. Rouget de l'Isle contó el siguiente hecho a nuestro ilustre
Béranger, quien a su vez me lo ha contado a mí. En una
ciudad de Bélgica, súbitamente ocupada por nuestros
ejércitos en esa rápida invasión, se encontraba un pobre
diablo, un emigrado que se había hecho tendero. Se moría
de miedo, pero ¿cómo podría marcharse? Se dirigió al autor
de La Marsellesa. Rouget, que por entonces era ayuda de
campo del general Valence, medió entre los comisarios de
la Convención para obtener un pasaporte. La repugnancia
que Danton le provocaba era extrema; le gustaba más
dirigirse a Camus. El agrio jansenista le rechazó
categóricamente. Rouget ya no sabía que hacer. El
emigrado tenía tanto miedo, suplicó tanto a Rouget, que
este fue finalmente a donde el terrible Danton; le contó
lastimeramente su desgracia, la dureza del hombre de Dios.
“Bien hecho, le dijo Danton; ¿por qué va usted a los
devotos? ¿Por qué no venir directamente al encuentro del
septembrizador?<”. Y le entregó el pasaporte.
Garat dijo en sus memorias: “Danton habría salvado a todo el
mundo, incluso a Robespierre”. Fabas, en un bellísimo artículo
(un poco severo con respecto a Danton) que ha colocado en
la Nueva enciclopedia de Leroux y Reynaud, hace esta
reflexión, justa y profunda: “Lo que disminuyó su fuerza
revolucionaria fue que nunca pudo creer que sus
adversarios fueran culpables”.
85. No nos podemos hacer una idea de la rapidez con la que se
crea una leyenda. Esta anécdota es muy posterior: un
viajero ve, al pasar por un cantón de Grecia, a un joven
griego llamado Nicolás, decapitado por los turcos. Pocos
años después encuentra de nuevo en el mismo país la
misma historia, que ya era antigua y estaba cargada de
incidentes poéticos; varias capillas habían sido consagradas
al muerto y el se había convertido en Agios Nicolaos. —
Desde finales de 1849 el gobiemo provisional ha pasado a
la categoría de leyenda en ciertos lugares de Bretaña.
Ledru-Roland es un guerrero de una fuerza extraordinaria;
es invulnerable, es el deshacedor de entuertos, el defensor
de los débiles. La Martyn es un hada poderosa, como
Melusina; en ella reside un encanto invencible. Esta es la
leyenda de Finisterre. —En Ille-et-Vilaine, Ledru-Roland fue
amante de la Martyn; se casó con ella.
86. Es la anciana propietaria en persona la que contó la historia
a Serres, el célebre fisiólogo, del que yo la he sacado.
87. Véase su publicación Sobre mis trabajos durante la Revolución
y las reseñas de Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, Lélut y
Mignet. Lakanal había creado una importante obra titulada
Sobre los Estados Unidos, utilizando un punto de vista
opuesto al de Tocqueville, como él mismo me explicaba.
88. Me toca a mí adoptar, defender, a esos hombres tan
atacados. Me siento como si fuera familiar suyo, como si los
verdaderos familiares les hubieran olvidado. Los suyos se
dan poca prisa en cumplir con sus voluntades, en ofrecer al
público sus recuerdos, sus justificaciones. Varios han
escrito sobre ello y no se ha publicado casi nada. Los que
guardan sus escritos bajo llave, los que se han erigido en
carceleros de sus pensamientos, deben saber, no obstante,
que no pertenecen a nadie más que a Francia; Francia es,
por encima de todos los demás, la hija y la heredera;
seremos responsables en su nombre de estos apreciados
depósitos.
89. Saint-Just y Fabre d'Églantine no disintieron. Se les escapó
esta importante confesión, que en realidad la derecha se
inclinaba más bien por la muerte.
90. Debemos este relato de los supuestos cambios de opinión
de Vergniaud al hombre que más veces ha variado de
opinión en la Convención en ese mismo momento. En dos
días, Harmand, de Meuse, votó en tres sentidos: 1° a la
izquierda, en contra de la llamada al pueblo; 2° a la derecha, a
favor del destierro; 3° a la izquierda, en contra del
sobreseimiento. Celoso bonapartista, luego fanático realista
en 1814, publicó un panfleto histórico para adelantar la
fecha de su celo y hacer creer a los demás que era
monárquico desde hacía mucho tiempo. Lo reeditó
aumentado, con un estilo mucho más grave, en 1821, y es
por fin entonces, cuando “descubre” la bajeza de
Vergniaud. Era conocido su gusto por condenar a los
fundadores de la república. Fue nombrado prefecto. —Esta
es la respetable fuente de donde Lamartine ha extraído este
hecho. Que mi ilustre amigo me permita expresarle aquí mi
profundo dolor. Su libro me lleva, a menudo, a ponerme
casi enfermo: “Es una improvisación, dice, un libro sin
consecuencias”. Se equivoca, todo error de Lamartine es
inmortal. Se repetirán para siempre sus crueles palabras
sobre Target, quien sin embargo, defendió al rey (por
escrito); citaremos el castigo de Target, su muerte bajo el
Terror. Además ha trabajado en el código civil y murió en
su cama, ya bajo el Imperio, en 1806. —Nada me ha afligido
más que el hecho de ver tan noble mano hacer resurgir,
emplear semejante libelo monárquico, que no debería haber
sido tocado más que por la mano del verdugo. ¡De ahí que
los más gloriosos días de la Revolución se travistieran, el 10
de agosto, según Peltier!< Además si hubiera citado sus
fuentes, habríamos observado frecuentemente que ni
siquiera seguía libros impresos, que se podrían discutir,
sino simples se dice que< ¿Qué digo? ¡Seguía a hombres
interesados en mentir, en ocasiones también las pérfidas
confidencias de un enemigo sobre un enemigo, de un
asesino sobre la víctima! A Lamartine, que no odia a nadie
y que no comprende el porqué del odio, no le da miedo
consultar y creer sobre Danton lo que dicen los jueces que
mataron a Danton, y sobre la Gironda lo que dicen los
padres o amigos del capital enemigo de la Gironda. Así la
historia, una historia inmortal, se halla abandonada a los
odios secretos; lo que nunca se hubiese impreso, se ha
dicho valientemente, con la seguridad que da el hablar cara
a cara, lejos de la luz del día y de la crítica; nos hemos
atrevido con todo en contra de los muertos, bajo el
respetado abrigo de tan gran cantidad de ellos; la
implacable mediocridad se ha burlado sin motivo de la
credulidad del genio. Su vuelo le ha llevado lejos; va con su
enorme ala, olvidadizo y rápido. No le hablen de su libro
porque ya no se acuerda de él. Pero el mundo se acuerda; el
mundo lee insaciablemente y cree dócilmente. Yo también
me acuerdo de él y es mi mayor pena. Porque el honor de
Francia me atormenta y gime en mi interior. No me resigno
a esta inmolación de las glorias de la patria. ¿Por qué
extravagancia él, tan clemente con todos, se ha comportado
como un bárbaro con los hombres que honran a este país, o
que lo han salvado?< ¡Ay! ¡Desgraciados, muertos antes de
tiempo y muertos por la patria, hacía falta que vuestros
implacables enemigos tuvieran la injusta fuerza para que,
tras haberos guillotinado una vez, os guillotinaran para
siempre en un libro eterno!
91. Esta demanda unánime de la publicidad de los votos, tan
honorable para la Convención, no va acorde con la
humillante estampa que Lamartine quiere mostrar de este
hecho. En su libro no vemos más que una asamblea de
miserables, dominados por el miedo, trastornados de
antemano por los remordimientos. Pero Luis XVI realmente
no inspiraba este excesivo interés, ni a los unos ni a los
otros. La tónica general de la gran sesión, que se prolongó
durante setenta y dos horas, fue la fatiga moral, la
insoportable repugnancia que producía la penosa lucha por
un hombre, que él mismo y gracias a sus mentiras, había
hecho disminuir muchísimo la simpatía que los jueces
sentían hacia su persona. Un testigo ocular, Mercier, nos ha
descrito la imagen que ofrecía el interior de la sala en sus
últimas y largas horas. “Sin duda ustedes se imaginan que
en esta sala reinaba el recogimiento, el silencio, una especie
de temor religioso. De ningún modo. La parte del fondo de
la sala se transformó en un espacio donde las damas, con
encantador aire desaliñado, comían naranjas o helados y
bebían licores. Nos acercábamos a saludarlas y volvíamos a
nuestro lugar. La cara elegante, mundana, era la de las
tribunas vecinas, las de la Montaña. Las grandes fortunas
se sentaban a ese lado de la Convención, bajo la protección
de Marat y Robespierre; allí estaban Orleáns, Lepelletier y
Hérault de Séchelles, al igual que el marqués de
Châteauneuf y Anacharsis Clootz, todos ellos hombres
enormemente ricos. Sus amantes llegaban cubiertas de
lazos tricolores y se acomodaban en las tribunas
reservadas. Los ujieres, en el lado de la Montaña, hacían las
veces de acomodadoras de los palcos de la ópera y
conducían galantemente a las damas a sus respectivas
plazas. Aunque se hubiera prohibido todo signo de
aprobación, en el lado de la Montaña, la duquesa madre, la
amazona de las bandas jacobinas, cuando no oía resonar
fuertemente la palabra muerte, exclamaba: «¡Ah! ¡Ah! ». Las
tribunas altas, destinadas al pueblo, estaban llenas de
extranjeros, de gentes de todos los estados; allí corría el
vino y el orujo, como si se tratase de un fumadero. Se
habían abierto apuestas en todos los cafés de la zona. El
aburrimiento, la impaciencia y el cansancio se percibían en
todos los rostros. Cada diputado subía a la tribuna cuando
llegaba su turno. Algunos exclamaban de vez en cuando:
«¿Me toca ya a mí?». Se hizo venir a un diputado que
estaba enfermo y llegó ridículamente vestido con su gorro
de dormir y su bata; esta especie de fantasma hizo reír a la
Asamblea. Pasaban por esta tribuna rostros que bajo la
pálida luz de la sala parecían aún más sombríos y que con
una voz lenta y sepulcral no pronunciaban más que estas
palabras: «¡La muerte!». Todas estas fisonomías se iban
sucediendo, todos esos tonos y gamas diferentes. Orleáns
fue silbado y abucheado en el momento en que se
pronunció a favor de la muerte de su pariente. Los demás
calculaban si les daría tiempo a comer antes de emitir su
opinión, mientras que las mujeres, sirviéndose de alfileres,
punzaban las cartas para comparar los votos. También
había diputados a los que vencía el sueño y que se
despertaban justo para pronunciarse”, etc.
92. Vimos que era apasionada ya en el Temple, pero sólo en la
forma y además la situación lo excusaba todo. Uno de los
combatientes del 10 de agosto, municipal y comisario del
Temple, llamado Toulan, se consagró a ella y se puso como
objetivo salvar a la familia real, con la ayuda de los
realistas. Ella le dio un mechón de sus cabellos, con este
lema en italiano: Quien teme morir es porque no sabe amar lo
suficiente. Toulan murió en el patíbulo.
93. ¿A qué se dedicaban la víspera del golpe que les derribó, a
ellos y a su rey, en 1792? A perseguir a los curas que
seguían la ley y la naturaleza y querían casarse. El 27 de
mayo de 1792 les vemos perseguir por esta causa a un
sacerdote del barrio de Saint-Antoine. Sus desgracias no les
hacen cambiar. Apenas han reaparecido y ya están
persiguiendo. Han hecho morir de hambre, han forzado al
suicidio, a un cura casado, el único hombre de tiempos del
Imperio, Grainville, que tuvo una gran invención épica y
que fue el autor del Último hombre.
94. Lepelletier plantea cubrir los gastos por tres medios: 1° el
trabajo de los niños que ya puedan trabajar; 2° la pensión
que pagarán los niños de padres acomodados; 3° el
complemento que aportará el Estado. —Véase sobre este
tema, importante donde los haya, el último capitulo de mi
libro, El Pueblo.
95. “¡Qué diferencia! decían; nosotros matamos a Carlos I
legalmente, jurídicamente. El proceso fue llevado a cabo
por jueces, no por la Cámara. El rey, hasta el último
momento, fue respetuosamente tratado. Se le ha
decapitado, pero con respeto”. Es cierto que hubo una
diferencia bien grande; sin embargo Francia podría decir
que en un determinado punto trató a su rey de forma más
favorable que los ingleses. Luis XVI fue largamente,
prolijamente defendido. Carlos I quiso hablar, al menos tras
la sentencia, momento de desahogo que los jueces dejan al
condenado y fue arrastrado por los guardias fuera de la
sala sin poder pronunciar una sola palabra.
96. Entre otras pruebas demasiado ciertas de esto,
desgraciadamente, vean la terrible investigación que el
obispo de Ricci llevó a cabo sobre las costumbres de los
conventos de Toscana (en Potter, Vida de Ricci, y en
Lasteyrie, Historia de la Confesión). Pero lo que Ricci no se
atrevió a esclarecer fue el remedio atroz al libertinaje
monástico: la universalidad del infanticidio. La noticia
estalló en Nápoles. Cierto convento de mujeres ocultaba, en
el grosor de sus murallas, una galería sepulcral llena de
niños muertos. La potencia secante del clima de la zona,
que momifica los cadáveres, anulaba el olor y favorecía el
crimen con fatal discreción.
97. El propio confesor imprimió un lema muy diferente. Uno
de mis amigos, muy joven entonces, oyó y vio nacer el lema
inventado. Los pabellones que se observan a la entrada de
los Campos Elíseos estaban aún ocupados por el
propietario de un restaurante. Dos periodistas fueron a
cenar allí para después asistir a la ejecución. Uno de ellos
dijo a su amigo: “¿Qué hubieras dicho tú en el lugar del
confesor?”. El otro respondió: “Bien sencillo. Hubiese
dicho: ¡Hijos de San Luis, subid al cielo!”.
98. Agente de la diplomacia secreta de Luis XV, discípulo (así
lo dice él mismo) de uno de los más inmorales personajes,
del astuto Favier.
99. Los girondinos fueron irrefutablemente justificados y por
parte de quien menos se podía esperar. Son justificados por
el hombre a quien con mayor dureza y desprecio han
tratado: Garat. Y también han sido justificados, por otro
lado, por Mallet Du Pan, odioso monárquico, que insulta a
sus cenizas aún tibias y que sin saberlo, demuestra, no
obstante, su inocencia. Garat dice en sus Memorias: “Las
antiguas relaciones de Dumouriez con Brissot y la Gironda
habían sido desde hacía tiempo remplazadas por resentimientos,
que apenas cubrían las consideraciones que un general
debía a los legisladores, y que los legisladores debían a un
general gracias al cual triunfaba la República”. La
desconfianza de Brissot hacia Dumouriez y su preferencia
por Miranda están perfectamente expresadas en este pasaje
de una carta de Brissot dirigida a uno de sus ministros,
citada por Mallet Du Pan: “«Incendiad Europa por sus
cuatro costados, nuestra salvación está aquí. Dumouriez no
nos conviene. Siempre he desconfiado de él. Miranda es el
general de la causa; él comprende el poder revolucionario;
está lleno de inteligencia, de conocimientos». Esto es lo que
escribía Brissot hacia finales del pasado año (l792)”. (Mallet
Du Pan, Consideraciones sobre la naturaleza de la Revolución de
Francia, pág. 37)
100. Se equivocó en vendimiario y combatió contra la
Convención. Pero intervino en la liberación de América, a
pesar de lo viejo que era, y combatió junto con el joven
Bolívar. Por obra del más cruel ensañamiento de la fortuna,
justo en el momento de la victoria, fue devuelto a España
por una facción americana y murió lentamente, durante
cuatro largos años, en los calabozos de Cádiz.
101. Brissot ha sido acusado de ser admirador de los ingleses.
No hay nada más inexacto que esto. El decía a cada
momento, cuando hablaba de tal o cual funesta institución:
“Esto es lo que ha perdido Inglaterra. —¿En qué latitud se
ha perdido?”, le responden. (Étienne Dumont, Recuerdos).
—Una buena palabra no es una razón.
102. Resultaría tarea ardua el enumerar los políticos que han
muerto por haber razonado demasiado bien, por haber
dado por supuesto que el mundo se regía por la razón. Uno
de los ejemplos más impactantes es el de Iean de Witt, que
asimismo, en 1672, no pudo sospechar que Francia
cometería el disparate de atacar Holanda, su aliado natural
contra Inglaterra. Este gran hombre creía que en un futuro
Inglaterra sería la dominadora de los mares y tenía muy
claro el profundo interés que Francia y Holanda tenían en
permanecer unidas. Vio claramente el futuro y no fue capaz
de ver el presente, la necedad de Luis XIV, que se echó
sobre Holanda, la alió con Inglaterra y, por este matrimonio
forzado, fundó la grandeur inglesa. Brissot razonaba de la
misma forma. Creía, según la lógica, en algo que era
totalmente falso: que los pueblos protestantes debían ser
amigos de la revolución.
103. Ningún depósito público, que yo sepa, ha conservado las
actas del comité central del Obispado y de la sección de la
Cité. Los de la sección, repartidos entre los Archivos
Nacionales y los de la Jefatura de Policía, presentan una
enorme laguna, coincidiendo con la época más importante.
Lamentable pérdida que arroja mucha oscuridad sobre ese
momento tan curioso de la Revolución.
104. Terrible pero no absurdo, como se había mostrado en la
redacción presentada por la mañana. El tribunal solamente
debía perseguir los actos, los atentados y los complots. Los
municipios vigilaban, denunciaban. Pero las denuncias
solamente llegaban al tribunal una vez examinadas por un
comité de la Convención, que le redactaba un informe, las
actas de acusación, vigilaba la instrucción, se comunicaba
con dicho tribunal y rendía cuentas a la Asamblea.
105. Los monárquicos lo han dicho, esta historia es una epopeya o
dicho de otra forma, un poema tejido con ficciones. Nunca
habría desenterrado el auténtico poema de debajo de los
espesos aluviones de mentiras que cada publicación, a su
vez, le ha echado encima, si esas mentiras no se
contradijeran. Todos mienten pero lo hacen en diferentes
direcciones. Sus sangrientas rivalidades, que han
encontrado continuidad en la historia, arrojan a cada
instante más luz de la que quisieran sobre el tema. A
menudo, y sin ser conscientes de ello, deshacen lo que
acaban de hacer. Los primeros se esforzaron en mostrar que
se trataba de un movimiento verdaderamente popular. Los
últimos, torpemente y con el fin de halagar a la nobleza,
han unido la insurrección de la Vendée a la conjura
nobiliaria de Bretaña, que no tiene ninguna relación con
ella.
106. Admiro el poderío de los historiadores monárquicos.
Encuentran guarniciones para las ciudades que no
disponían de ellas; crean ejércitos enteros para ser atacados
por los vendeanos. Tenemos detalles mucho más precisos
en los historiadores militares. Véase una obra muy rica en
documentos originales, Guerra de los Vendeanos, por un oficial
superior, 1824, vol. 6, in-8, y Diez años de guerra intestina, por
el coronel Patu-Deshautschamps (1840), obra publicada con la
aprobación del ministerio de la guerra.
107. ¿Era Danton cómplice de Dumouriez en el intento de
ascender a la casa de Orleáns? ¿Tenía una relación estrecha
con esa casa? Hay que distinguir las fechas. Danton, en
1791, tenía relación con Orleáns por medio de una amante
que tenían en común. En 1792 Orleáns se puso imposible y
tal vez Danton se detuvo un momento para pensar en su
hijo. Desde finales de 1792 la República encarnaba al
mismo tiempo la razón y la fatalidad; Danton tenía el
suficiente buen juicio como para no pretender cosas
imposibles. La casa de Orleáns, bastante confundida por
haber sido protegida por el tránsfuga Dumouriez, no
escatimó ningún medio para hacer creer, en determinados
momentos, que había tenido la protección de Danton. No
existe la menor prueba, excepto ciertas tradiciones orales
que no han podido tener otro origen más que los propios
interesados. Lamento que Lamartine, en su magnánima
credulidad, haya aceptado tan fácilmente cosas tan poco
probadas. Por ejemplo, en su libro V, es decir en marzo,
habla de un gran complot de Danton por la realeza de
Orleáns. Danton, para enviar un mensaje al duque, ausente
en aquel momento, pide prestados a su segunda mujer (la
primera había muerto el 10 de febrero) cincuenta luises que
él le entregó como regalo de bodas. Ahora bien, fijense en el
detalle de que Danton no se volvió a casar hasta el 17 de junio,
cuando los dos Orleáns, el uno se había marchado con
Dumouriez y el otro estaba en la cárcel en Marsella, se
habían convertido en objeto de execración pública y ya no
eran, con toda seguridad, candidatos al trono. El mensaje y
el complot son pura ficción.
Вам также может понравиться
- Historia de La Revolución Francesa - Tomo 3Документ890 страницHistoria de La Revolución Francesa - Tomo 3Anonymous 2Ry76y100% (1)
- Historia de La Revolución Francesa-Tomo1Документ1 030 страницHistoria de La Revolución Francesa-Tomo1Anonymous 2Ry76y83% (6)
- Aventura y revolución mundial: Escritos alrededor del viajeОт EverandAventura y revolución mundial: Escritos alrededor del viajeОценок пока нет
- Congreso de Verona: Guerra de España - Negociaciones - Colonias españolasОт EverandCongreso de Verona: Guerra de España - Negociaciones - Colonias españolasОценок пока нет
- La ojiva: La Crisis de los Misiles en Cuba como nunca te la han contadoОт EverandLa ojiva: La Crisis de los Misiles en Cuba como nunca te la han contadoОценок пока нет
- Epítome de las Historias filipícas de Pompeyo Trogo. Prólogos. Fragmentos.От EverandEpítome de las Historias filipícas de Pompeyo Trogo. Prólogos. Fragmentos.Оценок пока нет
- La anarquía: La Compañía de las Indias Orientales y el expolio de la IndiaОт EverandLa anarquía: La Compañía de las Indias Orientales y el expolio de la IndiaРейтинг: 5 из 5 звезд5/5 (1)
- Las cicatrices de la independencia: El violento nacimiento de los Estados UnidosОт EverandLas cicatrices de la independencia: El violento nacimiento de los Estados UnidosОценок пока нет
- La fortaleza: Przemyśl, la ciudad que desafió a Rusia en la Primera Guerra MundialОт EverandLa fortaleza: Przemyśl, la ciudad que desafió a Rusia en la Primera Guerra MundialОценок пока нет
- Periplos ilustrados, piratas y ladrones en el Caribe colonialОт EverandPeriplos ilustrados, piratas y ladrones en el Caribe colonialРейтинг: 5 из 5 звезд5/5 (1)
- Juan Velarde. Testigo del gran cambio: Conversaciones con Mikel Buesa y Thomas BaumertОт EverandJuan Velarde. Testigo del gran cambio: Conversaciones con Mikel Buesa y Thomas BaumertОценок пока нет
- Libaneses: hechos e imaginarios de los inmigrantes en MéxicoОт EverandLibaneses: hechos e imaginarios de los inmigrantes en MéxicoОценок пока нет
- Esta República del sufrimiento: Morir y matar en una guerra civilОт EverandEsta República del sufrimiento: Morir y matar en una guerra civilРейтинг: 4.5 из 5 звезд4.5/5 (2)
- La Guerra de los Treinta Años: El ocaso del Imperio españolОт EverandLa Guerra de los Treinta Años: El ocaso del Imperio españolОценок пока нет
- Demostenes - Sobre La CoronaДокумент109 страницDemostenes - Sobre La CoronamjlordaОценок пока нет
- La Segunda Guerra MundialДокумент11 страницLa Segunda Guerra Mundialcadeamo0% (1)
- Alfieri Victor - Su Vida Escrita Por El MismoДокумент173 страницыAlfieri Victor - Su Vida Escrita Por El MismoyorllaОценок пока нет
- El Patriota y Otros Ensayos de Samuel JohnsonДокумент818 страницEl Patriota y Otros Ensayos de Samuel JohnsonEL Independiente Lara67% (3)
- Pierre LotiДокумент3 страницыPierre LotiPaula GarzónОценок пока нет
- Laiseca Alberto - La Hija de KheopsДокумент254 страницыLaiseca Alberto - La Hija de Kheopsdwong100% (1)
- Von Der Walde Lilian y Reinoso Mariel. Caballerias. Estudios Sobre La Literatura de Caballerías PDFДокумент418 страницVon Der Walde Lilian y Reinoso Mariel. Caballerias. Estudios Sobre La Literatura de Caballerías PDFJuan Pablo MartínОценок пока нет
- Moreno García - El Ocaso Del Reino AntiguoДокумент16 страницMoreno García - El Ocaso Del Reino AntiguoRocío TagliabueОценок пока нет
- Luces RevolucionariasДокумент431 страницаLuces RevolucionariasXa MoОценок пока нет
- Thomas Carlyle La Revolución Francesa Vol. IyIIДокумент322 страницыThomas Carlyle La Revolución Francesa Vol. IyIIMiguel LeónОценок пока нет
- Huizinga El Problema Del RenacimientoДокумент27 страницHuizinga El Problema Del RenacimientoAdrian VeidtОценок пока нет
- 10 Grecia2Документ258 страниц10 Grecia2Alexander León Puello100% (5)
- Oda de William WordsworthДокумент5 страницOda de William WordsworthFrater Osiris100% (2)
- Vislumbres de La IndiaДокумент117 страницVislumbres de La IndiaThomas WilliamsОценок пока нет
- Jean Paul Sartre - El Idiota de La Familia - Cap 2Документ22 страницыJean Paul Sartre - El Idiota de La Familia - Cap 2"I find the letter K offensive, almost nauseating; yet I write it down: it must be characteristic of me." Kafka, Diary, May, 1914.Оценок пока нет
- CULLA Joan - La Tierra Más Disputada - Caps. 1 y 4Документ67 страницCULLA Joan - La Tierra Más Disputada - Caps. 1 y 4Alejandro Bustamante67% (3)
- El Conde Belisario Robert GravesДокумент363 страницыEl Conde Belisario Robert GravesLuis Ug100% (1)
- La EtiópidaДокумент2 страницыLa EtiópidaLunaОценок пока нет
- Hernández Vista, V. Eugenio - Figuras y Situaciones de La EneidaДокумент369 страницHernández Vista, V. Eugenio - Figuras y Situaciones de La EneidaRamon Perez RecheОценок пока нет
- La Decadencia Del Imperio RomanoДокумент32 страницыLa Decadencia Del Imperio RomanoKariannys La RosaОценок пока нет
- Cansinos-Assens y Borges: en Busca Del Vinculo JudaicoДокумент12 страницCansinos-Assens y Borges: en Busca Del Vinculo JudaicoEmilio NoboaОценок пока нет
- Ejercito RomanoДокумент89 страницEjercito RomanoDix NeufОценок пока нет
- Polibio - Historia Universal Bajo La Republica Romana I - v1.0 PDFДокумент625 страницPolibio - Historia Universal Bajo La Republica Romana I - v1.0 PDFManuelHernandezОценок пока нет
- Seb Damon. Vix (Martin McCoy)Документ225 страницSeb Damon. Vix (Martin McCoy)Anonymous 2Ry76yОценок пока нет
- 17 - DibTec PerspectivasДокумент12 страниц17 - DibTec PerspectivasCuenta100% (1)
- El Padre de FrankensteinДокумент295 страницEl Padre de FrankensteinAnonymous 2Ry76y100% (1)
- El Reino de La NocheДокумент399 страницEl Reino de La NocheAnonymous 2Ry76y100% (2)
- El Doctor Proctor y Los Polvos Tirapedos PDFДокумент213 страницEl Doctor Proctor y Los Polvos Tirapedos PDFAnonymous 2Ry76yОценок пока нет
- Cumbres BorrascosasДокумент373 страницыCumbres BorrascosasAnonymous 2Ry76y100% (13)
- El GolemДокумент241 страницаEl GolemAnonymous 2Ry76y100% (2)
- El Doctor Proctor y La Bañera Del Tiempo PDFДокумент326 страницEl Doctor Proctor y La Bañera Del Tiempo PDFAnonymous 2Ry76y100% (1)
- Bobrick Benson - Ivan El TerribleДокумент429 страницBobrick Benson - Ivan El TerribleAnonymous 2Ry76yОценок пока нет
- Humphreys, C. C. - Vlad. La Ultima Confesion Del Conde Dracula (18616) (r1.0) PDFДокумент350 страницHumphreys, C. C. - Vlad. La Ultima Confesion Del Conde Dracula (18616) (r1.0) PDFAnonymous 2Ry76y100% (1)
- Robin Hood, La Historia Del Hombre Que Dio Vida Al MitoДокумент221 страницаRobin Hood, La Historia Del Hombre Que Dio Vida Al MitoAnonymous 2Ry76y33% (3)
- Rookwood, La Gran Cabalgada de Dick Turpin - ScanДокумент592 страницыRookwood, La Gran Cabalgada de Dick Turpin - ScanAnonymous 2Ry76yОценок пока нет
- Ley de Contratación de ExtranjerosДокумент3 страницыLey de Contratación de ExtranjerosGeraldyn E. ArenasОценок пока нет
- Consejos Educativos Modelos Referenciales - 1Документ4 страницыConsejos Educativos Modelos Referenciales - 1Alianza FcОценок пока нет
- Tráfico de Influencias: Clandestino Ese Es Su Rasgo Esencial YДокумент35 страницTráfico de Influencias: Clandestino Ese Es Su Rasgo Esencial YBrayan Smith Astudillo LeonОценок пока нет
- Hugo Haroldo CalderonДокумент10 страницHugo Haroldo CalderonjucaeserОценок пока нет
- Situacion de Derechos Humanos de Las Personas LBGTI en Costa Rica LargoДокумент208 страницSituacion de Derechos Humanos de Las Personas LBGTI en Costa Rica LargoAlejandro FernandezОценок пока нет
- 2007-576 PETICIÓN DE HERENCIA - Fund ParteДокумент7 страниц2007-576 PETICIÓN DE HERENCIA - Fund Parteanon_877485208100% (7)
- La Incidencia Tributaria Respecto A La Iglesia CatólicaДокумент3 страницыLa Incidencia Tributaria Respecto A La Iglesia CatólicaAnonymous a0kX8WJОценок пока нет
- Informe DDHHДокумент5 страницInforme DDHHBladimir RojasОценок пока нет
- Justicia Comunitaria Isalp PDFДокумент188 страницJusticia Comunitaria Isalp PDFFroilan LaimeОценок пока нет
- Sistemas de Gestión Ambiental Semana 3 Luz DavalosДокумент23 страницыSistemas de Gestión Ambiental Semana 3 Luz DavalosMagaly MvqОценок пока нет
- Bob Avakian EL NUEVO COMUNISMO Obra CompletaДокумент436 страницBob Avakian EL NUEVO COMUNISMO Obra CompletaFranklin Mendez100% (1)
- Contrato de EduporДокумент2 страницыContrato de EduporLeonard PolancoОценок пока нет
- Tesis Profe ElizabethДокумент156 страницTesis Profe ElizabethAlvaro CastroОценок пока нет
- Reglamento A La Ley General de AduanasДокумент148 страницReglamento A La Ley General de AduanasRos MeryОценок пока нет
- Currículo 2016 - Educación para La CiudadaníaДокумент30 страницCurrículo 2016 - Educación para La CiudadaníaVane Sanchez100% (2)
- 7-Gestión Institucional - Ideas IntroductoriasДокумент9 страниц7-Gestión Institucional - Ideas IntroductoriasJulieta Zerbatto100% (1)
- SANCHEZ PORRO. Africa, Luces, Mitos y Sombras de La DescolonizaciónДокумент328 страницSANCHEZ PORRO. Africa, Luces, Mitos y Sombras de La DescolonizaciónSamir NasifОценок пока нет
- M15 U3 S7 Encm.Документ10 страницM15 U3 S7 Encm.ENRIQUE CAMACHOОценок пока нет
- Esquema Cumplimiento IncidentalДокумент2 страницыEsquema Cumplimiento Incidentaljorge lilloОценок пока нет
- Circular 019 202 Ampliacion Plazo Registro OPEC Nuevo SIMOДокумент2 страницыCircular 019 202 Ampliacion Plazo Registro OPEC Nuevo SIMOEdna Yadirt Tovar CardozoОценок пока нет
- Colonialismo en Asia y África Sec 9Документ5 страницColonialismo en Asia y África Sec 9Amy Arlet ReyesОценок пока нет
- Acta de ConstitucionДокумент5 страницActa de ConstitucionMateo Muñeton AristizabalОценок пока нет
- Segundo Informe DA en Colombia. 2010Документ65 страницSegundo Informe DA en Colombia. 2010Ivan CarranzaОценок пока нет
- Taller 4. Teorías Sobre La JuventudДокумент3 страницыTaller 4. Teorías Sobre La JuventudJeffersonAparicioОценок пока нет
- Giovanni Reale y Dario Antisieri La Ilustracion Historia Del Pensamiento Filosofico y CientificoДокумент112 страницGiovanni Reale y Dario Antisieri La Ilustracion Historia Del Pensamiento Filosofico y CientificoJuan Lozano100% (1)
- Unidad 3 Geopolitica-ESPE - 2Документ82 страницыUnidad 3 Geopolitica-ESPE - 2MARJORIE JASMIN BA�O LUCIOОценок пока нет
- PDF Analisis Memorial de Demand1 3 PDFДокумент16 страницPDF Analisis Memorial de Demand1 3 PDFYeni LòpezОценок пока нет
- Que en Cristo Nuestra Paz México Tenga Vida DignaДокумент4 страницыQue en Cristo Nuestra Paz México Tenga Vida DignaByron CarmonaОценок пока нет
- P1-Sociales 9Документ26 страницP1-Sociales 9MILENA ISABEL HERNANDEZ TORRESОценок пока нет
- El Ministerio PublicoДокумент80 страницEl Ministerio PublicoANGEL08114100% (17)