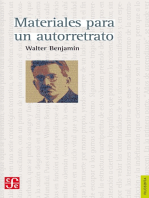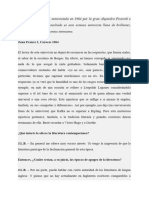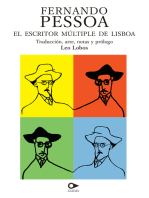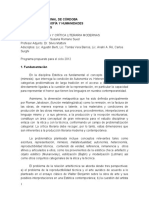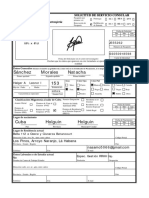Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Macedonio-Prólogo 3 Revisado
Загружено:
Silvio Mattoni0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
23 просмотров11 страницEnsayo sobre la obra de Macedonio Fernández
Авторское право
© © All Rights Reserved
Доступные форматы
DOC, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документEnsayo sobre la obra de Macedonio Fernández
Авторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате DOC, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
23 просмотров11 страницMacedonio-Prólogo 3 Revisado
Загружено:
Silvio MattoniEnsayo sobre la obra de Macedonio Fernández
Авторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате DOC, PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 11
Prólogo
Pasión contra la ausencia
Por su fecha de nacimiento (1874), su familia relativamente tradicional y su formación, en
el Colegio Nacional de Buenos Aires y en la Facultad de Derecho, donde se doctora en 1897,
Macedonio Fernández podría haber pertenecido a la generación de Lugones, tal como lo
sugiere Martín Prieto en su Breve historia de la literatura argentina. De hecho, sus primeros
poemas publicados, entre los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, aparecieron
en medios ligados al modernismo y tienen ciertos rasgos en común con la lírica del momento:
marcada atención hacia los aspectos métrico y sintáctico del texto, temáticas humorística o
amorosa, rareza de las rimas, etc. No obstante, de ese período sólo se conservan un par de
poemas. Por tal motivo el ejercicio narrativo que llamamos historia literaria, debido al
carácter inédito de casi toda su obra hasta la década del 20, lo ubica en la generación
siguiente, vinculado a los jóvenes escritores de revistas como Martín Fierro y Proa. No es
ajeno a tal clasificación el carácter extravagante de los pocos textos que por entonces publica,
pero incide en ello igualmente su figura de conversador incansable, especie de maestro criollo
de aquella generación vanguardista y cuyas ideas filosóficas dejaron profundas huellas en
obras tan dispares como la de Marechal y la de Borges. Este último difundió ampliamente, ya
desde su juventud, el mito del escritor bohemio, genial, siempre inédito, que acompañó la
obra de Macedonio Fernández hasta su muerte en 1952; una obra cuya mayor parte es de
edición póstuma. En su Autobiografía, Borges recuerda: “Quizás el mayor acontecimiento de
mi vuelta haya sido Macedonio Fernández. De toda la gente que he conocido en mi vida –y he
conocido algunos hombres notables– nadie me hizo una impresión tan profunda y perdurable
como Macedonio.” Y luego concluye: “tal como en Madrid Cansinos representaba la
enseñanza, Macedonio pasó a representar el pensamiento puro”. Se refiere Borges a una
temprana adhesión de Macedonio al empirismo inglés, que con el tiempo profundiza hasta
volverlo paradójico, aporético incluso. Se cuenta que a comienzos del siglo XX, Macedonio
se cartea con William James, a partir de cuyas teorías construye una serie de refutaciones de la
supuesta realidad, seguramente conversadas luego con Borges. El principio básico del
llamado empirismo puede resumirse así: si todo lo que percibimos son sensaciones, y no hay
nexos causales entre una sensación y la siguiente, nada nos garantiza que una acumulación de
esas percepciones, aisladas por definición, fundamenten la realidad del mundo. De hecho
Macedonio –y Borges en muchos textos posteriores– postularía la inexistencia del yo, porque
la suma de percepciones del mundo subjetivo tampoco garantiza la existencia continua del
individuo. Estas preocupaciones tendrán una incidencia notable en la obra estrictamente
literaria de Macedonio, quien especularía en sus novelas, relatos y ensayos sobre la necesidad
de abolir toda pretensión de realismo en la literatura.
También Borges, en un breve comentario de 1921, nos ofrece la silueta mítica que los
escritores jóvenes hallaron en el excéntrico personaje de un escritor que desdeña publicar y
que no escatima prodigar los dones del pensador oral. Así lo define Borges, con el fragor
adjetivante de la prosa ultraísta, en un artículo sobre “La lírica argentina contemporánea”
publicado en la revista Cosmópolis de Madrid: “Metafísico negador de la existencia del Yo,
astillero de enhiestos planes políticos, crisol de paradojas, varón justo y sutil, inderrotable
ajedrecista polémico, Don Quijote sonriente y meditabundo.” El primero de estos atiborrados
epítetos se refiere a la búsqueda filosófica de Macedonio Fernández, ya mencionada, y que en
términos de estética sería formulada como el intento de producir una sensación de inexistencia
en el lector por medio de las técnicas artísticas, reductibles a su vez en literatura a tres: la
metáfora o poesía, la humorística conceptual y la prosa de personajes o novela. El segundo
epíteto de Borges alude a un episodio, que era bastante confuso hasta investigaciones
recientes, en el cual Macedonio habría intentado fundar una comunidad anarquista en el
Paraguay a finales del siglo XIX, aunque también podría referirse a otra celebrada broma suya
que fue un proyecto de candidatura, también anarquista, a Presidente, y que dejará como
rastro en su obra más comentada, Museo de la Novela de la Eterna, el nombre de su
protagonista masculino. Los demás epítetos parecen delinear la semblanza de un polemista o
especie de Sócrates vernáculo. Precisamente, la descripción encomiástica de Borges prosigue
señalando el desdén de Macedonio por la publicación: “Ejercitado en el silencio. En esta
época de los literaturizados, Macedonio es tal vez el único hombre –hombre definitivo y
pensador, no secundario y de reflejo– que vive plenamente su vida, sin creer que sus instantes
son menos reales por el hecho de que no intervienen en los instantes ajenos en salpicadura de
citaciones, libros o fama. Hombre que prefiere desparramar su alma en la conversación a
definirse en las cuartillas.” Lejos entonces de aspiraciones literarias, Macedonio enseñaría con
su conversación. Aunque no puede dejar de señalarse que aquella prosa del joven Borges se
asemeja bastante al estilo conceptista, intrincado y en ocasiones abstracto de los textos del
mismo Macedonio; “papelitos”, según los llamaba, plagados de chistes, relatos absurdos,
muchas veces escritos en ocasión de presentaciones o brindis literarios, que las revistas
recogían. Hasta que en 1928, a pedido de Marechal, Bernárdez y Scalabrini Ortiz, se publica
su primer libro, que no es de literatura sino de lo que prefería llamar “metafísica” y que se
tituló No toda es vigilia la de los ojos abiertos, donde desde la perspectiva de una teoría de las
sensaciones como única información recibida por la mente se postula la imposibilidad de
distinguir con certeza entre realidad (supuesta) y sueño. Casi de inmediato, puesto que se ha
vuelto un autor ya cincuentón, bromeará al respecto con su extraordinario conjunto de
parodias titulado Papeles de Recienvenido, cuyo personaje no es otro que aquel que ha
llegado a la literatura un poco tarde, distraído de su función de autor, y sus aventuras suelen
resumirse en una ausencia de obra: la conferencia que no se escribe, el artículo que no
colabora, la autobiografía que no tiene una vida que contar, etc.
Pero aun antes de esa llegada reticente a la forma del libro, Borges y sus amigos también
mitificaron la manera de vivir de Macedonio. Vuelvo a la hispánica reseña de 1921, donde se
lee: “Sus noches las encierra en un zaquizamí que ensancha apenas un espejo y que mortifican
los muebles entre cuya poquedad resalta la guitarra donde suele musicalizar sus momentos.
Estas últimas verdades las inscribo por tres razones: para apuntalar la visión que de él os
quiero imponer, para lisonjear vuestro bohemismo probable y para que le perdonéis su
talento.” Este fantasmal habitante de pensiones, que escribe en papelitos que pierde todo el
tiempo, que no organiza ninguna obra, tiene sin embargo su causa –por decirlo de algún
modo– y ésta le agrega a su figura esa meditación melancólica y silenciosa que Borges supo
indicar.
Macedonio se había casado en 1901 con Elena de Obieta, con quien tiene cuatro hijos, y
comparte esa vida familiar hasta la muerte de su esposa en 1920. Entonces los hijos pasan a
vivir en casas de parientes y Macedonio comienza su experiencia itinerante, sin escritorio, sin
biblioteca, sin morada fija. De ese año de 1920 se conserva un conjunto de poemas elegíacos
que constituyen el núcleo de su breve pero intensa obra lírica. El más célebre de esos poemas,
titulado “Elena Bellamuerte”, se pierde durante años y es reencontrado por casualidad hacia
1941, cuando se publica en la revista Sur. Poema conceptual y vibrante, que personifica a la
muerte a la manera barroca y la pone en diálogo con la amada muerta ante la mirada atónita
del poeta, “Elena Bellamuerte” no ha dejado de influir en los experimentos con la lengua, la
reflexión abstracta y los ritmos, que se desarrollaron en la poesía argentina de los años ’70 y
’80. Por otra parte, su protagonista, la ausente, la muerta que se fija en una visión de niña,
llegará a identificarse con la figura central, musa y objeto del Museo de la Novela, llamada “la
Eterna”. Sin embargo, investigaciones recientes a partir de los manuscritos de la novela han
revelado un costado poco conocido de la biografía de Macedonio. En varios de los textos del
Museo, la Eterna es nombrada como “Consuelo” y este nombre indicaría a la compañera de
las últimas décadas de vida del autor, Consuelo Bosch. En su ensayo “Consuelo-Eterna,
pasión erótica y metafísica en Macedonio”, publicado en 2003, Ana Camblong, una de las
estudiosas más agudas y constantes de la obra de Macedonio, analiza esta relación entre
novela y pasión biográfica a partir de la identificación de la protagonista por la aparición de
su nombre en los manuscritos. Lo que la lleva a distinguir una figura hasta entonces leída
como unitaria: “La figura de la Eterna-Consuelo se impone por su plenitud, por su madurez y
majestuosidad, en contraste con la Niña, Elena Bellamuerte, cuyo perfil poético se construye
con otros caracteres, aunque el discurso barroco sea el mismo.” No obstante, el proceso de
idealización alegórica, la transformación de una pasión real en la Pasión que borra el yo y
niega la muerte se aplica tanto a la ausente, que retorna como niña, cuanto a la compañera del
presente, que se eterniza como mirada amorosa del desvalido, impráctico Presidente del
Museo.
La obra novelística de Macedonio Fernández, de edición póstuma y bastante tardía,
culmina en el Museo, cuya primera publicación data de 1967. Un hijo del autor, Adolfo de
Obieta, que convivió con Macedonio en sus últimos años, se hizo cargo de reunir y ordenar la
gran cantidad de manuscritos y textos dispersos. La novela de la “Eterna”, llamada por
Macedonio “primera novela buena”, representaría la realización de sus teorías sobre el arte, ya
que los personajes no procuran la verosimilitud, ni siquiera tienen nombres propios, y la trama
es un simple esquema que permanentemente se interrumpe. Sería una “novela en estados”,
donde las escuetas situaciones y los personajes casi alegóricos representarían la ausencia, el
enamoramiento, el ingenio, la literatura misma. La principal peculiaridad del Museo es la
sucesión de 57 prólogos que a la vez introducen sus temas y postergan su despliegue. En
ellos, no siempre atribuidos al autor, también el lector, el editor se vuelven personajes, que
intervienen o son directamente interpelados. Toda una teoría de la novela como experimento
verbal y perceptivo, que refuta los presupuestos del realismo, podría leerse en los prólogos (y
luego epílogos o “prólogos finales”) del Museo. Allí se amonesta al lector de desenlaces, al
lector seguido, en suma, al lector que ingenuamente cree en los personajes o que se identifica
con ellos; Macedonio buscaría, o le propondría a su lector, una conmoción pero más
conceptual que sentimental y que en ocasiones definió como “sensación de inexistencia”.
Simultáneamente a la “primera novela buena”, Macedonio proyectó y escribió la “última
novela mala”, titulada Adriana Buenos Aires, cuya primera edición es de 1974. En esa
singular novela –según el Diccionario de autores latinoamericanos de César Aira: “curiosa
mezcla de Arlt y Jane Austen”–, los nombres propios abundan y también las transformaciones
de los personajes, aunque el estilo sea más reflexivo que descriptivo y la forma de narrar sea
objeto de especulaciones diversas. El autor, que como dije escribía ambas novelas a la vez,
consigna que en ocasiones no sabía si una página cualquiera pertenecía a la novela mala o a la
buena, pues lo escrito podía haberle salido tan logrado en su género –tan malo lo malo– que
terminaba pareciendo bueno.
El único intento novelesco publicado en vida de Macedonio fue Una novela que comienza
(1941) –salvo que se consideren las peripecias de Papeles de Recienvenido como
prefiguraciones de alguna forma de novela unificada por la perseverancia de su personaje, el
autor recién llegado a la literatura. La “novela que comienza” postula también su lector
anómalo, el “lector de comienzos”, que quedaría satisfecho con la presentación de los
personajes, sus estados, y no compartiría la curiosidad ilusa –crédula en la representación
novelada de lo real– del insidioso “lector de desenlaces” o del no menos tenaz “lector
seguido”. La novela de Macedonio entonces se interrumpe y así cumple las expectativas de su
lector de inicios, que anteriormente se habría visto obligado a cortar a su medida las
introducciones y primeros capítulos de otras farragosas novelas. Bromas aparte, casi no hay
novela en Macedonio; sobre todo si pensamos que el realismo y sus variaciones constituyen
una piedra basal en el género y que los mayores experimentos verbales dentro del mismo no
dejaron de fundar aun así otros modos de representación del mundo histórico. Macedonio
inventa más bien una prosa con personajes que por momentos permite la dicción lírica y por
momentos suspende todo movimiento narrativo para exponer cuestiones cuasi filosóficas. El
efecto de tales rodeos, así como de la indefinida y barroca postergación debida a prólogos,
títulos, anuncios, prevenciones, teorizaciones, es una distancia irónica entre el lector y lo que
lee, cuyo humor desconcertante le exige pensar cada frase. El lector impedido entonces,
suspendido no de una referencia ilusoria sino del retorno conceptual de las frases sobre sí
mismas, o del chiste que redobla el sentido y lo hace indecidible, se transforma en un lector
que piensa, que debe leer literalmente para organizar la nada del lenguaje. La negación de la
consistencia verosímil del personaje, más o menos realista, en toda la prosa de Macedonio
sería un correlato literario de la negación de la persistencia del mundo y del yo en su teoría de
las sensaciones. Si el personaje no puede constituir una unidad, la ilusión que un nombre, un
contexto, unas referencias al mundo suelen proporcionar en toda novela, es porque la mera
repetición de palabras, al igual que la repetición de ciertas percepciones, no garantiza la
unidad del referente. El lector, al intuir así la ficción del personaje, no se identifica con sus
estados, sino con la técnica del autor, que le transmite su método de inexistencia. Se trata de
un autor que expone más bien el hecho de ausentarse en su técnica literaria, antes que un
mundo que se cotejaría con el supuestamente real. Lo auténticamente real sería lo que no se
repite, la unicidad de un ser. Si el arte repite la realidad, copia, representa, imita, entonces no
hace más que exhibir una irrealidad no buscada.
¿Y qué es lo real para Macedonio? Sólo una cosa: la pasión continuada, prueba de que el
tiempo, el espacio y hasta el yo pueden interrumpirse por obra del instante extático. De modo
que ese rapto que en los poemas aparecía como retorno y diálogo con la amada ausente, en la
novela-museo es paréntesis de la sucesión, la trama, los nombres, que conserva en su interior
la devoción a la “Eterna”. La continuidad de la pasión que suscita, que incluso ausenta al yo
del enamorado de su propio solipsismo negador de la realidad, llega a configurar lo único real
o re-presentación –como vuelta a la presencia– de la amada, “para que alguien se salve, en la
novela, de la irrealidad de personaje”, como leemos al final de un capítulo. Así, el Museo abre
su espacio petrificado para el retorno de la poesía, en el capítulo XV, donde encontramos de
nuevo la intensidad elegíaca de los poemas que negaban la muerte. Aunque todos los escritos
de Macedonio reafirman esa negación. “La muerte no es la nada, sino que nada es”, escribe
por ejemplo en el temprano ensayo “El dato radical de la muerte”, con un retruécano que se
reitera en un poema y cuyo contenido resuena en las novelas.
Pero si Macedonio niega el realismo –representación de la muerte, fechada, situable– no es
para afianzar un relativismo, una pluralidad de perspectivas igualmente válidas e igualmente
indemostrables, sino que más bien aspira a la intensidad absoluta de la pasión que, desde ese
momento, asume también la existencia del otro y podrá por lo tanto salvar a quien está
ausente. También la ausencia es un estado, que se manifiesta en lo único real, la sensación, el
dolor del yo en el presente, como memoria indeleble. Así, el peligro no es la calavera y el
polvo detrás del rostro amado, que la agudeza de un estilo puede atravesar, previendo el
macabro final, sino el olvido, la discontinuidad de una memoria que haría del yo un ausente,
pues ya no tendría, olvidado, los días presentes de la vida, que sólo pueden serlo porque los
afirmaba el ser mirados con pasión. Desde un punto de vista teórico, Macedonio llegaría a
decir que el argumento más trágico posible, para un nuevo género que sería la “idilio-
tragedia” y que desdeñaría los artilugios tradicionales del inocente enfrentado al destino, el
criminal por fatalidad o el malentendido sangriento, sería precisamente el de un amor
correspondido que de repente fuera cortado por el olvido, por lo cual un ser olvidado sería el
apacible, melancólico héroe supremo de la tragedia.
En un cuento titulado “Tantalia” se vislumbra esa intensidad del dolor que representaría la
posible ruptura amorosa. El protagonista ve en una mata de trébol, frágil, el símbolo del amor
que lo une a su amada. Pero si en un principio teme que la muerte de la plantita signifique el
fin de su idilio, luego comienza a torturar a ese ser ínfimo, confinado en una maceta, para
averiguar cuánto dolor puede soportar el mundo, si no se derrumba todo con ese sufrimiento.
Pensar así en la ausencia desde el goce de la presencia, ¿no será acaso una técnica de
intensificación del instante gozoso?
Germán García, en un libro pionero que combina el agudo análisis de la obra con un
alusivo recorrido biográfico, Macedonio Fernández: la escritura en objeto (1971), planteaba
un juego de palabras entre el “Belarte”, neologismo macedoniano, y “Velarte”, es decir, la
vigilia dedicada a Elena, la escritura como velatorio u ofrenda perpetua. Porque el “Belarte”,
como puede leerse en ciertos ensayos pero también en los momentos teóricos o programáticos
de la narrativa de Macedonio, sería un arte de la conciencia y sus estados, negaría toda
mímesis, todo realismo o estrategia de verosimilitud, y su efecto debería ser una conmoción
que le hiciera sentir al lector o espectador su propia inexistencia física. Mediante lo
inexistente de un personaje, cuyo carácter irreal se exhibe y cuya potencia de seducción
radicaría en la pura técnica artística, inventiva y no plagiaria de lo real exterior, se haría que el
lector, que existe puesto que está leyendo, perciba la inexistencia como tal, general, que es la
idea de una cesación del yo. Dado que para Macedonio no hay mundo que sobreviva a la
percepción que tenemos de él, desrealizar el mundo por esa “belarte” que propone implicaría
la conmoción de inexistencia en el yo del lector. De tales juegos con la perspectiva de la
percepción están atiborradas sus novelas, cuentos y otros papeles que se aproximan al relato.
Sin embargo, la homofonía propuesta por García nos dice que el juego, el humor implícitos en
esas suspensiones del pacto de lectura, esas apelaciones al lector, al autor mismo como
personaje, esa anulación de todo contenido o tema, que cuando se plantea es refutado de
inmediato irónicamente, esconde otra cosa, visible en la poesía y en los pasajes líricos de la
prosa, como arrebatos de sollozo en medio de los chistes. Por ejemplo, el siguiente pasaje
exclamativo del narrador confuso de Una novela que comienza, a quien en un momento tildan
de “viudo”: “Oh ser así mirado, en ese esplendor de soledad de dos que es el amor, único
sentido y sentido perfecto del mundo, sin el cual la vida es una horrible mera sorción de días.
Oh ser mirado así no lo espero otra vez. ¿Y entonces, pues…? Miseria de cobardía, vicio de
vivir.” Perdida la mirada que daba sentido al mundo, porque lo confirmaba en su existencia
plena, ¿qué se puede esperar? El narrador de la novela que nunca podría terminar, novela
“impedida” como todas las de Macedonio en cierto modo, busca sin embargo con su mirada
un universo femenino donde fuera posible existir de nuevo, sigue con su mirada a dos mujeres
física y acaso temperamentalmente opuestas como diciéndose: bajo esos ojos quizás pudiera
existir. Aun cuando ese sentido pueda ser solamente la espera de la propia ausencia, del último
paso.
En el poema “Otra vez”, que pertenece a una media docena de poemas fechados en 1920
en cuyo centro está la elegía “Elena Bellamuerte”, leemos: “‘Hay un morir’, nos cantábamos
antes, para inquietar nuestro amor.” Es decir, el peligro de que el presente pleno, de a dos, no
durara en realidad intensificaba ese mismo presente, ya que la oscilación dolor-placer de
alguna manera certifica la existencia. Pero también este poema que cita otros se refiere a la
reducción de la idea de la muerte a la forma del olvido, pues más trágico, más real que la
muerte de uno de los amantes sería el olvido entre ambos. Por lo tanto, el esfuerzo de recordar
la mirada y la presencia de la ausente, escribiendo su eternización en palabras que no la
olvidarán nunca, ya que siempre existirá para alguien, ese lector con el que Macedonio no
deja de conversar, implicaría negar la muerte, como mera denominación de un olvido causado
por la ausencia. Pero dado que todo lo presente, por definición, estaría destinado a no durar,
sólo en la ausencia, que puede durar siempre, estaría la “belleza”, que en el idealismo
macedoniano se identifica con lo perdurable. “Muerte es Beldad”, afirmará Macedonio en los
poemas de 1920, y lo repetirá en el título de otro, de 1947.
Volviendo al poema que se titula “Otra vez”, termina así: “Es cierto: Ella está todo oculta,
pero todo real vive y ya Ahora, Hoy, nos tendríamos Presencia/ mas: la Espera es de amor
amiga: fue de Ella convidarme a la espera al dar ella, y no yo, el paso de Ausencia.” Tal
espera, que puede durar lo que dure el yo, es decir, lo que dure el mundo, le da sentido al
ausentarse de Ella, y de alguna manera detiene ese mismo movimiento, ese gesto como el de
quien retira la mirada pero deja tras de sí un recuerdo que, mientras haya alguien que lo
sienta, no desaparece. El paso de Ausencia se perpetúa, se inmoviliza en la belleza recordada
que no puede ser sustituida por nada presente, demasiado fugaz como para ocupar el espacio
de la ausente. Macedonio llama a este ausentarse una “ocultación”, y lo oculto es una manera
de existencia que puede considerarse más real que lo perceptible, aunque para ello deba
concederse la primacía al Misterio como modalidad que rige el mundo. Luego Macedonio
expresará un sentido para la existencia que ya no sería la espera de “otra vez”, la esperanza de
reunirse después de la muerte que recuerda un convencional y sentimental paraíso, sino que
fuera un dato del aquí y ahora: puesto que se siente su presencia, ocultada, la ausente está y le
da sentido al presente, negando la ficción del tiempo que no es perceptible y donde se fabrica
la mortalidad. Leo así, en otro poema de 1920, estos versos: “y soy tan sólo ese dolor, soy
Ella,/ soy su ausencia, soy lo que está solo de Ella”, donde el que escribe se confunde con el
espacio en que sigue viva, dolorosa o extáticamente, aquella que para algunos sentidos ya no
está. Y de esas sombras, oculta a los sentidos, surge la voz de “Elena” y su mirada que
retornan, que incluso recuperan para el poeta de la gran elegía macedoniana “el mirar de una
niña”, o sea aquella mirada que no conoció el autor según las reglas prosaicamente
cronológicas de las biografías. Escribe Macedonio: “Mi primer conocerte fue tardío”, pero
ahora, al ausentarse, toda ella se ofrece al entendimiento dolido, incluyendo el pasado en que
no estuvieron juntos y también el futuro en que para el mundo de los cuerpos no lo estarán;
“así en tiernísimo/ invento de pasión quisiste esta partida/ porque en tan honda hora/ mi mente
torpe de varón niña te viera”. Elena, vuelta eterna por un ocultamiento que deja una huella
indeleble, sigue comunicando con su pasión, sigue inventando el sentido del presente.
La paradoja de la novela de Macedonio consistiría en que considera el presente como lo
único real, pero al mismo tiempo necesita del recuerdo de la Eterna, como negación del
olvido, para concederle al presente la intensidad sin la cual se anonada, pierde todo sentido.
En el prólogo titulado “Descripción de la Eterna”, se lee: “Quien pasa delante de ella pierde el
don de olvido.” Lo que de alguna manera significa perder también el espacio de la mortalidad,
el mundo transitorio. Luego prosigue: “Quien no puede olvidarla se detiene y la comprende”;
comprensión que culmina en amor, sólo que el amor recíproco de la Eterna le concede a quien
llegó a comprenderla un “Pasado”, pero un pasado pleno, no corruptible por el olvido. Dada la
plenitud de ese pasado atravesado por la pasión, ya no hace falta tampoco otro futuro que el
perpetuo retorno de la Eterna. Por lo tanto, el amor no sería ya la promesa de la duración, el
compromiso hacia adelante, sino el eterno retorno de la plena intensidad de ser mirado. Quien
pasa delante de ella es mirado, fascinado, anula la amenaza de la muerte que requiere la
continuación de los días, y “debe al día siguiente aclarar el misterio de la eternidad de ella y
de sí”. En esa fascinación, la espera de la poesía de duelo se anula; como el ritmo y los versos,
el tema del reencuentro terminará siendo extra-artístico, al igual que la presencia de un mirar
de niña de la muerta se situaba más allá del lenguaje, e incluso más allá de los sentidos.
También la Eterna sería “quien está más lejos de las sensaciones”. El verdadero arte, o
“belarte”, dirigido a la inexistencia para restituir la inmortalidad del yo detrás de las
apariencias mortales del individuo, “nada tiene que ver con la Realidad”, afirmará otro
prólogo, porque “sólo así es él real”.
En un crucial ensayo publicado en el libro La intemperie sin fin de 1985, Oscar del Barco
comentaba la instauración absoluta de esa escritura: “Cuando Macedonio dice que su novela
no es novela de relato ni de personajes, que su lector no es ‘lector seguido’ ni ‘lector de
asuntos’, de hecho pone ante nuestros ojos lo único que existe: la escritura; la escritura no
‘dice’, pero sí es (y este sí es su verdadero y desmesurado estatuto ontológico).” No es que en
el texto, simple cosa entre las cosas, se prometa la eternidad o se describa la expectativa de
una recuperación del mundo perdido, sino que la instancia de la escritura abre y cierra al
mismo tiempo la eternidad, parpadeo frente al cual el lector, conmovido por la intuición de su
propia inexistencia, siente la posibilidad de la muerte, y certifica la operación del escrito, que
niega el tiempo. Por eso no hay línea del relato, el cuento nunca termina, porque lo que nace
es lo que muere, y lo que permanece se da en el instante de escribir como Museo, o sea
rememoración que no cesa.
En la novela entonces, siempre interrumpida, leemos el poema titulado “Oh Eterna, en tu
boca ya no se diga más: soy pasajera”, donde se refuta lo efímero en la pasión auténtica. “Ese
callar, Eterna, en boca que fiada en amor/ sutilmente sonríe, ese callar gentil como es clara/ la
luz de tu sonreír que sólo yo descubro,/ quisiera guardarlo./ Y en mi eterna memoria he de
tenerlo eterno”. El callar es tan sólo la presencia del rostro, convocado en la memoria, pero no
todavía la existencia. Por el momento la eternidad es un deber ser, una fórmula devocional. El
silencio debe cortarse, romperse acaso por obra de la misma escritura que rodea la devoción,
la memoria y la ausencia. Por eso quien escribe luego solicita: “Quita ese callar con que, en el
seguro de amor, juegas/ y finges la no esperanza mientras cierta esperas/ la respuesta que
sabes tengo inocultable/ para todas las ficciones del cesar, del partir/ que llamamos morir.” La
ausente debe dejar el silencio, el juego y la ficción de estar ausente, para que cese la ilusión,
que es donde existe la muerte. No hay muerte si esa mirada silenciosa de pronto habla y
confirma la existencia más allá de la ficción sensible, porque será una existencia en
reciprocidad: la Eterna la brinda al que escribe y éste, escribiéndola, se la ofrece en un espacio
menos confuso que la memoria, el de una técnica perfecta, no mimética, donde el regreso de
la pasión del primer día nunca es muerte, sino divinidad. Lo que se eterniza sería el presente
donde dos seres se contemplan primero, pero sobre todo donde se comprometieron después
por la palabra. En el capítulo titulado “Fluye el tiempo, que hace llorar” –y el título muestra la
tonalidad del humor de Macedonio que se introduce en el mismo centro de su pensamiento
trágico–, se dice: “La Pasión no tiene pensamiento de situación, de tiempo, de comparaciones;
hay para todos un presente igual, un continuo de presente”. Pero finalmente ese presente
eterno, que la apariencia del tiempo oculta, sale a la luz con la palabra; el silencio del tiempo
se rompe con la declaración imperecedera: “y hoy ¡cuán modestamente, cual si nada dieras/
cual si no alumbrara a tus prodigiosas palabras/ la magnificencia de una creación de Vida!/ me
diste el comienzo más real de la mía,/ más prístino, más inaugural que un nacer/ en tus
palabras ‘Sí, yo también te amo’.” Este nacimiento auténtico, creativo, no el efímero
destinado a concluir en la muerte física, se vuelve además un despertar, la caída del velo de lo
sensible y de la duración como imagen interna de la memoria. De modo que el escribiente
humildemente ruega: “seas tú quien me lo diga otra vez, me llame, me despierte;/ que aún
fáltame denuedo/ para correr la cortina de la mañana, del despertar,/ y a trueque de lo real
alejar este ensueño.” El ensueño, el máximo engaño fue la muerte, pero la escritura lo rompe,
despierta, corre la cortina de la noche de la vida, y vuelve a ver unos ojos que se abren como
dos mañanas y que la pasión, incluso fuera del yo, ya nunca habrá de dejar caer.
En otro orden de cosas, histórico si se quiere, no puede negarse la influencia de Macedonio
en los escritores posteriores, a pesar de su poca y tardía circulación. Aunque en el núcleo
mismo de su obra acaso irradia un resplandor que impide dicha circulación, manifestado en la
concentración de la escritura y la ironía que piensa lo que se escribe; quizás por eso podría
decirse que su herencia es más visible en autores como Osvaldo Lamborghini, siempre inédito
y perpetuo escritor de comienzos, que en la obra de novelistas consumados. De todos modos,
la incidencia posterior y actual de Macedonio es opinable, quizás nula en algún sentido,
porque su pasión antilibresca sigue socavando las bases para una ilusión de transmisión. Tal
vez así, en el efecto de una negatividad, que eleva las palabras a la percepción de un
pensamiento, podamos postular la presencia de Macedonio en la literatura argentina. Y si
Borges pudo compendiar, para algunos lectores, toda la literatura del presente, Macedonio
habrá de ser sin duda el milagro secreto de su origen, el ideal de un porvenir pre-dicho,
oralmente, y conservado en los papeles sueltos de una escritura incompletable.
La experiencia de leer a Macedonio también significa abrirse no a lo que dice, sino a lo que
es, no a los ruidos de la literatura, sino a la intensidad de la vida que se lee, fuera de toda
anécdota. Y por supuesto, se trata de una experiencia vertiginosa, inigualable y que nos
despierta con su intensidad de nuestra adormecida ficción de lectores.
Silvio Mattoni
Вам также может понравиться
- Los Apocrifos de Antonio Machado y Los Heteronimos de Fernando Pessoa Frente A Frente 1147959Документ10 страницLos Apocrifos de Antonio Machado y Los Heteronimos de Fernando Pessoa Frente A Frente 1147959Solo 50 ChannelОценок пока нет
- Barco de Papel - BorgesДокумент11 страницBarco de Papel - BorgesCastro CortésОценок пока нет
- Comentario de Borges Martin FierroДокумент25 страницComentario de Borges Martin FierroEmilio BorralloОценок пока нет
- Borges y KeekergardДокумент10 страницBorges y KeekergardsintesisdeldevenirОценок пока нет
- 2666 de Bolaño: crítica y análisis de la obra maestraДокумент4 страницы2666 de Bolaño: crítica y análisis de la obra maestraChristian Soazo Ahumada100% (1)
- Unamuno: Obrero del pensamiento: Estudio preliminar y antología poéticoОт EverandUnamuno: Obrero del pensamiento: Estudio preliminar y antología poéticoОценок пока нет
- Borges MFДокумент36 страницBorges MFhalОценок пока нет
- Alfonso García Morales - Jorge Luis Borges, Autor Del Martín FierroДокумент36 страницAlfonso García Morales - Jorge Luis Borges, Autor Del Martín FierroRoselene Feil100% (1)
- Tiempo, Existencia y Muerte en Azorín: La Estructura Novelística de Las Confesiones de Un Pequeño FilósofoДокумент26 страницTiempo, Existencia y Muerte en Azorín: La Estructura Novelística de Las Confesiones de Un Pequeño FilósofoAna Larrea BarriosОценок пока нет
- Attala Macedonio FernandezДокумент8 страницAttala Macedonio FernandezRaul Rodrigo AlonsoОценок пока нет
- JOSÉ EMILIO PACHECO: PRIMERAS LETRAS. Miguel Ángel FloresДокумент3 страницыJOSÉ EMILIO PACHECO: PRIMERAS LETRAS. Miguel Ángel FloresEdgar GallegosОценок пока нет
- POSMODERNISMOДокумент6 страницPOSMODERNISMOLucía LeoneОценок пока нет
- ElizaldeДокумент4 страницыElizaldeMaddy PellafolОценок пока нет
- Borges y La CábalaДокумент17 страницBorges y La CábalaedcanalОценок пока нет
- Juan E. Medrano Amar Su Propia Muerte. EnsayoДокумент5 страницJuan E. Medrano Amar Su Propia Muerte. EnsayoBen GSОценок пока нет
- Alfieri, T Jorge Luis Borges Ante La Condición Humana PDFДокумент9 страницAlfieri, T Jorge Luis Borges Ante La Condición Humana PDFmeschimОценок пока нет
- Entrevista A Borges Por Alejandra Pizarnik.Документ13 страницEntrevista A Borges Por Alejandra Pizarnik.Jairo Giovanni Flores Calvera100% (1)
- Dialnet UnaLecturaDeconstructivistaDelPoemarioElInfiernoMu 4034114 PDFДокумент9 страницDialnet UnaLecturaDeconstructivistaDelPoemarioElInfiernoMu 4034114 PDFVictoria AlcalaОценок пока нет
- La Poesía de Roberto BolañoДокумент0 страницLa Poesía de Roberto BolañoFrancisco Salas OlivaОценок пока нет
- Dezso Kosztolanyi - La Visita y Otros CuentosДокумент138 страницDezso Kosztolanyi - La Visita y Otros CuentosLiliam Gómez CabreraОценок пока нет
- Complicidad y Fantasía en Adolfo Bioy CasaresДокумент10 страницComplicidad y Fantasía en Adolfo Bioy CasaresNoun23Оценок пока нет
- BomarzoДокумент7 страницBomarzoAngeles TobioОценок пока нет
- A Mis Soledades Voy DAVID HUERTA ComentarioДокумент2 страницыA Mis Soledades Voy DAVID HUERTA ComentarioJéssica Polainas67% (3)
- Locura de Amor en La "Noche Oscura" de Antonio MachadoДокумент27 страницLocura de Amor en La "Noche Oscura" de Antonio MachadoraquelinsoutoОценок пока нет
- Machado de Assis, Luis Bravo Def. 2011Документ18 страницMachado de Assis, Luis Bravo Def. 2011LuisBravopoetaОценок пока нет
- La Poetica de La Novela-MuseoДокумент23 страницыLa Poetica de La Novela-MuseoJelicaVeljovicОценок пока нет
- De la literatura a la cultura (... y viceversa). De los sesentas en adelante, su propia generación. Volumen IIОт EverandDe la literatura a la cultura (... y viceversa). De los sesentas en adelante, su propia generación. Volumen IIОценок пока нет
- Apunte Teoría - La Novela María de Jorge IsaacsДокумент4 страницыApunte Teoría - La Novela María de Jorge IsaacsLurdes RomeroОценок пока нет
- MARTÍN FIERRO Problema de Género Juan SaerДокумент4 страницыMARTÍN FIERRO Problema de Género Juan SaerGri MustafáОценок пока нет
- Borges y La Invención de Las Ficciones - StrattaДокумент11 страницBorges y La Invención de Las Ficciones - StrattaLucía DesuqueОценок пока нет
- Alasraki - Los Dos Estilos Del Primer BorgesДокумент2 страницыAlasraki - Los Dos Estilos Del Primer BorgesEzequiel TorresОценок пока нет
- Correspondencia de M.F A Gomez - Alicia Borinsky PDFДокумент24 страницыCorrespondencia de M.F A Gomez - Alicia Borinsky PDFEstebanJefriОценок пока нет
- Oliverio El Peter Pan de La Literatura Argentina PDFДокумент17 страницOliverio El Peter Pan de La Literatura Argentina PDFRanimirusОценок пока нет
- JARKOWSKI Anibal El Intimo Adversario LugonesДокумент19 страницJARKOWSKI Anibal El Intimo Adversario LugonesSimón AltkornОценок пока нет
- La Feria de Los Discretos de Pio Baroja Realismo y Modernismo Mezclados 1069744Документ15 страницLa Feria de Los Discretos de Pio Baroja Realismo y Modernismo Mezclados 1069744miguelgarridolopez.alumОценок пока нет
- Borges Como SimboloДокумент211 страницBorges Como SimboloSebastian A. VillalbaОценок пока нет
- Macedonio FernándezДокумент10 страницMacedonio FernándezEstebanJefriОценок пока нет
- 2 Bachillerato. Tema 4. A. Machado y J.R. JimenezДокумент6 страниц2 Bachillerato. Tema 4. A. Machado y J.R. JimenezmarimerpaloviОценок пока нет
- Horacio Salas, PoetaДокумент10 страницHoracio Salas, PoetaEsteban MooreОценок пока нет
- Cosme de José Félix Fuenmayor: La Inserción: de Una Novela Colombiana en La Historia de La Vanguardia LatinoamericanaДокумент20 страницCosme de José Félix Fuenmayor: La Inserción: de Una Novela Colombiana en La Historia de La Vanguardia LatinoamericanaDiego Clon RodríguezОценок пока нет
- Celina ManzoniДокумент8 страницCelina ManzoniMeli AvacaОценок пока нет
- Oliverio El Peter Pan de La Literatura ArgentinaДокумент18 страницOliverio El Peter Pan de La Literatura ArgentinaCarla EsparzaОценок пока нет
- Macedonio Fernandez y El Peronismo UnaДокумент8 страницMacedonio Fernandez y El Peronismo UnaJulio PalominoОценок пока нет
- SátiraДокумент6 страницSátiraSilvio MattoniОценок пока нет
- Seamus Heaney CavandoДокумент1 страницаSeamus Heaney CavandoSilvio MattoniОценок пока нет
- Seminario 2021Документ5 страницSeminario 2021Silvio MattoniОценок пока нет
- Mattoni Programa ODBДокумент5 страницMattoni Programa ODBPaoRobledoОценок пока нет
- Bahía BlancaДокумент6 страницBahía BlancaSilvio MattoniОценок пока нет
- Programa Estética 2015Документ6 страницPrograma Estética 2015Silvio MattoniОценок пока нет
- Programa 2012 Estética y Crítica Literaria ModernasДокумент5 страницPrograma 2012 Estética y Crítica Literaria ModernasSilvio MattoniОценок пока нет
- Sandro PennaДокумент15 страницSandro PennaSilvio Mattoni100% (1)
- Barthes en 3 MilДокумент1 страницаBarthes en 3 MilSilvio MattoniОценок пока нет
- Seminario 2018Документ5 страницSeminario 2018Silvio MattoniОценок пока нет
- Programa Seminario W.benjaminДокумент4 страницыPrograma Seminario W.benjaminSilvio MattoniОценок пока нет
- Problemas Filosóficos en Torno A La Creación ArtísticaДокумент13 страницProblemas Filosóficos en Torno A La Creación ArtísticaSilvio MattoniОценок пока нет
- Programa Estética 2017Документ8 страницPrograma Estética 2017Silvio MattoniОценок пока нет
- Programa Estética para Filosofía 2011Документ7 страницPrograma Estética para Filosofía 2011Silvio MattoniОценок пока нет
- Programa Estética 2014 RevisadoДокумент7 страницPrograma Estética 2014 RevisadoSilvio MattoniОценок пока нет
- Programa Estética para Concurso 2016Документ8 страницPrograma Estética para Concurso 2016Silvio MattoniОценок пока нет
- Programa Estética para Filosofía 2011Документ7 страницPrograma Estética para Filosofía 2011Silvio MattoniОценок пока нет
- Programa Estética 2018 1Документ5 страницPrograma Estética 2018 1ANDREAОценок пока нет
- Programa de Estética 2007Документ2 страницыPrograma de Estética 2007Silvio MattoniОценок пока нет
- Programa 2012 Estética y Crítica Literaria ModernasДокумент5 страницPrograma 2012 Estética y Crítica Literaria ModernasSilvio MattoniОценок пока нет
- Dachet ContratapaДокумент1 страницаDachet ContratapaSilvio MattoniОценок пока нет
- Programa de Estética 2007Документ2 страницыPrograma de Estética 2007Silvio MattoniОценок пока нет
- Diario de PoesíaДокумент8 страницDiario de PoesíarafaelgabinoОценок пока нет
- Dachet La Inocencia VioladaДокумент37 страницDachet La Inocencia VioladaSilvio MattoniОценок пока нет
- Arnaldo Calveyra: el espejo, la reencarnación y la escrituraДокумент10 страницArnaldo Calveyra: el espejo, la reencarnación y la escrituraSilvio MattoniОценок пока нет
- Poema para AulicinoДокумент2 страницыPoema para AulicinoSilvio MattoniОценок пока нет
- Escribí sobre mí: la literatura como seducción según Dalia RosettiДокумент9 страницEscribí sobre mí: la literatura como seducción según Dalia RosettiSilvio MattoniОценок пока нет
- Blanchot Sobre Des ForêtsДокумент2 страницыBlanchot Sobre Des ForêtsSilvio MattoniОценок пока нет
- Poemas 1992-2000Документ163 страницыPoemas 1992-2000silviomattoniОценок пока нет
- Poemas para El Senado 2014Документ7 страницPoemas para El Senado 2014Silvio MattoniОценок пока нет
- Aritmetica 08 Razones, Proporciones y PromedioДокумент5 страницAritmetica 08 Razones, Proporciones y PromediopaulrojasleonОценок пока нет
- Trabajo Teorico TRIATLON EL WENO - 0Документ10 страницTrabajo Teorico TRIATLON EL WENO - 0Andres Lyndon Aguirre JalireОценок пока нет
- Entrenamiento de coordinación y habilidades motrices en fútbol para niños de 4 a 12 añosДокумент5 страницEntrenamiento de coordinación y habilidades motrices en fútbol para niños de 4 a 12 añosBryanMinaОценок пока нет
- Okgift E4je3KeVRv50pbДокумент2 страницыOkgift E4je3KeVRv50pbОльга АвраменкоОценок пока нет
- F17-RDC Autodeclaracion 2021Документ1 страницаF17-RDC Autodeclaracion 2021melicza criadoОценок пока нет
- David Roas-Mutaciones Del Cuento FantásticoДокумент14 страницDavid Roas-Mutaciones Del Cuento Fantásticodavid_roasОценок пока нет
- Planilla Consulado CubaДокумент2 страницыPlanilla Consulado CubaJonathan Orozco SánchezОценок пока нет
- Manual de Didactica Del Objeto en El MusДокумент3 страницыManual de Didactica Del Objeto en El MusJuan Carlos Gaona PovedaОценок пока нет
- ANALISIS CRÍTICO El Caballero de La Armadura OxidadaДокумент4 страницыANALISIS CRÍTICO El Caballero de La Armadura OxidadaMartaОценок пока нет
- Análisis de personajes en obras dramáticasДокумент3 страницыAnálisis de personajes en obras dramáticasFernando DíazОценок пока нет
- Receptor EsДокумент20 страницReceptor EsCris FernandexОценок пока нет
- Módulos HostДокумент3 страницыMódulos Hostjavier floresОценок пока нет
- Lozano Diaz Granados Jorge Enrique 2013Документ44 страницыLozano Diaz Granados Jorge Enrique 2013Alberto Dorado MartínОценок пока нет
- U2 PSM 15 Anatomia Del Aparato CirculatorioДокумент5 страницU2 PSM 15 Anatomia Del Aparato CirculatorioNekoLove12100% (1)
- Heston BlumenthalДокумент1 страницаHeston Blumenthalroseliz0807Оценок пока нет
- Grindex Maxi H LiteДокумент3 страницыGrindex Maxi H LiteLuis Vitte Oscco100% (1)
- La lírica como género subjetivo y expresivoДокумент22 страницыLa lírica como género subjetivo y expresivoquijoteskoОценок пока нет
- 40 Canciones Con Partitura (Primeras 11)Документ7 страниц40 Canciones Con Partitura (Primeras 11)Ricardo García MendozaОценок пока нет
- Contactos Mujeres Madurita Parla en MadridДокумент2 страницыContactos Mujeres Madurita Parla en MadridChicas en MadridОценок пока нет
- Mito de PerséfoneДокумент7 страницMito de PerséfoneGeorge AdivinaОценок пока нет
- No Te Va Gustar - "A Las 9"Документ3 страницыNo Te Va Gustar - "A Las 9"Fabián ReinosoОценок пока нет
- Cuaderno de La BN Año 5 Nro 23 QUINOДокумент40 страницCuaderno de La BN Año 5 Nro 23 QUINORosa rosaОценок пока нет
- 03 Muhammad AliДокумент45 страниц03 Muhammad AlielurantianoОценок пока нет
- Ejercicio 1Документ5 страницEjercicio 1Daniela Tkm0% (2)
- Resetear Motorola XT1021, Hard ResetДокумент2 страницыResetear Motorola XT1021, Hard ResetJohnny NuñezОценок пока нет
- 40 consejos felicidadДокумент2 страницы40 consejos felicidadmary veluzzОценок пока нет
- Jugar A Penetrar y CederДокумент5 страницJugar A Penetrar y Cedermarielgm5Оценок пока нет
- Arthur Rimbaud DesvariosДокумент5 страницArthur Rimbaud DesvariosGyra RockОценок пока нет
- La Máquina Electrostática de WimshurstДокумент9 страницLa Máquina Electrostática de WimshurstStefanny HernandezОценок пока нет
- Guia para La Formulacion de ProyectosДокумент8 страницGuia para La Formulacion de ProyectosTomas BarreraОценок пока нет