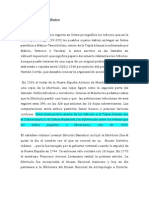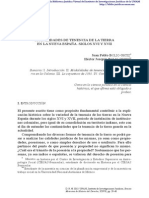Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
El Fin de La Posmodernidad Una Historia PDF
Загружено:
Ulysses GutierrezОригинальное название
Авторское право
Доступные форматы
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
Доступные форматы
El Fin de La Posmodernidad Una Historia PDF
Загружено:
Ulysses GutierrezАвторское право:
Доступные форматы
Revista Ñ, 459, Clarín, Buenos Aires, sábado 14 de julio de 2012
El fin de la posmodernidad
Marcelo Pisarro
La demolición del complejo habitacional Pruitt-Igoe marcó en 1972
el comienzo simbólico de la posmodernidad. Otro derrumbe, el de las
Torres Gemelas, conmovió en 2001 los cimientos y el espíritu de
época. Aquí se analizan los síntomas de esta ruptura.
Los escombros de las Torres Gemelas neoyorquinas todavía echaban humo
cuando ya empezaba a proclamarse que la posmodernidad había muerto. Tenía su
gracia, y no sólo porque siempre tiene su gracia escuchar los argumentos de personas
que se sienten más a gusto presenciando entierros que anunciando nacimientos. La
muerte de la posmodernidad (una categoría de periodización cultural que indica que
las sociedades capitalistas contemporáneas atraviesan una fase histórica que se
opone o se diferencia, que continúa o rechaza, que supera una fase inmediatamente
anterior, llamada moderna) se explicaba valiéndose de hipótesis, conceptos,
estéticas y presupuestos asociados al mismo lenguaje posmoderno: globalización,
simulacro, imagen, verdad, realidad, poder, espectáculo, símbolo, signo.
“Constatemos el fracaso, práctico, de las esperanzas posmodernas”, propuso en 2012
Gianni Vattimo. “Pero, ciertamente, no en el sentido de volvernos ‘realistas’ pensando
que la verdad certificada (‘¿por quién?’ nunca un realista se lo pregunta) nos salvará”.
¿De qué esperanzas hablaba?
La era del vacío de Gilles Lipovetsky se publicó en 1983 y tres décadas
después pocos parecen dispuestos a admitir con qué fruición se leyó ese libro (al
parecer nadie leyó a Lipovetsky, al igual que nadie votó a los ex presidentes caídos
en desgracia); contenía ensayos que se remontaban hasta 1979, el año en que Jean-
François Lyotard presentó La condición postmoderna, donde asumió que la condición
del saber de las sociedades capitalistas avanzadas estaba sujeta al descrédito de sus
grandes relatos unificadores; “posmoderno”, explicó Lyotard, era el escepticismo
ante los metarrelatos y sus protagonistas. De este escepticismo, escribió Lipovetsky,
había resultado un “proceso de personalización”, “una segunda revolución
individualista”. Un tipo de organización que rompía con el “orden disciplinario-
revolucionario-convencional que prevaleció hasta los años cincuenta”, ahora ajustado
a “la realización personal”, “el respeto a la singularidad subjetiva”, “valores
hedonistas, respeto por las diferencias, culto a la liberación personal, al relajamiento,
al humor y a la sinceridad, al psicologismo, a la expresión libre”.
La sociedad moderna, la sociedad de los empresarios-héroes de Joseph
Schumpeter, de la producción en masa, del ejército de cronometradores de Henry
Ford, la sociedad “conquistadora, que creía en el futuro, en la ciencia y en la técnica,
que se instituyó como ruptura con las jerarquías de sangre y la soberanía sagrada,
con las tradiciones y los particularismos en nombre de lo universal, de la razón, de
la revolución”, ya no existía. Su lugar lo ocupaban sociedades “ávidas de identidad,
de diferencia, de conservación, de tranquilidad, de realización personal inmediata”.
La nueva sociedad posmoderna de Lipovetsky era descentrada, heteróclita,
materialista, renovadora, retro, cool, psi, consumista, ecologista, sofisticada,
espontánea espectacular creativa flexible narcisista joven hedonista indiferente
relajada desenfadada humorística..., “la gente tutea, ya nadie se toma en serio, todo
es ‘diver’, proliferan los chistes que intentan evitar el paternalismo, la distancia, la
broma o la anécdota clásica de banquete”. Y entonces, en 2001, los aviones de
pasajeros fueron estrellados contra las torres del World Trade Center. Ya nadie pudo
hablar de respeto por las diferencias, relajamiento, expresión libre. Ni siquiera podía
echarse una carta en un buzón de correo por temor a convertirse em sospechoso de
propagar ántrax.
La ciudad como artefacto
Puede seguírsele el juego. Puede aceptarse la premisa ―aunque sea falsa,
aunque no lo sea, aunque poco importe en definitiva― de que la posmodernidad
murió cuando unos edificios se desplomaron en una ciudad y entonces proponer un
trayecto, contar una historia, seguir un derrotero: si terminó con un bum, también
pudo empezar con un bum. Celebrar el entierro, pero recordar el nacimiento.
Las ciudades son cosas. Los ecos teóricos retumban en Las reglas del método
sociológico, piedra fundacional de la sociología, el libro publicado por Emile Durkheim
en 1895, aunque el sonido se pierda antes de llegar a las reversiones de Marcel Mauss
o de Claude Lévi-Strauss. El tono es simétrico e inverso: los hechos sociales no deben
ser tratados como cosas, sino que las cosas son hechos sociales. Entonces, si las
ciudades son cosas, y si las cosas son hechos sociales, una definición ajustada de
“ciudad” surge al parafrasear la expresión que Pierre Bourdieu parafraseó, a su vez,
de un pasaje de Las formas elementales de la vida religiosa, el libro de 1912 de
Durkheim: “Artefacto histórico bien fundado”. Durkheim se refería a la religión;
Bourdieu, a la clase obrera. La ciudad podría definirse como un artefacto cultural bien
fundado. ¿Pero fundado por quién? ¿O para qué?
En noviembre de 1972 se publicó Las ciudades invisibles, el libro de Italo
Calvino sobre las recitaciones de Marco Polo al emperador Kublai Jan. Una década
más tarde, en una conferencia recogida como nota preliminar para ediciones
posteriores, Calvino afirmó que las ciudades son un conjunto de memorias, deseos,
símbolos, signos de un lenguaje. “Más que ningún otro lugar en la tierra —escribió el
crítico Greil Marcus a propósito de Nueva York en 2001, a propósito de dos torres y
de dos aviones—, Estados Unidos puede ser atacado a través de sus símbolos porque
está hecho de ellos”. Los símbolos se construyen con la misma minuciosidad con que
pueden destruirse, quería decir Marcus, como escribiendo una misiva al pasado, a los
burócratas que levantaban complejos habitacionales con la misma facilidad con que
los dinamitaban, que erigían símbolos que pronto debían ser destruidos para erigir
nuevos símbolos.
Meses antes de la publicación del libro de Calvino, el 15 de julio de 1972, el
complejo habitacional estatal Pruitt-Igoe de St. Louis, la segunda ciudad más grande
del Estado de Missouri, en el medio oeste estadounidense, comenzó a ser demolido
por considerárselo un lugar inhabitable para las personas de escasos recursos que
allí residían. Negros, todos ellos. La demolición, que se completó en los siguientes
cuatro años, fue interpretada como una alegoría exculpatoria del autoritarismo
arquitectónico moderno, como una rápida corrección de los signos del lenguaje
urbano. El hombre camina entre signos, escribió Calvino, pero sólo repara en ellos
cuando los reconoce como signos de otra cosa: un cartel con un sacamuelas señala
la casa de un dentista, un jarro indica una taberna, una balanza al herborista.
Si los edificios son signos de otra cosa, si la forma y el lugar que ocupan en la
ciudad están indicando una función, ¿signo de qué era el Pruitt-Igoe? ¿Qué quería
decir que lo echaran abajo? ¿O que alguien celebrara el acontecimiento?
Fue diseñado en 1951 por el arquitecto estadounidense Minoru Yamasaki,
quien años más tarde proyectaría las torres del World Trade Center. A la historia le
gustan esas ironías, esos guiños. El Pruitt-Igoe empezó a ocuparse en 1954 y se
inauguró en 1956. Se trataba de un armatoste monstruoso, 33 edificios idénticos de
11 plantas cada uno, un total de 2.762 departamentos, se dice que inspirado en las
máquinas para la vida del arquitecto suizo Le Corbusier. Se lo presentó como a un
heraldo de las innovaciones arquitectónicas modernas, un prodigio de la planificación
urbana propuesta para las clases medias arruinadas por la guerra. Al igual que la
mayor parte de las viviendas públicas estadounidenses de posguerra, sus habitantes
deseados eran desdichados que valía la pena ayudar: blancos y, aunque mal pagos,
insertos en el mercado laboral. No funcionó. En pocos años el complejo se convirtió
en un espacio socialmente estigmatizado, ocupado por negros, por desdichados que
no valía la pena salvar.
Desde entonces, el Pruitt-Igoe se estudia como paradigma de todo aquello
que en planificación urbana está fatalmente equivocado. Pero además, como una
prueba meticulosamente escenificada de que un gueto —en el caso de las ciudades
estadounidenses, el gueto negro— no es sólo una acumulación de familias pobres en
un espacio sometido por condiciones sociales indeseables, sino un instrumento
institucional de dominio tejido a través del estigma, la coacción, el confinamiento
espacial y el enclaustramiento organizativo, con el propósito de conciliar dos
objetivos contrapuestos en el uso del espacio urbano: extracción económica y
ostracismo social, como muchas veces insistió Loïc Wacquant.
En el Pruitt-Igoe podía pensarse al leer La torre, la novela de 1973 de Richard
Martin Stern: “Una ciudad muerta dentro de otra ciudad, un monumento al ingenio,
la vanidad, la inteligencia y la dudosa sensatez del hombre; una Gran Pirámide, un
Stonehenge, o un Angkor Vat, una curiosidad, un anacronismo”. La curiosidad
aguantó sólo diecisiete años y le llevó aún menos pasar de monumento a
anacronismo. Lo tiraron abajo ante flashes fotográficos y aplausos. El arquitecto e
historiador Charles Jencks escribió: “La Arquitectura Moderna murió en St. Louis,
Missouri, el 15 de julio de 1972 a las 3.32 de la tarde (más o menos), cuando varios
bloques del infame proyecto Pruitt-Igoe se les dio el tiro de gracia con dinamita.
Previamente habían sido objeto de vandalismo, mutilación y defecación por parte de
sus habitantes negros, y aunque se reinvirtieron millones de dólares para intentar
mantenerlos con vida (reparando ascensores, ventanas y repintando) se puso fin a
su miseria. Bum, bum, bum”. Para entonces el símbolo ya tenía bien ganado un relato
legítimo, una narración que podía pasar por cierta.
Arquitectura y símbolos
Los problemas habían aparecido desde el principio. Para mantenerse en
presupuesto se improvisaron toda clase de recortes arbitrarios; el tamaño de los
departamentos se redujo al máximo y conceptos lecorbusianos como “celdas” o
“máquinas para la vida” dejaron de ser meras metáforas; las cerraduras y bisagras
de las puertas se estropearon antes de usarse; los cristales se quebraron; un
ascensor se averió el día de la inauguración. No pasó mucho tiempo antes de que las
cañerías se desbarataran, los elevadores dejaran de funcionar, una tubería de gas
explotara; se acumulaban vidrios rotos, escombros, basura y alimañas viviendo en
esa basura. Las luces desaparecieron, los pasillos olían a orina, los grafitis
sustituyeron el color gris oficial de las paredes y en los estacionamientos se
amontonaban automóviles a medio desarmar.
Hacia fines de la década de 1960 vivían en el complejo unos 10.000 negros,
dos tercios de ellos menores de edad; la mayoría de los adultos estaban desocupados
y dependían de algún tipo de ayuda estatal. En 1969 los residentes dejaron de pagar
alquiler; en 1970 el 65% del complejo estaba desierto. El ayuntamiento de la ciudad
dejó de mantenerlo y hacia 1972 sólo quedaba demolerlo. Eliminar el símbolo y hacer
de la demolición misma otro símbolo.
La posmodernidad se ganó así su fecha de nacimiento y todos corrieron a
confeccionar su carta astral: 15 horas y 32 minutos del 15 de julio de 1972. En los
años sucesivos personas de diversos campos, azuzadas por Jencks, insistieron en
que ese acto representaba el final simbólico de la modernidad, el final de un
paradigma de autoritarismo arquitectónico, de onanismo lecorbusiano, de
construcción de máquinas para la vida. También vieron en la demolición una gran
obra de arte de su tiempo, y no sólo porque la secuencia aparecería en Koyaanisqatsi,
la película experimental de 1982 dirigida por Godfrey Reggio y musicalizada por
Phillip Glass, sino porque esas imágenes parecían una versión acordada, un ensayo
general y una premonición de las imágenes de los aviones comerciales estrellándose,
tres décadas más tarde, contra las torres del Word Trade Center. “La mayor obra de
arte jamás creada”, dijo cinco días después del ataque terrorista el compositor
alemán Karlheinz Stockhausen.
Podría tratarse de otra coincidencia, pero las coincidencias pueden revelar
curiosas afinidades. En 1972, aquel mismo año en que apareció el libro de Calvino
sobre las ciudades como sitios de intercambio de signos y en que el Pruitt-Igoe fue
demolido, se publicó Aprendiendo de Las Vegas. El simbolismo olvidado de la forma
arquitectónica, escrito por los arquitectos Robert Venturi, Denise Scott-Brown y
Steven Izenour, uno de los libros de arquitectura paradigmáticos del último cuarto
del siglo XX, siempre asociado, aunque sus autores se desentendieran, a la mirada
posmoderna sobre el espacio social. La hipótesis era que los arquitectos podían
aprender mucho más de los paisajes populares, de las zonas suburbanas y
comerciales, que de los ideales abstractos y doctrinarios del alto modernismo.
Escribieron: “En general, el mundo no puede esperar del arquitecto que le construya
su utopía, y las preocupaciones principales del arquitecto han de referirse, no a lo
que debe ser, sino a lo que es, y a los medios para contribuir a mejorarlo hoy. Desde
luego, el movimiento moderno no estaba dispuesto a aceptar tan humilde papel; sin
embargo, es un papel artísticamente mucho más prometedor”.
Los arquitectos con aspiraciones revolucionarias no debían proponer arrasar
París y construirlo de nuevo, como había propuesto Le Corbusier (aparentemente
hizo la misma propuesta en cada ciudad que visitó); debían aprender del paisaje,
adaptarse: mirar al entorno —como dicen los antropólogos— desde el punto de vista
del nativo. Los arquitectos modernos habían rechazado los ornamentos sobre los
edificios; proclamaron, como F. T. Marinetti en 1914, que “la nueva belleza del
cemento y del hierro se profana con la aplicación de carnavalescas incrustaciones
decorativas”. Entonces construyeron edificios que eran ornamentos, cuya misma
forma debía mostrar su función y el lugar que ocupaban en la ciudad. En vez de
decorar construcciones, se construyeron decoraciones para que las personas vivieran
en ellas; decoraciones que convertidas en conceptos —nacionales, modernos,
racionales— comenzaron a dejar sin aire a las personas que los habitaban.
Las torres de vidrio, los bloques de concreto y las planchas de acero fundaron
ciudades para el Hombre con mayúsculas, el hombre como proyecto histórico y social,
pero no para las personas. Los resultados de la excesiva preocupación en el diseño
total y en el buen gusto —podía leerse en Aprendiendo de Las Vegas— fueron
mortecinos. A diferencia de lo que habían conjeturado los arquitectos modernos, las
personas no querían vivir en celdas, ni en el Pruitt-Igoe, ni en máquinas que
encarnaran su proyecto histórico y social; las personas querían vivir en Disneylandia.
La idea modernista en arquitectura y urbanismo se apoyaba en la planificación
y en el desarrollo de proyectos monumentales, tecnológicamente racionales y de
alcance metropolitano. Buscaban el dominio absoluto de la ciudad: la ciudad era un
hecho social total, un artefacto cultural bien fundado, un conjunto de fenómenos
caóticos que debían ser ordenados. “El ciclo de las funciones cotidianas, habitar,
trabajar y recrearse (recuperación), será regulado por el urbanismo dentro de la más
estricta economía de tiempo”. Era uno de los “puntos doctrinales” de La carta de
Atenas, proclamada por el CIAM en 1933, manifiesto que estableció el canon
arquitectónico de las siguientes tres décadas. “La ciudad, definida en lo sucesivo
como una unidad funcional, deberá crecer armoniosamente en cada una de sus
partes, disponiendo de los espacios y de las vinculaciones en los que podrán
inscribirse, equilibradamente, las etapas de su desarrollo”. La forma arquitectónica
tenía su correspondencia en un proceso lógico-racional; la forma debía someterse al
programa y a la estructura.
Forma y función, belleza y utilidad, arte y tecnología. Había allí un trayecto
rectilíneo que conducía al Pruitt-Igoe, y luego, a una pila de escombros, y después,
a las Torres Gemelas, y por fin, a otra pila de escombros; un trayecto que se iniciaba
el 15 de julio de 1972 a las 15.32 y acababa el 11 de septiembre de 2001 a las 8.46
horas. Es sólo una narración, un relato fundado en coincidencias atractivas sin
ninguna verdad certificada. Pero es también una buena historia, la clase de historias
que pueden pasar por ciertas.
Marcelo Pisarro, “El fin de la posmodernidad”, Revista Ñ, 459, Clarín, Buenos Aires, sábado 14
de julio de 2012, p. 6-9.
Вам также может понравиться
- Alimentacion y Clasificacion SocialДокумент21 страницаAlimentacion y Clasificacion SocialUlysses GutierrezОценок пока нет
- El Desarrollo Urbano y Su Impacto MA PortalДокумент13 страницEl Desarrollo Urbano y Su Impacto MA PortalUlysses GutierrezОценок пока нет
- ¡Tacos, Joven!Документ39 страниц¡Tacos, Joven!Enrique Agüero MaderoОценок пока нет
- Estudios Sociales 0188-4557: Issn: Estudiosociales@ciad - MXДокумент34 страницыEstudios Sociales 0188-4557: Issn: Estudiosociales@ciad - MXJuan Carlos MarrufoОценок пока нет
- Los Ranchos y Las Haciendas de TlalnepantlaДокумент12 страницLos Ranchos y Las Haciendas de TlalnepantlaUlysses GutierrezОценок пока нет
- La Felicidad No Es Un Estado Al Que ApuntoДокумент12 страницLa Felicidad No Es Un Estado Al Que ApuntoUlysses GutierrezОценок пока нет
- La Enajenación e FrommДокумент6 страницLa Enajenación e FrommUlysses GutierrezОценок пока нет
- La pornoilusión, la obligación de gozar que nos impide disfrutar la vidaДокумент3 страницыLa pornoilusión, la obligación de gozar que nos impide disfrutar la vidaUlysses GutierrezОценок пока нет
- El Amor No Es Una Receta para Una Vida TranquilaДокумент9 страницEl Amor No Es Una Receta para Una Vida TranquilaUlysses GutierrezОценок пока нет
- La Enajenación e FrommДокумент6 страницLa Enajenación e FrommUlysses GutierrezОценок пока нет
- La dependencia y el horror en MidsommarДокумент4 страницыLa dependencia y el horror en MidsommarUlysses GutierrezОценок пока нет
- El Trabajo y Las Ordenanzas en La Nueva EspanaДокумент10 страницEl Trabajo y Las Ordenanzas en La Nueva EspanaUlysses Gutierrez100% (1)
- El Amor No Es Una Receta para Una Vida TranquilaДокумент9 страницEl Amor No Es Una Receta para Una Vida TranquilaUlysses GutierrezОценок пока нет
- La pornoilusión, la obligación de gozar que nos impide disfrutar la vidaДокумент3 страницыLa pornoilusión, la obligación de gozar que nos impide disfrutar la vidaUlysses GutierrezОценок пока нет
- El Amor No Es Una Receta para Una Vida TranquilaДокумент9 страницEl Amor No Es Una Receta para Una Vida TranquilaUlysses GutierrezОценок пока нет
- Herencia Familia y Migracion en El Campo MexicanoДокумент15 страницHerencia Familia y Migracion en El Campo MexicanoUlysses GutierrezОценок пока нет
- Itzcóatl y Los Instrumentos de Su PoderДокумент33 страницыItzcóatl y Los Instrumentos de Su PoderErick RöttenОценок пока нет
- Registro pictográfico de tributos prehispánicosДокумент3 страницыRegistro pictográfico de tributos prehispánicosUlysses GutierrezОценок пока нет
- Alfredo Lopez Austin - Los Mexicas en Tula y Tula en México-TenochtitlanДокумент51 страницаAlfredo Lopez Austin - Los Mexicas en Tula y Tula en México-TenochtitlanVaast MacínОценок пока нет
- Los Mexicas AztecasДокумент20 страницLos Mexicas AztecasBul OrtizОценок пока нет
- El Potlatch - SanchezДокумент30 страницEl Potlatch - SanchezRicardo LöwenherzОценок пока нет
- Recuperacion-Mexica Del Pasado TeotihuacanoДокумент76 страницRecuperacion-Mexica Del Pasado TeotihuacanoUlysses GutierrezОценок пока нет
- Modalidades de Tenecia de La Tierra en La NE S XVI XVII - DesbloqueadoДокумент12 страницModalidades de Tenecia de La Tierra en La NE S XVI XVII - DesbloqueadoUlysses GutierrezОценок пока нет
- Sietema de Cargo de Mayordomia Urbana PortalДокумент18 страницSietema de Cargo de Mayordomia Urbana PortalUlysses GutierrezОценок пока нет
- Cultura y Celebracion en Xico - DesbloqueadoДокумент21 страницаCultura y Celebracion en Xico - DesbloqueadoUlysses GutierrezОценок пока нет
- Lefebvre, Henri. La Producción Del EspacioДокумент10 страницLefebvre, Henri. La Producción Del EspacioRafael Claver100% (1)
- Aztecas PedagogiaДокумент12 страницAztecas PedagogiaUlysses GutierrezОценок пока нет
- La crisis de la masculinidad tradicional y el surgimiento del nuevo hombreДокумент7 страницLa crisis de la masculinidad tradicional y el surgimiento del nuevo hombreUlysses GutierrezОценок пока нет
- El Arte Después Del Fin Del ArteДокумент7 страницEl Arte Después Del Fin Del ArteteylorОценок пока нет
- Mosquera, Modernidad y Africanía, Wifredo Lam en Su IslaДокумент17 страницMosquera, Modernidad y Africanía, Wifredo Lam en Su IslaRoberta PlantОценок пока нет
- PosmodernidadДокумент5 страницPosmodernidadAnahi MarmolОценок пока нет
- El Ciudadano y La Noción de Lo PúblicoДокумент7 страницEl Ciudadano y La Noción de Lo PúblicoGardy Augusto Bolivar espinozaОценок пока нет
- El Pensamiento DébilДокумент10 страницEl Pensamiento DébilXisco62Оценок пока нет
- Arte Del Siglo XX - Módulo 6 - La Posmodernidad en Arte PDFДокумент308 страницArte Del Siglo XX - Módulo 6 - La Posmodernidad en Arte PDFdcgue100% (1)
- Posmodernismo - Esther Diaz IV LA POSÉTICAДокумент21 страницаPosmodernismo - Esther Diaz IV LA POSÉTICAMarianela CotignolaОценок пока нет
- Wilmer Villa & Ernell Villa PDFДокумент13 страницWilmer Villa & Ernell Villa PDFLiliana RiascosОценок пока нет
- Tema 1 ResumДокумент11 страницTema 1 ResumRaul Jorge AlmiñanaОценок пока нет
- Escuela de FrankfurtДокумент2 страницыEscuela de Frankfurtpaugon_9Оценок пока нет
- Entrevista A Lucien KrollДокумент10 страницEntrevista A Lucien KrollclОценок пока нет
- Tyler Stephen - La Etnografía Posmoderna - de Documento de Lo Oculto A Documento Oculto en Carlos ReynosoДокумент15 страницTyler Stephen - La Etnografía Posmoderna - de Documento de Lo Oculto A Documento Oculto en Carlos Reynosohaguen4236100% (1)
- Citro - La Performance Como Arte y Como Campo AcadémicoДокумент7 страницCitro - La Performance Como Arte y Como Campo AcadémicoCecilia SindonaОценок пока нет
- Reflexión Sobre El Sistema Educativo VenezolanoДокумент10 страницReflexión Sobre El Sistema Educativo VenezolanoRafael Flores100% (1)
- Lyotard y La Perspectiva PosmodernaДокумент7 страницLyotard y La Perspectiva PosmodernaMariana Molina AvalosОценок пока нет
- SOCIOLOGÍAДокумент11 страницSOCIOLOGÍACarla Lodos HernándezОценок пока нет
- Prologo de Borges Sobre El Facundo de SarmientoДокумент5 страницPrologo de Borges Sobre El Facundo de SarmientoEzequielОценок пока нет
- Posmodernismo LatinoamericanoДокумент16 страницPosmodernismo LatinoamericanoDiegoEnriquezОценок пока нет
- Caravana de La - ModernidadДокумент12 страницCaravana de La - ModernidadgonzalezgeraldinoОценок пока нет
- Funcionalismo y ComunicacionДокумент12 страницFuncionalismo y ComunicacionAlejandro B. Alvarez0% (1)
- SdafdfasДокумент11 страницSdafdfasafeddfasfdfaОценок пока нет
- Identidad CulturalДокумент18 страницIdentidad CulturalJorge Antonio Jinette VanegaОценок пока нет
- La Práctica Interdisciplinaria en La Conciliación Por Patricia Romero SánchezДокумент6 страницLa Práctica Interdisciplinaria en La Conciliación Por Patricia Romero SánchezCREARC100% (1)
- Critica Texto "La Linea Dura".Документ4 страницыCritica Texto "La Linea Dura".José Stalin Santos CastilloОценок пока нет
- Sociologia RelacionalДокумент3 страницыSociologia RelacionalAngie RodríguezОценок пока нет
- Educacion Adventista 32 2011Документ32 страницыEducacion Adventista 32 2011José Daniel Aguilar Espinosa100% (1)
- Ed CofiecДокумент190 страницEd CofiecBrian Daniel100% (1)
- Randall - 2013 - TRADUCCIÓN de Aging, Irony and WisdomДокумент21 страницаRandall - 2013 - TRADUCCIÓN de Aging, Irony and WisdomapizarropОценок пока нет
- Frontera TapiaДокумент10 страницFrontera TapiaElena NuñezОценок пока нет
- Los Movimientos Culturales Como Vehículo de Cambio : Heller, AgnesДокумент15 страницLos Movimientos Culturales Como Vehículo de Cambio : Heller, Agnesvirginia_rialОценок пока нет