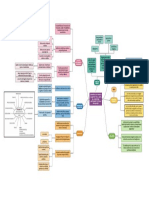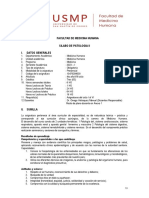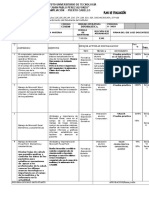Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Los dos ancianos y el tesoro escondido
Загружено:
Dx RevueltasИсходное описание:
Оригинальное название
Авторское право
Доступные форматы
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
Доступные форматы
Los dos ancianos y el tesoro escondido
Загружено:
Dx RevueltasАвторское право:
Доступные форматы
Los dos viejos
Vivían en la misma aldea dos ancianos. Uno era honrado y dulce; el otro, de avinagrada voz y ojos astutos, era
envidioso y avaro. Como las dos casas estaban frente a frente, el envidioso se pasaba el día observando a su vecino.
Se enojaba cuando advertía que las hortalizas del buen viejo estaban más lozanas que las suyas, o si llegaban a su
casa más gorriones.
El aldeano de buen corazón tenía un perro al que quería mucho. Cierto día observó que escarbaba en un rincón del
huerto y no cesaba de ladrar.
– ¿Qué te pasa? –le preguntó el viejo.
Y el fiel animal, sin dejar de escarbar, siguió ladrando y dando aullidos. Al fin, el buen anciano cogió un azadón y
comenzó a cavar. Al poco rato su herramienta chocó con algo duro: era un antiguo cofre, cubierto de moho. Lo abrió, y
en su interior encontró un maravilloso tesoro.
El vecino envidioso había visto todo. “¿Por qué –se decía– siempre le saldrán bien las cosas a ese vejete?” Por la
tarde, dominando su rabia, se presentó con el agraciado.
–Amigo, no soy fisgón, bien lo sabes, pero los aullidos de tu perro eran tan insistentes que quise ver si pasa algo. ¿Me
prestas a tu perro unos días?
El buen viejo estuvo de acuerdo, y el envidioso se llevó el perro.
A los pocos días lo vio escarbar junto al tronco de un árbol, y creyó que había encontrado otro tesoro. Al fin iba a ser
rico y poderoso. Corrió en busca de un azadón. Al regresar vio que el can seguía aún escarbando.
Se puso a cavar ansiosamente, pero no encontraba nada. Luego de descansar un rato, volvió a la tarea. De pronto, el
azadón golpeó con algo. ¡Al fin! Dejó la herramienta y escarbó ávidamente con las manos. ¿Sería su cofre? Entre la
tierra aparecieron sólo trozos de madera carcomida, piedras rotas, trapos sucios. El viejo volvió a cavar con el azadón,
pues las manos le sangraban. Pasó más de una hora y abrió, al fin, un hoyo muy profundo, pero no halló más que
escombros.
Soltó la herramienta y se sentó en el suelo. Lo inundaba el sudor y le dolía la espalda. Entretanto, el perro, que se
había sentado, no lejos del hoyo, miraba al viejo con ojos de burla pues sabía que no había ningún tesoro.
María Manent (adaptación), “Los dos viejos” en Cuentos del Japón. México, SEP-Celistia, 2005.
Dama Dulce
Érase una vez una anciana llamada Dama Dulce que se pasaba los días trayendo niños al mundo y cuidándolos. Una
nevada noche de invierno recibió la visita de un desconocido: un jinete vestido de negro le suplicó que fuera a cuidar
de su hijo, pues la madre estaba enferma.
Dama Dulce estaba acostumbrada a esa clase de peticiones. Metió algunos de sus efectos personales en una maleta
y subió al caballo detrás del jinete. La noche era tan oscura y el caballo tan veloz que Dama Dulce no tenía la menor
idea de hacia dónde se dirigía.
Al rato llegaron a la casa del desconocido, una cabaña remota bastante acogedora, amueblada con sencillez. Un
fuego ardía en la chimenea, de una de las vigas del techo colgaba una lámpara de aceite, y la mujer del desconocido
estaba sentada en la cama meciendo a su bebé. Sus otros hijos se habían sentado en diferentes partes de la
habitación y leían o jugaban tranquilamente.
La mujer enferma entregó el bebé a Dama Dulce, junto con una pequeña jarra de plata que contenía un ungüento con
olor a almendras. “Si el niño se despierta, suavízale los párpados con esto”, le dijo.
Dama Dulce se instaló en la cabaña, y mientras mecía al niño, ayudaba a la madre en las tareas de la casa. Cuando el
bebé se despertó, Dama Dulce le untó ambos párpados con una pequeña cantidad de ungüento.
En todos los años que llevaba cuidando niños Dama Dulce no había oído hablar de esta práctica. Los ojos del bebé
estaban sanos, y no entendía por qué la madre insistía en que se le untaran los párpados.
Su curiosidad, sin embargo, se vio satisfecha. Un día, cuando nadie la veía, introdujo un dedo en la jarra y se untó un
poco de aquel ungüento en el párpado del ojo derecho.
En cuanto lo hizo, la cabaña y sus habitantes se transformaron; era como si los muebles fueran de oro y el fuego de la
chimenea ardiera en llamaradas de color azul; el bebé ya no era un querubín de rostro colorado: las orejas eran
puntiagudas, los ojos verdes, y los dientes afilados; en la cabeza, en vez de cabello fino y suave, tenía ciempiés.
El desconocido que la había llevado a la casa se había encogido a la mitad de su estatura, y sus manos parecían
garras. La madre también se había transformado, la cama en la que yacía estaba hecha de hierba y los niños, a su
alrededor, tenían pezuñas en lugar de pies.
Si Dama Dulce cerraba el ojo derecho todo parecía normal, pero en cuánto lo abría volvían las espantosas
apariciones. La aterrorizada mujer supo que para conservar la cordura, y quizás incluso la vida, debía salir de
inmediato. Soltó aquello que sostenía, y se adentró en la noche.
Dama Dulce no volvió jamás a abrir el ojo derecho; lo selló con la cera de una vela y lo mantuvo cerrado, como la tapa
de una tumba.
Brian Patten, El gigante de la historia. México, SEP–Océano, 2004.
Вам также может понравиться
- LA Corteza InsularДокумент17 страницLA Corteza InsularCynthia Torres-GonzálezОценок пока нет
- Sungazing o Contemplación Del SolДокумент12 страницSungazing o Contemplación Del SolSantiago Christos H D HОценок пока нет
- Poder Mental Extrasensorial PME3Документ57 страницPoder Mental Extrasensorial PME3Cheley La del PulpoОценок пока нет
- Anclaje y Reencuadre. Junio 2010Документ25 страницAnclaje y Reencuadre. Junio 2010George TabordaОценок пока нет
- Hipnosis Fobias PDFДокумент15 страницHipnosis Fobias PDFRafael CalpenaОценок пока нет
- Ordenacion de Prestaciones FIBROMIALGIA, Ministerio de SanidadДокумент49 страницOrdenacion de Prestaciones FIBROMIALGIA, Ministerio de SanidadAsociaciónCoruñesa DefmySfc Acofifa100% (2)
- Los 9 Pasos para La DuplicaciónДокумент10 страницLos 9 Pasos para La DuplicaciónYoel Llanos100% (1)
- Ensayo: El Lapidario de Alfonso XДокумент4 страницыEnsayo: El Lapidario de Alfonso XJesús Pérez EsquivelОценок пока нет
- Resumen de Modelo de Terapia BreveДокумент3 страницыResumen de Modelo de Terapia BrevebealmaarОценок пока нет
- Disfunción Sexual T.IДокумент11 страницDisfunción Sexual T.ICamila BadilloОценок пока нет
- Hacia una psicobiología del inconscienteДокумент17 страницHacia una psicobiología del inconscientePatricio Arias BОценок пока нет
- InmunoterapiaДокумент9 страницInmunoterapiaLiliana Ríos DíazОценок пока нет
- Meditacion para Centrar La MenteДокумент2 страницыMeditacion para Centrar La MenteLeonardo PaciaroniОценок пока нет
- La Guerra Invisible - Manuel FreytasДокумент15 страницLa Guerra Invisible - Manuel FreytasVictoriaGiladОценок пока нет
- 40 Lecciones de Medicina Natural Dr. E. Alfonso VДокумент137 страниц40 Lecciones de Medicina Natural Dr. E. Alfonso VDr. Pablo Elias Gómez Posse100% (1)
- Magnetoterapia en puntos de acupunturaДокумент47 страницMagnetoterapia en puntos de acupunturaCentro Holístico Nonantzin TerapiasОценок пока нет
- Razones para CreerДокумент38 страницRazones para CreerSantiago Canchola OОценок пока нет
- Desintoxicacion Natural OrganicaДокумент20 страницDesintoxicacion Natural OrganicaChayito De Los RiosОценок пока нет
- AsertividadДокумент6 страницAsertividadMoises CampoОценок пока нет
- Emociones y GenesДокумент7 страницEmociones y GenesMarlen Fernandez GiletaОценок пока нет
- 11 Consejos para Cuidar El Sistema InmunológicoДокумент2 страницы11 Consejos para Cuidar El Sistema InmunológicoDARWINSOLОценок пока нет
- Bio ReconexionДокумент2 страницыBio ReconexionLily Trigo AguileraОценок пока нет
- Curso de Coaching Espiritual Clase 1Документ19 страницCurso de Coaching Espiritual Clase 1AmritanandaSwamiОценок пока нет
- Terapias Complementarias Sin MediciónДокумент5 страницTerapias Complementarias Sin MediciónAlonso Purilla De la CruzОценок пока нет
- El Zodíaco HindúДокумент5 страницEl Zodíaco HindúLa Ciencia de la Naturaleza100% (1)
- Terapia Cognitiva Conciencia Plena: Pasado, Presente, FuturoДокумент13 страницTerapia Cognitiva Conciencia Plena: Pasado, Presente, FuturowendymoreiraОценок пока нет
- en Esdaile e Hipnótico de Anestesia - de Los Escritos de James Braid - La Universidad Del Reino Unido de Hipnosis y La Hipnoterapia - Hipnoterapia Cursos de FormaciónДокумент9 страницen Esdaile e Hipnótico de Anestesia - de Los Escritos de James Braid - La Universidad Del Reino Unido de Hipnosis y La Hipnoterapia - Hipnoterapia Cursos de FormaciónGermán Lopez100% (1)
- Eterna JuventudДокумент20 страницEterna JuventudEva Pe BaОценок пока нет
- Sanacion Por Instruccion PDFДокумент12 страницSanacion Por Instruccion PDFnatyemely92Оценок пока нет
- Manual Interpretacion de Sueños Visiones y PresentimientosДокумент15 страницManual Interpretacion de Sueños Visiones y Presentimientoshierofante44Оценок пока нет
- Eficacia de La Hipnosis en La Psicologia Del DeporteДокумент22 страницыEficacia de La Hipnosis en La Psicologia Del DeporteDallaKÁlvarezОценок пока нет
- La Gran InvocaciónДокумент5 страницLa Gran InvocaciónGabriel GerardiОценок пока нет
- La Carta Que Te Hará Ver La Vida de Otra ManeraДокумент6 страницLa Carta Que Te Hará Ver La Vida de Otra ManeraMARIA HERRERO LOPEZОценок пока нет
- Guia de Regresion A Vidas PasadaДокумент7 страницGuia de Regresion A Vidas PasadaShai CuellarОценок пока нет
- Los yoes destructivos expuestosДокумент314 страницLos yoes destructivos expuestosReudy PazОценок пока нет
- SintergéticaДокумент3 страницыSintergéticaJoaquin rodriguezОценок пока нет
- Anatomia Ok OkДокумент50 страницAnatomia Ok OkMilber Emiliano Oroche GutierrezОценок пока нет
- Amstron Carpeta Pedagogica Comunicacion 5toДокумент23 страницыAmstron Carpeta Pedagogica Comunicacion 5toAnonymous vmuFYr31Оценок пока нет
- Blavatsky, H.PДокумент70 страницBlavatsky, H.Papi-3696445100% (1)
- Resumen T4 - BontragerДокумент8 страницResumen T4 - BontragerLeo MendozaОценок пока нет
- GDL Guia para Facilitador Unidad Autoestima PDFДокумент56 страницGDL Guia para Facilitador Unidad Autoestima PDFAraceli Sandoval CoronaОценок пока нет
- Meridiano Principal de La Vejiga y RiñonДокумент55 страницMeridiano Principal de La Vejiga y RiñonHernan Ledesma100% (2)
- Curso Dia 7 BiorelajacionДокумент59 страницCurso Dia 7 BiorelajacionSteven RojasОценок пока нет
- Las Facultades Perceptivas Nos Hacen Capaces de Captar La Información y La EnergíaДокумент4 страницыLas Facultades Perceptivas Nos Hacen Capaces de Captar La Información y La EnergíabutaquitОценок пока нет
- Erótica ÁrabeДокумент15 страницErótica ÁrabeVirgilio E. Valiente L.Оценок пока нет
- Efectos de La Meditación en El CerebroДокумент4 страницыEfectos de La Meditación en El CerebroMaria Claudia MoncadaОценок пока нет
- Liberacion de DemoniosДокумент12 страницLiberacion de Demonioskedusha6144Оценок пока нет
- Elimina La Grasa Abdominal Con Agua de BerenjenaДокумент3 страницыElimina La Grasa Abdominal Con Agua de BerenjenaLeonorHernandezОценок пока нет
- Nuevos Criterios DX Fibromialgia Revision 2016Документ11 страницNuevos Criterios DX Fibromialgia Revision 2016Rodrigo BenitezОценок пока нет
- Revista Iliaster 34Документ56 страницRevista Iliaster 34sendaazf2043Оценок пока нет
- Epigenética en Obesidad y Diabetes Tipo 2 - Papel de La Nutrición, Limitaciones y Futuras AplicacionesДокумент1 страницаEpigenética en Obesidad y Diabetes Tipo 2 - Papel de La Nutrición, Limitaciones y Futuras AplicacionesTANIA CECILIA VASQUEZ ROMEROОценок пока нет
- El Exito Mas Grande Del MundoДокумент5 страницEl Exito Mas Grande Del MundoMayrim MartinezОценок пока нет
- El Libro de Los Mapas MentalesДокумент39 страницEl Libro de Los Mapas MentalesLeiva Miguel AngelОценок пока нет
- Luke Willis Metodo Win HofДокумент2 страницыLuke Willis Metodo Win HofJulio OttonelloОценок пока нет
- Brochure Retiro - CompressedДокумент11 страницBrochure Retiro - CompressedLina MurciaОценок пока нет
- Hipnosis Clínica Reparadora, Armando ScharovskyДокумент7 страницHipnosis Clínica Reparadora, Armando ScharovskyEdgar NARVAEZ OSPINOОценок пока нет
- Fichas Palem Con ColoresДокумент115 страницFichas Palem Con ColoresSonia Jaramillo100% (1)
- PALE Guía de Evaluación Segundo GradoДокумент45 страницPALE Guía de Evaluación Segundo GradoMary PadillaОценок пока нет
- Benito Juárez Es Una de Las Principales Figuras en La Historia de MéxicoДокумент3 страницыBenito Juárez Es Una de Las Principales Figuras en La Historia de MéxicoNormaBermudezОценок пока нет
- CONSTANCIAДокумент2 страницыCONSTANCIADx RevueltasОценок пока нет
- Pale Directorio de FichasДокумент7 страницPale Directorio de FichasTere SaldivarОценок пока нет
- Valor Confianza Cuento Chiras PelasДокумент2 страницыValor Confianza Cuento Chiras PelasFlor Flores0% (1)
- SEC - Examen 3º Primer Período.2014-2015Документ2 страницыSEC - Examen 3º Primer Período.2014-2015Dx RevueltasОценок пока нет
- Pale Guia de Evaluacion Primer GradoДокумент51 страницаPale Guia de Evaluacion Primer GradoCesar Angel Hernandez100% (2)
- Fichas Palem PDFДокумент266 страницFichas Palem PDFDeiby Dzib PucОценок пока нет
- Volante CnteДокумент1 страницаVolante CnteDx RevueltasОценок пока нет
- Reforma Educativa 2012-2018Документ1 страницаReforma Educativa 2012-2018Dx RevueltasОценок пока нет
- AVANCE 5° Grado 2013-2014Документ12 страницAVANCE 5° Grado 2013-2014Dx RevueltasОценок пока нет
- Examen Diagnóstico Escuela SecundariaДокумент3 страницыExamen Diagnóstico Escuela SecundariaDx RevueltasОценок пока нет
- Estrategias Didàcticas - SepДокумент12 страницEstrategias Didàcticas - SepDx RevueltasОценок пока нет
- El 68 en MéxicoДокумент47 страницEl 68 en MéxicoDx RevueltasОценок пока нет
- CasorayuelaДокумент117 страницCasorayuelaDx RevueltasОценок пока нет
- Benito Juárez Es Una de Las Principales Figuras en La Historia de MéxicoДокумент3 страницыBenito Juárez Es Una de Las Principales Figuras en La Historia de MéxicoNormaBermudezОценок пока нет
- Telesecundaria PlaneacionДокумент194 страницыTelesecundaria PlaneacionJesus Antonio Piedrahita MoralesОценок пока нет
- SEC - Boleta Del TutorДокумент1 страницаSEC - Boleta Del TutorDx RevueltasОценок пока нет
- Estilos de AprendizajeДокумент2 страницыEstilos de AprendizajeDx RevueltasОценок пока нет
- 21 Días para SanaciónДокумент1 страница21 Días para SanaciónDx RevueltasОценок пока нет
- Examen de Preguntas Abiertas Orientaciones para Su ElaboraДокумент88 страницExamen de Preguntas Abiertas Orientaciones para Su ElaboraDragonAzteca70% (20)
- 1.neoliberalismo en México CronologíaДокумент5 страниц1.neoliberalismo en México CronologíaDx RevueltasОценок пока нет
- Sec - Fco.zarco - Secuencia Didáctica 2014-2015Документ2 страницыSec - Fco.zarco - Secuencia Didáctica 2014-2015Dx RevueltasОценок пока нет
- 5 Plantas Aliadas para Repeler MosquitosДокумент3 страницы5 Plantas Aliadas para Repeler MosquitosDx RevueltasОценок пока нет
- Que Reforma Los Artículos 3o PAN-PRD-PRI-MCДокумент29 страницQue Reforma Los Artículos 3o PAN-PRD-PRI-MCDx RevueltasОценок пока нет
- Valor Confianza Cuento Chiras PelasДокумент2 страницыValor Confianza Cuento Chiras PelasFlor Flores0% (1)
- Examen de Preguntas Abiertas Orientaciones para Su ElaboraДокумент88 страницExamen de Preguntas Abiertas Orientaciones para Su ElaboraDragonAzteca70% (20)
- Breve Manual para Secuencias Didacticas PDFДокумент11 страницBreve Manual para Secuencias Didacticas PDFElvys EmersonОценок пока нет
- Introducción a las Relaciones HumanasДокумент5 страницIntroducción a las Relaciones HumanasJesus GutierrezОценок пока нет
- Mapa Conceptual, 5 Consejos para Dejar de Postergar - Viviana MejiaДокумент1 страницаMapa Conceptual, 5 Consejos para Dejar de Postergar - Viviana MejiaVIVIANAОценок пока нет
- Tesina LechuzasДокумент62 страницыTesina LechuzasJoaqui PonzinibbioОценок пока нет
- Spsu-868 Ejercicio U015Документ4 страницыSpsu-868 Ejercicio U015Jesus Alvarado100% (1)
- Unidad II. El Estudio de Los Fenómenos Naturales Desde Una Perspectiva InterdisciplinarДокумент3 страницыUnidad II. El Estudio de Los Fenómenos Naturales Desde Una Perspectiva InterdisciplinarMarysol SalgadoОценок пока нет
- Visita Arte PolíticoДокумент5 страницVisita Arte PolíticoFlavio GrinblatОценок пока нет
- Auditoría Del Ciclo de Ventas Y CobranzaДокумент4 страницыAuditoría Del Ciclo de Ventas Y CobranzaGreisy Berroa100% (7)
- Evaluacion Final - Escenario 8 Higiene y Seguridad Industrial IIДокумент9 страницEvaluacion Final - Escenario 8 Higiene y Seguridad Industrial IIJuliana Velez RaigozaОценок пока нет
- Los Tres Problemas Clasicos NuevoДокумент6 страницLos Tres Problemas Clasicos NuevoMario VazquezОценок пока нет
- Valoración de ExistenciasДокумент12 страницValoración de ExistenciasKevin Alexis Hinostroza CardenasОценок пока нет
- 90 Lecciones de Algebra PDFДокумент527 страниц90 Lecciones de Algebra PDFLuis Enrique Bermudez100% (1)
- Historia de La EducaciónДокумент15 страницHistoria de La EducaciónRealEagleОценок пока нет
- Dautor375 11092013 PDFДокумент20 страницDautor375 11092013 PDFMaria NelaОценок пока нет
- Psicoterapia GestaltДокумент4 страницыPsicoterapia GestaltXóchitl Guadalupe Barco EscárregaОценок пока нет
- Acuerdo AmigableДокумент2 страницыAcuerdo Amigablealex martinezОценок пока нет
- 1988 Cuarta Pared BlogДокумент3 страницы1988 Cuarta Pared Blogmagarte4286Оценок пока нет
- Pasaportes DiplomáticosДокумент14 страницPasaportes Diplomáticoswelni canarioОценок пока нет
- Marco Teórico SampieriДокумент2 страницыMarco Teórico Sampierikaro91912100% (6)
- Análisis Crítico Modelo Educativo EspochДокумент4 страницыAnálisis Crítico Modelo Educativo EspochValita EspinozaОценок пока нет
- La Conversion de Energia ElectromecanicaДокумент7 страницLa Conversion de Energia ElectromecanicaAlexis TibanОценок пока нет
- Guia Metodologia Maria Fernandez 5to Año BДокумент5 страницGuia Metodologia Maria Fernandez 5to Año BMaria FernandezОценок пока нет
- Introduccion Al CBD Folleto - 0Документ2 страницыIntroduccion Al CBD Folleto - 0Gabriel Rosujovsky100% (1)
- Actividad 4 Evidencia 2Документ2 страницыActividad 4 Evidencia 2Tania GutierrezОценок пока нет
- Silabo Patologia 2Документ9 страницSilabo Patologia 2AntonioОценок пока нет
- 16 Analisis EstaticoДокумент22 страницы16 Analisis EstaticoSmith Acuña VeraОценок пока нет
- Cloud Strife, SOLDIER - Una Experiencia en Final Fantasy VII RemakeДокумент16 страницCloud Strife, SOLDIER - Una Experiencia en Final Fantasy VII RemakeMelissa CabasОценок пока нет
- Dios escucha nuestras oracionesДокумент4 страницыDios escucha nuestras oracionesJesuita mcОценок пока нет
- Unidad 3 Psicologia Comunitaria, MATRIZ.2Документ9 страницUnidad 3 Psicologia Comunitaria, MATRIZ.2Ana MoscoteОценок пока нет
- Plan de Computacion para EnfermeriaДокумент2 страницыPlan de Computacion para EnfermeriaRamon DiazОценок пока нет
- Tarea Individual Modulo 9 III Parcial Gcia. CompensacionДокумент8 страницTarea Individual Modulo 9 III Parcial Gcia. CompensacionMaría Bustillo100% (2)