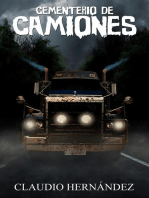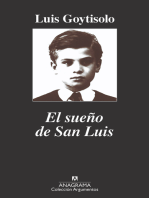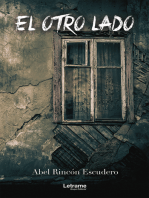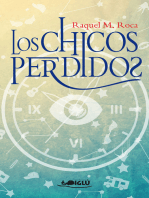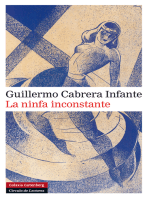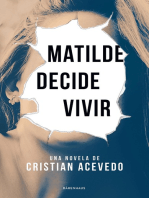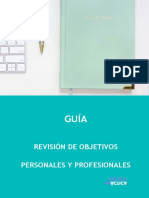Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Miguel Bravo Vadillo
Загружено:
Lucía González Cruz0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
159 просмотров6 страницАвторское право
© © All Rights Reserved
Доступные форматы
PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
159 просмотров6 страницMiguel Bravo Vadillo
Загружено:
Lucía González CruzАвторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 6
La búsqueda de la propia identidad – Juan Carlos Albillo
Escalera sin fin – Miguel Bravo Vadillo
(Basado en la fotografía nº 1 de la serie titulada “La búsqueda de la
propia identidad”, de Juan Carlos Albillo Pozo)
Quizá me estoy volviendo loco, pero juraría que me persigue mi doble.
Dicen que eso es una mala señal. Decidido a despistarlo, aprovecho para
acelerar el paso después de doblar una esquina. Por fin llego al hotel y
me refugio en mi habitación. Sin embargo, unos minutos más tarde
alguien golpea la puerta. ¿Será el otro? No quiero saberlo. Prefiero
escribir, centrarme en mis propios pensamientos. Esto es lo que escribo:
Quizá me estoy volviendo loco, pero juraría que me persigue mi doble.
Dicen que eso es una mala señal. Decidido a despistarlo, aprovecho para
acelerar el paso después de doblar una esquina. Por fin llego al hotel y
me refugio en mi habitación. Sin embargo, unos minutos más tarde
alguien golpea la puerta. ¿Será el otro? No quiero saberlo. Prefiero
escribir, centrarme en mis propios pensamientos. Esto es lo que escribo:
Quizá me estoy volviendo loco…
Miguel Bravo Vadillo: Punto y final
Estoy escribiendo un cuento. La frase anterior es la primera, y esta es la segunda.
Estoy escribiendo un cuento. No, a decir verdad, el cuento ya está escrito; de lo
contrario no estaría en sus manos, querido lector, y usted no deslizaría su mirada
por estas primeras líneas. Y, sin embargo, ahora mismo estoy escribiendo este
cuento, mis dedos se desplazan con celeridad por el teclado. Haciendo un pequeño
esfuerzo, ambos podríamos creer en la falacia de que lee estas líneas al mismo
tiempo que las escribo; tal y como yo mismo hago, que escribo a la par que leo lo
que escribo. Escribo estas palabras y leo “escribo estas palabras, y leo escribo estas
palabras…”. Pero no nos perdamos en un bucle absurdo. Este no es de ese tipo
de cuentos. Además, tal cosa no es posible. No pierda el tiempo tratando de
imaginar un imposible, porque su ahora y mi ahora no son el mismo ni podrían
serlo de ninguna manera. Tan ingenuo es creer que usted puede leer este cuento
mientras yo lo escribo, como creer que yo podría escribirlo mientras usted lo lee.
Lo que trato de decirle antes de acabar este párrafo, aunque quizá con excesivos
rodeos, es que cuando usted empiece a leerlo, no sólo el cuento estará acabado
desde hace mucho tiempo, también yo habré llegado al final de mi existencia.
Ahora, no obstante, sólo ha llegado el momento de hacer un punto y aparte.
Yo sé de buena tinta cómo acabará esta historia, pero no porque haya seguido la
célebre teoría de Poe, que aconseja comenzar a escribir un cuento a partir de un
final conocido ya de antemano, un cuento donde todas y cada una de sus frases
(incluida la primera) vayan encaminadas a la producción de un determinado efecto
final. Lo siento por Poe, pero no sigo dicha regla. Las reglas, en definitiva, se hacen
para transgredirlas; sobre todo en el terreno de la literatura, que es el ámbito de la
libertad. Si yo no me sintiera libre cuando escribo, ¿para qué iba a escribir? Haría
mejor en no hacer nada. Si conozco el final de esta historia desde antes de empezar
a escribirla es porque antes de sentarme a mi escritorio he tomado un mortífero
veneno, un veneno que sólo tarda diez minutos en hacer efecto. Por tanto, el final
de esta historia (como el verdadero final de todas las historias, al fin y al cabo) lo
marca la muerte de su protagonista, que, en este caso, coincide con la muerte del
personaje narrador; es decir, con la mía. Nos aproximamos a un final inevitable, a
un desenlace, si podemos llamarlo de esta manera, fatídico para mí; pero que nada
tiene que ver con el uso que el autor del texto haga de las palabras. Y observe el
lector que señalo con toda intención la diferencia entre autor y narrador. Aunque
el autor se empeñase en desviar el curso de la narración no lograría cambiar mi
final bajo ningún concepto. No habrá sorpresas de ninguna clase, no puede
haberlas; pero sí puede haber aquí otro punto y aparte.
Vivir escribiendo ha sido siempre mi única razón de ser. Como morir sobre el
teclado es ahora mi mayor deseo y, si todo va bien, nada (ni nadie) podrá evitar
que así suceda. De momento continúo tecleando, y eso significa que sigo vivo.
Mientras escribo estas palabras que usted lee ahora aún estoy vivo; pero no estoy
vivo ahora, mientras usted las lee. Ya hemos dejado claro que es pura fantasía creer
que usted podría estar leyendo estas palabras ahora (no en su ahora sino en el mío),
y, por la misma razón, bajo ningún concepto puede hacer usted una llamada
telefónica a algún servicio médico de urgencias para que acudan con tiempo de
salvar mi vida. Si eso fuera posible, si usted pudiera hacer ahora mismo esa llamada
y alguien llegase a mi casa a tiempo de salvar mi vida, yo no habría terminado de
escribir este cuento ni una revista lo hubiese publicado y, por tanto, usted no
hubiera podido enterarse de que el narrador de dicho cuento ha tomado un veneno
letal antes de empezar a escribirlo y, como es lógico suponer, nunca habría hecho
esa llamada. La paradoja es categórica. Su tiempo, querido lector, y el mío son
incompatibles. Por tanto, no debe sentirse culpable de que yo vaya a morir dentro
de unos minutos; ni siquiera hay razón para que se sienta impotente ante el
indiscutible hecho de que ya no puede hacer nada para ayudarme. Tampoco serviría
de nada que dejase de leer ahora el cuento: el final del mismo no está condicionado
a las decisiones que usted pueda tomar a lo largo de su lectura. No se trata de ese
tipo de cuentos. Las cosas son así, y no tiene sentido buscarle tres pies al gato. En
lugar de eso, hagamos aquí otro punto y aparte.
Ya no me queda mucho tiempo. Durante los primeros minutos la ponzoña apenas
hace efecto. Hasta ahora no he notado nada en particular, y ya han pasado casi
nueve minutos desde que la tomé. Justo ahora, según dicen los entendidos (aunque
no creo que ninguno lo haya experimentado en sus propias carnes), los
movimientos de mis dedos deberían ir volviéndose más lentos, la vista más
borrosa, los pensamientos más imprecisos; hasta que, hacia el final, un calor
creciente, pero soportable, se apodera de todo el cuerpo y uno muere como si
cayera en un sueño profundo. Es una muerte dulce e indolora. Sin embargo, aún
no siento nada y ya he alcanzado el minuto diez. Quizá soy inmune al veneno. En
todo caso poco importa que sea así: todo aquel que nace debe morir, y yo, en ese
sentido, no soy ni más ni menos que nadie. Es cierto que tomé el veneno porque
deseaba morir lo antes posible, pero no es menos cierto que mi muerte está
fatalmente determinada desde la primera frase de este relato y que yo nada puedo
hacer para evitarla. Esa primera frase funda mi nacimiento y abre un camino por
el que habré de transitar, de manera irremediable, hacia mi desenlace (si es que
podemos llamarlo de esa manera). Porque la muerte del personaje narrador, con
independencia de la historia que se cuente y del número de páginas que tenga esa
historia, la marca siempre el punto y final de la narración. Sí, querido lector; este
punto y final.
El Afilador.
Por MiguelBravo Vadillo.
Hoy me he levantado con ganas de releer algunos cuentos de Poe.
Comencé con El gato negro.Apenas había leído unas líneas –“Mañana voy
a morir y quisiera aliviar hoy mi alma”, nos confesaba el narrador–,
cuando los monótonos acordes con los que se presenta el afilador
callejero llegaron a mi oído a través de la ventana abierta de mi estudio.
Recordé entonces que tenía un cuchillo que afilar, ysalí a la calle en busca
de aquel que mejor sabe hacer su oficio.
Era el afilador un hombre de abatida figura, enjuto de carnes, de piel
morena y curtida. Sus ropas,holgadas ya para su reducido esqueleto,
estaban sucias y raídas. Rondaría loscincuenta años. Una barba
descuidada, de unos tres o cuatro días, dejabaentrever, más que ocultar,
las penurias de su rostro. Peinaba hacia atrás sucabello ceniciento, por
lo que su augusta frente quedaba por completo aldescubierto; esa frente
en la que se labraban algunos surcos cuando el afilador, inclinada la
cabeza hacia delante, miraba directo a los ojos de quien esto escribe.
Parecía un afilador de otra época, casi un personaje velazqueño.
Antes de comenzar la tarea echó un trago de vino de una vieja bota que
llevaba colgada en elmanillar. Bebió sin invitarme, pero no lo tomé a mal
porque enseguida sospeché que aquel caldo no debía de ser del que
aclara las ideas. Luego, al par que pedaleaba y hacía girar la rueda de
amolar, me contó que de joven había sido músico (aunque ya nadie lo
diría viendo sus manos) y que tuvo que vender el violín para comprar la
herrumbrosa bicicleta y la siringa de plástico, la cual había aprendido a
tocar sin despegarse el pitillo de los labios. Me hizo una demostración, y
sonrió orgulloso, mostrando una hilera desigual de dientes ennegrecidos.
Tampoco el cigarrillo perdía el equilibrio con sus risas y parloteos. Era
un hombre que, al verlo, arrumbado bajo el triste sol de noviembre,
daban ganas de invitarlo a una sopa caliente.
Pensaba yo en la sopa cuando miró por encima de mi cabeza, como si
detrás de mí hubiese una figura alta y poderosa. Abrió sus ojos
desmesuradamente y tembló el cigarrillo, que,ahora sí, cayó al suelo. Yo
sentí un escalofrío en la nuca, pero al girarme no pude ver nada (ni a
nadie) que justificara aquel terrorífico asombro. El hombre continuó su
labor sin volver a mirarme, ni a abrir la boca; y poco después,cabizbajo,
me entregó el cuchillo perfectamente afilado. Pregunté cuánto le debía.
Me respondió que invitaba la casa, y se marchó como alma que lleva el
diablo. Qué buen tipo, pensé; pero volví a mi estudio con una rara
sensación de desasosiego. Una repentina curiosidad me hizo mirar por
la ventana y vi cómo el afilador se alejaba calle abajo, montado en su
bicicleta, gesticulando como si hablara con su sombra.
Me senté a mi mesa de trabajo, pero no pude dejar de pensar en algunas
supersticiones que todavía perviven en mi pueblo. Por lo visto, la llegada
de un afilador siempre anuncia lluvias. Y es así que, indefectiblemente,
llueve a los pocos días. Pero para algunos, los más agoreros, también es
vaticinio de alguna muerte. Ese malagüero está extendido por muchos
pueblos de esta región, y sé de uno, cuyo nombre prefiero no citar, en
que sus habitantes han prohibido la entrada a los afiladores ambulantes.
Aunque parezca mentira, desde entonces (y hace seis años de eso) allí no
ha muerto nadie. Ya lo llaman el pueblo de los inmortales. Sin embargo,
cuando lo pronostica el hombre del tiempo, se sigue viniendo el cielo
abajo, tal y como ocurría antes de tan extravagante prohibición.
¿Pero qué vería detrás de mí ese afilador velazqueño, a través de su vino
turbio? Quizá una inquietante borrasca, quizá el rostro huesudo de La
Muerte esperando su turno para afilarla guadaña. ¿Por qué no
preguntarle?, me dije, y salí en su busca. Recorrí todo el pueblo con mi
coche, pero ya no pude encontrarlo. Tal parecía que se lo hubiese
tragado la tierra.
Ahora anochece y un fatídico presentimiento aflige el centro mismo de
mi alma mientras pienso en la siniestra figura del afilador alejándose
horizonte abajo, arrastrando tras sí el destino incierto de los hombres.
Вам также может понравиться
- Tocándome los cojones: Apuntes de viaje y otras fábulasОт EverandTocándome los cojones: Apuntes de viaje y otras fábulasОценок пока нет
- Orgullo, prejuicio… y otras formas de joderte la vida.От EverandOrgullo, prejuicio… y otras formas de joderte la vida.Рейтинг: 5 из 5 звезд5/5 (6)
- Para defenderse de los escorpiones: Y otros cuentos insólitosОт EverandPara defenderse de los escorpiones: Y otros cuentos insólitosОценок пока нет
- La voluntad de poder y otros relatos: (VI Premio de Hislibris)От EverandLa voluntad de poder y otros relatos: (VI Premio de Hislibris)Оценок пока нет
- Canicas Ruedan. Volumen I PDFДокумент32 страницыCanicas Ruedan. Volumen I PDFJorge Enrique MartinezОценок пока нет
- Tipos de NarradorДокумент3 страницыTipos de NarradorNeftali Espinoza ErnandezОценок пока нет
- Mi Mayor Inspiración - Eleanor RigbyДокумент451 страницаMi Mayor Inspiración - Eleanor RigbyVeronica Ivette Rodriguez Ruiz100% (2)
- Charles Bukowski - La MantaДокумент4 страницыCharles Bukowski - La MantaPauОценок пока нет
- Te Acorralare Hasta MatarteДокумент83 страницыTe Acorralare Hasta MatarteyukatekoОценок пока нет
- Analisis de Lapelicla IntensamenteДокумент2 страницыAnalisis de Lapelicla Intensamenteyoanderson fernandezОценок пока нет
- Se Puede Ser Un Exitoso Joven de EmprendimientoДокумент4 страницыSe Puede Ser Un Exitoso Joven de EmprendimientoYariela ChávezОценок пока нет
- Motivación y EmociónДокумент3 страницыMotivación y EmociónAngelita Cesar MoralesОценок пока нет
- Resumen Grupos TeoДокумент21 страницаResumen Grupos TeocanОценок пока нет
- Canciones de PerritosДокумент29 страницCanciones de PerritosAdrianaОценок пока нет
- Clérigo PDFДокумент57 страницClérigo PDFCristian PascualОценок пока нет
- Cosmología AndinaДокумент17 страницCosmología AndinaByron RiveraОценок пока нет
- Pensamiento Social Clásico GriegoДокумент10 страницPensamiento Social Clásico GriegoEdsany GuevaraОценок пока нет
- Textos Periodisticos. 2.Документ3 страницыTextos Periodisticos. 2.Alix MonogaОценок пока нет
- Entrevista Por Competencias PDF-1-27Документ27 страницEntrevista Por Competencias PDF-1-27Madelein Rosero100% (1)
- Historial de Exámenes para Murillo Gomez Rafael Antonio - Actividad de Puntos Evaluables - Escenario 5Документ3 страницыHistorial de Exámenes para Murillo Gomez Rafael Antonio - Actividad de Puntos Evaluables - Escenario 5MILEОценок пока нет
- Que Significa Que Entre Una Mariposa Blanca A Tu Cuatto - Buscar Con GoogleДокумент1 страницаQue Significa Que Entre Una Mariposa Blanca A Tu Cuatto - Buscar Con Googlebw9d6kkfypОценок пока нет
- Autoevaluación N°2 - Laboratorio Revisión de IntentosДокумент4 страницыAutoevaluación N°2 - Laboratorio Revisión de IntentosJaime M.bОценок пока нет
- ISNAR - La Dimensión de Gestíón en La Construcción de Sostenibilidad Institucional.Документ143 страницыISNAR - La Dimensión de Gestíón en La Construcción de Sostenibilidad Institucional.Jairo NietoОценок пока нет
- Exposicion PapmДокумент60 страницExposicion PapmJoel RosalesОценок пока нет
- Taller Ejercicios 2Документ15 страницTaller Ejercicios 2Laura Valentina Giraldo VargasОценок пока нет
- Tarea de Investigación Estadística II-1Документ5 страницTarea de Investigación Estadística II-1Mayeli SeguraОценок пока нет
- Violencia Familiar en y Más Allá de La Teoría de GéneroДокумент21 страницаViolencia Familiar en y Más Allá de La Teoría de GéneroPabloReyesОценок пока нет
- Revision de Objetivos Tactica PracticaДокумент12 страницRevision de Objetivos Tactica Practicagera headОценок пока нет
- Unidad 7 4º EsoДокумент8 страницUnidad 7 4º EsoManolimiseОценок пока нет
- Carmen Martin GaiteДокумент8 страницCarmen Martin Gaitedavid herreroОценок пока нет
- Tarea 7 - Razonamientos y SilogismosДокумент3 страницыTarea 7 - Razonamientos y SilogismosMynor LopezОценок пока нет
- Violencia y NoviazgoДокумент2 страницыViolencia y NoviazgoDaniel SantosОценок пока нет
- Geometría No Euclídea Actividad 1.4. Actividad Individual. SíntesisДокумент4 страницыGeometría No Euclídea Actividad 1.4. Actividad Individual. SíntesisJosé Fernando Hernández SantanaОценок пока нет
- Qué Es La Capacidad de LiderazgoДокумент2 страницыQué Es La Capacidad de LiderazgoFranck110888% (8)
- No He Nacido para SufrirДокумент5 страницNo He Nacido para SufrirSaúl Oswaldo HurtadoОценок пока нет
- Derecho Politico. Resumen Revisado y Ampliado.Документ86 страницDerecho Politico. Resumen Revisado y Ampliado.Janni SosaОценок пока нет
- La OracionДокумент2 страницыLa OracionAnna SalgadoОценок пока нет
- Unidad 1fase 2 GrupoДокумент7 страницUnidad 1fase 2 GrupoAngie Stefany Piratoba Peña33% (3)
- Epistemología de La DidácticaДокумент4 страницыEpistemología de La DidácticaHoja SuaveОценок пока нет