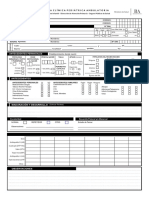Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Aira, C. La Luz Argentina-12
Загружено:
Danilo Raá0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
12 просмотров9 страниц12/12
Оригинальное название
Aira, C. La luz argentina-12
Авторское право
© © All Rights Reserved
Доступные форматы
PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документ12/12
Авторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
12 просмотров9 страницAira, C. La Luz Argentina-12
Загружено:
Danilo Raá12/12
Авторское право:
© All Rights Reserved
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 9
que se cruzaba, la atmósfera misma.
La trivialidad era lo único que redimía
al mundo de su extrañeza. Las personas eran como nubes, momentáneas y
caprichosas nubes de verano. Pero ahora era el invierno, y el cielo estaba
cubierto de una sola y profunda nube de nieve. De día, los hombres no
tenían sombra, pero en compensación el aliento se dibujaba en vahos
alargados frente a la cara, como si todos fumasen.
Kitty no fumaba. Los demás lo hacían por ella. Era de las que visita un
hada en la cuna, y le dice: “Dormirás bien, mientras haya alguien que fume
pensando en ti".
¿Qué estaña haciendo? Alzó la vista hacia el edificio, que se alzaba unas
cuadras más allá, el más alto del vecindario.
El portero fumaba en la puerta, y detrás de él se veía el tranquilizante
resplandor de la luz eléctrica, entre palmeras enanas y gomeros. Le
preguntó si tendrían un corte esa noche; el hombre sonrió mostrando su
dentadura de animal y aventuró pronósticos contradictorios, medio en
castellano medio en guaraní.
Kitty estaba muy ocupada lavando los vidrios del balcón. Por un instante
Reynaldo supuso que se había vuelto loca, pero al fin de cuentas, pensó, era
una actividad que entraba en los límites de su nueva teatralidad.
Reaccionó como si la hubiera picado una serpiente, y él supo que esa
escena era lo que se proponía.
— ¿Cuándo lo voy a hacer? Si no tengo tiempo, los días son demasiado
cortos. Hace un mes que ni siquiera puedo depilarme, pronto voy a parecer
una loba. Y estos vidrios estaban tan sucios que ya no se podía ver del otro
lado.
— No es para tanto.
— ¿Cómo que no?
— Es de noche. No podes ver.
— ¿Pero entonces cuándo, cuándo? dijo sollozando. Soltó la esponja y se
quedó con la cabeza gacha. Para animarla le mostró los pescados que traía.
— No tengo hambre.
— Pero lo tendrás más tarde.
— Más tarde voy a llorar.
Fueron a la cocina. Los vidrios quedaron cubiertos de jabón. Buscando
un tema de conversación anodino, Reynaldo cometió la imprudencia de
preguntarle qué había hecho durante el día.
— ¡Nada! dijo patética, ¡dormí todo el día! No pude evitarlo, no podía
moverme, me dolía la cabeza, mejor dicho me duele…
— No necesitás disculparte. Me alegro de que hayas descansado.
— Pensarás que no tengo tiempo porque duermo demasiado.
— No importa el tiempo, no importa si trabajás o no...
— ¡Ya sé que no te importa lo que yo haga! Te da lo mismo que esté viva
o muerta.
— No quise decir eso. Es preferible que duermas.
— Preferirías que duerma siempre.
Sirvió dos aperitivos. Metió una botella de vino blanco cerca del
congelador envuelta en papeles mojados. Al ver la heladera abierta Kitty
sacudió la cabeza con desconsuelo.
— Tendría que descongelarla, pero no tengo tiempo.
— No hace falta. Los cortes de luz la descongelan todas las noches.
— Por eso mismo. Hay que limpiarla.
Reynaldo sacó una cacerola, echó aceite y lo puso a calentar a fuego muy
bajo. Comenzó a preparar la salsa. Por decir algo, le preguntó si le había
respondido la carta a Cristina.
— No tuve tiempo, dijo Kitty. Empecé, pero tenía tanto que hacer que fue
necesario interrumpirla.
Reynaldo miró pensativo el tubo de luz. Después miró al hototogisu.
Kitty le siguió la mirada.
— Le cambié el agua y el alpiste.
— Bien hecho. ¿Todavía no cantó?
Poco a poco Kitty fue saliendo de su malhumor y charlaron con más
naturalidad. De pronto dijo que se vestiría especialmente para la cena y fue
al dormitorio. A la media hora volvió con un vestido babilónico, globoso, y
un casquito de metal en la cabeza.
— Es un vestido de ópera que no se usó y tenía guardado de recuerdo.
Pesaba cuarenta kilos, agregó, pero una vez puesto se volvía livianísimo,
el peso se hacía psíquico. El casco, con su extraña púa de aluminio, era un
reloj de sol portátil. Obligaba a la dama a marchar muy erguida, si no quería
atrasar.
Pero el pescado ya estaba casi a punto. Reynaldo puso los cubiertos, sacó
el vino de la heladera y en el momento en que atravesaba el corcho con el
tirabuzón se apago la luz. Como tenía las velas a mano, encendió una de
inmediato y se le apareció Kitty, disfrazada, irreconocible con la mueca de
perplejidad.
— No importa, ¿no es cierto? Cenaremos a la luz de la vela.
No hubo respuesta. Ella miraba la llama con ojos extraviados, sin
entender. Negó, tardíamente, y la luz de la vela trazó líneas reflejándose en
el casco. De pronto parecía oír, oír algo terrible, que le transmitía la antena.
Señalo hacia la oscuridad de la puerta. Reynaldo prestó atención, el silencio
era absoluto. Creyó distinguir unos pasos ahogados en las alfombras del
piso de arriba. La botella le helaba las manos. Aunque sospechaba que ya no
serviría de nada, terminó de quitarle el corcho. El débil “plop” del pico la
asustó. Lo miraba con recelo, con el espanto otra vez al alcance de la mano.
Reynaldo habló pero sin efecto. Otra vez lo mismo. ¿Valía la pena repetirlo?
Kitty se llevó las manos a la cabeza y al sentir el frío del metal lloró. Se puso
de pie, buscaba una salida y se golpeó contra los vidrios. El traje excesivo la
entorpecía y llenaba de miedo. Reynaldo la ayudó a salir y la condujo al
dormitorio. Desde la sala se oían los lúgubres chillidos del ascensor movido
a mano. También eso la asustó. De pronto se detuvo y se llevó las manos al
vientre; quizás el chico se había movido. Al fin llegaron a la cama. El trabajo
de acostarla fue lentísimo esta vez, el vestido era realmente complicado, y
ella no cooperaba. Cuando logró arrancárselo, sin embargo, sintió pena. La
hizo acostar y teniéndole las manos le habló durante horas, hasta verla
dormida.
Sombrío y fatigado, volvió a la cocina con la vela. El vino seguía frío, y
como tenía la boca seca tomó tres copas al hilo. Los pescados se congelaban
en la salsa. Fue a sentarse en un sillón de la sala, abrumado. Pasó casi una
hora totalmente inmóvil, moviendo sólo la mano que sostenía el cigarrillo.
La llama de la vela se agitaba en la cocina. La luz, pensó, no servía para
nada. La oscuridad tampoco. No eran órganos, en consecuencia no tenían
función. La luz siempre ha sido una metáfora, una analogía fácil. Lo mismo
sucedía con el matrimonio, que siempre debe ser algo más que un
matrimonio. Una palabra útil, literaria. En la vida humana el matrimonio
era lo único que trascendía. Todo lo demás era real: el matrimonio estaba
allí para hacer el contraste.
Vagando en los límites dorados de la irradiación, su mirada llegó a unas
hojas de papel que había en la mesa. Era la carta de Cristina y un borrador
de respuesta. Kitty le daba la mayor importancia a esas cartas de su amiga,
que llegaban muy rara vez, y se tomaba mucho trabajo para contestarlas
adecuadamente. El nunca las había leído, y no sospechaba siquiera qué
podrían decirse. Supuso que contendrían confidencias sobre la presente
situación; como ahora su punto de vista era científico no tuvo escrúpulos en
leerlas. Cristina escribía con letra grande y redonda, en papel sin rayas, pero
se notaba que ponía una regla para mantener la línea recta. Su carta, lo
mismo que el esbozo de respuesta de Kitty, era de una trivialidad absoluta:
“Yo tampoco tengo tiempo para nada”, decía Cristina, y se explayaba
largamente sobre las compras que estaba haciendo para su próxima boda. Y
Kitty respondía: “Lamento que estés en la misma situación que yo, pero no
hay más remedio, etc”. Se tomaban literalmente una a la otra.
¿Pero dónde está el zen? se preguntó Reynaldo. ¿Sería eso? ¿Ser
completamente estúpido? Sabía que en los koan siempre sucede lo
inesperado, pero no creía que el mecanismo fuera más alla de lo imaginario.
¿Las dos muchachas estarían jugando con él, al estilo zen?
Estas cartas debían de tener un sentido claro y lógico, directo, fuera de
toda analogía -es decir fuera del matrimonio. Pero ya no podía pensar.
Estaba cansado y se sentía viejo, ya no era un discípulo sino un maestro. No
podía penetrar las significaciones nuevas. El matrimonio para él había sido
una constante desde la adolescencia, una repetición, una cadena. Y a no
podía pensar, desde los veinte años su pensamiento había ido recluyéndose
como un anacoreta en el salón de fumar, y ahora, a los cuarenta, no pensaba
sino con los gestos de la mano con el cigarrillo.
Devolviendo las cartas a la mesa, se dijo que aun cuando Kitty y su
amiga fueran muy estúpidas, el devenir mismo de sus vidas las ponía en un
trance muy sutil, estaban condenadas a ser infernalmente inteligentes (él era
el que ejecutaba la sentencia). Esa condena debía pesar. Los hombros
encorvados de Kitty lo atestiguaban.
A la tarde siguiente lo esperaba ansiosa. El pájaro estaba muy nervioso,
había pasado el día golpeándose contra los barrotes. Fueron a verlo. Movía
la cabeza en forma alarmante, y daba ciegos saltos de impaciencia.
— Creo que tendremos que bañarlo, dijo Reynaldo.
No sabía nada de pájaros, pero le pareció el curso de acción más
adecuado. Además, distraería a Kitty.
Un rato después, estaban los dos sentados en la cocina, que habían
cerrado y templado con las hornallas, y sacaban con todo cuidado al
hototogisu de su jaula y lo metían en el agua tibia de un bol. Al manipularlo
notaban lo pequeño que era. Le echaron en las plumas unas gotitas de
champú e hicieron espuma, cuidando de que no se le metiera en los ojos. En
realidad no tenía plumas, sino una especie de pelo gris, que se le caía. Lo
enjuagaron en otro bol de agua limpia.
Ya lo apuntaban con el secador de pelo de Kitty, cuando se cortó la luz.
Quedaron en la oscuridad más absoluta, como dentro de un armario. Tanto
se habían distraído con el baño del pájaro que la oscuridad los sobresaltó.
— Ya enciendo, se apresuró a decir Reynaldo
Buscó una vela, raspó un fósforo. Kitty tenía la mirada fija y atontada,
con el ave en el hueco de las manos, intacta. Asomaba la cabecita por el aro
que formaban los pulgares y miraba para un lado y otro interesado por
primera vez. Su gran pico se metía silenciosamente en la penumbra, como
habría podido abrirse camino en la carne tierna de Kitty.
Se lo pidió extendiendo las manos. Dijo que lo secaría con el aliento y un
pañuelo. Ella no parecía oír: le corrían lágrimas por las mejillas mojando al
hototogisu. Reynaldo balbuceó algo tratando de que no se asustara y soltara
al pájaro o por el contrario lo apretara hasta matarlo: una pequeña presión
sería suficiente.
— Dámelo, Kitty. No pasa nada malo.
Respondió con dificultad:
— Sí, pasa algo malo. Estás mintiendo. (Una pausa). Tan malo que al fin
va a matarme. Es ine... vitable.
— No, Kitty, no hay fin. ¿No era eso lo que te preocupaba, esa
continuación?
Reynaldo tenía la curiosa impresión de estar hablando con un robot.
— Hasta una vida como la mía, que no sirve para nada, tiene fin.
— Ninguna vida sirve para nada.
— La mía es inútil.
— Por lo menos, no se dirá que vivimos en vano.
Kitty sollozó; cayeron copiosas lágrimas sobre la cabeza del pájaro. Con
paciencia, Reynaldo le separó los dedos y extrajo al hototogisu, al que secó
con el pañuelo. Lo acercaba a la llamita de la vela. Se concentró en el trabajo,
que le llevó una buena media hora, durante la cual Kitty estuvo petrificada,
sin hablar ni mirarlo. Cuando las pobres hilachas grises estuvieron
pasablemente secas lo metió en la jaula y la miró. Otra vez era inútil hablar.
La llevó a la cama, a la luz de la vela, la acostó y la hizo dormir. Alzó la vela
y se retiró en puntas de pie.
Al día siguiente el corte se produjo más tarde, casi a la medianoche, en
medio de una lluvia furiosa que invadía el balcón y empapaba los vidrios.
Ya habían cenado, ella de relativo buen humor, Reynaldo cansado y
sobreexcitado por haberse pasado el día agasajando a unos hombres de
negocios japoneses que invertirían en la empresa. La oscuridad anuló el
amparo en que se hallaban y la lluvia sonó temible, demasiado fuerte. Kitty
apoyó la frente en la mesa y lloró y suspiró. Reynaldo trató de hacerla
acostar, pero se resistía como un niño. Ante su insistencia, levantó la cara
mojada de lágrimas, desfigurada por el llanto, y exclamó:
— ¡No quiero dormir! ¡Siempre me estás mandando a la cama! ¡Pero
nunca más voy a dormir!
Después de lo cual lloró tanto que se ahogó y tuvo que toser. Cuando se
calmó un poco fue al baño, donde estuvo encerrada en la más absoluta
oscuridad durante media hora. Al fin Reynaldo fue a llamarla, y como no
obtuviera respuesta la amenazó con entrar. Estaba junto a la puerta, con la
vela en la mano; entonces apareció, más encorvada que nunca, casi doblada,
ausente. Fue a la cocina, y Reynaldo atrás. Quería lavar los platos, aunque
tenía los brazos paralizados. El se lo impidió, y entre llantos y negativas
desesperadas la llevó a la cama, esperó a que se acostara y le sostuvo la
mano, hablándole suavemente hasta verla dormida.
Al otro día el incidente cotidiano tuvo lugar unas horas antes, cuando se
disponían a salir a cenar afuera. Kitty se bañaba cuando se cortó la luz;
debió de quedar paralizada porque el ruido de la ducha se hizo totalmente
regular. Reynaldo le grito que no se preocupara y fue a prender una vela.
Después de llamarla en vano unos minutos entró despacio al baño, donde la
llama se redujo a un punto rojizo en el vapor, y aun así iluminaba cada
gotita suspendida. La depositó sobre el borde del lavatorio y corrió la
cortina de la bañadera. El chorro de agua lo empapó. Cuando logró cerrarla
vio a Kitty, pequeñísima y desnuda, la panza prominente, los ojos brillantes
y vacíos. En la penumbra dorada de aquel nicho vaporoso parecía un ídolo,
sobre el que temblaba la gran sombra de Reynaldo, amenazante como la de
un asesino de cine, los brazos levantados...
Al día siguiente la escena se repitió, con ligeras variantes, y al siguiente
también. Los diarios, que habían adoptado de la noche a la mañana un tono
pesimista, no predecían como antes un fin cercano de los cortes de luz todo
lo contrario: al parecer el déficit energético era insospechadamente
cuantioso, una deuda que jamás podría pagarse. El tiempo cambió: en pleno
invierno comenzó a hacer calor. Reynaldo y Kitty pasaban las veladas
tomando cerveza o helados en las mesitas de la vereda de sus bares
favoritos, esperando que llegara el día o la noche del parto. Los atardeceres
eran bellísimos, con el cielo siempre limpio y en el horizonte visible al final
de las calles franjas delicadas de rosa, amarillo, anaranjado, lentas,
sublimes…
Así son las generaciones humanas: lentas, sublimes... O todo lo contrario.
De cualquier modo se suceden: calmadas, monótonas, livianas,
intrascendentes, sin orden alguno porque la indiferencia de la vida no lo
consiente (la indiferencia es el extremo de los dos órdenes de la vida: en la
tragedia el fin, en la comedia el comienzo), libres porque la vida no admite
límites. El plasma que en un momento dado se ha difundido y transmitido
en todas direcciones, en el presente se confunde con el pensamiento. Y aquí
todo es “música porque sí, música vana”. Ni siquiera el tiempo participa del
mecanismo de las generaciones, y menos que el tiempo la muerte, y menos
aún que ésta la certeza de la vida. No hay asertos, ni siquiera el de la
incertidumbre: apenas una ilusión de incertidumbre. Debería haber una
historia concisa, o al menos perceptible, pero no la hay: un niño debe
aprender a ver no las formas precisas de las escenas sino su niebla, la
dilatación del espacio poblado, el movimiento que algún día hará de él un
episodio de sexualidad. Como nunca hay indicio seguro del final de este
aprendizaje, los seres humanos siempre están presentes y disponibles, los
vemos permanecer en una disposición cambiante, hacer y deshacer
momentos y configuraciones momentáneas, siempre artísticas, con la
exclusiva finalidad de volverse a ver en la belleza a la que dan lugar. Un
cuerpo siempre se recorta sobre la belleza, solo para hacerse a un lado y
permitirnos verla: nada oculta el secreto, el enigma huye como una nota de
piano en la oscuridad, y hombres y mujeres se ven enfrentados a una
pregunta sin enigma.
Todo lo cual quiere decir, en una palabra, que el mundo es calma. Los
hombres no pueden hacer nada al respecto, de hecho ya han caído fuera del
mundo, por la fuerza misma de la indiferencia que los constituye, de la
distracción que los hace humanos, de la futilidad que los coloca en un sitio
cualquiera de la intrincada superficie del mundo. Sólo pueden reconocer el
azar fabuloso que los ha hecho estar allí donde están.
Dos interrupciones operan sobre esta calma: la clásica es la pasión. El
multiplicador de pasiones es la literatura. Desde el alba de la civilización las
pasiones han sido siempre nuevas, por lo tanto ficticias. La pasión presupo-
ne la existencia de un héroe, o un personaje por lo menos, y luego de una
situación. ¿Pero cómo podría haber una situación menor que el mundo
entero? Es preciso representarla como un resumen, breve y seco.
La interrupción moderna es la repetición. La repetición es una insistencia
en las totalidades parciales de la belleza o la sexualidad.
Pero hay un momento posterior a lo moderno, y en eso estamos. Aquí la
pasión se vuelve una gran indiferencia novedosa, y la repetición una
cadena.
Esa cadena es el simple placer de fumar. No sería imposible rastrearlo,
generación tras generación, hasta el principio de los tiempos. Suele decirse
que el hombre que fuma se aisla de lo que estaba rodeándolo hasta el
instante anterior. Entonces queda eslabonado a su padre y a su hijo, y a
nadie más.
Pero de este asunto sólo puede ocuparse un arte antiguo y prestigioso, y
muy especializado: el arte del relato.
El ser humano se ha movido siempre entre el sueño y la vigilia,
duplicidad que le ha impedido ir muy lejos. Ante ese contraste todos los
demás se borran, y sin embargo también él puede volverse frágil y
transparente: la diferencia entre el día y la noche en ocasiones se dibuja en
frases como pompas de jabón que conforman relatos.
En el relato suele haber dos personajes, dos héroes que parten desde
hemisferios opuestos del día o la noche para encontrarse
momentáneamente. La calidad del relato depende del modo en que se
combine la fuerza o desvalidez de cada héroe con las horas del día o la
noche que ocupe.
Por eso la estúpida actividad de dormir ocupa un lugar preponderante
en las narraciones, porque todo el sentido deriva de sus desplazamientos.
Es cierto que los héroes deben descansar de sus hazañas, y lo hacen
terriblemente. La sucesión de sus sueños de piedra crea el tiempo de las
historias, un tiempo doble respecto del real con un continuum diurno y otro
nocturno. La coincidencia de momentos entre estas dos líneas se calcula por
inversión geométrica, y el cálculo se llanca “sabiduría”. Los narradores de
todas las culturas (salvo la post-capitalista) han hecho gran despliegue de
sabiduría. A este despliegue se lo ha llamado “contexto”. Cuando los
momentos no coinciden, es decir cuando un héroe y otro duermen en el
mismo tiempo real, surge una formación de la que da cuenta el modelo
moderno del relato: la novela.
20 de abril de 1980
Вам также может понравиться
- Introducción Al Caso DoraДокумент7 страницIntroducción Al Caso DoraAlejandra LeonОценок пока нет
- Kohan, M. El Informe-11Документ30 страницKohan, M. El Informe-11Danilo RaáОценок пока нет
- Aira, C. La Luz Argentina-11Документ10 страницAira, C. La Luz Argentina-11Danilo RaáОценок пока нет
- El Hablador - Resena21 - Mi Libro Enterrado - Mauro Libertella PDFДокумент3 страницыEl Hablador - Resena21 - Mi Libro Enterrado - Mauro Libertella PDFDanilo RaáОценок пока нет
- Kohan, M. El Informe-8Документ30 страницKohan, M. El Informe-8Danilo RaáОценок пока нет
- Aira, C. La Luz Argentina-8Документ10 страницAira, C. La Luz Argentina-8Danilo RaáОценок пока нет
- Kohan, M. El Informe-1Документ30 страницKohan, M. El Informe-1Danilo RaáОценок пока нет
- Kohan, M. El Informe-9Документ30 страницKohan, M. El Informe-9Danilo RaáОценок пока нет
- Kohan, M. El Informe-7Документ30 страницKohan, M. El Informe-7Danilo RaáОценок пока нет
- Kohan, M. El Informe-10Документ30 страницKohan, M. El Informe-10Danilo RaáОценок пока нет
- Calasso, Roberto - Ka-10Документ14 страницCalasso, Roberto - Ka-10Danilo RaáОценок пока нет
- Kohan, M. El Informe-6Документ30 страницKohan, M. El Informe-6Danilo RaáОценок пока нет
- Aira, C. La Luz Argentina-7Документ10 страницAira, C. La Luz Argentina-7Danilo RaáОценок пока нет
- Kohan, M. El Informe-2Документ30 страницKohan, M. El Informe-2Danilo RaáОценок пока нет
- Kohan, M. El Informe-4Документ30 страницKohan, M. El Informe-4Danilo RaáОценок пока нет
- Aira, C. Novela Argentina - Nada Más Que Una IdeaДокумент5 страницAira, C. Novela Argentina - Nada Más Que Una IdeaDanilo RaáОценок пока нет
- Aira, C. Novela Argentina - Nada Más Que Una IdeaДокумент5 страницAira, C. Novela Argentina - Nada Más Que Una IdeaDanilo RaáОценок пока нет
- Aira, C. La Luz Argentina-4Документ10 страницAira, C. La Luz Argentina-4Danilo RaáОценок пока нет
- Aira, C. La Luz Argentina-6Документ10 страницAira, C. La Luz Argentina-6Danilo RaáОценок пока нет
- Aira, C. La Luz Argentina-2Документ10 страницAira, C. La Luz Argentina-2Danilo RaáОценок пока нет
- Aira, C. La Luz Argentina-3Документ10 страницAira, C. La Luz Argentina-3Danilo RaáОценок пока нет
- Aira, C. La Luz Argentina-10Документ10 страницAira, C. La Luz Argentina-10Danilo RaáОценок пока нет
- Aira, C. La Luz Argentina-5Документ10 страницAira, C. La Luz Argentina-5Danilo RaáОценок пока нет
- Aira, C. La Luz Argentina-1Документ10 страницAira, C. La Luz Argentina-1Danilo RaáОценок пока нет
- Zweig, S. Veinticuatro Horas en La Vida de Una MujerДокумент3 страницыZweig, S. Veinticuatro Horas en La Vida de Una MujerDanilo RaáОценок пока нет
- La Atlantida 1Документ881 страницаLa Atlantida 1Carmen González Huguet100% (1)
- MarshallElAulaSinMurosPag 155 156 Páginas 155 156Документ2 страницыMarshallElAulaSinMurosPag 155 156 Páginas 155 156Danilo RaáОценок пока нет
- Nido en Los Huesos (Antonio Di Benedetto)Документ2 страницыNido en Los Huesos (Antonio Di Benedetto)Danilo Raá100% (1)
- Bahía Blanca (Reseña)Документ1 страницаBahía Blanca (Reseña)Danilo RaáОценок пока нет
- Un perro en los sueñosДокумент1 страницаUn perro en los sueñosDanilo RaáОценок пока нет
- EO - Huambos - Armonic Rev.0Документ13 страницEO - Huambos - Armonic Rev.0Javier Paico MataОценок пока нет
- Cristo CosmicoДокумент1 страницаCristo CosmicoomarexegetaОценок пока нет
- Pruebas Con OsciloscopioДокумент20 страницPruebas Con OsciloscopioDavid Cereto Arredondo100% (1)
- 11.anteproyecto de AmpicilinaДокумент6 страниц11.anteproyecto de AmpicilinaKarLaa DôminGuezОценок пока нет
- Celda JamesonДокумент12 страницCelda JamesonNataniel LinaresОценок пока нет
- Lamanzana AbiertaДокумент41 страницаLamanzana AbiertaBetsy Rojas100% (1)
- Experiencia de Aprendizaje 4 CCSSДокумент6 страницExperiencia de Aprendizaje 4 CCSS200807dayanaОценок пока нет
- Vigas Seccion TДокумент10 страницVigas Seccion TEduardo Antonio Rojas ArayaОценок пока нет
- Ejercicio 2.Документ3 страницыEjercicio 2.Sebastián Marías BurgosОценок пока нет
- Dossier Beljanski PDFДокумент24 страницыDossier Beljanski PDFMARC9249Оценок пока нет
- Diente Permanente RevascularizacionДокумент130 страницDiente Permanente RevascularizacionCarmengloria Mora ValdesОценок пока нет
- Tema 1: FG MM RДокумент9 страницTema 1: FG MM Rpol alcidosОценок пока нет
- Gestión Responsable de La Innovación (Mapa Conceptual) - JLДокумент1 страницаGestión Responsable de La Innovación (Mapa Conceptual) - JLJorge Eduardo Loayza Pérez100% (2)
- Introducción Modelos de Probabilidad en Ingeniería Eléctrica y de La ComputaciónДокумент17 страницIntroducción Modelos de Probabilidad en Ingeniería Eléctrica y de La ComputaciónNelson ReyesОценок пока нет
- Reforma Total de La Ordenanza Sobre Vehículos.Документ15 страницReforma Total de La Ordenanza Sobre Vehículos.taborОценок пока нет
- Soleal Fy 0267 007 1trim 2018 ESДокумент25 страницSoleal Fy 0267 007 1trim 2018 ESJuandaCabreraCoboОценок пока нет
- Plan de Atencion de Enfermeria AlzahimerДокумент11 страницPlan de Atencion de Enfermeria AlzahimerJesica carolina Duran VargasОценок пока нет
- Exploracion TaludesДокумент14 страницExploracion TaludesRosa Elideth Aulis GarciaОценок пока нет
- Cuadro Sinóptico en BlancoДокумент1 страницаCuadro Sinóptico en BlancoCARLOS DE DIEGO MOSQUERAОценок пока нет
- Historia Clínica Pediatrica SPSДокумент3 страницыHistoria Clínica Pediatrica SPSrodolfosussmannОценок пока нет
- Cancionero Misa de NiñosДокумент2 страницыCancionero Misa de NiñosAgustín RomeroОценок пока нет
- Potenciales eléctricos en neuronasДокумент19 страницPotenciales eléctricos en neuronaserick ulises sanjuan gonzalezОценок пока нет
- TP 1 Derecho Ambiental 95%Документ6 страницTP 1 Derecho Ambiental 95%Gladis Wuest100% (7)
- ProcesoPanaderiaДокумент21 страницаProcesoPanaderiaAldemar RuedaОценок пока нет
- Libro Insta Ind Equipo1Документ236 страницLibro Insta Ind Equipo1Edson Gamboa100% (1)
- Plan de vida personal y equilibrioДокумент23 страницыPlan de vida personal y equilibrioMILENA HERNANDEZ AMAYAОценок пока нет
- SP FICHA-AmarokДокумент4 страницыSP FICHA-AmarokRaul BandaОценок пока нет
- Monografía de FryeДокумент14 страницMonografía de Frye아세바오Оценок пока нет
- Informe N°5-Topografía-Minera DESCRPCION CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESДокумент18 страницInforme N°5-Topografía-Minera DESCRPCION CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESPaulo Roa100% (1)