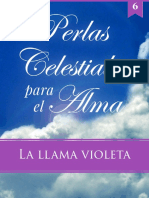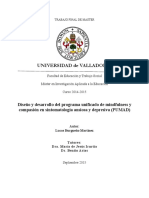Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Abolición Del YO
Загружено:
Carola Baratti0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
30 просмотров5 страницCuento de humor del libro AMORES DE UNA MUJER SUELA, titulado ABOLICIÓN DEL YO. De qué yo hablamos, del de ella, del de él o del de Buda? No sé qué decirte, mirá.
Оригинальное название
Abolición del YO
Авторское право
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Доступные форматы
PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Поделиться этим документом
Поделиться или встроить документ
Этот документ был вам полезен?
Это неприемлемый материал?
Пожаловаться на этот документCuento de humor del libro AMORES DE UNA MUJER SUELA, titulado ABOLICIÓN DEL YO. De qué yo hablamos, del de ella, del de él o del de Buda? No sé qué decirte, mirá.
Авторское право:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
0 оценок0% нашли этот документ полезным (0 голосов)
30 просмотров5 страницAbolición Del YO
Загружено:
Carola BarattiCuento de humor del libro AMORES DE UNA MUJER SUELA, titulado ABOLICIÓN DEL YO. De qué yo hablamos, del de ella, del de él o del de Buda? No sé qué decirte, mirá.
Авторское право:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Доступные форматы
Скачайте в формате PDF, TXT или читайте онлайн в Scribd
Вы находитесь на странице: 1из 5
Abolición del YO (del libro Amores de una mujer-suela)
Apenas terminó de separarse, Mariano comenzó a pintar cuadros de mujeres
ahorcadas y penes sangrantes. Pintaba uno por día y los escondía en un baúl que
había fabricado especialmente.
Cuando nos presentaron, él me miró frotándose los ojos como si lo que estuviera
viendo lo irritara levemente. Cuando ya habíamos hecho las primeras muecas
seductoras y había que pasar a la confesión de alguna desdicha o triunfo para crear la
intimidad necesaria, sumergió su larga nariz bajo una luz azul, y en un susurro
carrasposo comentó que había dejado su fábrica de escobas para dedicarse a pintar.
—¿Casas? —pregunté por si acaso.
—Cuadros, por ahora —contestó él riéndose solo—. Me gustaría que los vieras y me
dieras tu opinión, debés tener mucha intuición, sentido estético, noción de espacio, de
color, de forma, de fondo, perspectiva...
—Bueno, no pensaba cobrarte, Marcelo.
—Mariano.
—Qué cosa, esos dos nombres se me confunden mucho, Marcelo.
—Ma-ria-no.
—Mariano, disculpame. ¿Querés que vea tus cuadros?
—Hoy mismo.
A eso de las seis de la mañana y sin estar demasiado convencida de querer dar
opiniones sobre cuadros, fui a la casa de Mariano, que además de prepararme un té
con gusto a mermelada, desplegaba muy cerca de mi taza y con entusiasmo
preocupante sus obras de arte, que en su mayoría medían dos metros por dos.
A pesar de su larguísima nariz, sus costillas salidas, sus nalgas finas y su cara
huesuda con pómulos que hacían sombra a su cara, Mariano me producía curiosidad.
Pero sus cuadros eran espantosos. Transmitían un odio profundo hacía las mujeres
(algunas aparecían atravesadas por un enorme colmillo que salía desde el borde de la
hoja, otras menstruaban desde lo alto de una chimenea encendida y las que no lo
hacían, no tenían brazos o tenían tres cabezas), no sólo hacia su ex mujer, que en los
últimos meses lo había agredido con zapallitos rellenos, tirándoselos por la cabeza y
dejándolos pegados en los azulejos de la cocina, sino hacia todas las demás
menstruantes, entre las cuales estaba yo.
Mariano tenía un viajecito pendiente a Londres, así que luego del té me acompañó
hasta mi casa, hundió decididamente su lengua dentro de mi boca y desapareció en su
camioneta verde que aún conservaba dos escobas y otros elementos de limpieza
sobresaliendo de la baulera. Al día siguiente pensé en él y recordando su beso de
filosas intenciones, me alegré de que estuviera por tomarse un avión.
En el ínterin, recibí dos postales en las que me decía que la estaba pasando bárbaro y
señalaba con una flecha roja las inmensas montañas nevadas dónde había estado él.
En el reverso de la postal había pocas pero contundentes palabras: “Pienso mucho en
vos, espero que vos también pienses en mí, I miss you”.
Pasados más de veinte días, una tarde sonó el teléfono. Era él. Había llegado de su
viaje y me llamaba desde el aeropuerto.
—Hola, estoy en un público, acabo de llegar. Te hablo rápido. ¿Qué tal? ¿Bien? Soy
Mariano, te acordás, ¿no? Me alegro de que estés bien. Yo estoy chocho. Me fue
bárbaro. No sabés lo que es eso. De locos. Ya te voy a contar. Quería invitarte a
comer algo por ahí, pero primero dormiría una siestita. Te llamaba para ir ganando
tiempo. Ponete linda. Te busco a las diez. ¿Está bien?
—Supongo que sí.
Otro que va demasiado rápido, pensé.
Vivimos juntos un año en el que me la pasé bostezando. Él me decía que yo tenía
problemas de hígado y me obligaba a levantarme temprano para enseñarme ejercicios
respiratorios que limpiarían mis pulmones, la sangre, el hígado y su casa. Yo hacía
todo bien, pero cuando él se iba, o pintaba, que era como si se hubiera ido, yo
aprovechaba para dormir. Él me despertaba y me explicaba entusiasmado que cuando
uno más duerme, más dormiría y que cuando peor come, peor comería y así con las
mejores cosas de la vida. Según Mariano, mis profundas siestas no eran sueño y nada
más, eran producto de los ejercicios de respiración:
—Al principio estas cosas te traen el efecto contrario, y te da todo junto, como la
homeopatía, ¿sabés? —decía Mariano, encantador y levemente afeminado en sus
formas corporales.
—Ajá —decía yo tapándome la boca sin animarme a preguntarle cuándo terminaba
ese principio homeopático.
Como su casa estaba siempre llena de libros, discos, cuadros y gente moderna que
viajaba por el mundo trayendo las últimas novedades para pensar, sentir y vestir
correctamente, yo absorbía mucha cultura y algunas drogas que me hacían sentir rara,
mientras pensaba que ese mundillo era interesante pero que yo entendía poco y nada
de lo que hablaban y que prefería estar con mis amigos, menos leídos-viajados pero
más divertidos.
Mariano era simpático, sobre todo con las personas que recién conocía, y tenía un
sentido del humor bastante original. Una tarde, cuando recién habíamos comenzado a
salir y él me esperaba en su casa para que fuéramos al cine, me abrió la puerta
vestido de mujer. Yo me puse a llorar porque creí que era en serio. Tal vez Mariano
tenía una doble vida y esa tarde, con la facilidad innata que tengo para que la gente
me confiese sus secretos, él había decidido ir directo al grano y recibirme con su otro
yo. Pero era sólo un chiste. Como yo no paraba de llorar espantada, él se enterneció y
desabrochando el gigantesco corpiño blanco devolvió dos pomelos a la heladera, se
bajó de los tacos y se metió en el baño para sacarse el maquillaje. Cuando terminó la
función le pregunté de dónde había sacado el disfraz. Él cambió de tema y me abrazó
durante toda la tarde como si tuviera miedo de que yo saliera corriendo, cosa que se
me cruzaba por la cabeza a cada rato. Todo esto pasaba mientras paseábamos por
las Barrancas de Belgrano en subida, él escalando a ritmo acelerado y montañés y yo
tratando de que no se notaran mis ganas de parar y decirle que todo era un error,
nada de escalamientos, yo debía estar sentada en un bar tomando un café con crema,
escuchando palabras de amor y propuestas matrimoniales. No dije nada. No me
pareció adecuado. No sabía por qué nunca nada de lo que imaginaba me parecía
adecuado. Tenía miedo de que Mariano, artista, moderno intelectual viajado y trilingüe,
me abandonara y yo tuviera que perseguirlo barranca abajo, corriendo mal, haciéndole
notar lo incómodos que eran mis zapatos y lo espantosos que me quedaban los
pantalones. Trepé la barranca y de vez en cuando sonreía para que él me quisiera
como yo quería que me quisiera y no como él quería quererme.
El día de mi cumpleaños, Mariano me regaló un lavarropas usado envuelto en un
enorme moño rojo. Cuando desaté el moño y el lavarropas quedó al descubierto,
pregunté si centrifugaba. Siempre me había parecido que estrujar era la peor parte de
lavar la ropa. Él se ofendió diciendo que no centrifugaba y que esas cosas no se
preguntaban porque quedaba mal.
Con el tiempo, Mariano dejó de manifestar enamoramiento y yo empecé a aburrirme
de querer dormir y no poder, de respirar para limpiar mis pulmones, de trepar
barrancas y de sus discursos recurrentes sobre la facilidad de confundir arte con
laborterapia, psicoanálisis con religión y erotismo con pornografía.
Mientras yo lavaba platos y cocinaba verduras para tener una vida sana y natural,
Mariano, instalado en la pequeña cocinita y cómodamente sentado en un banquito de
mimbre, me instruía hablando sobre budismo, naturismo, teatro, psicoanálisis, pintura
y demás ramas que sensibilizan el mecánico mundo occidental. A veces, el olor a
cebolla o el calor del horno lograban que Mariano se alejara dejándome a solas y en
silencio.
Una noche, mientras Ella Fitzgerald cantaba y yo comía unos fideos con manteca, él
anunció que se iba a meditar a un monasterio zen que quedaba en Los Ángeles,
“California”, aclaró, por si yo confundía Los Ángeles con los ángeles.
Si realmente estaba enamorada, yo tendría que irme con él, acompañarlo, verlo llegar
al nirvana y por amor, no sólo a él sino a todas las criaturas vivientes, también yo
debía conseguir un nirvana. La idea de acompañarlo a Los Ángeles no me molestaba,
lo que me parecía tedioso era quedarme en el monasterio. Traté de explicarle que yo
nunca había salido de Sudamérica y que era lógico que tuviera ganas de dar vueltas
por todos lados mientras él meditaba. Yo podía salir a hacer compras durante el día y
a la noche podíamos encontrarnos en algún bar del monasterio. Yo le mostraría mis
adquisiciones y él podría contarme las visiones que tenía mientras meditaba; después,
si él quería podría meditar hasta el amanecer y yo dormiría. Al mediodía, mientras él
comía su porción de porotos saduki, yo podría pasear lánguidamente por los jardines
del monasterio y ser muy feliz conversando con los monjes. No pareció gustarle la
idea. Mariano miraba desilusionado pero disimulando, y yo le explicaba, siempre
pedagógicamente para no destruir la relación, que no me interesaba un nirvana made
in Los Ángeles, sino ir y venir buscando ropa en oferta para vender en Buenos Aires y
ganar plata y ahí sí, por qué no, llegar al Nirvana for Sale.
Este tema fue el causante de largas horas en las que Mariano trataba de convencerme
de todo lo que me convenía hacer diciendo que él me conocía muy bien y sabía
perfectamente que unos cuantos días encerrada en el monasterio me dejarían como
nueva. Mi futuro Buda hablaba con pasión sobre la inexistencia del yo, del vacío de la
mente y del satori que conseguiría en los Estados Unidos, donde todo es posible.
Una de esas noches, donde “mi yo” dejaba de existir y la mente se me iba vaciando
para dejar lugar a la brillante mente de Mariano, me vi obligada a interrumpirlo para
decirle que me estaban esperando unos amigos. Cuando volví, tardísimo porque
estuve besuqueándome con un psiquiatra que había visto varias veces en otras
ocasiones y que por esas cosas de la vida estaba en la reunión, Mariano me esperaba
furioso y con sorpresas.
—Qué pasó, por qué llegás a esta hora.
—¿Es muy tarde?
—Decime qué pasa, tengo derecho a saberlo.
—Estuve en la casa de un amigo.
—¿Te acostaste con él?
—Todavía no, pero igual la pasé bastante bien.
Mariano había recortado todas las fotos en las que estábamos juntos poniendo su
imagen en una punta del departamento, mientras mis caras aparecieron sonriendo sin
él en la otra punta de la casa. Le pregunté si por casualidad estaba en los preliminares
de la Iluminación, cuando el discípulo zen pierde la razón vulgar de dos más dos
cuatro, para entrar en Otra Razón Libre de Todo Karma. En vez de contestarme, me
pegó una cachetada zen. Me quedé helada y boquiabierta. Algo ardía y hormigueaba
en mi mejilla y pensaba todo junto al mismo tiempo y tocándome la cara entre ardores,
impotencia y una bronca muda. Después de la bofetada, Mariano se tranquilizó, me
hizo el favor de decirme que esa noche podía dormir ahí, y respirando hondo me
propuso una separación.
Acepté. Mientras yo me daba una ducha caliente y me metía en la cama agradeciendo
la estadía en silencio, Mariano comenzó a meditar en medio del living tapado con una
frazada marrón.
Al día siguiente, cuando desperté a eso de las tres de la tarde, él no estaba ahí.
Llegué a pensar que era un buen tipo después de todo, me había pegado, pero había
tenido el buen tino de irse dejándome tranquila. Mientras pensaba esto, Mariano me
llamó para darme la buena nueva: estaba dispuesto a escuchar mis disculpas.
—La meditación me ayuda a comprender. Y quiero darte una oportunidad.
—Pero... ¿por qué?
—No soy rencoroso. Pero no quiero que esto vuelva a pasar. A eso de las cuatro estoy
ahí para que hablemos.
—Pero....
—No te preocupes, mi mente va llegando a la comprensión y veo las cosas de otra
manera.
—A mí me pasa lo mismo, qué casualidad.
—En media hora salgo.
Cortó igual de rápido que la vez que me llamó desde el aeropuerto. La diferencia era
que ahora yo estaba igualmente rápida y ya había armado mi valija recuperando lenta
y prolijamente las mitades de las fotos donde estaba yo guardándolas en mi agendita y
dejando amontonadas sobre su escritorio aquellas donde aparecía él, recortado de mí,
solo y sonriendo al vacío zen. Volvería a vivir en mi departamento, sola, pero con
derecho a dormir, a no respirar hondo y a comer salame y dulce de leche mientras
hacía laborterapia, y dejaba el arte para cuando fuera grande, iluminada y sin egos
entorpecedores.
Mariano llegó con impermeable gris londinense, bufanda escocesa y cara de ofendido
dispuesto a disculpar a María Magdalena gracias al budismo. Se sentó. Se paró.
Preparó dos tés con gusto a mermelada. Me miraba como esperando. Me dio no sé
qué que esperara mis disculpas mientras yo esperaba que me vinieran a buscar.
—Mariano, yo te agradezco muchísimo esta segunda oportunidad que me otorgas
gracias a la meditación, pero me estoy yendo en minutos, y no precisamente a un
monasterio. Me vienen a buscar en cualquier momento. Me voy a casa. Supongo que
ahí meditaré todo lo que sea necesario. Qué lindo impermeable, nunca te lo había
visto, ¿lo compraste en Londres?
Mariano comenzó a patear las paredes del patio tomando un envión para que le
doliera menos, gritaba cada vez que terminaba una patada y se disponía a comenzar
otra. Mientras tanto, yo cerraba bolsos y pensaba si me convenía llevarme el
lavarropas que me había regalado para mi cumpleaños. Me acordé de que no
centrifugaba y se lo dejé esperando que no se diera cuenta.
Más adelante supe que Mariano volvió del monasterio zen con una alemana que había
conocido durante sus intentos por abolir el yo y convertirse en Uno con el Cosmos.
Como ella había quedado embarazada de él, Mariano decidió traerla a vivir aquí para
seguir con los desprendimientos de ambos yoes en la bulliciosa ciudad de Buenos
Aires. Mientras él meditaba todas las mañanas envuelto en una frazada para destejer
su karma y liberarse de todo condicionamiento, su novia alemana, un gigantesco
camarón rosado de pelo beige, se paseaba por Buenos Aires comprando lana para
tejerle escarpines al futuro pequeño yo, que a pesar de tanta meditación, estaba por
nacer en cualquier momento.
http://carola.bubok.com
carobaratti@yahoo.es
Вам также может понравиться
- Juegos de IngenioДокумент156 страницJuegos de IngenioFranklin Puriskiri100% (4)
- Llama VioletaДокумент19 страницLlama VioletaSergio Gabriel Estrada Reyes100% (1)
- El Camino Excelente A La Omnisciencia La Práctica PreliminarДокумент51 страницаEl Camino Excelente A La Omnisciencia La Práctica PreliminarruyguillermoОценок пока нет
- Atharvaveda PDFДокумент3 страницыAtharvaveda PDFAndres Salinas BetancurОценок пока нет
- Guru AsrayaДокумент26 страницGuru AsrayaDayal DassanОценок пока нет
- Anatomía Del PlacerДокумент3 страницыAnatomía Del PlacerMercedes Buffoni0% (1)
- Lama Ole Nydahl: Amor y La Pareja en El BudismoДокумент7 страницLama Ole Nydahl: Amor y La Pareja en El BudismoThomas Ehren SchneiderОценок пока нет
- Los Anos Perdidos de Sherlock H - Jamyang NorbuДокумент343 страницыLos Anos Perdidos de Sherlock H - Jamyang NorbuClaudiaОценок пока нет
- Ruedas de PoderДокумент24 страницыRuedas de PoderLeonardo de VénnirОценок пока нет
- Qué Esperamos de Un AstrólogoДокумент5 страницQué Esperamos de Un AstrólogoCarola BarattiОценок пока нет
- SOCORRO, PLUTÓN Visita A La NORMAДокумент4 страницыSOCORRO, PLUTÓN Visita A La NORMACarola BarattiОценок пока нет
- Qué Esperamos de Un AstrólogoДокумент5 страницQué Esperamos de Un AstrólogoCarola BarattiОценок пока нет
- El Puto AmoДокумент2 страницыEl Puto AmoCarola BarattiОценок пока нет
- Brasil, La Ra La La La La, Brasil, Brasil... (RELATOS DE UNA MUJER-SUELA)Документ6 страницBrasil, La Ra La La La La, Brasil, Brasil... (RELATOS DE UNA MUJER-SUELA)Carola BarattiОценок пока нет
- LA JUBILACIÓN DE DIOS (El Que Busca, Encuentra)Документ2 страницыLA JUBILACIÓN DE DIOS (El Que Busca, Encuentra)Carola BarattiОценок пока нет
- REDES: También para El AmorДокумент11 страницREDES: También para El AmorCarola BarattiОценок пока нет
- Deshojando La Margarita (Me Quiere, No Me Quiere)Документ3 страницыDeshojando La Margarita (Me Quiere, No Me Quiere)Carola BarattiОценок пока нет
- Cristobal Colón No Somos TodosДокумент3 страницыCristobal Colón No Somos TodosCarola BarattiОценок пока нет
- Fragmentos ERÓTICOS para UNA DOBLE VIDAДокумент2 страницыFragmentos ERÓTICOS para UNA DOBLE VIDACarola Baratti0% (1)
- Confesiones de Una Coca LocaДокумент3 страницыConfesiones de Una Coca LocaCarola BarattiОценок пока нет
- Salida Del Hospital (Del Libro La Técnica Del Pájaro.. y Otras Técnicas para Producir Milagros)Документ3 страницыSalida Del Hospital (Del Libro La Técnica Del Pájaro.. y Otras Técnicas para Producir Milagros)Carola BarattiОценок пока нет
- LOS UNOS Y LOS OTROS (Del Libro RELATOS DE UNA MUJER - SUELA)Документ6 страницLOS UNOS Y LOS OTROS (Del Libro RELATOS DE UNA MUJER - SUELA)Carola BarattiОценок пока нет
- Del Libro WEB-HADAS (Ceremonia Del Té)Документ7 страницDel Libro WEB-HADAS (Ceremonia Del Té)Carola BarattiОценок пока нет
- LOS UNOS Y LOS OTROS (Del Libro RELATOS DE UNA MUJER - SUELA)Документ6 страницLOS UNOS Y LOS OTROS (Del Libro RELATOS DE UNA MUJER - SUELA)Carola BarattiОценок пока нет
- AMNIOTICO UniversoДокумент2 страницыAMNIOTICO UniversoCarola BarattiОценок пока нет
- EL SEXTO SENTIDO (Del Libro Relatos de Una Mujer-Suela)Документ6 страницEL SEXTO SENTIDO (Del Libro Relatos de Una Mujer-Suela)Carola BarattiОценок пока нет
- Depresión: Recáptame La SerotoninaДокумент7 страницDepresión: Recáptame La SerotoninaCarola BarattiОценок пока нет
- Hipoteca en YenesДокумент3 страницыHipoteca en YenesCarola BarattiОценок пока нет
- EMOCIONES CLIC (Historias Emocionales de La Red)Документ7 страницEMOCIONES CLIC (Historias Emocionales de La Red)Carola BarattiОценок пока нет
- Plantar Una BailarinaДокумент2 страницыPlantar Una BailarinaCarola BarattiОценок пока нет
- El CRUZADO DEL AMOR (Del Libro RELATOS DE UNA MUJER SUELA)Документ11 страницEl CRUZADO DEL AMOR (Del Libro RELATOS DE UNA MUJER SUELA)Carola BarattiОценок пока нет
- El Pokemon Perdido de DarwinДокумент3 страницыEl Pokemon Perdido de DarwinCarola BarattiОценок пока нет
- BLUE LIBÉLULA y Sus Noches Insomnes (Dibujos en Colores)Документ36 страницBLUE LIBÉLULA y Sus Noches Insomnes (Dibujos en Colores)Carola BarattiОценок пока нет
- Cardiología TelevisivaДокумент2 страницыCardiología TelevisivaCarola BarattiОценок пока нет
- Made in ChinaДокумент4 страницыMade in ChinaCarola BarattiОценок пока нет
- SOPA DE OJOS (Manicomio Delivery, Toma 7)Документ2 страницыSOPA DE OJOS (Manicomio Delivery, Toma 7)Carola BarattiОценок пока нет
- Mordedura Anarquista.Документ2 страницыMordedura Anarquista.Carola BarattiОценок пока нет
- Gengis Khan conquistador mongolДокумент10 страницGengis Khan conquistador mongolPukka VhvgОценок пока нет
- Trabajo - Libro SIDDHARTHAДокумент7 страницTrabajo - Libro SIDDHARTHACamilo GonzalezОценок пока нет
- Fantasmas Del Japón de La Antigüedad (Bakemono-Obake) - Autor: Julio López SacoДокумент4 страницыFantasmas Del Japón de La Antigüedad (Bakemono-Obake) - Autor: Julio López SacoJulio López SacoОценок пока нет
- Arte JaponésДокумент4 страницыArte JaponésMariaJo94100% (1)
- AtaraxiaДокумент2 страницыAtaraxiaRosario Ayala NatividadОценок пока нет
- Etica AplicadaДокумент1 страницаEtica AplicadaSantiago QuirogaОценок пока нет
- Mindfulness: La práctica de la atención plenaДокумент5 страницMindfulness: La práctica de la atención plenaJosé Verdejo CádizОценок пока нет
- Aporte de La Filosofia Del Oriente.Документ50 страницAporte de La Filosofia Del Oriente.FATIMA DEL ROSARIO MISHELY CORDOVA VALVERDEОценок пока нет
- Budismo y CristianismoДокумент7 страницBudismo y CristianismoMarcelo GuerreroОценок пока нет
- Tema 1-Sentido de La Vida y MuerteДокумент4 страницыTema 1-Sentido de La Vida y MuerteAni TrigoОценок пока нет
- Docencia y MindfulnessДокумент172 страницыDocencia y MindfulnessJohannОценок пока нет
- Sobre El KarmaДокумент5 страницSobre El Karmaraamon9383Оценок пока нет
- Sejong El GrandeДокумент4 страницыSejong El GrandeCristobal Isaac Arthieedd Vera PalaciosОценок пока нет
- El Dharma: la gran leyДокумент3 страницыEl Dharma: la gran leyJulius TortiОценок пока нет
- Worksheet ReadyДокумент1 страницаWorksheet ReadyAlexander Perez Sanchez100% (2)
- Satsanga Xi ProgramaДокумент1 страницаSatsanga Xi Programa829qqxbrv5Оценок пока нет
- Tecsup Informe Sobre Tecnologia ElectricaДокумент49 страницTecsup Informe Sobre Tecnologia ElectricaZeyli Angela SanquezОценок пока нет
- 406546340-Taoismo-INFORME-docx 1Документ6 страниц406546340-Taoismo-INFORME-docx 1Santiago Franco GarcésОценок пока нет
- Arsgravis - Arte y Simbolismo - Universidad de Barcelona - Los Esquemas Alquímicos de La "Sylva Philosophorum" (2 de 2)Документ17 страницArsgravis - Arte y Simbolismo - Universidad de Barcelona - Los Esquemas Alquímicos de La "Sylva Philosophorum" (2 de 2)Israel RaОценок пока нет
- El BudismoДокумент8 страницEl BudismoPablo Sanabria BecerraОценок пока нет
- Punto 4 Analisis Urbano de La Ciudad de KyotoДокумент12 страницPunto 4 Analisis Urbano de La Ciudad de KyotoMilagros Aguilar CruzОценок пока нет